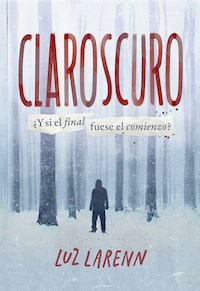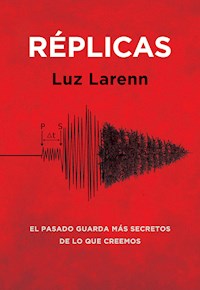
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial El Ateneo
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Audrey Jordan ha vuelto al pueblo de su juventud. A un año del crimen de Juliet Atwood, intenta reorganizar su vida. Pero su destino y los crímenes misteriosos vuelven a cruzarse. El pasado siempre acosa… y siempre vuelve. ¿Qué consecuencias acarrean nuestras acciones, hoy o mañana, tal vez incluso dentro de años? ¿Cómo imaginar las pequeñas o grandes réplicas de un cimbronazo que quizá no notemos en el momento? Un thriller imperdible, lleno de intrigas y suspenso sostenidos por un ritmo atrapante.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Comenzaron a verse por las mañanas mientras sus hijos se encontraban en la escuela y su marido trabajando. Tomaban café y conversaban sobre temas triviales. Estar cerca ya les valía por una bitácora de recuerdos truncos. Eventualmente y como era de esperarse, las cosas se fueron complicando, sobre todo al reencontrarse con aquellos labios en los que encastró a la perfección, siendo ellos dos las únicas piezas de una historia que jamás debieron de haberse perdido en algún ático inaccesible.
www.editorialelateneo.com.ar
/editorialelateneo
@editorialelateneo
A Gabriel, mi cartógrafo, y a Juana, mi sismógrafo.
Porque no podría ser de otra manera.
Lo terrenal, aquello que nos enraíza a lo habitado, no está exento de un repentino cimbronazo.
Cuando esta percepción se convierte en realidad, se la denomina sismo, terremoto.
Deriva del latín terraemōtus, a partir de terra, “tierra”, y motus, “movimiento”.
Movimientos rápidos y violentos de la superficie terrestre, provocados por perturbaciones en el interior de la Tierra.
Accionar desencadenado.
Sería sencillo, y hasta apetecible, creer que una vez sucedido, todo acabó.
Pero más tarde asoman las réplicas, temblores consecuentes encargados de readecuar la corteza terrestre, en torno a la falla en que se dio el sismo principal.
Consecuencias del accionar desencadenado.
Aquel era el único sitio en el que el olor a pasto se percibía distinto.
No había manera de que alguien allí pudiera disfrutar de la frondosa y prometedora naturaleza que asomaba tímidamente para dar inicio a la incipiente temporada estival.
Los pasados meses habían resultado devastadores y, a pesar de todo, allí parecía comenzar a renacer la vida.
Menuda ironía, aunque tendría sus motivos para ser considerado suelo sagrado.
Cada noche el guardia hacía sus rondas poco antes de la hora de cierre y no había vez en que no se topara con aquella silueta debajo del roble europeo, inmóvil, observando un punto fijo en la insípida lápida de suelo.
La intriga finalmente llegó a su clímax entrada la madrugada. Con una pequeña linterna reflejó el cemento gris. Era de las comunes y corrientes, sin bordes esculpidos ni flores talladas. Como cada vez que deducía que se había tratado de una muerte joven, con un gran pesar, se hizo la señal de la cruz.
Siempre había sido creyente, pero mucho más desde que trabajaba allí.
Giró, decidido a regresar a su puesto, imaginando qué sería de la vida de aquella jovencita cuya vida le había sido arrebatada. Pocos segundos lo separaron de recordar su caso. Después de todo, no había canal de noticias o periódico en el que no hubiera aparecido.
Juliet Atwood, a quien cada noche la visitaba una sombra.
RÉPLICAS, POR LA DOCTORA AUDREY JORDAN
Stowe, Vermont, a once años del caso Juliet Atwood
Todos somos culpables.
Construí esta hipótesis luego de trabajar durante diez años con el cuerpo policíaco. Si bien nunca llegué a unirme a ellos bajo el ala de una insignia, mi carrera viró hacia un camino alternativo aunque complementario.
Existe una inmensidad tal vez más oscura que la previsible; en ocasiones cobra presencia con el único objetivo de atormentarnos. Esto se acentúa cuando la noche aciaga impide alcanzar la claridad necesaria para decidir qué clase de persona somos, o querríamos ser.
Los recuerdos del pasado, como fogonazos sin previo aviso, aparecen con el único e indudable cometido de torturarnos, a medida que la esperanza de cualquier tipo de futuro se licúa rápidamente, dando lugar a agua estanca, densa y plagada de microorganismos.
Dicen que venimos a este mundo para cumplir cierto karma; otros, los menos creyentes, lo ven desde el punto de vista más orgánico posible. Llegamos, respiramos si tuvimos suerte, vivimos, morimos, también en algunos casos, si tuvimos suerte.
Pero también hay un grupo que le busca el sentido a las cosas, los divergentes que afirman que nuestras acciones fabrican, indefectiblemente, consecuencias. Hoy o mañana, tal vez incluso dentro de años. Finalmente, me incluyo en este.
Son pequeñas o grandes réplicas a posteriori de un temblor. Basta un cimbronazo que remueve nuestras placas internas y, en algunos casos, hasta podría hacerlas caer. Todo depende de cuán sólida se halle construida la base.
Pero aquel no se trata del único momento en el que nuestra realidad se modifica. Por el contrario, se transforma en el instante en que un nuevo mecanismo activa la rueda cuesta abajo y no hace más que ganar velocidad, hasta estrellarse. Réplicas.
Y estas no dan tregua. Un buen día de nuestro pasado, sin haber podido preverlo, provocamos el sismo que la activará más adelante.
Con el correr de los años llegué a dudar de mí misma. De mi profesión. Esa que asevera que la maldad no existe, que todos los seres humanos venimos cuerdos y sanos, y que son las historias pasadas las que nos erosionan al punto de llegar a convertirnos en monstruos.
Hoy debo decir que ya no lo creo de ese modo. Las acciones son las que nosotros llevamos a cabo, las réplicas modifican.
Puedo asegurar que la maldad existe, yo la vi directo a los ojos y logré finalmente desviar la mirada. Pero no todos lo logran, no es tarea fácil evitar caer en la tentación.
Veamos el caso de Bobby Church Morgan, alias Alex Jacksonville.
Él no se trató de una mala semilla, más bien se encontraba absolutamente corroído por su historia y a causa de otras personas que habían sembrado lo que él, desde luego, había cosechado. Una clara réplica.
Ahora pasemos a Ben Atwood.
Al día de la fecha, todavía no pude encontrar el acontecimiento que desencadenó su accionar. Mi hipótesis se encuentra inconclusa. Hasta tanto no encuentre tal evidencia, no podré confirmar si se trató de otra réplica, o en este caso, del mismísimo sismo.
Mi madre decía que las acciones siempre generan consecuencias.
Cada uno de nosotros probablemente sea culpable de algo a lo largo de toda su vida, directa o indirectamente. Cuando ese sismo ocurre, la acción en sí, tal vez ni siquiera lo notemos. La problemática se da cuando las réplicas comienzan a hacerse presentes más tarde, debajo de nuestro suelo.
Y diez años atrás, las réplicas de Gibraltar Lake aparecieron para cobrarse una por una, las acciones del pasado.
“BIENVENIDOS A GIBRALTAR LAKE”
GIBRALTAR LAKE
Presente
(A un año del crimen de Juliet Atwood)
AUDREY JORDAN
Lunes 13 de mayo, 19 h
<La necesitamos aquí de inmediato>.
<Es chiste, puede ser dentro de quince o veinte minutos>.
...
<¿Jordie, te encuentras bien?>.
<La cena está lista, los niños te están esperando>.
...
...
<Audrey, comienzo a preocuparme>.
Mi nuevo presente azotó la placentera velada en soledad. Una vez más, Leanne y sus miedos irracionales se entremezclaban con el croar de criaturas que sabía que estaban allí aunque prefería no ver, o peor aún, pisar.
¿Qué terrible acontecimiento podía pasarle a una en Gibraltar Lake? El tono que decidí otorgarle a su escrito, intrigante y rayando en lo dramático, me dio risa.
<Lo siento, Percott, estaba pasando el rato en el lago y perdí la noción del tiempo, ahora mismo voy en camino>.
Pocas cosas evocaban en mí tal vértigo como el agua del lago al caer la noche. Escalofríos sin fundamento. Esto me ocurría desde niña, solo que recién ahora mismo podía ponerlo en palabras. Aquel reflejo azabache antinatural sobre lo puramente cristalino me transformaba en una persona incapaz de concebir la naturaleza con total optimismo.
Aun así se las arreglaba para mantenerme cautiva, de tal forma que ni siquiera escuchase el intenso resonar de los mensajes entrando.
El excesivo cuidado de Leanne no daba tregua desde mi vuelta, me tenía de aquí para allá. Mi amiga se volvía una real apasionada cuando se trataba de hacerme sentir cómoda…, tanto, que terminaba logrando el efecto contrario. Todavía no me había permitido tomar una habitación en el Pine Lake y cuando parecía estar a punto de disfrutar de un rato libre a solas, se aparecía en el marco de la puerta con dos copas de vino.
Por momentos me hacía pensar que no solo se estaba haciendo su agosto del tiempo perdido, sino que me utilizaba como herramienta evasora de cualquier posible interacción con Todd, su marido. Normalmente él se acostaba alrededor de las diez y ella subía después de las once.
No decía nada, pero yo bien sabía que estaba asegurándose de que ya se encontrara dormido.
Cerré mis ojos forzando la conexión natural con el ecosistema que sentía y olía, y un pájaro en su vuelo nocturno me trasladó hasta la isla nuevamente, con su sirena tan típica. ¿Sería que ya no pertenecía aquí? Tampoco a Manhattan.
Juré que el quiebre de alguna rama a mis espaldas fue lo que activó el flujo de mi sangre algo recalentada, haciéndome girar de golpe. El escenario del lago y el momento de la noche creaban la fórmula perfecta para que alguna pareja de veinteañeros se escurriera sigilosa a hacer de las suyas. Yo misma había estado allí. Souvenirs mentales.
Claro que ahora mismo el protagonista de mi reminiscencia se encontraba felizmente comprometido. Beatrice ostentaba su anillo de medio pelo por todo el pueblo. Por mi parte, me había convertido en algo parecido a un ninja suburbano desde mi último arribo. Y era de los buenos, puesto que todavía me encontraba ilesa de todo cruce con él.
Una vez más, el crujido aparentemente fundado en mi psiquis. Nadie. Ni antes ni ahora. El viento buscaría correrme de allí, pero era más fuerte el poder que ejercía la quietud del lago. “Wendy, estoy en casa”.
Que se sentía así no cabían dudas, con sus remolinos viscerales marcando el tiempo, la baja aunque conectada calidad de mis pensamientos. Más bien una de esas casas de las cuales toda una vida se soñaba con escapar. Familiar aunque incómodo, más que una astilla imperceptible clavada en la planta del pie.
Toda esta escena frente a mis ojos colmados de pasado se alimentaba de la sátira de mi vida. Cuántas imágenes había allí. Entre algunos sauces que buscaban agua, las pequeñas piedras que se entremezclaban con otras más medianas, provocaban que el paso a medida que nos acercábamos a la orilla fuera para algunos pocos valientes. Y el aroma. Eso sí que era otra historia. Por mucha fuerza que hiciera para sentir el olor a tierra mojada, se anteponían los mentolados frutos caídos, la humedad del musgo y el frío vapor que parecía tener identidad propia.
Tomé una fotografía y se la envié a Cole. Me respondió enseguida. Lo único que teníamos de forma palpable en común Craighton y yo era la conexión con Gibraltar Lake y el cariño por su gato. Enseguida le pregunté por él. Hacía un mes que no lo veía, ya comenzaría a extrañarme.
<¿Qué hace mi amigo peludo Rourke?>.
<Tackery Binx está muy bien, Jordan. ¿Cuándo vuelves? En la estación preguntan por ti a menudo> y aquí vamos. Su última declaración trepanó mi esternón de lado a lado.
Durante todo el año transcurrido, Cole no había descansado hasta dar con algunas partes de la historia, un auténtico rompecabezas. Su romance había sido breve, pero el afecto, profundo, y el amor, eterno. Luego de algunos estudios logramos confirmar lo más temido y sospechado: que Juliet en verdad era hija de Ben Atwood, aunque no mi hermana, puesto que era yo, en tal caso, la que no correspondía al linaje.
El resultado trajo más calma que incertidumbre a mi vida. Por primera vez el no pertenecer no me debilitaba y, por el contrario, me engrandecía.
Ahora el interrogante orientaba su reflector hacia el seno materno. No había pista alguna de quién había llevado en el vientre a Juliet, como tampoco ningún testigo.
El último eslabón terminaba, naturalmente, en Gibraltar Lake, donde todo había comenzado. Al menos para las dos.
Dudé tanto que alcancé a rozar mis raíces, pero no, no había sido mi madre la suya, ya que por supuesto no titubeé en chequearlo. Si iba a estrellarme contra la verdad lo haría de una vez y por todas. La practicidad de lamer heridas era absoluta primacía.
Así fue como mis viajes allí se volvieron cada vez más cotidianos.
Comenzó pocas semanas después de la resolución del caso Bobby Church Morgan, Alex, Nicholas, para los íntimos. Luego de viajar para Año Nuevo y no llegar a obtener información de mi padre. Del real. Desde aquel entonces en Manhattan no lograba funcionar con normalidad. La ansiedad se apoderaba de mí a menudo, esa necesidad de comprender un poco más, de martillar los escalones de mi ADN con el único objetivo de fortalecer mi identidad.
Así que luego del episodio de Rowena Hardy decidí comprar un único boleto de ida. Por ahora lo mejor era que él lidiase a solas con sus asuntos, estar en el medio le jugaría en contra durante el juicio. Rowena había decidido ir por todo en su vida y el hecho de que entre nosotros pareciera comenzar a nacer algo incierto, aunque estridente, no ayudaría. Las cosas eran mejor así. Audrey Jordan en Gibraltar Lake y Don Hardy en la isla. La distancia como un proyectil, mapa mediante.
Me subí a la SUV Mercedes GLC de alquiler que estos días usaba por allí y encendí el motor. Leanne me había alertado acerca de reservar coche antes de viajar, pero mi necedad le ganó al orden y así terminé, con un vehículo más propio de Kanye West que de Audrey Jordan.
Y así, mientras me perdía por la ruta interna, comenzaba a desencadenarse uno de los contrafácticos que no podré probar jamás, ya que de ninguna forma podría haber previsto la atrocidad que comenzaría pasada la medianoche a pocos metros de mi postal.
Manejé hasta casa de Leanne y al estacionar en la explanada exterior, el reflejo de Todd a través de la ventana me obligó a respirar hondo.
LA CHICA DAY
Lunes 13 de mayo, 19 h
(Réplica #1)
Deseaba creer que su ruptura no había sido por esa otra. Que lo que habían tenido había sido real y no una simple revancha o, peor aún, las sobras del banquete de sus mejores años.
Lo persiguió hasta allí y a pesar de lo que profesaba en sus libros, entrevistas en programas de televisión y hasta en algunos artículos del Times, comenzó a seguirle los pasos. Prefería saber la verdad de una buena vez y no quedarse con el entripado de un quizás, de esos que solo apretaban mas nunca ahorcaban. Para el caso, lo mejor sería saberlo todo y dejar ir aquella historia a fin de regresar a California en un pedazo. Rota, pero pegada y de pie.
Si había algo que jamás dejaría que se viera al echarle una rápida ojeada, eso sería a una Lesley hecha añicos. La coraza era tan gruesa que se había convertido en una a prueba de balas, cosa que definitivamente había sido aquello, todo un tiroteo, y ella inflando su pecho en el frente de batalla sin chaleco.
Debió saberlo, si ellos siempre habían sido el uno para el otro.
Bastaba con mencionarla al pasar, aunque de manera intencional, para que el semblante de su hombre se encendiera casi instantáneamente. La hacía perder los estribos, sobre todo el hecho de que ni siquiera intentara disimularlo. Repetía sus días inmersa en la firma de un acuerdo implícito en el que estarían juntos, sí, aunque no completos. Al menos no él, que en cuerpo aparentaba sólido mas su alma parecía evaporarse en el éter. Conformismo. Y para el caso, por momentos habría preferido que no la quisiera, que un buen día soltara que se iría de allí en busca de su verdadero amor.
Hoy comprobaba que efectivamente todo ese tiempo la pieza que le había faltado a su hombre radicaba en el maldito Gibraltar Lake.
La noche en que lo encontró no sucedió demasiado. Mientras que por la ventana se lo observaba leyendo un manual del máster, ahora a distancia, ese que había comenzado presencial en California, la jovencita Darcy Andrews pasaba por la cuadra y al verla escondida entre los arbustos agitó su mano burlona.
Pequeña idiota, pensó. Solo se la conocía en el pueblo por ser la hija mayor del alguacil y la primera familia inclusiva en toda el área.
Luego se encargaría de ella y así se ahorraría formar parte de habladurías innecesarias. Aunque, pensándolo mejor, no creía que una joven como ella fuera de las que salían corriendo a tuitear algo así. Más bien todo lo contrario. Se la veía oscura y retraída. Probablemente no tendría demasiados amigos y los que sí le dirigían la palabra ni siquiera sabrían lo que significaba Lesley Day.
Finalmente, pasada la medianoche, Liam apagó la luz, se fue a acostar y eventualmente ella, luego de luchar cuerpo a cuerpo con su ego destruido, arrastró sus pies hasta la habitación del Pine Lake.
Al mediodía siguiente supo que se encontraría en Maverick’s, el bar & grill que solían frecuentar todos cuando estudiaban, época en la que ellos dos todavía se encontraban a años luz de tener algo, aunque su esperanza brillara reluciente, tal como los ojos de una niña.
Un alerta en su teléfono activó el nuevo recorrido que haría ese día. Tenía el entripado de que su ex no solo había vuelto al lago por trabajo. Y muy a su pesar, esa misma tarde terminó por confirmarlo.
El ocre de un firmamento que solía disfrutar en la costa oeste de vez en cuando, al mirar por la ventana, ahora se convertía en el ominoso mural de fondo contra el que chocaría. La verdad como un fogonazo encandilador. Esa que siempre había sabido esconder, pero que al mismo tiempo nunca se había atrevido a destapar, como si se tratara del cajón del desorden: todos tenemos uno, pero no por ello es grato abrirlo para contemplar el desastre.
Liam se encontró con Leanne en algún punto perdido del bosque que unía el pueblo con el lago. Ambos apagaron las luces de sus respectivos coches y luego ella bajó para caminar sigilosa hasta la camioneta de su hombre, porque así todavía lo sentía, suyo. Le hirvió la sangre y acto seguido, caliente y oxidada, chorreó desde una herida que jamás había terminado de cicatrizar.
Respiró, contó hasta diez, luego hasta veinte. Irrumpir en aquella escena solo la habría hecho quedar como una lunática buscando venganza. Y si había algo en lo que ella jamás caería, y mucho menos por un hombre, era en la locura. Lo de la venganza estaba por verse. Nadie rompía a Lesley Day más de lo que ella misma había hecho todos estos años.
AUDREY JORDAN
Martes 14 de mayo, 20.30 h
La carretera recién asfaltada luego de absorber el calor del día provocaba que al entrar en contacto contra las llantas del auto, estas se sintieran como quien camina con zapatos de goma sobre un área en donde se acaba de derramar un refresco con azúcar.
Mientras que en la radio sonaba “Runaway”, si cerraba mis ojos todavía podía sentir en diferido el ardor que recorría cada uno de mis músculos y acto seguido escuchar el irritante “Jordan, se queda atrás” del sargento Michael Cantabric. Habían pasado seis meses, pero el hecho de haber fracasado en la Academia de Policía me torturaba hasta la médula.
Si bien había gozado de un pasado deportivo bastante activo, esta era otra historia. Actividades de riesgo, cuerpo al fango, saltar por sobre unas cuantas llantas de camión. Definitivamente demasiado para Jordan, sobre todo para una de treinta y cuatro. Pero Hardy me había dejado en claro que de no completar mi entrenamiento no podría entrar a trabajar con ellos, y en eso se mantenía firme, sobre todo porque de otra manera jamás podría portar un arma.
Ciertamente, todavía no terminaba de entender si aspiraba a ello. Tenía mis reservas respecto al tema armamentista y sus resoluciones, pero para participar activamente de su escuadrón no me quedaba otra opción que esa. Y así yací, durante meses, suspendida en el aire, colgando de una soga a metros de un suelo de materia dudosa.
Retorné a casa aquel viernes de noviembre, con los músculos entumecidos y luego descansaría dos semanas hasta volver a ingresar. No regresé nunca más.
La última vez que había hablado por teléfono con Cole se lo podía escuchar algo cansado y esto bien podría atribuírsele a su duelo por Juliet, aún. Craighton siempre sería Craighton, aunque ahora se encontraba levemente reblandecido por Jordan. Había pasado casi un año desde aquella locura de haberme hecho pasar por la doctora Esther Morgan, de la muerte de la muchacha Atwood y de haber comprobado por mis propios medios que efectivamente podía dormir con el enemigo sin haberlo siquiera notado.
De todas formas, aquellos acontecimientos me habían traído hasta aquí y no renegaba de ellos, no así como de Cantabric y su forma tan peculiar de rugir mi apellido, algo de lo que podría haber prescindido.
Comencé a viajar a Gibraltar Lake a menudo. Y no me llevó demasiado tiempo darme cuenta de que dar con el paradero de mi verdadero padre no resultaría una tarea sencilla.
Esta última vez me había costado un poco más. Imagino que se debió a tener que marchar justo cuando parecía que lo mío con Don podía llegar a anudar amarras en algún puerto recóndito.
Volvíamos de la fiesta de retiro de Perkins, mi viejo héroe urbano. Se fatigaba a menudo y los doctores lo alertaron acerca de una arritmia, así que en pos de gozar de la buena vida había decidido mudarse con su esposa a la Florida. “Ya basta de cemento, bocinas y locura”, decía algo agitado cuando alguien le preguntaba si estaba seguro de tan rotundo cambio.
Y sí que tenía razón, yo también me habría ido a la Florida sin dudarlo. Claro que esas cosas nunca se me daban. Audrey Jordan parecía estar circunscripta a Manhattan, específicamente al West Side, y por más que ahora disfrutara de estos recreos mentales, espirituales y casi físicos con Hardy, debía escurrirme cada tanto en dirección a Gibraltar Lake, algo parecido al limbo.
Tal como acostumbraba, caballeroso se ofreció a llevarme a casa. Dijo que era demasiado tarde para que anduviera sola. La tensión venía en creciente desde el acontecimiento de los Winstor. Resulta que había habido un triple homicidio en una escuela elitista ubicada en el costado este del Central Park, y, si bien todavía no podía ser parte de su equipo, me sumaron en calidad de psicoanalista forense.
La realidad era que, fuera Esther o Audrey, el trabajo en el pasado lo había hecho yo misma, y algo de mí les habrá gustado, aunque en el fondo buscaba creer que todo eso se trataba de una excelente excusa que el jefe Hardy había articulado para mantenerme cerca. Así que poco a poco me rendí a esta idea y como consecuencia, nos fuimos acercando.
Los Winstor eran unas de las familias más adineradas de la isla, y su hijo, el principal sospechoso. A través de nuestros interrogatorios llegamos a resolver el caso. Para sorpresa nuestra, de la prensa y hasta de su propia madre, el asesino no se había tratado del hijo, sino del padre.
Parece ser que el señor Winstor disfrutaba de corretear a las compañeras del colegio del joven Bryant hasta terminar por dejar embarazada a una de ellas. Sus amigas comenzaron una serie de chantajes que enfurecieron tanto a Richard Winstor que hicieron que terminara enviando a eliminar todos los cabos sueltos.
Y así seguían sumándose víctimas, casualmente mujeres, inmersas en cierto dominio masculino, hijos del poder, sin escapatoria.
En la academia compartía habitación con una tal Jane Doe. La muchacha era de tan pocas palabras que recién supe su verdadero nombre al irme. De todas formas, poco a poco fui confirmando que algún problema personal tendría, ya que era a mí sola a la que había decidido ignorar sin razón.
Jane Doe era de rasgos orientales, pero hablaba con la fluidez de un nativo. En varias oportunidades la había visto interactuar de manera entusiasta con algunos jóvenes cadetes, así que ese no era un problema para nuestro vínculo, de haber considerado un posible choque cultural idiomático.
Imaginé que su malestar radicaría en la diferencia etaria. Mientras que ellos eran jóvenes y activos, yo parecía su madre... Bueno, no es que fuera para tanto, si les podía llevar entre doce y diez años con suerte. Quizás una de esas tías errantes.
–Qué gusto verte hoy, espero que tengas un buen día. –Jane me miró como si acabase de volverme loca–. Gracias, tú también, Audrey –seguí respondiendo sola–. Oh, eres una dulzura, Jane. –Y salí con el pequeño nécessaire entre mis manos hacia los vestuarios, dejándola petrificada.
Si ella tenía el total impudor de no dirigirme la palabra, al menos me divertiría a sus costillas.
Al estacionar en la entrada de la casa de Leanne, sonó mi teléfono. Era Don.
Mientras observaba el pequeño ícono verde, mi mente se ancló en nuestro último encuentro antes de partir. Es que así como por momentos parecía ser un lord creado a la imagen y semejanza de una obra de Kate Morton, por otros tenía el poder de hacerme sentir por fuera de los parámetros delicadamente estipulados.
Había pasado por la comisaría con el objetivo de dejar el papeleo correspondiente de mi nuevo rol externo y luego de informarle que me ausentaría por unas pocas semanas, me pidió conversar al terminar la jornada.
Como era de esperarse, aplacé mi permanencia allí hasta tanto él terminara de trabajar. Cuando finalmente lo vi venir, Rowena apareció.
Una vez más, la desgracia del pasado se hacía presente para derrumbar cualquier propósito que albergase la idea de un futuro.
SEÑORA FISHER
Martes 14 de mayo, 20.45 h
(Réplica #2)
Inmersa en la penumbra violácea del anochecer, aquel breve paréntesis entre la despedida de los últimos atisbos del día y que la noche se cobrara su merecido y esperado protagónico, Greta Fisher se encontraba sentada a la mesa.
La madera lustrada y perfectamente labrada por ebanistas en los comienzos de 1900 databa de una época en la que sus bisabuelos solían hacer gala de pertenecer a una de las familias más acaudaladas del lugar.
Claro que más tarde sus padres se gastarían casi toda la fortuna para dejarla a ella, madre soltera, con aquellos muebles como únicos bienes tangibles.
Cierta perversa culpa la atormentaba cuando fantaseaba con deshacerse de ellos con el único fin de llevar comida a la mesa. Probablemente se trataría de una nueva cosecha de la siembra que regó el discurso materno, ese mismo que la martirizó cuando apareció embarazada de cinco meses después de haberse ido en busca de su destino, exactas palabras que empleó antes de cerrar aquella puerta de un golpe, provocando un vibrato en la tripa de sus progenitores. De su madre más que de su padre. O eso parecía. El señor Fisher se había vuelto experto en ocultar emociones; en toda su vida, Greta jamás había logrado sacarle algo que no fuera un cumplido formal o una mirada de desaprobación cuando, según él, la merecía, siendo esto último lo que más prevalecía.
No tuvo más remedio que parir y criar a su niña en la vieja casa Fisher, siendo el precio de que a esta no le faltase nada, el mismo que pagaría en carne propia hasta la muerte de su padre y más tarde de su madre.
Remordimientos los había de sobra, ya que en el fondo encontrarse sola con la pequeña Erin supuso un gran alivio en sus vidas, aunque el cargo de conciencia se plantara suculento. Eventualmente se las arregló para salir adelante, educarla de la mejor manera posible y hasta llegar a conseguir esa beca que sentó el precedente sobre el camino bifurcado en la suerte de los Fisher hasta aquel entonces.
Lo que no vio venir, desde las frescas épocas de incondicional entrega, valor y paciencia, era que Erin nunca llegaría a cumplir aquellas metas que por momentos parecían ser más deseadas por ella que por su hija.
La joven desapareció la noche de un incierto septiembre, diez años antes.
No hubo rastro alguno que alegase un posible secuestro, menos aún evidencia de lo que podría haber sido un homicidio, así que dieron por cerrado el caso luego de convenir que la joven había huido. De todas formas, en la estación podrían dormir tranquilos por la noche, mas Greta nunca lo creyó así.
Erin podía ser una adolescente rebelde, a veces hasta un poco más de lo que había sido ella misma, pero su vínculo era genuino. Ni en uno ni en mil años podría haber querido escapar. Ni siquiera se trataba de querer creerlo, sino de una intuición que partía desde sus vísceras hasta terminar en un clásico cosquilleo en las coyunturas de sus dedos. La había cargado en su panza por poco más de nueve meses, conocía cada uno de sus rincones sin necesidad de espiar sigilosa. Recorría junto a ella cada viraje y hasta podría haber anticipado sus cambios de ruta.
Y en eso Erin había sido consecuente. No buscaba un cambio lejos de su madre. A la niña se la habían arrebatado.
Greta se sentaba a la mesa cada anochecer mientras en silencio recorría mentalmente el caso. Quien la observara desde afuera a través de uno de esos coloridos vitreaux jamás podría haber decodificado la calma solapada que creía aparentar. Su inteligencia se encontraba subestimada por un nivel y tipo de vida que nunca llegaban a estar a la altura de su real perspicacia.
Una gran tempestad azotaba su interior; siempre se la percibía inquieta, aun encontrándose inmóvil. Incluso en el pueblo hacía tiempo que un grupo de malintencionados había comenzado a tildarla de ermitaña e insana.
Pero Greta estaba más cuerda que nunca y si de algo estaba segura, era de que eventualmente lograría dar con el o los responsables de lo sucedido.
Golpearon a la puerta, pero no titubeó en tomarse su tiempo para pararse y caminar con lentitud hasta el hall de entrada, echar un vistazo al retrato del recibidor en donde aparecía la foto escolar de Erin a sus doce años, con sus paletas todavía separadas y algo de incipiente acné. Enganchó con su dedo el único llavero que colgaba de la pared y recién ahí dio al cerrojo.
El instinto, quizá, parecía haberla refrenado y posteriormente susurrado al oído que se demorara cuanto le fuese posible, pues a partir de ese momento todo cambiaría para convertir su realidad en un eterno purgatorio, con justa razón.
El alguacil Andrews, preparado para lo que vendría, se había colocado el sombrero a la altura del esternón. El muchacho que lo acompañaba era la primera vez que lo hacía. Se encontraba nervioso y miraba hacia el suelo con los ojos más saltones que de costumbre, aunque nadie terminaría percatándose de él.
Era vasta la historia entre la señora Fisher y Andrews como para sumar nuevas caras, y por cierto tampoco es que hiciera falta.
Greta clavó sus ojos en los de Robert. Este, que hacía algún tiempo que no la veía, se impresionó al ver que el paso del tiempo en ella había hecho estragos. O tal vez debía adjudicarse a sí mismo el hecho de que una señora de cincuenta y unos pocos se encontrara derrotada.
No hubo necesidad de declaraciones. A esta altura y luego de un cumplido período de incertidumbre, la noticia se absorbía por los poros.
Así se mantuvieron en silencio por unos instantes y para cuando el cielo se encontró absolutamente teñido de negro, dejó escapar un grito desesperado, permitiendo que sus rodillas se quebraran en ese mismo zaguán en el que había esperado, durante diez años, a que Erin regresase.
Porque ahora el cierre era definitivo, ya no habría lugar para la esperanza, para el “qué tal si”, incluso para un temido secuestro que intentaba no mencionar en voz alta, pero que aun así albergaba la ilusión de su hija con vida.
Erin no regresaría jamás. Y todo ese tiempo que muchos creerían que borraría todo y alentaría la resignación, no hacía más que agigantar su dolor.
Tomó una decisión. Ahora mismo una única cosa la ayudaría a levantarse. La misma inercia que nace desde el motor interno y que se alimenta únicamente de la sed de venganza.
AUDREY JORDAN
Miércoles 15 de mayo, 00.15 h
Una acalorada discusión entre Leanne y Todd la noche anterior puso el punto final a mi tolerancia en aquella casa, alentándome a tomar coraje y salir de allí.
Llamé al Pine Lake y enseguida reuní mis cosas para escabullirme durante aquella marejada ajena, pero que podría salpicarme de un momento a otro. Aparentemente, Leanne había olvidado que esa semana tendrían la cena de la empresa de él, dejándole el terreno liso y llano, listo para despotricar contra lo poco que le interesaban sus cuestiones formales.
Manejé despacio por entre algunos bancos de neblina característicos de aquella época del año. El árbol de Eugene seguía intacto, firme y robusto, tal como lo recordaba. Sonreí al rememorar mis andanzas cuando escapaba de casa para treparme a él junto a Jayden y Grace; y enseguida volví a posar la mirada en el camino.
Hacía tiempo que no me dirigía hacia aquel lado del pueblo, más bien años. Solíamos escaparnos con Ezra alguna noche para cambiar de escenario y, en efecto, varias fueron las ocasiones en las que fantaseamos con comprar el pequeño establecimiento y asentarnos allí.
De tan solo imaginarme llevando toallas calientes a la habitación número siete me recorrió un escalofrío, o tal vez exprimiendo naranjas al alba para que ningún huésped nos sorprendiera en ascuas. Permítanme morir aquí, entre música funcional y karma.
Al ingresar, el cencerro que colgaba de la puerta de madera rústica sonó. Un joven detrás del mostrador levantó su mirada y enseguida le pregunté por la dueña.
–Me temo que la señora Günther falleció el pasado septiembre.
Noté la incomodidad de tener que recitar un obituario en el muchacho pálido y esmirriado, aunque inofensivo. De otra forma hubiera salido corriendo de allí sin mirar atrás. Demasiada vida real superando la ficción había minado mi confianza en el mundo y, si bien lo trabajaba a menudo en terapia, todavía me costaba creer en la bondad de los desconocidos.
Caminé en línea recta con la llave de la habitación cuatro en mano. Todo se encontraba igual a como lo habíamos dejado. Los marcos rectos albergando láminas falsas de Matisse, el papel verde estampado de la pared que asombrosamente se mantenía en perfecto estado y hasta la mancha oscura en la madera del suelo justo delante de la puerta tres. Los recuerdos arreciaron y yo estaba allí para recibirlos, con nada más excepto mi alma, cual náufrago cuya balsa se acababa de romper sin tierra firme a la vista.
Giré sabiendo la respuesta de antemano, aunque a la expectativa de que una daga voladora se clavara en nuestra historia.
–Disculpa… –leí su nombre bordado en la camisa–, Jerry. –El muchacho sonrió incrédulo–. ¿Quiénes son los nuevos dueños?
–El nuevo dueño. Es uno solo. Al dejarnos Ottilia Günther, el señor Ezra Portland ha comprado el lugar.
Sonreí de costado y esta vez no volví a mirar atrás.
A la mañana siguiente, me sorprendieron los insistentes golpes de un puño no tan fuerte, aunque impaciente. Luego de recapitular la última noche y terminar de situarme en el tiempo y espacio del Pine Lake, caminé hasta la puerta.
Greta Fisher se encontraba parada del otro lado, con su cabeza gacha, la espalda algo curvada y al mirarme, noté también sus ojos extremadamente hinchados.
En las buenas épocas, Greta supo ser amiga de mi madre. Recuerdo que se reunían en noches de semana a beber algunos tragos cuando eso suponía un acto revolucionario. Erin era más pequeña que yo y en aquel entonces unos pocos años parecían dividir territorios entre las jovencitas. Así que yo solía quedarme en mi habitación, mientras la niña jugaba alrededor de nuestras madres.