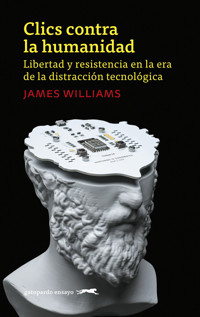
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gatopardo ediciones
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Spanisch
Un libro pionero de la ética de la tecnología. Un contundente alegato contra la colonización de nuestra mente por parte de las grandes empresas tecnológicas. Vivimos pegados a la pantalla, sometidos a los cantos de sirena de la tecnología digital. En la era del exceso informativo, la atención ha pasado a ser un bien escaso y codiciado por las grandes empresas tecnológicas. ¿Cómo afecta este fenómeno a nuestra autonomía y nuestra libertad? ¿Cómo podemos oponer resistencia a la colonización de nuestra mente? Con un pie en la antigua Grecia y el otro en Silicon Valley, Clics contra la humanidad arroja luz sobre uno de los problemas más urgentes de nuestro tiempo. James Williams, que fue estratega de Google antes de estudiar filosofía en Oxford, afirma que los sistemas inteligentes de persuasión que condicionan nuestro pensamiento y nuestra conducta constituyen una grave amenaza para la libertad y la democracia. En vez de ayudarnos a alcanzar nuestras verdaderas metas vitales, las tecnologías digitales desvían y explotan nuestra atención, aprovechándose de nuestras vulnerabilidades psicológicas. Hace demasiado tiempo que minimizamos los trastornos resultantes, descartándolos como simples «distracciones» o molestias menores. Sin embargo, son mecanismos que socavan la voluntad humana, cuyos efectos pueden ser irreversibles si no actuamos a tiempo. La crítica ha dicho... «Antes de llegar a la página 70 ya había eliminado mi cuenta de Instagram. Todavía no es demasiado tarde para detener el secuestro de la atención, el alud de información no procesable y la 'proliferación de la mezquindad'. Este libro puede cambiar su vida (y el mundo).» Kiko Amat «Nadie ha reflexionado con tanta profundidad sobre la crisis moderna de la atención.» Tim Wu, autor de Comerciantes de atención «Un libro que le puede servir a cualquiera que esté preocupado por su uso y abuso de las redes sociales.» Juan Soto Ivars «Apaga tu smartphone, toma asiento y presta toda, absolutamente toda, tu atención a este libro breve, absorbente y muy inquietante.» Financial Times «Un clásico instantáneo de la ética de la tecnología.» TechCrunch «Si te importa el futuro de la sociedad, presta atención a este libro.» Wael Ghonim, activista de internet «Apasionado, provocador, personal y divertido. Partiendo de la filosofía, los videojuegos, la literatura clásica y la ciencia contemporánea, nos ayuda a entender cómo está cambiando la experiencia humana y cómo podemos recuperar el control de nuestras vidas.» David Runciman «Dentro del irritante subgénero literario de los conversos de Silicon Valley, Clics contra la humanidad, de James Williams, me ha parecido una buena introducción a la crítica de las redes sociales.» César Rendueles
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
Clics contra la humanidad
Clics contra la humanidad
Libertad y resistencia en la era
de la distracción tecnológica
james williams
Traducción de Álex Gibert
Título original: Stand out of our light
Copyright © James Williams, 2018
Esta traducción de Clics contra la humanidad se ha publicado
gracias a un acuerdo con Cambridge University Press.
© de la traducción: Álex Gibert, 2020
© de esta edición: Gatopardo ediciones S.L.U., 2021
Rambla de Catalunya, 131, 1º-1ª
08008 Barcelona (España)
www.gatopardoediciones.es
Primera edición: enero de 2021
Diseño de la colección y de la cubierta: Rosa Lladó
Imagen de la cubierta: © Joris Wegner, «I wish it were as easy
to banish hunger by pressing that button» (2008).
Imagen de la solapa: © Steven Mayo / Alamy Live News
eISBN: 978-84-122364-3-9
Impreso en España
Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Índice
Portada
Presentación
Prólogo
1. Filosofía para troles
distracciones deliberadas
2. El gps averiado
3. La era de la atención
4. Límites a la carta
5. Los imperios de la mente
clics contra la humanidad
6. El ciudadano es el producto
7. La luz focal
8. La luz astral
9. La luz diurna
libertad de atención
10. El primer campo de batalla
11. El banco y el monstruo
12. Gente marginal en tiempos marginales
13. El cielo más resplandeciente de la invención
Bibliografía
Agradecimientos
Acerca del Premio Nine Dots
James Williams
Gatopardo ensayo
Otros títulos publicados en Gatopardo
Para Alexander
Es vergonzoso que el hombre no pueda
servirse de sus propios bienes.
Política, Aristóteles
Prólogo
Para hacer cualquier cosa que valga la pena, hay que ser capaz de prestar atención a las cosas que importan. No es tarea fácil, no lo ha sido nunca, pero de un tiempo a esta parte se ha vuelto aún más complicado, por nuevas e insospechadas razones.
Mientras mirábamos hacia otra parte, una amenaza de última generación para la libertad del ser humano se ha materializado ante nuestros ojos. No hemos reparado en ella porque ha llegado en distintas formas que nos resultaban familiares. Ha llegado trayendo consigo el regalo de la información, un recurso escaso y valioso hasta la fecha, pero que se nos ha brindado en tal abundancia y a tal velocidad que se ha convertido en una rémora. Y, para acabar de seducirnos, ha llegado con la promesa de que está de nuestra parte, de que ha sido diseñada para ayudarnos a conducir nuestras vidas por los derroteros que nosotros mismos nos hemos marcado.
Pero, por grande que sea su potencial, estas máquinas maravillosas no están exactamente de nuestra parte. En lugar de secundar nuestras intenciones, se dedican a captar y monopolizar nuestra atención. En su competencia despiadada por «persuadirnos», por determinar nuestros actos e ideas conforme a sus objetivos preestablecidos, estas máquinas se han visto obligadas a recurrir a las astucias más mezquinas y rastreras del manual para apelar a nuestros impulsos más viles, a ese ser inferior que nuestra naturaleza más noble ha tratado siempre de combatir y superar. Para colmo de males, han desplegado los sistemas de computación más inteligentes que se hayan visto jamás con el solo propósito de captar nuestra atención y servirse de ella.
Durante demasiado tiempo hemos quitado importancia a los peligros de esta forma de persuasión inteligente y nociva, desdeñándola como una mera «distracción» o una molestia de poca monta. A corto plazo, estos obstáculos pueden mermar nuestra capacidad de hacer lo que queremos hacer. A largo plazo, pueden llegar a impedirnos vivir las vidas que queremos vivir y, lo que es peor, minar facultades fundamentales como la reflexión o el autocontrol, dificultándonos aún más la tarea de «querer lo que queremos querer», por emplear la expresión del filósofo Harry Frankfurt. En este sentido, los nuevos adversarios de la atención no solo suponen una amenaza para el triunfo de la voluntad, sino también para su misma integridad esencial, tanto en el plano individual como en el colectivo.
De entre la variedad de amenazas que pesan sobre la libertad, algunas son reconocibles de inmediato, pero otras necesitan cierto tiempo para revelarse como tales. En lo que respecta a este sistema de persuasión inteligente, cuya influencia perniciosa crece por momentos, el proceso de reconocimiento no ha hecho más que comenzar. Las amenazas, en cambio, ese cúmulo de infraestructuras e incentivos que se esconden tras su funcionamiento, están ya bastante asentadas y consolidadas. Así las cosas, puede que sea demasiado tarde para poner a estos sistemas perniciosos de nuestra parte. Es posible que, a estas alturas, sus mecanismos estén demasiado arraigados en nuestra vida para extirparlos. Personalmente, no creo que sea el caso. No está todo perdido, pero la vía de la salvación es angosta y no tardará en cerrarse.
Hubo un tiempo en que pensaba que los grandes desafíos políticos habían pasado a la historia. Las luchas épicas por la libertad, me decía, habían sido ya libradas por generaciones más ilustres que la nuestra. A nosotros nos quedaba tan solo la tarea de administrar diligentemente su herencia política, el fruto de su esfuerzo.
No podía estar más equivocado. La liberación de la atención humana podría ser la lucha ética y política decisiva de nuestro tiempo. Su éxito es requisito previo de cualquier otra lucha que quepa imaginar. Nos incumbe a nosotros, pues, la responsabilidad de modificar el cableado de estos sistemas de persuasión inteligente y nociva antes de que ellos modifiquen el nuestro. Para ello es preciso encontrar, entre todos, nuevas formas de hablar y abordar el problema, y reunir luego el coraje necesario para lidiar con él, por más que nuestras acciones resulten intempestivas e impopulares.
En el poco espacio del que aquí dispongo no aspiro a dibujar un mapa detallado de la problemática, sino a calibrar la brújula que habrá de ayudarnos a navegar por ella. Habrá, pues, más preguntas que respuestas y más exploración que alegato. Debería leerse como un despliegue de intuiciones, como una búsqueda de los términos precisos. Ralph Waldo Emerson dijo que «a veces un grito es mejor que una tesis». Habrá aquí un poco de ambas cosas.
El corto pero intenso periodo que he pasado escribiendo este libro no habría sido posible sin la extraordinaria generosidad y clarividencia de la Kadas Prize Foundation, la Cambridge University Press y el Centro de Investigaciones para las Artes, las Ciencias Sociales y las Humanidades (CRASSH) de la Universidad de Cambridge, así como el ímprobo esfuerzo del personal y la directiva del Premio Nine Dots. El privilegio es aún mayor, pues se trata de inaugurar lo que sin duda será una larga serie de proyectos similares a este. Solo espero que el mío sea digno de su generosa atención y de la del lector.
1. Filosofía para troles
Era una clara y cálida mañana del siglo iv a. C. y en el mercado de Corinto todo transcurría con aparente normalidad. Los compradores inspeccionaban las mercancías de artesanos y pescaderos. El sudor y el olor de pies emponzoñaban el aroma de la brisa marina. Las gaviotas graznaban, las olas lamían la orilla y los perros corrían por lugares que le estaban vedados al hombre. Parecía que iba a ser un día de lo más anodino hasta que unas voces griegas se alzaron de pronto en un clamor de repugnancia e indignación. Un corrillo se abría entre el gentío a medida que los compradores se apartaban de algo o de alguien. Un mendigo yacía en el suelo, recostado contra una gran tinaja en la que al parecer tenía su hogar. Vestía tan solo un taparrabos, que había apartado de improviso y sin ningún reparo para satisfacer su libido a la vista de los pobres parroquianos, que se alejaban discretamente. A quienes conocían la identidad del mendigo, el espectáculo no debió de sorprenderles demasiado. Puede que hasta les hiciera gracia, porque, en realidad, no se trataba de un vagabundo cualquiera: era Diógenes de Sinope, uno de los filósofos más célebres de la Hélade.
Los filósofos no suelen vivir en tinajas, pero Diógenes no era un filósofo al uso ni tenía intención de serlo. Tal vez no llegara a escribir una sola palabra de filosofía, pero las anécdotas sobre su vida y sus ideas circulaban por todas partes. Había sido desterrado de su ciudad natal por acuñar moneda falsa, y no tenía familia ni pertenecía a ninguna tribu. Había hecho voto de pobreza (de ahí que residiera en una tinaja) y pasaba buena parte de su tiempo libre (que, en su caso, era todo el tiempo) importunando y escupiendo a los transeúntes, impartiendo clase a sus perros y, cómo no, obsequiando a sus conciudadanos con demostraciones públicas de onanismo. A menudo se paseaba de día con un farol encendido y cuando le preguntaban qué hacía, gruñía: «Ando buscando a un hombre honesto». A la pregunta sobre cuál era, a su juicio, la cosa más bella del mundo, dicen que respondió: «La libertad de expresión». Se cuenta también que asistía a las disertaciones de otros sabios de su época, Platón incluido, con el único objetivo de interrumpir a los oradores comiendo ruidosamente. Tenía fama de ser un tipo insolente, impulsivo y de lo más grosero. En presencia de Diógenes nadie se sentía a salvo. Hoy no habríamos dudado en tacharlo de «trol».
Pero a pesar de su mala fama, o gracias a ella, acabó por llamar la atención de un hombre de inmenso poder, seguramente el más poderoso del mundo en aquel tiempo: Alejandro Magno. Tanta era la admiración que el emperador profesaba a aquel griego estrafalario, a aquel ilustre filósofo trol, que en cierta ocasión llegó a afirmar, según se dice, que «de no ser Alejandro, habría querido ser Diógenes».1
Un día, Alejandro se decidió por fin a visitarlo. Lo encontró tomando el sol en el Craneo, un gimnasio de Corinto. Se acercó al filósofo flanqueado probablemente por su escolta y seguido de un cortejo imponente de sirvientes y soldados, y, sin escatimar elogios, expresó su admiración por aquel vagabundo de aspecto lamentable que yacía ante él con un taparrabos por toda indumentaria. A continuación, tal vez dejándose llevar por un impulso, o puede que deliberadamente, le hizo a Diógenes una oferta excepcional: concederle cualquier cosa que deseara. Solo tenía que decirle qué quería y le sería concedido.
La expectación era absoluta. ¿Qué respondería Diógenes? Toda oferta, por ventajosa que sea, impone una obligación a quien la recibe. Obliga, cuando menos, a mostrarse agradecido por el mero hecho de recibirla, incluso si uno opta por declinarla. Pero por mucho que fuera un mendigo, Diógenes no se distinguía por su gratitud, de modo que ¿cuál sería su respuesta? ¿Se quitaría por fin la máscara de trol ante aquella oferta que podía cambiarle la vida? ¿Le pediría que pusiera fin a su exilio para poder volver a su Sinope natal después de tantos años? ¿Se plantearía siquiera la oferta? ¿Acaso aquel filósofo trol con tan malas pulgas se tomaría la molestia de responder?
Diógenes respondió, por supuesto. Alzó la vista, le hizo un gesto a Alejandro y le espetó: «¡Aparta, que me haces sombra!».2
A principios del siglo xxi, unas fuerzas maravillosas de nuestra invención —las tecnologías de la información y la comunicación— han revolucionado la vida del ser humano. Las experiencias que atesoramos a cada momento, nuestras interacciones sociales, el cariz de nuestros pensamientos y nuestros hábitos cotidianos se configuran hoy, en gran medida, a partir del funcionamiento de estos ingenios. Sus engranajes internos son para muchos de nosotros lo bastante oscuros como para resultar indiscernibles de la magia; no dejamos de maravillarnos de su potencia y originalidad. Y esta admiración trae aparejada una convicción: confiamos en que estos inventos fueron diseñados, como aseguran sus creadores, para adaptarse a nuestros referentes y ayudarnos a dirigir nuestras vidas por los derroteros que nosotros mismos hemos trazado. Creemos, en fin, que estos inventos fabulosos están de nuestra parte.
En la propuesta de Alejandro se percibe cierto optimismo imperial que nos resulta familiar, que nos recuerda el modo en que estos flamantes poderes de nuestro tiempo, nuestros Alejandros digitales, han irrumpido en nuestras vidas para satisfacer toda clase de deseos y necesidades. Es cierto que, en muchos aspectos, han satisfecho nuestros deseos y necesidades y han estado de nuestra parte. Entre otras cosas, han potenciado extraordinariamente nuestra capacidad de informarnos, comunicarnos y entender el mundo. Hoy, gracias a una fina placa de plástico del tamaño de mi mano, puedo hablar con la familia que tengo en Seattle, conseguir cualquier obra de Shakespeare al instante o enviar un mensaje a mis representantes electos desde cualquier rincón del mundo.
Pero a medida que estos nuevos poderes se convertían en parte esencial de nuestros pensamientos y acciones, hemos empezado a percatarnos de que, como le sucedió a Diógenes con Alejandro, nos hacen sombra: nos tapan una luz muy particular, una luz tan preciosa y fundamental para nuestro desarrollo que, sin ella, de poco nos servirá cualquier beneficio que nos reporten.
Me refiero a la luz de nuestra atención. La atención humana parece haber sufrido un cambio profundo y potencialmente irreversible en la era de la información. Reaccionar a este cambio como es debido podría ser el mayor desafío moral y político de nuestro tiempo. Con este libro me propongo explicaros por qué lo creo así… y pediros ayuda para que esa luz siga alumbrando.
1. Diógenes Laercio, Vidas y opiniones de los filósofos ilustres, trad. de Carlos García Gual, Madrid, Alianza Editorial, 2008, libro VI, 32; Lucio Flavio Arriano, Anábasis de Alejandro Magno, trad. de Antonio Guzmán Guerra, Barcelona, Gredos, 1982, libro VII, 2.
2. Laercio, op. cit., libro VI, 38; Arriano, op. cit., libro VII, 2.
DISTRACCIONES DELIBERADAS
2. El GPS averiado
Hace cinco años, yo trabajaba en Google aportando mi granito de arena a una misión empresarial que aún admiro por su explícita osadía: «organizar la información mundial para que a todos les sea útil y accesible».3 Pero un día tuve una iluminación: mi vida estaba rodeada de tecnología por todas partes, pero cada vez me resultaba más difícil hacer lo que me proponía.
Estaba… distraído. Sin embargo, era algo más que una simple «distracción»; se trataba de un nuevo tipo de distracción profunda que no sabía cómo denominar. Algo se había trastocado a un nivel más profundo que el de la simple molestia, y sus efectos nocivos se me antojaban mucho más peligrosos que el leve fastidio que trae consigo nuestro día a día. Tenía la sensación de que algo se desintegraba y se disgregaba, como si el suelo hubiera cedido bajo mis pies y mi cuerpo comenzara a reparar en que estaba cayendo. Sentía que la historia de mi vida peligraba por alguna razón confusa que no alcanzaba a expresar. La materia del mundo que habitaba se estaba volatilizando. ¿Tiene esto algún sentido? En aquel entonces no me lo parecía.
Fuera lo que fuese, aquella distracción profunda ejercía sobre mi vida un efecto diametralmente opuesto al que cabría esperar de la tecnología. Me rondaba la cabeza una pregunta cada vez más acuciante: «¿De qué me sirve a mí toda esta tecnología?».
Pensad un momento en las metas que os habéis marcado: la de leer este libro, por ejemplo, o las que os habéis propuesto para el resto del día, para esta semana, para lo que queda del año o más allá. Si sois como la mayoría de la gente, serán metas del estilo de «aprender a tocar el piano», «pasar más tiempo en familia», «planificar aquel viaje que quería hacer», etc. Son verdaderas metas, metas humanas, la clase de metas que uno lamenta no haber alcanzado cuando se encuentra en su lecho de muerte. Si la tecnología sirve para algo, es para perseguir esta clase de metas.
Hace unos años leí un artículo titulado «Arrepentimientos de los moribundos».4 Trataba de una mujer de negocios que, desencantada con el bregar de su profesión, lo había dejado todo para dedicarse a una ocupación muy distinta: las unidades de cuidados paliativos. Se pasaba el día atendiendo las necesidades de los moribundos y escuchando sus pesares, y llegó a hacer una lista de arrepentimientos habituales, en la que dejaba constancia de todo lo que a aquellas personas les hubiera gustado hacer y lo que lamentaban haber hecho: no habían hecho más que trabajar, no les habían dicho a los suyos lo que sentían por ellos, no se habían permitido ser felices, etc. Esta es, a mi entender, la perspectiva vital adecuada, la que puede llamarse verdaderamente propia, si es que alguna lo es. Es la perspectiva que todas estas pantallas y máquinas deberían ayudarnos a no perder de vista. Porque uno puede desear un sinfín de cosas muy distintas, pero nadie puede desear el arrepentimiento.
Volvamos a las metas de las que hablábamos, a vuestros objetivos vitales. Tratad de imaginaros ahora cuáles son los objetivos que os asignan las tecnologías de las que os servís. ¿Cuáles os parecen que podrían ser esos objetivos? Y no me refiero a las misiones de empresa oficiales ni a los pretenciosos mensajes de sus departamentos de marketing. Me refiero a los objetivos que se escriben en las pizarras durante las reuniones de diseño de producto y a los parámetros que se emplean para definir vuestra satisfacción vital. ¿Os parece probable que reflejen las metas que os habéis marcado?
Lamento decirlo, pero es poco probable. Desde su perspectiva, la satisfacción suele definirse en función de objetivos de «baja implicación», como suelen llamarse, que poco o nada tienen que ver con los vuestros. Entre estos objetivos se incluye el de maximizar el tiempo que el usuario dedica a un producto en concreto, el de mantenerle clicando, tecleando o deslizando el dedo por su pantalla y el de mostrarle el mayor número de páginas o anuncios posibles. Una particularidad de la industria tecnológica es su habilidad para despojar a las palabras de sus significados más profundos, como sucede en este caso con la palabra «implicación». (El término inglés, «engagement», también puede referirse al acto de entablar combate dos ejércitos y encaja aquí de maravilla, pues se trata esencialmente de una confrontación.)
Estos objetivos de «baja implicación» son pobres, no llegan al nivel humano. Nadie se ha marcado jamás semejantes objetivos. Nadie, al levantarse, se pregunta: «¿Cuánto tiempo conseguiré pasarme hoy navegando por las redes sociales?». (Y si ese alguien existe, me gustaría conocerlo y tratar de entender sus engranajes mentales.)
A fin de cuentas, lo que eso significa es que existen divergencias notables entre las metas que nosotros nos marcamos y los objetivos que nos asignan las tecnologías que usamos. Y me parece un problema mayúsculo, aunque apenas se hable de él, porque lo cierto es que consideramos estas tecnologías compañeras de viaje ideales en nuestros periplos vitales: confiamos en que nos ayudarán a hacer lo que queremos hacer, a ser las personas que queremos ser.
En cierto sentido, las tecnologías de la información deberían ser los GPS de nuestra vida. (Es verdad que a veces no sabemos exactamente el rumbo que queremos tomar, pero, en tal caso, la tecnología debería ayudarnos a averiguar adónde nos dirigimos, a averiguarlo tal como queremos averiguarlo.) Pero imaginaos por un momento que el GPS que realmente usáis fuera incompatible con vuestros propósitos. Imaginaos que compráis uno nuevo, lo instaláis en el coche y la primera vez que lo usáis os guía eficazmente hasta vuestra destinación. En el segundo trayecto, sin embargo, os conduce a un lugar situado a varias calles del punto de destino. Será un fallo técnico sin importancia, os decís, seguramente habrá que actualizar el callejero, y no le dais más vueltas. Pero durante el tercer trayecto, para vuestro asombro, el aparato os conduce a un lugar situado a varios kilómetros del destino que habíais fijado, un lugar en la otra punta de la ciudad. Los errores del GPS se suceden sin cesar y acabáis tan frustrados que decidís dejarlo estar y volver a casa. Solo que, al introducir la dirección de vuestro domicilio, os propone una ruta que os obligaría a conducir varias horas para llegar a una ciudad que no es la vuestra.
Cualquier persona razonable concluirá que el GPS está averiado y lo devolverá a la tienda, si no lo tira antes por la ventana. ¿Quién querría conservar un aparato que sabe que lo conducirá a donde no quiere ir? ¿Qué motivos podría tener para seguir tolerando semejantes extravíos?
Nadie estaría dispuesto a soportar esta clase de distracciones en una tecnología concebida para navegar por el espacio físico. Y, sin embargo, eso es precisamente lo que hacemos a diario con las tecnologías concebidas para navegar por el espacio de la información. Tenemos una tolerancia altísima con esta clase de extravíos cuando se trata de nuestros GPS vitales: los sistemas de información y comunicación que hoy gobiernan buena parte de nuestros actos y pensamientos.
Cuando me fijé en la industria tecnológica para la que trabajaba, comencé a ver con nuevos ojos aquellos paneles gráficos, aquellos parámetros y metas que justificaban la mayor parte de sus diseños: se trataba de los destinos introducidos en los GPS que iban a gobernar las vidas de millones de seres humanos. Traté de concebir de qué modo se reflejaba mi vida en aquellos vistosos gráficos y en las cifras que iban aumentando en las pantallas que me rodeaban: número de visualizaciones, tiempo de permanencia, número de clics, total de conversiones. De pronto, aquellos objetivos me parecieron triviales y nocivos. No eran mis objetivos. Ni los míos ni los de nadie.
No tardé en comprender que la causa en la que me había embarcado no era la de organizar la información, sino la de gestionar la atención. La industria tecnológica no diseñaba productos: diseñaba usuarios. Aquellos milagrosos sistemas de uso general no eran «herramientas» neutrales, sino sistemas de navegación con objetivos muy concretos, que gobernaban las vidas de personas de carne y hueso. Eran, en definitiva, extensiones de nuestra atención. El teórico canadiense de la comunicación Harold Innis dijo una vez que toda la labor de su carrera respondía a una única pregunta: «¿Por qué prestamos atención a lo que se la prestamos?».5 Por lo que respecta a mi atención, reparé entonces en que había descuidado por completo esa pregunta.
Al mismo tiempo, sabía que no se trataba únicamente de mí, de mis distracciones y frustraciones, porque cuando el uso de un producto es socialmente mayoritario, su creador no se limita a diseñar usuarios: diseña también la propia sociedad. Pero si la sociedad entera iba camino de caer en aquella profunda y nueva distracción que yo apenas comenzaba a percibir, ¿qué resultados cabía esperar? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias para nuestros intereses compartidos, nuestras metas comunes, nuestras identidades colectivas y, en definitiva, para nuestra política?
En 1985, el gran pedagogo y crítico cultural Neil Postman publicaba Divertirse hasta morir, una obra clarividente que ha ido ganando relevancia con el tiempo.6 En el prólogo, Postman recuerda una observación de Aldous Huxley en su Nueva visita a un mundo feliz, donde afirmaba que los guardianes de la libertad de su época habían «pasado por alto […] la insaciable sed de distracciones del ser humano».7 Postman contrapone las amenazas persuasivas e indirectas para la libertad del hombre sobre las que Huxley alertaba en Un mundo feliz a las amenazas más coercitivas que describe George Orwell en 1984. La visión de Huxley, sostiene, se apoya en su predicción de que en el futuro los más temibles adversarios de la libertad no surgirán de nuestros miedos sino de nuestros placeres: no es la perspectiva de «una bota que patea un rostro humano… a perpetuidad» lo que debería quitarnos el sueño, sino el espectro de una situación en la que «la gente llegue a amar la opresión a la que se somete y adorar las tecnologías que la incapacitan para pensar».8 Un dedo que desplaza por la pantalla una ristra de datos infinita… a perpetuidad.
Me preguntaba si en el diseño de las tecnologías digitales no habríamos caído en el mismo error que los contemporáneos de Huxley; si no habríamos pasado por alto nuestra «insaciable sed de distracciones». No tenía la respuesta, pero estaba convencido de que la cuestión era apremiante y requería la máxima atención.
3. Google, Información, 2020, disponible en: about.google/intl/es/. Todas las páginas web en versión española fueron consultadas entre el 10 de junio y el 31 de agosto de 2020.
4. Bronnie Ware, Regrets of the Dying [blog], 2009, disponible en: www.bronnieware.com/blog/regrets-of-the-dying.
5. Harold A. Innis, The Bias of Communication, Toronto, University of Toronto Press, 2008.
6. Las obras que menciono pueden encontrarse a menudo en la bibliografía complementaria incluida al final del libro.
7. Aldous Huxley, Nueva visita a un mundo feliz, trad. de Miguel de Hernani, Barcelona, Edhasa, 1980.
8. Neil Postman, Divertirse hasta morir, trad. de Enrique Odell, Barcelona, Ediciones de La Tempestad, 2012.
3. La era de la atención
Ver lo que uno tiene delante de las narices
precisa de una lucha constante.
George Orwell
Cuando le dije a mi madre que me mudaba al otro lado del mundo para estudiar ética de la tecnología en una facultad casi tres veces más antigua que mi país, me preguntó: «¿Por qué te vas a un lugar tan viejo para estudiar algo tan nuevo?». En cierto modo, la pregunta llevaba implícita su respuesta. Trabajar en la industria de la tecnología era como escalar una montaña, que es solo una forma posible —muy próxima, muy práctica— de conocer la montaña. Pero si uno quiere ver la forma que tiene, dibujar su silueta o entender la relación que guarda con su emplazamiento geográfico, es preciso alejarse de la montaña unos kilómetros y volver la vista atrás. Para seguir indagando en los GPS averiados de mi vida, me parecía el paso adecuado. Si quería estudiar los tormentosos riscos de la industria tecnológica, necesitaba distancia, no solo distancia física sino también temporal. Distancia crítica, en definitiva. «Entre las rocas no puede uno pararse y pensar.»9 A veces, el afán de ver lo que uno tiene delante de las narices es la pugna por alejarse de ello, para poder apreciarlo en su totalidad.
No tardé en descubrir que el propósito de distanciarme de la montaña de la industria tecnológica corría paralelo —y, en muchos sentidos, contribuía— al propósito más general de distanciarme de todas las premisas de la era de la información. Supongo que nadie que haya vivido en una edad con nombre propio, se trate de la Edad del Bronce o la del Hierro, la conocería entonces por el nombre que lleva en la actualidad. Sin duda empleaban otros nombres, basados en premisas que el tiempo acabaría por invalidar. Por eso me irrita y desconcierta que hayamos bautizado triunfal y alegremente nuestra época como la «era de la información». La información es el agua en la que nadamos, la materia prima de la experiencia humana. Por eso la metáfora dominante del ser humano es el ordenador, y los grandes desafíos a los que nos enfrentamos se analizan siempre en términos de gestión de la información.
Así es como la gente suele hablar de las tecnologías digitales, en todo caso. Se supone que eso que las tecnologías gestionan, manipulan y trajinan es básicamente información





























