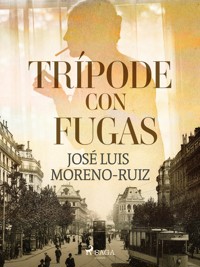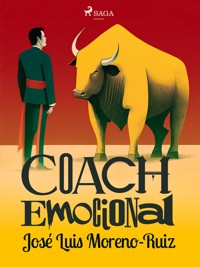
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Tres cuentos que pintan corrosivamente la escena de cierta gente de la cultura y la política. Es un tratado sobre la maldad inherente a las buenas intenciones y su producción fraudulenta. Uno de los cuentos incluye un sainete con Mao Tse Tung y Nikita Kruschev, embaucados por un chino torero en los años cincuenta. Con una prosa barroca y repleta de giros humorísticos, las historias de José Luis Moreno-Ruiz oscilan entre un humor demoledor y una crítica profunda de la sociedad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José Luis Moreno-Ruiz
Coach emocional
Saga
Coach emocional
Copyright © 2015, 2023 José Luis Moreno-Ruiz and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374931
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
COACH EMOCIONAL
Prólogo
Una sucesión encalomada
Entonces fue Cioran y decidió mientras quitaba el papel de plata a un supositorio de glicerina con el que purgarse definitivamente de Jacques Doriot, al que tamañamente admiró, adhiriendo incluso al PPF durante su proceso de integración francófila y francófona definitivas:
“Si Dios fuera un cíclope, España sería su ojo”, dijo.
¿Pero sabía Cioran algo acerca del Elephas falconeri según Othenio Abel?
Y si sabía algo de eso:
¿Puede que como sus fervorosos Corneliu Codreanu, y Mircea Eliade, y Julius Evola y Constantin Noica, confundiese entre ovaciones y coronas de laurel un cráneo de judío agujereado por un disparo con un fósil del Elephas falconeri?
Da igual.
Cioran, ya de viejo y hecha la autocrítica, a veces tenía humoradas, como la de no abrir la puerta cuando iban a verlo admiradoras feas, luego de echarles un vistazo –una visual, echar una visual al cuarto de los contadores, he oído yo decir a un electricista– a través de la mirilla de la puerta de su casa.
Con sonrisa, Cioran, de triángulo escaleno.
De fuentes por lo general bien informadas hemos sabido en nuestra redacción que, para abundar en esa autocrítica de su fascismo antiguo y existencial, y hasta filonazismo interesado (acúdase a cómo lo retrata Mihail Sebastian en sus Diarios) Cioran decía que todas sus admiradoras le parecían, sin excepción, untuosas como lo fue el dictador catolicón portugués Oliveira Salazar con Mircea Eliade, cuando éste lo entrevistaba para escribirle una biografía chorreante.
Ni siquiera tenía ya en cuenta Cioran aquello de Eliade, según lo cual estriba la perfección en la androginia, para hacer la valoración de una dama al primer golpe de vista.
Siempre de fuentes por lo general bien informadas, hemos sabido en nuestra redacción que Eliade fue varias veces a misa, en Madrid, en compañía de Doña Carmen Polo de Franco y de Eugenio d’Ors. A la Basílica de San Miguel, confiada al Opus Dei desde 1961, sita a unos pasos de la madrileña calle Sacramento, donde vivía Eugenio d’Ors.
Según las mismas fuentes, a Eliade le gustaban mucho los monaguillos, arcangélicos y miguelianos, si bien fuera espiritualmente hablando. Como a Eugenio d’Ors, según parece.
Si se aplicaran a las letras y las artes las fórmulas de investigación propias de la llamada prensa del corazón o de los programas de televisión basuril, acaso supiéramos qué dijo de verdad la novelista bengalí Maytreyia Devi cuando desmintió la versión de Eliade, quien afirmaba habérsela follado –y hasta lo escribió en novela– de muy jovencita –dieciséis años– ella.
Hay quien asegura, por lo demás, que a Eliade, en realidad, no se le ponía tiesa ni cuando veía desfiles militares.
Pero hay quienes aseguran, igualmente, que eso no era más que una infamia insidiosa dejada caer por Eugenio d’Ors como al desgaire, como las dejó caer contra José María Sert, tantas veces, para atribuirse la vuelta al Prado de toda la pintura que sacó del Museo la República y así protegerla de los bombardeos fascistas. Molesto el afamado Xenius desde cuando Mircea Eliade (una camarera rumana me dijo un día en Madrid que Mircea se pronuncia Mircha) comenzó a plagiar en diferentes escritos, y más directamente en conferencias, su Introducción a la vida angélica.
Aseguran esos mismos que era precisamente Eugenio d’Ors quien se ponía con los desfiles militares más cachondo que la música de los caballitos. Tanto como al tomar camisa –azul– en ceremonia religiosa, para unirse a la Falange ya unificada por Franco como quien toma los hábitos (véase Descargo de conciencia, de Laín Entralgo).
Según es fama, o así, ni Doña Carmen Polo de Franco ni Alejandro Busuioceanu, diplomático rumano y colaboracionista de los nazis, refugiado en España y fallecido en Madrid en 1961, evitaron en distintas entrevistas con Eugenio d’Ors que dejara de insultar a Eliade de semejante manera.
Ni aun amenazándolo con la enemistad y hasta la animadversión de algún que otro militar, diciéndole Doña Carmen al afamado Xenius que nada gustaría al gremio de los uniformes verse reducido a la condición de objeto sexual por muy escritor y fascista que fuese el que así pretendiera contemplar a los que componían el dicho gremio, ni aun así consiguió Doña Carmen que el pomposo Eugenio d’Ors dejara de basurear al estudioso rumano pomposo, por mucho que escribiera el español acerca de El mito del eterno retorno, elogiosamente, como en aquel artículo –un nuevo artículo, precisa el rumano– que dice Eliade recibir de Eugenio d’Ors, en una apuntación de sus Diarios de 1949.
Se caracterizan los pomposos por ir siempre con el pompis abierto en prodicción, a la manera de los paraguas.
Pero por mucho que se abran, los culos son de común como las calles o como las aceras estrechas, y todos sabemos lo difícil que se hace seguir el paso cuando vas por una acera muy estrecha, abierto el paraguas porque llueve, y de frente viene alguien que lleva igualmente abierto su paraguas: sonreímos con amabilidad, por lo general, y hasta nos cedemos el paso, y los más altos levantan al máximo su paraguas para que el otro halle más espacio, pero en el fondo gustaríamos de patear al intruso que nos salió al paso y nos obligó a la sonrisa amable y hasta a pisar la calzada apeándonos del bordillo.
(Nota: Si lo pagan bien, podría hacer una novela de esas referidas como “históricas”, a propósito de lo que aquí se apunta. Dispongo de buena documentación al respecto, y si no alcanza con ello, pues se inventa lo demás y ya está. Dicho queda).
Coach emocional
La neurobióloga, con las mejillas bañadas en lágrimas, amamanta a su marido ginecomástico e impotente.
—Lloro —dice a la prensa convocada— para liberar prolactina, no por otra cosa, ni causa.
Aplauden las periodistas, emocionadas.
Aplauden los periodistas, solidarios con la emoción de sus compañeras.
Ambos grupos de profesionales se sonríen, cómplices felices.
Guardo mi cuaderno de notas, me subo el cuello de la gabardina y me calo la gorra hasta las orejas, cuando la neurobióloga aparta de sus pechos, momentáneamente, al marido, y comienza a excretar leche a chorritos, regalando así a la prensa por su anuencia y las buenas fotos.
—Pero ni así se parece a la impar Trinity Loren —comento a una compañera periodista, que de común se lo traga todo.
Como está emocionada ante la demostración de solidaridad matrimonial de la bióloga, se indigna conmigo.
—Tú siempre tan extremista —me dice—. Nunca llegarás a nada en la profesión.
* * *
Ante su auditorio de histéricas con la gorda cara como de luna loca –y tras los cristales de las gafas pupilas como cabezas negras de alfileres– la neurobióloga desgrana lentamente un memorial de agravios debidos a los hombres.
El marido de la conferenciante, un gran mimo gracias a su ginecomastia muy notable, interpreta las palabras de su esposa con una expresividad corporal minimalista pero ajustada y suficiente; nada sobreactuada.
Van haciendo fila de una en una, las histéricas, que ya se han despojado de la ropa, mientras se ajustan las prótesis penianas que recibieron en taquilla al sacar la entrada. Han de hacer grandes esfuerzos, pues los rollos de adiposidad les dificultan sobresalientemente el afán de ceñirse aquello a la cintura. Pugnaces ellas, empero, ninguna falla, aunque a más de una y de dos y de tres, las prietas correas del adminículo les vayan labrando en la carne excoriaciones santas, como de cilicio.
Subirán despaciosas, no obstante su excitación, para castigar al esposo de la neurobióloga, el cual ya se ha puesto a cuatro manos en una cama turca, a fin de que las gordas locas con cara de luna histérica y pupila como negra cabeza de alfiler puedan acceder fácilmente a su esfinter anal.
Una se apiada del pobre hombre –así le dice– y pregunta por la vaselina.
—No hace falta —rezonga la neurobióloga mientras extrae los pechos del sostén y empieza a ordeñarse con tan buena puntería (lo que provoca el ¡oh! de admiración de las gordas histéricas) que acierta de lleno con los chorros en el mismo ojo del culo del esposo.
Aunque sin leche, dos niños como Rómulo y Remo, a los que ha llevado a la conferencia su gorda e histérica madre, valga la redundancia, pues no tenía con quién dejarlos ya que jamás se hacen conferencias de neurobiólogas en horario escolar, se ponen debajo del marido ginecomástico de la neurobióloga, que sigue a cuatro manos, pacífico como un asno –pero más como Platero que como el asno de Joannes Buridanus– y maman de sus pechos, con lo cual se entretienen mucho y ni dan la lata ni piden la merienda.
Llegada la noche, felices por el éxito de la conferencia, la neurobióloga y su marido ginecomástico acuden a cenar a la casa de unos amigos, neurobiólogo él y virago sin oficio conocido ella (bueno, dice escribir poesía). Finalizado el postre, tras un té de menta y copitas de licor de avellana, juegan un partidillo de fútbol la mar de curioso: sentadas y abiertas de piernas y sin bragas en cada extremo de la mesa, la neurobióloga y la que dice escribir poesía, sus respectivos esposos se disputan un gol a las chapas.
Ellas se abren mucho el sexo para facilitar el tanto, aunque puedan con eso beneficiar al contrario.
Puro Fair-Play:
—Vale, no vamos a discutir nosotros por un partido de fútbol —habían dicho a dúo, la neurobióloga y el neurobiólogo, en otra ocasión, cuando sus cónyuges sugirieron que ante las porterías propias es menester organizar una buena defensa.
* * *
Una vez el novelista con hemorroides hace promesa de casamiento a la neurobióloga, ella pide el divorcio al filósofo, alegando sus infidelidades con las mujeres secas y desnalgadas que acuden a las conferencias que da.
El filósofo acepta resignado.
Feliz y salida como rebaño de cabras que pastaran epimedium, la neurobióloga inicia ronda de comunicaciones telefónicas para hacer partícipes de la buena nueva a sus amistades.
El filósofo empieza a hacer las maletas. Ya duerme aquella noche en un hotel pobre.
El novelista se llega hasta la casa de la madre y el hijo, ido ya el marido y padre, con una idiotez para niños escrita por su ex esposa, cuentista de éxito, un regalo para el pequeño.
Se había enamorado hasta las cachas, finalmente, de la neurobióloga, cuando ella le dijo un día que sus hemorroides no eran más que un trastorno psicosomático originado por la tensión a que su machismo intrínseco, perceptible en su novelística, le sometía el músculo pubocoxígeo, siempre tendente el novelista a un robustecimiento del miembro con el que obsequiar a las damiselas que se le acercaban, en la caseta de las ferias, para que les firmara obras.
—Cuando llegue el día —le había dicho la neurobióloga— en que hayan desaparecido tus hemorroides psicosomáticas, te estimularé la próstata con los dedos, vía rectal. Será mi regalo de bodas.
A los novelistas esas cosas suelen resultarles apasionantes. Se cagan de gusto y escriben como las narradoras que adolecen de una cierta envidia del pene (penisneid, más bien).
* * *
Colgado del teléfono, el filósofo, que es un algo hipocondríaco, extrae de sí las lombrices mientras refiere al amigo médico iridólogo –que es en realidad quien se está follando a la esposa del filósofo, la neurobióloga, y que al otro extremo de la línea telefónica toma notas displicentemente, pues como es un humanista aspira a publicar, algún día, alguna cosa literaria– refiere el filósofo la cantidad y el grosor y la longitud de los parásitos que se extrae (está a calzón quitado), en día de especial comezón en ese su molesto y violento ataque del enterobius vermicularis que viene padeciendo desde hace unas semanas. Como el médico, harto de semejante recuento, dice al paciente que baje a comprar un jarabe que le receta, el filósofo, percibiendo la incomodidad del médico en el timbre de su voz, dice que sí y cuelga sin más, sin preguntarle por los cuentos que unas semanas atrás le contó el iridólogo que estaba escribiendo. Dirígese entonces a la pecera y echa en ella las lombrices. Buena cuenta de los parásitos dan los peces japoneses que el filósofo tiene en su acuarium. En el violento ojo del pez que ataca a la lombriz, el filósofo imagina el redondo ojo del médico que le mira la banda del iris con una suerte de polifemismo de párpado onettiano. Se satisface pensando en este deseo vengativo: que el médico iridólogo quede ciego, merced a cualquier accidente –no acierta a determinar cuál–, y para reconocerlo, véase obligado a palparle ese ojo lombricero que tanto le pica a la sazón, y que tanto le impide sentarse, y que tanto le impide pegar ojo; ese ojo del culo que él le brindará arteramente, dándose la vuelta y bajando sus pantalones, cuando el médico crea que va a reconocerle al tacto la banda del iris, incluso si usa, para guiarse, de un bastón brutal como el de Max Estrella. La neurobióloga, que llega tarde a casa después de haber estado de folleteos con el médico iridólogo, aprensiva, con gesto de repugnancia, se niega a meterle un dedo en el culo al marido, que se lo ruega repetidamente por ver si con el gusto le cesa la picazón. Llega además, la neurobióloga, un algo enojada con su amante, el médico iridólogo, quien, careciendo de vaselina, aquella tarde la había sodomizado por las bravas, sin un lapo, ni siquiera.
* * *
Una vez dieron inicio a su relación amorosa, la neurobióloga y el novelista sufridor de hemorroides al que ella estimulaba la próstata, rectalmente, para que pudiera escribir como una narradora con envidia del pene, estrecharon igualmente lazos, en su dolor de abandonados, el filósofo, ex marido de la neurobióloga, y el médico iridólogo y naturista, ex amante de la neurobióloga.
A tales extremos estrecharon los lazos, ambos, que al cabo, como sin querer, fueron inseparables hasta decidir que también ellos contraerían nupcias.
El filósofo acudía a sus conferencias para auditorios compuestos por mujeres secas y desnalgadas, vistiendo primorosamente, incluso con trajes de terciopelo negro o azul noche o verde oscuro y guantes amarillos. Pero, aun con todo, más que un dandy semejaba un sanguinus midas, o tití de manos doradas, del Amazonas. Tan menguado de voz y de cuerpo y de ademanes lo dejara la desafección de la neurobióloga, de todo lo cual le costaba recuperarse no importaba la ilusión del nuevo amor.
Bien que no podían casarse por lo sagrado, como a ambos hubiera gustado hacer, siquiera fuese únicamente por la pompa y el boato del ceremonial, mas, no obstante, y como un antiguo compañero de estudios del filósofo, en la Facultad de Filosofía y Letras, de aquellos sus lejanos años de aventajado alumno, era ya obispo de la diócesis, y le prometió una cierta propedéutica, no obstante resultara imposible que pudiesen acceder a los cursillos matrimoniales, habida cuenta de cuál es la posición de la Iglesia católica en lo que al matrimonio homosexual se refiere, el filósofo y el médico iridólogo recibieron un día invitación formal del monseñor, a un almuerzo en sede episcopal. Un cocido madrileño como el cantado por Pepe Blanco, quien, según el malintencionado decir popular de su tiempo, llevaba la cocaína en la flor del ojal de la solapa de la chaqueta, la cual flor olía frecuentemente durante sus actuaciones.
O sea, un cocidito.
El obispo y otros correligionarios explicaron con todo lujo de detalles, a los que en breve contraerían nupcias en unas dependencias ayuntamientales, cómo comer los garbanzos con redecilla.
—No, con los supositorios no tenemos problemas —dijo muy digno el médico naturista, que despreciaba la farmacopea alopática—. No gastamos de eso, así que no se nos caen.
* * *