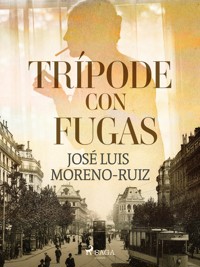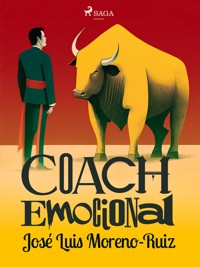Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En esta novela, el sexo y la cultura coinciden en un extraño mundo que mezcla el despertar sexual de un grupo de jóvenes con las citas de películas y libros que satisfacen la curiosidad de los personajes. La narrativa realiza descripciones que pasan permanentemente del cinismo al éxtasis y viceversa, donde toman un valor particular las amistades, los amores, el alcohol, la política, y los detalles más insignificantes del día a día.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José Luis Moreno-Ruiz
Párpado amarillo y pálido
Saga
Párpado amarillo y pálido
Copyright © 2004, 2023 José Luis Moreno-Ruiz and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374559
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
PÁRPADO AMARILLO Y PÁLLDO
—¿Apetito? Bah, eso no tiene importancia... Y, además, en casa de la Valenciana podemos comer vulvas de mujer...
—¡Puf! —exclamó Perico—. ¡Prefiero ostras!
Rafael Cansinos Assens , en Bohemia
I
En aquella primera mañana de su amor Rosa María Cárdenas estaba hermosa, más bella que en la noche pasada; con un gesto a medias entre el vicio y el cansancio; bien arropada por un albornoz verde ajustado.
Había despertado a las siete en punto, al sonar sin estridencias y nítidamente el despertador, cuando lo hiciera su amante, tan joven como ella –recién cumplidos los diecisiete años–, atlético y nervioso, moreno, de rostro común, incluso vulgar, pero guapo.
Lenta, y sin embargo precisos sus dedos, Rosa María Cárdenas silenció la alarma; cerró, obligando a que el aparato emitiese un chasquido metálico, los mecanismos sonoros de la maquinaria que atesoraba el despertador en las entrañas de su antiguo diseño, de sus formas metálicas, redondas y mohosas.
Hacía tanto frío en la habitación, aún apagada la calefacción central desde la noche, que cuando hablaron los amantes para darse los buenos días de sus bocas brotaron vapores enmarañados con las palabras; en tal cantidad que parecían los labios expeler humo de cigarrillos.
Volvía a llover. En la mañana, pronta, gris, golpeaba el agua sin que pudiera oírse algo más. De la calle no subía a la habitación de aquel quinto piso otro rumor. Ni siquiera el viento silbaba sobre el filo de las cornisas. Agua monótona, carente del aparatoso fragor de las tempestades, ni siquiera una tormenta; agua profusa, implacable y fina. Silencio en el vecindario. Y ni un solo automóvil deslizándose por los alrededores.
—¿No te vas a levantar? –preguntó la joven, sonriente, retadora, mientras acariciaba el revuelto cabello del muchacho.
Despierto, mas con los ojos aún cerrados –le dolía un punto en la garganta–, no acertó a dar una respuesta convincente, inteligible. Algo había querido decir, y si Rosa María Cárdenas adivinó qué era fue más por lo impasible del amante que por su dicción. Al verlo allí, como si estuviera dormido, sin reaccionar –aunque había insistido en que pusiera el despertador a las siete–, supo que le pedía unos minutos más, el tiempo necesario para la recuperación. Atónitas, abandonadas de todas sus fuerzas, las extremidades del muchacho, tanto las superiores como las inferiores, yacían abiertas; igual que si no tuvieran vida. Y sólo su rostro, saludable, plácido, ida la crispación de cuando sonó la alarma del despertador, denotaba existencia.
Desnuda y aterida saltó del lecho Rosa María Cárdenas.
De la silla, sobre la cual habían dejado la ropa cuando se acostaron, tomó el albornoz –prenda con la que, a sabiendas de su hermosura, había recibido al muchacho– para vestir su cuerpo y confortarse.
Cubierta, marchó a la cocina abrigando las intenciones de preparar un desayuno restaurador y atravesó la casa atenta y sigilosa, como si en la vivienda hubiese alguien más que ambos. Una vez en la cocina, contenta al poseer la consciencia, el recuerdo de que sus padres y su hermano habían salido de viaje la tarde anterior dejándola al cuidado de todo, comenzó a trajinar con brío.
Empañados, los cristales de la cocina, propios a una ventana –la única– que daba al patio interior, parecieron profundamente grises cuando Rosa María Cárdenas dio la luz; como láminas de plomo. El agua de la lluvia, sobre ellos, no golpeaba; lo hacía contra el vidrio del gran tragaluz. Seco el cemento del patio, no recogía más que algunas gotas desprendidas de la ropa, casi seca, tendida sobre su vacío en las domésticas trenzas de plástico a semejanza de la cuerda.
Con el dedo índice de su mano derecha, el mismo que solía introducirse en el ano cuando se masturbaba acudiendo al sexo con la mano izquierda, pues era su costumbre la de acostarse sobre el lado del corazón, y mientras calentaba la leche –bajo el cazo aquellas lenguas de fuego, azules, del gas–, dibujó en uno de los cristales las formas de un corazón flechado, junto al que puso su nombre y el del amante. Después, en arrebato de súbito pudor, cuando crepitaban espumas en el cazo que anunciaban un hervor inmediato de la leche, borró, humedeciéndose la palma de su mano en el vertiginoso movimiento, el dibujo y los nombres escritos.
Echó la leche en sendas tazas y en éstas suficientes cucharadas de Colacao. Pero se dio cuenta de que no había orinado al levantarse. Agujas parecían clavársele en el vientre mientras los escalofríos posaban sobre sus muslos, y sobre su cuello, erupciones en la carne a la manera de las gallinas. Esperó no obstante a remover en las tazas el Colacao con las cucharillas, aguantándose aquellas ganas, y dejando reposar después el alimento humeante salió a buen paso en dirección al cuarto de baño.
Mientras vació la vejiga –había dejado correr el agua en el lavabo, para que el grifo suelto ocultara, imponiéndose, el ruido de su micción prolongada y potente, temerosa de que el amante pudiera oírlo–, abierto su albornoz, contemplaba sus muslos, el pubis, el montón rubio de vello que albergaba, un poco más abajo, el orificio por donde expelía lo que antes supusiera desazón, motivo de angustia y de twisteo en sus piernas.
Cuando se limpió con la mano llena de papel de celulosa abundante y doblado, al rozarse, y aunque adoptara ciertas precauciones, experimentó la roja calambrina de los escozores. Miró el papel por ver si había sangre; mas –respiró feliz, tranquilizada, en profundidad– no había ni un rojo manchón. Se dijo que habría sangrado todo lo que tenía que sangrar cuando él la penetrara la noche anterior, aunque no fuese tanta como siempre había temido, en sus imaginaciones, la sangre que le saliera.
El joven caballista, cuidadoso pues ella le había avisado de su virginidad con cierta aprensión de labios no obstante húmedos y ojos escondidos pero chispeantes, la trató con cariño y la penetró con mimo: sólo cuando Rosa María Cárdenas se abandonaba al placer y separó los muslos con desesperación gustosa, descubriendo el coño prieto, gordezuelo de boca mas no de muy grande agujero; un coño de los que mantienen el miembro macho en su apretón hasta la consunción de la turgencia, de la erección.
Para ello, antes, el muchacho había procedido como se lo enseñara Elena, la sílfide alada, trapecista del circo que lo inició en los amores y en los secretos de cómo doblegar la propia violencia y los temores de la mujer a la bruta penetración. Así, el amante, había comenzado por besar los muslos blancos de Rosa María Cárdenas; su vientre. La besó después en el cuello y en los pechos duros. Se besaron en la boca largamente, acomodándose las piernas, uniendo sus vientres. Bajó después para ofrendarle el cunnilingus, y ella, simplemente, como si lo hubiese gozado antes, paseaba al poco su lengua sobre el miembro del muchacho, que atenazaba con dedos sorprendentemente ataráxicos, con esa aequanimitas que el benemérito Sir William Osler, el de System of Medicine, quiso fuera concepción intrínseca de la ataraxía para que ésta se produzca esencialmente, no en tanto que imperturbabilidad (frialdad y presencia de ánimo ante cualquier circunstancia), sino como la desearon estoicos y epicúreos, lo que es, según Julián Marías en Ataraxia y Alcionismo, de 1957, una liberación del temor.
(El citado Marías recuerda, de paso, que la ataraxía, para Aristóteles, aparte del ya consabido significado de dominio de las pasiones –véase también Quirón, el centauro, de Rof Carballo–, quiere decir valentía o fortaleza –andreia–, o lo que es igual, impavidez ante el destino trágico).
El amante, de tanto como quiso profundizar, acabó haciéndose daño en la nariz a causa del robusto monte de Venus de Rosa María Cárdenas, contra el cual, contumaz, se estrellaba su apéndice nasal, un tanto aquilino.
Ningún daño había sufrido Rosa María Cárdenas en aquella noche de su desfloración. Y no precisó después siquiera de una compresa, pues muy poca fue la sangre que saliera de su sexo. Con lavarse en el bidet y volver a la cama para dormir abrazada a su amante acabó todo.
Antes, dos meses atrás, cuando la pretendió un coronel alto, trigueño y distinguido, que había ofrecido a la muchacha ser primera dama de su país, una república centroamericana, pues en breve regresaría a la patria parta encabezar una sublevación militar, en aquel tiempo, jamás consintió Rosa María Cárdenas en la penetración.
Disfrutaba cuando el coronel, de riguroso incógnito, vestido de paisano, con tres guardaespaldas en el interior del automóvil detenido ante el local, la llevaba al Charle’s. Allí, en el reservado a las parejas, obscuro cubículo, el hombre ofrecía a la muchacha caricias de las más íntimas que le concedían un gusto equivalente al de sus nocturnas masturbaciones.
Obligada por el placer concedido entonces, y en justa correspondencia, solía aliviar después la tensión en el miembro del coronel procediendo a masturbarlo cuando descompuesto y concomido desabrochaba su bragueta y ponía allí la mano sudorosa y finísima de ella, con uñas esmaltadas y brillantes a la manera en que las usan los guitarristas. Sólo una vez se la chupó, pero con cierta reluctancia, sin tragárselo, por encima... Y nunca consintió en acompañar al pretendiente a los aposentos que ocupaba en un hotel de excelencia reconocida. Aun y cuando el coronel, una tarde, quiso –y lo intentó– forzarla. Suerte la de Rosa María Cárdenas que salió rauda del automóvil y el coronel, cauteloso, dio a sus guardaespaldas la orden de que la dejaran ir, no fueran a meterse en algún problema escandaloso.
Fue la de aquella tarde su última cita. El coronel permaneció en Madrid cuatro semanas más, pero en su transcurso no logró que Rosa María Cárdenas quisiera verlo otra vez. Aunque, al contestar a una llamada telefónica del militar, cuando se lo preguntó él, estuviese a punto de ceder.
—¿Te casarías conmigo? –le dijo, y ella, tras un silencio prolongado, a cuya mitad a punto estuvo de darle el sí, optó por colgar ruidosamente el auricular.
Poco –y por temor– hasta haberse cerciorado de que el hombre había abandonado ya Madrid, salió Rosa María Cárdenas de su casa. Pero extrañaba al pretendiente. Por eso, cuando con los dedos buscaba la exaltación placentera del sexo, cuando gozaba de la masturbación, lo hacía mirando fotos dedicadas en las que el coronel, vestido de uniforme, repleto el pecho de medallas, o vestido con ropa de faena, al cinto la pistola, a veces estaba serio y otras sonreía.
Melancólica, pasaba las tardes con un libro (el que Gonzalo González, su profesor de literatura, le había regalado firmado y dedicado, del cual era autor y editor); o contemplando el devenir de imágenes en la pantalla del televisor.
A la fuerza hacía las comidas, pues los nervios, en el estómago, le impedían cualquier abundante trasegar de alimentos.
Lloró Rosa María Cárdenas en alguna tarde invernal y obscura, tumbada en el lecho de su habitación, mientras su padre ensayaba al piano y mientras su madre pasaba a limpio, en papel pautado, las inspiraciones recientes del esposo, al que habían encargado una música para un programa de televisión con concursantes.
Fue precisamente al concluir un concierto de piano ofrecido por su padre cuando Rosa María Cárdenas y el coronel se conocieron. Había organizado la velada musical la agregaduría cultural de la Embajada que representaba al país del coronel, y en los propios salones para actos de la ostentosa misión diplomática.
Gonzalo González fue testigo presencial del encuentro (el padre de Rosa María Cárdenas, Don Everildo, conocedor de su devoción por los músicos españoles –la cultura musical del profesor era poca– en persona había llevado al Instituto una invitación con la que lo instaba a presenciar su recital), y contempló el asedio, la solicitud con que trataba el militar a la joven, desde el momento mismo en que hizo su entrada en el salón. Supo comprenderlo, porque su alumna, vistiendo como una chica mayor, era la más hermosa de cuantas mujeres había en aquel salón de actos decorado con gusto escaso y de aforo menguado.
(Un sucio biombo apartaba el lugar de otro salón, contiguo, en donde vio, osando husmear por entre las telas raídas del artilugio, sillas, mesas, cuadros y banderas, amontonado todo y sin duda a la espera de una ubicación nueva).
Miradas, sonrisas que el coronel dirigía a Rosa María Cárdenas, su alumna, durante el concierto; que continuaron al finalizar el pianista su bis; pero entonces, ya, mientras conversaba con la muchacha y con sus padres.
Don Everildo Cárdenas, cómo no, había interpretado a Falla y a Albéniz. El profesor se acercó a felicitarlo y le presentaron al coronel. Apenas reparó en él:
—Señor profesor –dijo estrechando su mano, para a renglón seguido volver a la conversación que mantenía con Rosa María Cárdenas.
Pudo oír Gonzalo González, empero, que hablaban de música; que el militar preguntaba a la muchacha si también ella tocaba el piano (si «practicaba» el piano, le dijo).
Luego, cuando los asistentes bebían coktails y comían canapés, almendras, avellanas, dulces y especialidades culinarias varias del país del coronel, cosas picantes y carne de cerdo, servido todo por camareros con smoking y cabello engominado, mientras los padres de Rosa María conversaban con señoras de culta facundia y con untuosos caballeros, entre ellos el corresponsal del más importante periódico de cuantos había en la nación de la que aquella quinta era sede diplomática, el coronel y la muchacha iniciaron su romance, en un aparte, cerca de un ventanal amplísimo y de limpios cristales, junto a plantas que se morían asfixiadas, pobres aunque las macetas en donde fueran plantadas no se veían por estar ocultas en el interior de artísticas cerámicas. Al día siguiente, el hombre, llamado Adolfo Carlos Jones Alfú, concertó con la chica una primera cita en la que Rosa María Cárdenas probaría, iniciación a lo entonces desconocido, el sabor de los besos de un hombre.
Pero en aquella primera mañana de su amor le pareció imposible esbozar el recuerdo más modesto en imágenes que su memoria pudiera llevarle del militar.
Sabía ya de su triunfo en la sublevación; conocía todo cuanto de la nueva situación de aquel país, y de quien presidía la junta castrense, se contaba en los periódicos, en la radio y en la televisión. Nada, a pesar de su cabal conocimiento, le traía recuerdos de aquel hombre que había jurado poner a sus pies todo lo que le pidiera.
En esa primera mañana de su amor para ella no existía más hombre que el caballista al que había conocido apenas una semana antes, y con quien gozaría como jamás lo hiciera con el coronel, o a solas, o con Ana Luisa –esa otra alumna de Gonzalo González–, maravilla lesbiana de robustos muslos, de caderas redondas, de poderosos senos, de rostro muy parecido al de Isabelle Adjani, con la que al cabo entraría en amores el profesor y con la que Rosa María Cárdenas se había querido en los excusados del Instituto, sobre las respectivas camas de las muchachas, bajo los oscuros techos de los cinematógrafos, entre las crecidas margaritas de los descampados primaverales, contra los blancos azulejos que había, fríos y limpios, rezumantes de cloro, en el vestuario de cualquier piscina matritense.
Cuando tuvo dispuesto el desayuno llevó las tazas, el pan tostado y la mantequilla, en la bandeja de plata que una organización para la beneficencia había dedicado a su padre, hasta la habitación donde aún yacía el amante, arropado –y algo ceñudo ahora– como un niño.
—Ya es hora de levantarse, dormilón –soltó Rosa María Cárdenas con la voz algo chillona, de tan feliz; enseñando sus ojos el brillo de la alegría; demostrando sus labios la frescura de las palabras, el gesto simpático y cálido de sus modales.
El muchacho, desperezándose, llevando sus dedos a los ojos para hacer sobre ellos una frotación que les devolviera la vida, su expresiva luz negra, grande y de agua, modificó el estar en el lecho para sentarse.
—Todavía sigue lloviendo –se lamentó mientras el frío, crudo, afilado, estremecía sus hombros y descontrolaba sus mandíbulas. Sus dientes blancos castañeteaban para un clamor de grimas y denteras.
—Desayuna y entrarás en calor –aconsejó la muchacha, sentándose también ella sobre la cama y disponiéndolo todo para que nada cayera ni manchase el edredón que cubría el lecho.
Ávidos, uncidos de tal fruición que les hacía parecer hambrientos, dieron cuenta del alimento, y cuando saciaron el apetito, después de que ella depositara sobre el suelo la bandeja de plata tan pesada y cara, confortados, desaparecido en gran parte su frío, se abrazaron y se besaron dulcemente, con sabor a cacao en los labios; procediendo igual que si temieran romper la fragilidad del otro.
La mañana, fría y lluviosa, confería a los jóvenes cuerpos una estimación propia de invalidez y de sometimiento ante la climatología; a su inmenso, absoluto dominio que regaba por doquier nubes de tono cardenalicio y otras de color de panza de burro; bajas temperaturas.
—No me he lavado después de hacer pis –dijo la muchacha a modo de disculpa por haber cerrado las piernas con una risa nerviosa cuando él quiso besarla otra vez allí mismo.
Temiéndose inmunda, roja de vergüenza, ocultando sus ojos a la mirada del chico, cedió a pesar de su miedo cuando él separaba aquellas piernas que ella, en un movimiento inmediato, había clausurado en alarde de potencia y de reflejos púdicos. Suspiró profundamente y regaló caricias a la nuca del chico, cuando delicadamente, con la sacra ritualidad de lo bestial en avituallamiento, besaba las carnes, el vello, la salada lumbre de su sexo.
Viático de la trascendencia. Degustación, empero, apacible. Como si hubiera leído a Mérimée, en su Lokis, que los osos jóvenes, como los frailes, gustan de comer despaciosamente.
Quieta, relajada, como en éxtasis, había recibido Rosa María Cárdenas aquella caricia.
Tan quieta, tan relajada, tan parecido su estado al de una transportación, que cuando el amante finalizó su homenaje a la hembra y dejara de lamerle el coño con expresión lobuna de deleite, al retirar su rostro de entre los muslos de la muchacha vio que tenía la mirada cerrada y abierta la boca; que respiraba lenta, entrecortadamente; que sus manos, en el aire, separados y tensos los dedos, parecían ir en pos del ansia más desconocida, desprovistas entonces de la mata negra, lacios sus cabellos, del muchacho.
—Amor mío –musitó él acariciando el óvalo exacto del rostro de Rosa María Cárdenas, los labios de ella, su nariz.
La muchacha abrió entonces la mirada; esbozó una sonrisa y dejó caer sus brazos sobre la cama, a los dos lados del cuerpo, como si esperase el apretón apacible de la muerte feliz, y un tanto ridícula, que a veces parece a punto de llegar tras el orgasmo.
Miraba, entonces sí, franca al amante. Con la voz ronca ahora, emocionada, dijo lo que tantos deseos tenía de expresar:
—Te quiero.
Y de inmediato, avergonzada, apremió al muchacho:
—Se te va a hacer tarde. Está lloviendo mucho.
Tuvieron aquellas palabras la virtud de convencer al joven. Se puso los tejanos prietos y la camisa entallada y color rosa palo. Abrigados los pies por unos calcetines blancos de algodón que estaban algo amarillentos en los talones, calzó botos camperos de tacón desgastado y suela débil. Regresó del cuarto de baño peinado y con la cara limpia. Completaría el acto de vestir y de abrigar el cuerpo poniéndose una chaquetilla de azul desvaído, corta, vaquera; un foulard de color azul cielo; finalmente, un impermeable verde, de plástico, que le cubría hasta la mitad de los muslos.
Pocos minutos después, desde la ventana de su dormitorio, Rosa María lo vio partir en la moto pequeña y ruidosa, de poca cilindrada, que en silencio, entre la lluvia, a través de la calle, parecía tan extraña al momento como la ausencia de gentes y de automóviles.
Un cuarto de hora más tarde, ya en el circo, desde el teléfono de un bar próximo, el amante llamaba a la muchacha para comunicarle que había llegado bien.
—¿Vienes a buscarme esta tarde? –preguntó.
Ella dijo que sí. Y tras despedirse, después de colgar, a pesar de la hora temprana, tomó asiento frente al piano del padre.
Inició el Para Elisa, pero de inmediato se entregó de lleno a la interpretación –reiterada, abrumadora– de Candilejas.
Harta al fin de tocar lo de Chaplin, Rosa María Cárdenas, al cabo de un largo espacio de tiempo dejó las manos como muertas, desmayadas sobre el teclado, en la postura de la última música que hiciera.
Llovía menos y la mañana, creciendo, atesoraba una luz mustia bajo cuyos auspicios se iniciaba el bullir en las calles.
Seres y automóviles, autobuses; coches de policía, ambulancias y bomberos –para el achique de agua en los barrios menesterosos– daban fe, sobre los asfaltos resbaladizos y negros, de la identidad conocida del día recién levantado.
Concentrada en sus dedos, la muchacha rememoraba la noche y el amanecer (vio Gonzalo González cuando llegó a su clase, a eso de las diez de la mañana, que tenía ojeras). Y detrás de ese recreo suyo, pugnando, sosteniéndolo cual si fueran imágenes imprescindibles para la satisfactoria aparición de las presentes, brotaban los hechos de cuando ella y el amante se conocieron.
(Gonzalo González sonreía evocador al contarme esto; estaba ya en régimen abierto y acudía a la redacción para narrarme su historia, que el semanario le pagaba estupendamente, «joder, tú, a la americana», me decía. Yo publicaría el caso en seis entregas, que podían llegar hasta ocho o diez, según fuese la recepción de las mismas por parte de los lectores, y además con bastantes páginas, y él, en cada una, sacaría un poema doliéndose de su desdicha; tal era el acuerdo al que había llegado con la directora, una putilla barata a la que no gustaban demasiado mis crónicas de sucesos y amenazaba con mandarme a Cultura, ese parking de tarados, o a Edición, ese reducto de biliosos incapaces de escribir una línea y que siempre andaban manoseando diccionarios y manuales de ortografía y los libros de estilo de los diarios).
Ana Luisa había visto, en las fotos de propaganda aparecidas entre las informaciones sobre espectáculos de un diario, a tres espectaculares y bellas artistas del trapecio que ofrecían la habilidad y la hermosura de sus vuelos bajo la gran carpa de un circo allá por las afueras, parte sur, de Madrid. Tanto habló Ana Luisa de las trapecistas, que Rosa María Cárdenas no pudo sino consentir en acompañarla una tarde para presenciar el espectáculo de aquellas artistas, una de las cuales, Elena, la portora, tiempo atrás, y antes de casarse, amó al joven caballista.
Las Sílfides Aladas, tenía por nombre el trío de trapecistas. Ana Luisa y Rosa María, excitadas, vieron el espectáculo tomándose de la mano cuando las evoluciones de las artistas eran más peligrosas; o cuando la belleza y agilidad de aquellas tres hembras sugería a las muchachas amor carnal, vulvas como estrellas rojas y candentes para besar allí, sobre los montones de paja, contra las balas de aquel alimento suplementario con que los cuidadores regalaban a los caballos; muslos con los que rodearse el cuello, a espaldas de las jaulas, mientras la brisa fresca, la intemperie, llevaba a sus percepciones el olor de la carne cruda que a tajadas inmensas arrojaban los mozos al interior de aquellos habitáculos de hierro en donde leones perezosos, leonas inquietas como tiburones y cachorros que por su ánimo más parecían perros de corta edad, darían buena cuenta de la pitanza sanguinolenta, bermeja o amoratada, que se les ofrecía.
Ana Luisa, cuando saludaron las artistas –bellas y potentes, radiantes, alumbradas por focos que extraían brillos plateados de sus figuras, despidiéndose el trío una vez concluida su actuación– confesó a la amiga que tenía mojada la braga.
Aquella confidencia de la amiga amada, confesión presentida y no por ello menos gozada, llevó la excitación de Rosa María a tal punto que, antes de hacerlo Ana Luisa, se había levantado ya del asiento duro de la grada y empezaba a caminar en pos de la puerta de salida. Ana Luisa la siguió, cuando una fila de elefantes con su andar, con su expresión conforme, con los ojos fijos en los cuartos traseros del congénere que llevaban frente a cada uno, precedidos por el domador, hacía su entrada en la pista, lugar de aserrín y de arena en donde las bestias, arropadas por el eco escaso de sus propios y sordos movimientos, y por el eco que en el graderío hacía la voz del domador, repetirían una vez y otra figuras y gracias aplaudidas siempre por quienes asistían a las funciones.
Atronaba una ovación cuando ya las amigas, juntas, en silencio –no se atrevían a tomarse de la mano cuando iban por la calle–, marchaban hacia una parada de autobuses que distaba de allí, del circo, alrededor de doscientos metros.
En el cielo, un reactor, con su propulsión –con el «chorro», según decían los niños que lo contemplaban– dibujaba redondeles que los vientos tardaban en arrasar.
Ana Luisa, aminorando el paso, buscó en su bolso tabaco y mechero. Ofreció de fumar a la amiga, y ambas, detenidas entonces, dieron lumbre a sus cigarrillos con la llama de aquel mechero barato, blanco y de gas, que entre sus dedos tremolantes y de uñas sometidas a una dura onicofagia sostenía la muchacha.
De nuevo iniciaron la marcha, expeliendo con fuerza el humo de las primeras caladas, y al instante escucharon a sus espaldas, jovial y suficiente, una voz masculina que las llamaba:
—¡Eh!
Se volvieron, otra vez quietas, expectantes. Y hasta el lugar donde estaban llegó un muchacho a paso atlético, vestido a la manera de quienes participan en rodajes de películas sobre el Oeste norteamericano, que sujetaba con sus manos las cartucheras de dos pistolones cebados con munición de fogueo para que no le impidieran el paso veloz pues llevaba sueltas las cintas que le amarraban al muslo aquellas armas simulantes.
—¿Tenéis fuego? –preguntó con una sonrisa franca mientras llevaba a sus labios, sueltas ya las cartucheras, un cigarrillo rubio sin filtro, labor nacional, un Tres Carabelas.
Ana Luisa, procurando que aquel chico tan guapo que solicitaba lumbre para fumar no viera lo que había en su bolso –nada de valor, sin embargo– sacó el mechero y le dio fuego. Hubo de pulsar varias veces, hasta que brotó la llama amarillenta, pues un poco de viento impidió que sucediera al primer y al segundo de sus intentos.
Así fue como se conocieron Rosa María Cárdenas y el caballista del circo.
Después de que Ana Luisa le diera fuego, él, algo achulapado más simpático, con el acento andaluz diluido tras una larga estancia –de cinco años– en Madrid, echándose el sombrero de cowboy hacia atrás, con lo que dejaba al descubierto un flequillo negro y grueso que le caía en media luna sobre las cejas, preguntó si habían visto el espectáculo.
—Hemos visto a las trapecistas –respondió Ana Luisa y miraba con atención al joven, todavía desconfiada: las armas en la cintura; el atuendo cómico de caballista; las piernas que comenzaban a señalarle un arco entre los muslos; la cara que no demostraba insolencia, tuvo que reconocerlo así, pero tampoco inocencia; aquellas sus manos firmes con las uñas un poco sucias; los dedos largos de la derecha, que llevaban una vez y otra, insaciablemente, el cigarrillo hasta sus labios notables, un poco amoratados.
—¡Ah, las Sílfides! –exclamó el caballista con voz admiradora, y luego, procurando ser discreto, escupió hebras de tabaco, picantes y húmedas, que en la punta de su lengua, también sobre el labio inferior, se le habían quedado.
Añadió, antes de inhalar una nueva bocanada de humo, a la espera de respuesta:
—¿Os han gustado?
Rosa María dijo que sí; que mucho; que parecía imposible hacer todo aquello en el aire, con tanto peligro.
(Las trapecistas sobrecogían a los más impresionables de la congregación, cuando a un tiempo, y antes de trepar al lugar que tenía en sus entrañas de cables y de vacío los trapecios, consumaban el efectista y peliculero –pero no por ello menos prometedor de riesgos y desgracias– afán de cortar las cuerdas que tensaban y sostenían la red para su protección).
—Tienen muchas horas de vuelo; entrenan fuerte –aseguró el caballista, conocedor y sobrado.
Temeroso de que el silencio de las jóvenes fuera preámbulo para una despedida cortés pero inminente, habló del número que seguiría al de los elefantes y luego de su propia actuación: «Una cosa de rodeo y de tiros, muy emocionante. Tenemos caballos preciosos. El mío se llama Nieve porque es completamente blanco. A veces me pongo también una peluca y unas barbas y hago de Buffalo Bill, con otro traje más bonito, depende de cuánto público venga a la función».
Supo Ana Luisa que acto seguido vendría la invitación; y que Rosa María lo esperaba, pues vio en los ojos y en la actitud de la amiga, invitada por ella al circo en pos de la excitación auspiciada por la armónica presencia, luminosa, de las trapecistas, que le había gustado el chico.
Cuando el caballista pidió a las jóvenes que se quedaran a presenciar el número del que era artista principal, y ante la aceptación de Rosa María, Ana Luisa se disculpó pretextando algo e hizo su despedida antes de que la otra pudiera intentar detenerla.
Acabado ya el número, el caballista acompañó a la muchacha hasta la parada de autobuses y le pidió cita para la tarde del día siguiente.
Iniciaban «un romance que no duró más de seis meses», me dijo Gonzalo González mirando al suelo, repentinamente triste, hasta me atrevo a decir que sinceramente triste, la tarde en que comenzó a contarme su historia.
Yo mismo lo llevaría en mi coche hasta la cárcel aquel día, donde tenía que ir a dormir obligatoriamente todas las noches, después de grabar su primer testimonio.
Antes, sin embargo, se había entretenido saludando a varios de los redactores de Cultura del semanario, que querían conocerlo.
Gonzalo González era poeta y narrador, no precisamente notable, pero su caso había hecho que unos cuantos periodistas reparasen en él y hasta que se reimprimieran sus libros de versos y otros de modestas narraciones.
Había publicado además una novela escrita en la cárcel, con cierto éxito de ventas. Los redactores de Cultura de la revista, entre los que, como es común, se contaban varios de los periodistas más imbéciles con que pueda uno toparse, incluso más que los de Deportes, lo admiraban mucho. Hasta le comparaban con Althusser, el que asesinó a su mujer, y con Koestler, el violador en serie.
Eso se lo oí decir por primera vez, morbosa, con los ojos como si rebosara de ketamina, a una redactora a la que hasta con los pantalones puestos se le marcaban los cráteres de la celulitis en las nalgas y en los muslos. Y era joven, treintañera reciente. Y en la redacción la llamábamos –algunos, sólo algunos, los más viejos y probablemente acanallados y emputecidos, mas precisamente por eso los más fiables desde un punto de vista estrictamente profesional, como buenos mercenarios que éramos; nadie más eficaz que quien combate por su supervivencia, lo que es como decir por su dinero; los que creen, los idealistas, no son eficaces sino violentos y melancólicos, luchan no por una vida decente sino por la imposición de su credo, aunque sólo sea el periodístico–, la llamábamos, decía, la Siemprevirgen.
Lo admiraban, a Gonzalo González, precisamente por haber hecho aquello para lo que yo había querido encontrar, si no justificación, sí una causa: el porqué de la violencia contra las mujeres, y más concretamente contra las esposas y las ex esposas, llamada interesadamente, a mi juicio, violencia de género.
Sostenía yo que esa violencia es en gran medida motivada por la reacción desesperada que a veces tiene el oprimido hacia su opresor, y pretendía demostrarlo, dejando a un lado a los decididamente psicópatas –que son otra historia, otra taxonomía, una estadística nosológica–, mediante un gran reportaje en el que se diera la palabra por primera vez a varios tipos que habían asesinado a sus esposas y a sus ex esposas, y cumplían penas de prisión por ello, pero no me dejaron hacerlo aunque contase ya con mucho trabajo de campo, valioso.
Prefirieron en la revista publicar el doliente testimonio de Gonzalo González –que en realidad había asesinado a su esposa como un taxista cualquiera, o como un guardia cualquiera– sólo porque era escritor y porque en su novela carcelaria evocaba a Rosa María Cárdenas en pasajes de gran lirismo, a propósito de su vida anterior, no de victimario matrimonial, sino como profesor de Instituto.
Adelanto, porque es obligado que lo haga, que no llegamos a hacernos amigos.
Ni me gustaba su palinodia en treno –aunque veo normal que, tras haber cumplido diez años de cárcel total, quisiera sacar unos buenos cuartos y arreglarse la vida decentemente ahora que había obtenido el tercer grado– ni a él le gustaba, se lo notaba yo, que no me impresionara especialmente lo que me decía, limitándome a tomar notas y a vigilar de vez en vez que no se hubiera acabado la cinta de la grabadora, salvo cuando me veía en la necesidad de callarlo un rato porque me agobiaba.
La verdad es que después de más de treinta años ejerciendo como redactor y reportero de sucesos había conocido a criminales mucho más interesantes, y hasta criminales, que él mismo. Y encima no eran poetas. Ni despertaban la admiración, por ello, de la puta teñida de rubio que dirigía el semanario ni de las chochos tristes –mas viciosísimas, feas y ratoneriles– que sacaban reseñas y entrevistas a tutiplén de Saramago y otros notables y notorios capullos (Benedetti y Sampedro tenían mucho predicamento entre ellas, y hasta Eduardo Galeano y Antonio Muñoz Molina y Vicente Molina Foix, así de batiburrillizados, entre otros cuantos con los que hacer aún más hedionda la ligación, y si se quiere hasta la mixtura, de los cuales cabe destacar, sección juvenil, a un ciruelo que firma como Ray Loriga).
Aunque... Lo diré, sí: Gonzalo González acabaría sorprendiéndome.
Me confesó un día, «off the record, ¿eh?, que conste», dijo dándose mucha importancia, que había cometido un acto de terrorismo político del que nadie supo jamás cosa alguna.
Entonces me pidió que, si me placía, sólo tomara notas, nada de grabar sus palabras. Pero no transigí, ni siquiera transé... Lo grabé todo. El tipo tenía ganas de hablar.
He comprobado que me dijo la verdad, sin embargo, aunque hasta llegar a su constatación plena creí que acaso hubiera fabulado para que lo tomase más en cuenta.
A muchos literatos siempre les ha gustado fantasear con estas cosas, sobre todo los que leyeron a Sartre (y a Fanon, claro, como el propio González) siendo muy jóvenes y sin reparar en el pedazo de fea a la que tuvo Sartre por compañera y todo eso (¿cómo apreciar la obra de un tipo con tamaño mal gusto?), así que a nadie debe extrañar que me mostrara no ya incrédulo, sino hasta receloso en principio, con su confesión, de la que nunca, por supuesto, dije una palabra a nadie –y que no me salgan con eso de que una doble negación afirma, cosa que suelen soltar, precisamente, los que apenas saben dar los buenos días ni pedir un café o un zumo de naranja en inglés.
Si lo cuento, lo hago, simple y llanamente, porque el tipo lleva ya un tiempo criando malvas. Y porque ahora que estoy jubilado –anticipadamente, no obstante; la empresa editora del semanario me hizo una oferta no del todo desdeñable; querían abrir hueco fijo a un par de licenciados recientes, más baratos– tengo al fin material de sobra para hacer una novela más real que mi propio hastío. Incluso más aún que el hastío que me provoca esta misma historia, aunque al decirlo me parezca evocar alguna de aquellas banalidades líricas, pretendido pensamiento, que hacía Edmund Jabès:
«Sólo tengo la certidumbre, oh piedra porosa, de la brumosa incertidumbre de ser».
Hay, no obstante, una cosa de Jabès, ya ves tú, que me sigue haciendo gracia:
«La masculina potencia del mundo está en el mástil».
O quizás sea, que lo cuente ahora, digo, porque me aburro, no más; fueron muchos años pegándole a la máquina de escribir, primero, y después al teclado del ordenador. Puede que necesite seguir escuchando ese ruido, el de las teclas del ordenador, música celestial –mucho mejor incluso que la de las teclas de las máquinas de escribir de otro tiempo–, al margen de las letras que uno junte, cuando de fondo suena Alban M. J. Berg.
Todo lo presente está escrito mientras en mi lector de compactos oía Lulu y Wozzeck, alternativamente. Bueno, y alguna vez el Violinkonzert.
Ya dijo Adorno que no había música más humana que la de Berg, motivo por el que, paradójicamente, su creatividad lo alejaba de los hombres.
Mejor iluminación, seguramente, que la del propio Gonzalo González, el inspirador de esta relación de hechos.
Y perdónese mi empapirolamiento.
II
Después de aquella primera mañana de su amor siguieron viéndose tardes y tardes; hasta cuando, a eso de las diez y media de la noche, Rosa María tenía obligación de regresar a la casa familiar.
Se amaban –repitiendo los juegos de galantería exquisita– en la roulotte ocupada por el muchacho en el circo, unas veces; otras, cuando no podía disponer el caballista de su vivienda, por habitarla entonces, y para descansar, compañeros del espectáculo, en baratas pensiones de Atocha, en cuartos con lavabo y colchas recosidas sobre la cama; las menos, si salían de viaje los padres de la chica y a la vez el hermano andaba de competiciones universitarias, sobre el lecho que en el dormitorio de la casa familiar tenía dispuesto, siempre limpio, Rosa María Cárdenas.
Eran entonces tardes de amor clandestino en las que el caballista, para llegar al piso en donde aguardaba con el corazón en un puño su novia, tensa y con la ansiedad amontonándosele en los pulsos, se valía de todos sus recursos, de su velocidad, principalmente, a fin de hurtar bien el paso a la presencia vigilante del portero que cumplía servicio en los bajos del edificio, y trotar escaleras arriba. Aguardar la llegada del ascensor podría suponerle una pérdida de tiempo durante el que ese cancerbero uniformado de gris y con gesto ulceroso, de avinagrados labios teñidos en amarillo por la nicotina de los cigarrillos de picadura liados a mano, podría someterlo al temido e indeseable interrogatorio.
Luego, arriba ya, se desquitaba de la angustia, y del esfuerzo en la escalada rauda –cinco pisos– con el abrazo y el beso de la amante, la que siempre en tales casos tenía ya presto un vaso con hielo, y fría, apetecible Cocacola, que ambos, en más ocasiones de la única y concebida como prueba, como experiencia, bebieron acompañando su degustación con pastillas de anfetamina, redondas, pequeñas, blancas; hálito añadido de aquellos sus cuerpos jóvenes, de aquellas sus voces que entonaban canciones siguiendo las que salían del tocadiscos; que relataban anécdotas y noticias de la propia vida diaria; que no hacían sino ser vehículo de su fuerza y de sus deseos, pues cuando iban a la cama, transcurrido aquel introito, la plateada y fría consciencia de su amor, adicta consciencia, daba aliento al fuego que en sus sexos, genitalidad prontamente ofrecida a los ojos y a las manos y a la boca del otro, tenían.
Ocurrió un mediodía, a la hora del almuerzo. A la mesa, el padre, la madre, el hijo y la hija.
Sorprendió de pie a la madre de Rosa María Cárdenas la llamada rompedora del silencio que hacía el timbre del teléfono (no consentía el cabeza de familia que se encendiera el televisor cuando comían). Fue el motivo de que la madre atendiese a quien llamaba, pues en aquel instante, levantada de su asiento, marchaba hacia la cocina en busca de cuanto era el segundo plato del menú de aquel día.
Era el caballista, que preguntó por Rosa María.
La madre, correctamente, tras pedirle al joven por favor que aguardase un momento, llamó a su hija para que atendiera a quien preguntaba por ella.
Hasta aquel entonces, siempre se había adelantado Rosa María a descolgar el auricular, pues cuando se producía la llamada sabía que era el amante. Pero aquel día el muchacho se precipitó. «No tenía el reloj a mano», pidió disculpas al reprenderlo ella y antes de convenir en la hora para encontrarse.
Cuando volvió la hija a la mesa, tras un silencio cómplice, corto, de los padres, se produjo la inevitable pregunta que la madre, con la inquisitorial amabilidad propia a semejantes circunstancias familiares, le hizo:
—¿Quién era?
Rosa María Cárdenas, más pálida que arrebolada, nerviosa –ya no podía decir que era una amiga–, terminó de masticar un bocado pensando en responder que un compañero del Instituto.
—Un amigo –dijo, mas de inmediato, armándose de valor, molesta por la mirada de la madre, cambió de intención para añadir: —El chico con el que salgo.
—¿Estudia contigo? –preguntó de súbito, destrozando la pausa de su propia silencio valorativo, el músico.
(Había entrelazado los dedos bajo su barbilla bien rasurada; había dejado sobre el plato, alineados, los cubiertos, y había acabado de tragar; se había limpiado los labios, antes de hablar, con una servilleta, la que llevaba bordadas sus iniciales).
Pensó Rosa María decirle que sí, pero no:
—Trabaja en un circo, con una trouppe. Es uno de los caballistas, el que anuncian como artista principal –respondió, retadora, veloz, recrecida, segura y orgullosa, sin miedo entonces.
Grande fue el disgusto de los padres y violenta aquella discusión que siguió entre el músico y su hija.
La madre, llorosa, resultó incapaz; nada pudo añadir.