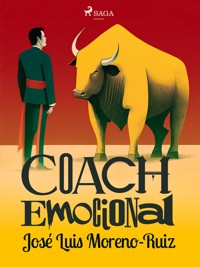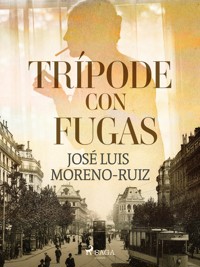
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una novela que te dejará sin aliento. Desde los cafés de Madrid al Barrio Rojo de Amsterdam, el mundo y la vida bohemia se respira en cada página de esta obra llena de fascinantes personajes de todo tipo, entre ellos un náufrago que busca desesperadamente un hogar, y una seductora lamia dispuesta a todo para conseguir lo que quiere. Pero eso no es todo, pues la trama se complica aún más cuando el protagonista, Rafael, recibe una visita inesperada que cambiará el rumbo de una historia que te atrapará en sus páginas de inicio a fin.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José Luis Moreno-Ruiz
Trípode con fugas
Novela
Saga
Trípode con fugas
Cover image: Shutterstock
Copyright ©1997, 2023 José Luis Moreno-Ruiz and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374696
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
TRÍPODE CON FUGAS
Me río de aquellos que consideran bueno todo lo natural
Giovanni Battista Armenini,en De’veri Precetti della Pittura, de 1578
Once we had a country and we thought it fair, look in the atlas and you’ll find it there:
We cannot go there now, my dear, we cannot go there now.
W. H. Aud en, en Refugee Blues
Pero no me pude librar de las quintas por narigudo, pues decían que eso no era defecto, sino exceso, y hasta el sargento que me talló, pasó mis narices por encima de su hombro, con objeto de poder verificar la operación.
Mi calvario empezó cuando entré en el cuartel; no se desperdició bofetada que no recibieran mis narices, y cuando el capitán gritaba: “a alinear”, mis napias alteraban la alineación, resaltando como el espolón de un navío, y por esta desgracia me chupaba cuatro o seis días en el calabozo.
Saturnino Calleja, en Paco el Napias
Peep Show
En Amsterdam, la lamia Mari y el náufrago, a fuerza de acudir una noche y otra al Bimhuis y al Shaffy Theater, cafés muy acogedores, así como al “pub” Melkweg, han acabado haciéndose amantes fidelísimos del “jazz”. También van mucho por el Amsterdam Litterair Café, en cuya librería sita en los sótanos del local encuentran esas obras que tanta ayuda les conceden a la hora del disfrute de la lectura. Viven en un apartamento de la calle Albert Cypstraat, junto al mercado de alimentación de igual nombre. El “Peep-Show” en cuyo escenario se desempeñan las sobrinas del náufrago, está, naturalmente, en el barrio “rosso”, en un establecimiento junto al canal.
Los puntos referidos constituyen el itinerario de sus tardes y de sus noches. Todo ello, ocioso parece señalarlo, es, empero, muy diferente de los cantábricos lares en donde el amor entre la bruja y el náufrago floreciera. Mas lograron hacerse pronto a la ciudad. Cabe afirmar rotundamente que en Amsterdam saboreó él por primera vez el gusto que tiene lo urbano; que en Amsterdam se hizo adicto a los espacios contra natura de la ciudad. Lo que no ha llegado a evitar en momento alguno que, cuando le acude el recuerdo de Madrid, vuelva también su corazón a estremecerse en la acritud misantrópica que le hace bombear mala sangre de esa que pone en las sienes un latido azul, un pulso de calentura, una ansiedad que si no fuera por lo mucho que seca la boca resultaría cómica, tratándose, como se trata, de una mera evocación, pues la distancia es grande y la diferencia mucha entre la ciudad habitada y la ciudad recordada. Triunfo de la lejanía. Maravilla de los no se sabe muy bien por qué denostados exilios. Placer último de la condición apátrida.
Como cabe suponer en buena lógica, la lamia Mari y el náufrago usan documentación falsa según la cual son naturales de Gibraltar y ciudadanos británicos. Linda Cocksucker se había encargado de hacer los pasaportes. Falsificaba mejor que el mismísimo Laureano Cerrada, aquel ácrata famoso y español que hasta su muerte vivió en Francia (véase el libro titulado Los atentados contra Franco, de Eliseo Bayo). Y cuando se topan casualmente con algún español, y por lo anteriormente señalado, simulan un acento andaluz salpicado de expresiones en inglés. Mucha risa les da si el español en cuestión dice algo así como que Gibraltar es una espina clavada en el corazón de todos los españoles sin distinción de credos ideológicos y sin distinción de clases, y que algún día “estaremos juntos como hermanos que somos” y que “los ingleses son unos colonizadores asquerosos”. La lamia Mari, por supuesto, es quien más ríe. Su carcajada, entonces, y según el estado de ánimo en que se halle, parece el canto de un txistu o la ráfaga de una metralleta. Ya se sabe: pura sentimentalidad antañona y vasca (el náufrago era comprensivo: conocía la obra El milenarismo vasco, de Juan Aranzadi).
Con quienes sí hicieron buenas migas, pasado el tiempo necesario para el conveniente asentamiento, tiempo en el que es de rigor conocer todos y cada uno de los rincones que atesora la ciudad nueva, fue con unos muchachos levantinos, sodomitas ellos, que poseían un café de preciosa y perfecta factura Art-Decó: El Café Imperial. Aquel Café estaba junto al maravilloso Westerstraat, el mercadillo, o rastro, en donde la lamia Mari tantas camisas increíblemente floridas compra al náufrago para, según ella, hacerlo más joven. Los sodomitas del Café Imperial se llamaban Roberto, Rodrigo y Rafael. Su amistad duró poco, sólo unos meses. Cuando aparecieron muertos a cuchilladas en su local, una mañana de marzo y en los albores de la fría primavera, la policía dijo que se trataba de un ajuste de cuentas entre pervertidos; la prensa, que de un ajuste de cuentas entre homosexuales; los clientes, entre los que se contaban tropeles de jóvenes españoles transeúntes, que de un ajuste de cuentas entre maricones. Y los mariquitas que frecuentaban el café, luego de hacerse cruces, y de vociferar los que no aparentaban pluma, dijeron no entender cosa alguna: estar, y en lo absoluto, perplejos (en las exequias de Rodrigo –los familiares de Roberto y Rafael prefirieron darles tierra en España– un camarero del local leyó poemas de Lorca con un gracioso acento que remitía a Johan Cruijff (Cruyff, en castellano) en el trance de dar una alineación futbolística).
Pero la lamia Mari supo de inmediato quién era el asesino: un sacerdote católico, mocetón él, que hacía misas modernas con guitarras eléctricas en la parroquia compuesta fundamentalmente por inmigrantes españoles. Lo supo en cuanto le vio allí, en su iglesia, oficiando el funeral. Los mariquitas amigos de los sodomitas del Café Imperial sabían de las buenas amistades de los ya difuntos con el sacerdote compatriota, sabían de la devoción católica de los que fueran asesinados, y por eso le pidieron que oficiara. Nadie, empero, ni Roberto, ni Rodrigo, conocía los amores entre Rafael y el cura, don Jacinto.
Como es lógico, ni una palabra dijeron la lamia y el náufrago a la policía. De una parte, la mera sospecha de la lamia Mari no era prueba; y además pisar una comisaría iba contra sus más acendrados principios. Mucho odian la literatura policíaca. Por ello, y aun doliéndoles profundamente la pérdida de tres buenos amigos, quisieron, simplemente, o lo quiso la lamia Mari, saber por qué lo hizo el cura, don Jacinto.
La historia es así:
En una tarde de aquella incipiente primavera, en la que llovía como si nunca antes hubiera llovido, tenía Rafael una media borrachera de varias bebidas espirituosas cuando llamó a su puerta un chepudo medio cojo. Rafael pensaba darse una ducha dentro de poco antes de ir al café. Hacía mucho que no se veían y aun y cuando la llegada del chepudo medio cojo le sorprendiera no muy gratamente, pues nada, cierto es, como vivir una borrachera en solitario y escuchando plácidamente a Bach interpretado por Lluis Claret, lo abrazó, agachándose para ello, educada y cariñosamente. Rafael, antes de darse a la música y a la bebida, había entretenido el paso de las horas leyendo un libro muy interesante del antropólogo francés Henri Hubert, titulado Les Celtes et l’Expansion celtique jusqu’a a l’Epoque de la Tène et la civilisation celtique, que fuera publicado en París por vez primera en 1932, y que la meiga Chuchona, en una de sus visitas a la lamia y al náufrago, luego de que se la presentaran a los sodomitas del Café Imperial y conociera así la afición de Rafael hacia su tierra gallega, hacia Cunqueiro e incluso hacia Alan Stivell y Milladoiro, le prestase. Y, curiosidad de curiosidades, se dio la coincidencia de que el chepudo medio cojo, el cual participaba a la sazón como extra en el rodaje de una película sobre las cruzadas, llegó al piso de Rafael directamente desde el plató, vestido como se supone que lo hacían los caballeros, por ejemplo, del rey Pelés. Con una espada y todo. Y portando un grial casi verídico que, con la idea de que bebieran ambos en su metálica copa, había llevado consigo desde los estudios cinematográficos.
Lo cierto es que no sólo le resultó a Rafael inoportuna la llegada del chepudo –que tenía por nombre el de Adán, y que en España fuera peluquero antes de emigrar– sino que le molestaron algunas cosas más, como el hecho de que el bicho, un gran aficionado a las alubias, un comensal asiduo del económico restaurante de unos asturianos, se tirase aquellos criminales cuescos que encima desataban su estúpida hebefrenia. Así y todo continuaron bebiendo y comentando banalidades, al punto de que propusiera Rafael, luego de unas cuantas copas de licor, que, como las poblaciones bárbaras de la antigua Europa, a las que se unieron los celtas, bebieran cerveza, ese sucedáneo del hidromiel que los celtas usaban en las ceremonias de su culto, y que en los pueblos del norte, a raíz del momento en que la práctica de la agricultura dio los cereales necesarios para su elaboración, pasó a convertirse en la principal bebida embriagante.
Incluso citó el gracioso epigrama que escribiera el emperador Juliano mientras hacía la guerra contra los bárbaros, quien expuso de un modo harto divertido las impresiones que tuvo al degustar lo que llamó él “vino extraído del ordio”. Así, dirigiéndose a Dionisos, pero a un nuevo Dionisos para él irreconocible, exclama: “¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes, Dionisos? ¡No es al verdadero Baco a quien encuentro en ti! Él olía a néctar, pero tú tienes el olor del macho cabrío; Los celtas, a falta de racimos, te han sacado de las espigas. Habrá que llamarte, pues, Hijo de Deméter, el que ha nacido del trigo. Y no hijo de Dionisos, el dios tronante”. Añadió el sodomita Rafael que entre los celtas el vino de ordio al que se refiere el emperador Juliano llevaba nombres tales como el de revisia o cervisia. Y que de ahí venía el nombre de Sabacios, divinidad equivalente, entre los celtas, a Dionisos.
Pero aquel ser, henchido de gases, no escuchaba. Bebía, tenía cerrados los ojos, estaba tumbado en el sofá, y a cada palabra de su anfitrión respondía con un odioso y malsonante pedo.
Allí, en el suelo, vacío y olvidado, estaba el grial que se llevara el chepudo medio cojo del plató. Rafael le preguntó si quería un cigarrillo, y el vil, por toda respuesta, llenó sus oídos y sus fosas nasales, respectivamente, con la explosión y con el mefítico aroma de otra bestial ventosidad. No hubo más. Se acordó entonces el sodomita de lo que la meiga Chuchona le relatara una de aquellas noches de tertulia a la mesa, en el Café Imperial: todo lo concerniente a los calderos de sacrificio.
Rafael, entonces y súbitamente, certeramente, con la misma espada que portaba el visitante, lo degolló. No volvería a causarle tormento con sus follones.
Como se sabe, Pilatos, una vez consumada la muerte de Cristo, remitió el grial a José de Arimatea, vampiro glorioso y primero de la estirpe: vio el santo que las llagas de manos y pies aún sangraban en el crucificado y pensó que aquella sangre estaría mejor en una vasija que desperdiciándose. Ahí fue cuando el cristianismo, para la pervivencia de su mitología y ritual, inventó un vaso místico, el santo grial, a fin de conservar para la piedad de la Edad Media las cualidades esenciales de los calderos sagrados de la religión céltica. José de Arimatea apretó el costado del crucificado alrededor de la herida dejada por la lanza del centurión y puso en la vasija la sangre que brotara. Aquello le vino muy bien, pues en el calabozo en donde permanecería durante cuarenta y dos años, el santo cáliz, merced a sus virtudes nutricias, le dio alimento, así como a sus compañeros de prisión. Más tarde, cuando José de Arimatea y sus amigos viajaron a tierras extrañas, el grial apagó su hambre y su sed. Por ello proclamó el santo que “a los hombres vendrán tantas gracias del sagrado cáliz, que ni un solo día de sus vidas sus tierras estarán tan desiertas que no sean reparadas abundantemente, y lo serán toda la vida”.
Rafael, sin embargo, y luego de reprimir un deseo hondo, rehusó beber la sangre del chepudo; prefirió, pasadas las bascas paradójicas, echarse al coleto un buen trago de whisky.
Después envolvió el cadáver de aquel ser entre papeles y plásticos, lo puso en el fondo de un saco, que metió en la caja de cartón que arropara y protegiese unas columnas que poco ha había comprado para completar su ya excelente equipo de música, y lo bajó a la basura.
El camión trituradora del servicio de recogida de basuras daría posteriormente cuenta del cuerpo.
Rafael sabía que aquel chepudo medio cojo a nadie tenía en el mundo. Don Jacinto, recreándose en la suerte, le había referido la historia del sujeto más de tres y hasta más de cuatro veces. También le había dicho, como cuentan que le dijera Pérez Galdós a Blasco Ibáñez, cuando el levantino mostrara su extrañeza ante la relación del canario con la gallega Pardo Bazán, que sí, que era horrible; pero que cuando se quitaba la dentadura postiza la chupaba como nadie.
“Pues a mí me parece repugnante”, había dicho entonces el sodomita del Café Imperial. “Asco me da imaginarte con él”.
Cuando la lamia Mari dijo, a la salida del funeral, que el cura era el asesino, el náufrago no se echó a reír. Tampoco es que le pareciese pura demencia o gusto –que no tenía ella– por los malos chistes. Pero la verdad es que no le prestó mayor caso hasta que la lamia habló de nuevo:
“Ese cura es un bujarrón”.
Llamó luego la atención del náufrago sobre la cara, más que sobre los ademanes, de don Jacinto:
“Tiene los ojos morosos cuando mira a un sitio, y la boca siempre entreabierta con el labio inferior un poco caído y gordo. Igual que Rafael, que Rodrigo, que Roberto... Los tíos con dos cojones tenéis otra actitud, el mentón más firme”.
Entonces, desopilado, sí se echó a reír el náufrago.
“Te digo que ese cura es un mariconazo”, repitió casi ofendida por su risa.
Observó él que tal codificación parecía inspirada en Lombroso y hasta en el mismísimo Spengler.
“Mañana vamos a visitar a ese don Jacinto”, dijo la lamia Mari resueltamente, dando por zanjado el episodio.
Se juntaron mucho para alejarse de la iglesia a buen paso. Se cernía sobre ellos un cierto desamparo, aunque el Café Imperial seguía abierto porque un grupo de mariquitas, con la ayuda del servicio, acababa de hacerse cargo de la gestión y buen gobierno del local. Pero tanto a ella como al náufrago les daba un poco de grima ir, cosa que no harían, al cabo, sino hasta que transcurrieron dos semanas, cuando los de la cueva –¡qué tristeza la de la meiga al conocer la noticia del crimen! – volvieran a cursarles visita en Amsterdam.
Los sodomitas del Café Imperial amaban a la lamia Mari. Una mera insinuación de la bruja bastaba para que al día siguiente el Café tuviera ese elemento ornamental sugerido. Ellos le consultaban acerca de la calidad de las ropas que se compraban, acerca de los cosméticos ideales para mantener un cutis hermoso y joven, acerca de los ejercicios gimnásticos más propios para conservar la delgadez y la mejor forma física... Acerca también de las infusiones convenientes para combatir la depresión... Ellos le contaban, cuando el náufrago no estaba presente, hasta las riñas y los momentos de amor del trío. A su través supo el náufrago, pues, que Rodrigo, Roberto y Rafael (aunque cada uno poseía vivienda propia tenían un apartamento común al que solían acudir con otros hombres) dormían juntos cuando les apetecía hacerlo en un mullido lecho perfectamente redondo y sin patas, de gran diámetro, que, según le contara Rafael, se habían hecho traer desde Marrakesch luego de encargárselo a un tópico y lugareño artesano muerto de hambre con el que amaron durante unas vacaciones de Semana Santa.
La lamia Mari, una noche en la que sólo ella y el náufrago eran clientes, pues habían quedado los cinco de tertulia cuando todo el mundo se hubo ido, les mostró sus pechos. Ellos admiraron tanta hermosura y el náufrago, por qué no decirlo, experimentó un vago sentimiento, una cierta incomodidad celosa. Mientras los sodomitas del Café Imperial palpaban entre admiraciones carentes de vicio las tetas de la lamia, el náufrago sorbía su copita de pacharán con una sonrisa que deseaba fuera limpia y franca, de camarada.
Otra noche, también cuando ya hubo marchado el resto del personal, y porque el asunto de la conversación fuera el de lo antiestético que resultaba el vello excesivo en las mujeres, la lamia Mari, luego de mostrarles sus límpidas axilas y la suavidad de sus piernas, enseñó el depilado de sus ingles y de las alturas de su pubis. A la lamia Mari no le gustaba llevar mucho pelo allí, sólo el justo, el que debe apartarse para dejar al descubierto lo que denominaba –acaso con sorprendente y cursi poética– su boca más ávida. Los sodomitas del Café Imperial pasaron sus dedos por aquella piel de seda y tacto de talco, profiriendo también exclamaciones no lúbricas, y el náufrago, para disimular tanto embarazo, dio unas palmadas en el ombligo blanco de la amada.
Pero cuando más fascinaba la lamia Mari a los sodomitas del Café Imperial era cuando les refería sus supuestos sueños. Que no eran tales pues tratábanse de historias mitológicas de su país y hasta de historias mitológicas de la América precolombina que de un tiempo a aquella parte, y merced a una lectura nueva que hiciera, mucho la cautivaran. Adviértase que el hecho de hacer sus narraciones con acento andaluz –sólo la meiga Chuchona se presentó ante ellos como natural de donde en verdad era; la lamia y el náufrago mantuvieron con los sodomitas la ficción que los naturalizaba gibraltareños– confería a su relato un distanciamiento, una credibilidad, en suma, que no hubiera existido de haberse presentado como vasca.
Rodrigo, que un año antes participara en varias sesiones de expresión corporal, dijo que ambos, la lamia Mari y el náufrago, deberían analizar e incluso dramatizar algunos de tales supuestos sueños, pues sin duda había en su urdimbre jirones de su propia relación.
“Ya lo hacemos, ya...”, mintió la lamia.
Rodrigo dijo que daba gusto ver parejas tan compenetradas. Roberto, que en verdad conformaban una buena pareja, que eso saltaba a la vista. Rafael, que desde cuando les viera entrar por primera vez en el Café Imperial, supo de su felicidad.
Al náufrago todo ello le satisfizo, en especial porque al producirse tales opiniones lisonjeras la lamia Mari pareció volver a la realidad y apearse del escenario al cual aupábanla sus relatos.
A veces, mientras narraba, el náufrago recordaba a Libertad Lamarque. Sin embargo, tan acusada teatralidad, aquel propender de la lamia Mari a los usos del melodrama, buenos réditos confirió a su entrevista con don Jacinto.
El cura era un mocetón, un vero chicarrón del norte –navarro–, como había observado en el funeral la lamia. Bastante joven, indudablemente hermoso, poseía en la expresión un desparpajo nada común entre sus congéneres, ni siquiera en los que como él se daban a las comunidades cristianas de base. Vestía de calle como cualquier hombre de su edad; nada, ni un color, podía hacer que se infiriese de su vestimienta la condición sacerdotal. Su cabello, corto y rubio, parecía el adorno de una cabeza absolutamente civil y mundana.
Cuando al día siguiente del oficio la lamia y el náufrago fueron a verlo, les recibió en persona invitándoles a pasar en cuanto dijeron que eran amigos de Rodrigo, de Roberto y de Rafael. Ni una sola actitud sospechosa por su parte, aunque poco después, bajo el fuego inquisidor del verbo de la lamia Mari, se derrumbara hasta confesar su crimen y los motivos. Dijo, en tono cordial y sólo triste cuando se refirió a los difuntos, que nunca había visto a la lamia y al náufrago en el Café Imperial, del que era asiduo visitante en compañía de jóvenes trabajadores españoles, amigos, a su vez, de los sodomitas.
“Es que nosotros íbamos ya a la caída de la tarde”, puntualizó la lamia Mari, secamente.
“¡Ah! Yo a esas horas... Mis horas de alterne son las de la sobremesa, para echar la partida con los compatriotas”, dijo don Jacinto sonriente, esquivando la mirada de viborilla de la lamia Mari, esquivando la voz de hacha de sus palabras.
El náufrago quiso romper la tensión evidente:
“Ya, el café y el mus...”, dijo acompañando sus palabras de una sonrisa tan forzada como la que antes esbozara el cura.
Antes de que don Jacinto pudiera explayarse, cuando tomó aire y sin duda iba a contar lo de su café con un poquito de coñac y lo del mus y el dominó, el ajedrez o las damas, juegos a los que con tanto gusto se entregaban los sodomitas del Café Imperial, la lamia Mari soltó aquella su voz de metal y enojo, para la cual no era paliativo el dulzor natural y ultramarino de su acento, pues en aquel trance pareció no ya andaluza, ni gibraltareña, sino sudamericana:
“Usted es un puto maricón y se quería con alguno de los muchachos del Café”.
Lo dijo como si fuera la primera frase importante que soltara en toda su existencia.
Tuvo el náufrago la sensación, por otra parte, de que aquello era un interrogatorio en regla, para el que la lamia Mari se había reservado el papel del policía duro y él ese no menos tópico del policía amable, a la manera peliculera, novelesca o de lo consuetudinario y referido a la investigación criminal.
En el sofá-cama sobre el cual, y frente a unas galletitas y a unas copitas de vino dulce, estaban sentados, hacía frío. Aquella primavera, desde luego, era imprevisible y ácida. Antes del asesinato de los sodomitas del Café Imperial había hecho un tiempo espléndido. Tras el crimen pareció volver el invierno, cuya ida, a lo que se veía, se habían apresurado a celebrar guardando las prendas de mejor abrigo.
La lamia Mari, tras dar un respingo, volvió a sus acusaciones, como si fuera ello la segunda frase importante que pronunciara en su vida:
“Usted los mató”.
El náufrago tenía helados los dedos. Pero sintió que se arrebolaba; que un sudor gélido le pegaba la camisa al cuerpo en las axilas.
Nada más dijo durante los minutos que pasaron junto a don Jacinto, los cuales, a pesar de no ser muchos, se le hicieron horas.
El cura, tras la acusación de la lamia, confesó:
“Tiene usted razón. Yo los asesiné. Ahora, si quieren, pueden entregarme a la policía. Yo no pienso hacerlo”.
Lo dijo con entera frialdad.
“¡Cállese, puerco!”, gritó entonces la lamia Mari, pareciéndose a María Félix.
Pero el cura, impertérrito, sin mirarles a los ojos, les refirió el crimen que Rafael cometiera en la persona del chepudo medio cojo.
En cuanto acabó el cura su relato, marcharon; no hicieron caso a su requerimiento, que pedía un rato más de compañía.
Al cabo de un mes, y por consejo de la meiga Chuchona, dieron cuenta de él. ¿Cómo? De manera muy literaria, por supuesto. Léase la “Historia del Ojo”, de Bataille. Cierto que tanto a la lamia como al náufrago resultaba bastante asqueroso el cura, aunque, como se ha dicho, era buen mozo. Pero una buena dosis de cocaína alivió el trance. Luego se fueron durante un par de semanas a Estocolmo, y a su regreso nadie hablaba ya de don Jacinto. La policía holandesa, lo supieron merced a la lectura y consulta de varios periódicos atrasados, si bien llegó a establecer una especie de nexo, una teoría concatenante de los crímenes habidos en los últimos tiempos –el de los sodomitas y el del cura– se confesaba incapaz de dar otra explicación al misterio y no aventuraba más hipótesis que la ya conocida del ajuste de cuentas entre pervertidos (cosa que a la parroquia española sentó muy mal, motivo de repulsa pública por parte de la misión diplomática española, pues inmigrantes y Embajada consideraron poco menos que blasfema la implícita acusación de homosexualidad que la policía hacía del sacerdote. Algo parecido se traslucía en una nota de protesta hecha pública por el Nuncio, así como en un comunicado de la Casa de Galicia).
Otro cura, español también, se había encargado ya a la vuelta de la pareja de la parroquia y los inmigrantes y feligreses no tenían para él más que palabras de alabanza y cariño, pues ante una próxima visita del Real Madrid, sección balompédica, se había encargado de la compra de entradas para la colonia y de la manufactura de banderitas con los colores de la enseña nacional, que agitarían en el campo al grito de “¡Eppañia! ¡Eppañia! ¡Ra, Ra, Ra!”
(El Real Madrid salió estupendamente derrotado de la confrontación cuando hubo lugar a ella, finalmente, de forma y manera semejante a cuando cayera batido por aquel equipo, holandés igualmente, en el que militaba el futbolista coquero y peruano –se enteró el náufrago de que a la sazón jugaba en la Liga inglesa– que en Madrid lo salvara del asalto fascista).
“A rey muerto, rey puesto”, dijo la lamia Mari. “¿No es así?”
“Creo”, contestó el náufrago, “que también se dice: el rey ha muerto, viva el rey”.
Pocos meses más tarde, los mariquitas que en un principio y con éxito se hicieron cargo de la gestión y gobierno del Café Imperial, traspasaban el local. La lamia Mari y el náufrago a punto estuvieron de quedárselo, pero a última hora se rajaron: aquel lugar, dijo ella, estaba maldito, gafado. Por ello, a la postre, apenas les dolió que fuera destruido, vendida su decoración en diversos mercadillos y almonedas y tiendas de segunda, y convertido en una sala de juegos repleta de máquinas electrónicas, en la que con el tiempo –profecía de la lamia– acontecerían repetidos delitos de sangre, así como muertes varias acaecidas en sus excusados merced a inyecciones heroínicas, lo que, en fin, hizo del salón de juegos un punto de obligada reunión de policías de paisano, pelirrojos, malencarados y barrigudamente cerveceros, a los que con harta frecuencia acompañaban policías españoles, franceses, italianos y hasta de Portugal, en busca de sabe Dios qué ruta, contactos o lo que fuere, de la droga.
Según la lamia, aquello no era consecuencia de la mera reconversión del local. Aquello, según la lamia Mari, hubiera sucedido también si el Café llega a continuar siendo lo que había sido, porque –y al decirlo a punto estuvo de echarse a llorar– los sodomitas del Café Imperial estaban tocados por las Horas primeras: Rodrigo, por Eunomia (Legalidad); Roberto, por Eirene (Paz); y Rafael, por Dike (Derecho). Y bien cierto es que el Café Imperial –cayó el náufrago en la cuenta de ello luego de que la lamia Mari dijera lo ya expuesto– era un lugar en donde reinaba la armonía que llevara a Homero a proclamar que las Horas eran las encargadas de abrir y de cerrar el cielo; las encargadas, pues, de configurar una cosmogonía que, como la de los sodomitas, tenía su epicentro en el placer que es consustancial a los hábitos que el hombre no ha impuesto para el tiempo de asueto. Al caer muertos los sodomitas del Café Imperial, como abatidos lo han sido las estaciones, las Horas primeras más la cuarta añadida posteriormente para que la primavera, el verano, el otoño y el invierno existieran, la codificación, la lógica de la venganza, en el caso de los sodomitas, la lógica del horario en el caso de las Horas, quedó roto el eutrapélico discurrir de un gozo que, orgiásticamente repetitivo, hubo de buscar situaciones al margen de los relojes y de los calendarios para verificarse. Con los sodomitas en el Café Imperial todo era natural. Con otros gobernantes, aunque fueran igualmente sodomitas, y hasta si la lamia y el náufrago se hubieran hecho cargo del local, todo era forzado y marginal. Casi tanto como lo son los días con sus veinticuatro horas (y obsérvese cuán bellaca es tal codificación multiplicadora de las Horas; si ya lo fue la creación de una nueva Hora por el hombre para la definición de las cuatro estaciones –cuyo hálito Vivaldi, aunque pugnaz, no ha logrado refrescar–, cuánto no lo será esa multiplicación que las hiciera veinticuatro, para deleite, entre otros, de los lamentabilísimos relojeros japoneses).
Una reflexión en la que el náufrago se gustaba –a fin de cuentas tanto la perífrasis como la digresión no son sino motivos en aras de que algo tan insípido e inútil como la literatura haga bulto– y recreaba, además, en la contemplación del reloj que siempre tuvo: un viejo modelo suizo, de amarillenta esfera y con agujas que ya no eran áureas sino negras. Ni siquiera su mujer, en sus días de antes de la cueva, en sus días de esposa, y a pesar de su insistencia en regalarle en todos los aniversarios de boda y en todos los cumpleaños del esposo un modelo japonés, y a pesar de su enfado cuando él regalaba a su vez el reloj a sus sobrinas, o a los botones del Banco en donde trabajaba, logró que se desprendiera del modelo aún lucido con orgullo en la muñeca, de metálica y eslabonada correa que en ocasiones le pilla los pelos poniéndole en la carne un lamento tan sordo como el de los cerdos cuando en la matanza la profusión en el fluir de su sangre mengua ese chillido que Garman, aquel médico alemán y luterano que viviera entre los años que van del 1640 al 1708, comparase con el ruido que hacían los cadáveres en sus tumbas al deglutir la mortaja, si eran cadáveres de brujas o de brujos, de lo que la lamia Mari se ríe mucho, aunque la tesis fundamental de Garman, expuesta en su obra De miraculis mortuorum, sea la de que los cadáveres, en sus tumbas, y si son seres temerosos de Dios, emiten al comerse la mortaja unos sonidos parecidos a los de los cerdos cuando degluten sus viandas miserables.
La lamia Mari, tras regresar ambos de Estocolmo, pasó días de gran pena. Jamás había podido imaginarla el náufrago así de triste. Luego de que hicieran lo que hicieron con el cura, sin duda condicionados también por el cambio de ambiente, pues ninguno de los dos conocía la capital sueca, hasta comentaron guasonamente el suceso, sobreponiéndose a esa sensación de asco que ya en el trance de acometer el caso los embargara. Por suerte fue aquella una época en la que con mayor profusión que antes recibieron la visita de las gentes de la cueva, con Linda Cocksucker que volviera entonces, junto a las sobrinas del náufrago, de pasar una temporada en su tierra norteamericana, a donde había llevado a Rocío y Aurora para que, si les interesaba hacerlo, incorporasen a su repertorio alguno de los números de mayor éxito en los antros de Nueva York. Lucio dijo que si hubieran contado con él habría matado al cura metiéndole el cañón de una escopeta por el ojete y disparando acto seguido –leía Lucio a Cela–; la meiga, que la lamia y el náufrago lo habían hecho muy bonito; Aurora y Rocío, las sobrinas del náufrago, que qué demasiado; su mujer, que no lo imaginaba así, un poco en plan mariconazo, pero que le parecía muy bien; las otras brujas, que estupendo. La lamia Mari, volviéndose a reír a la sazón como siempre antes, correspondió a tales muestras de sincera felicitación y no menos sincero gozo y divertimento. Aunque lamentó, quizá un tanto, y patéticamente, pacifista, que siempre hubiera que recurrir a la violencia para dejar las cosas en su sitio; y también que la amistad que hicieran con los sodomitas del Café Imperial no naciese en los tiempos gloriosos de la cueva. A ellos se les podía haber revelado el secreto; a ellos, dijo la lamia con un hilo de voz que acabara deviniendo en otra risa catártica, les hubiera gustado vivir con ellos allí: “Aunque”, precisó y ahí le brotó la carcajada terapéutica, “a ti, Lucio, a lo mejor te había tocado tomar por el culo más de una vez...”
“Todo es cosa de empezar”, replicó el antiguo ojáncano mientras llenaba las copas soltando una risotada inolvidable que, junto a la risa de la lamia, obligó a que los demás brindaran, se abrazaran, y hasta dieran en la entonación de una enormidad de canciones marineras del norte de la península ibérica, que al náufrago, y a su mujer, acaso porque les recordaran aquel tiempo en el que fueron adolescentes novios, les pusieron lágrimas en el mirar. Virtud de esas edades que el recuerdo reputa como nada malignas aunque lo fueran. Edades en las que el existir, a fuer de pútrido, a fuer de aviso de lo por venir, es como una manzana a la que puede extraérsele un hermoso brillo con la mera frotación contra la manga de un jersey azul marino.
La muerte de los sodomitas del Café Imperial, y sobre todo aquel pensar en su sangre derramada sobre el suelo de su establecimiento –el náufrago, en sueños, vio con frecuencias rojos manchones en un piso de mármoles a cuadros blancos y negros, como el del Café, como ese tablero en el que a veces, muy pocas, cierto, y no obstante su decepción, jugara con ellos a las damas o al ajedrez–, acompañaría durante mucho tiempo cualesquiera de esos instantes en los que la lamia Mari y él, frente a frente, quedaban en silencio. Él, fumando su pipa. Ella, entregada a la lectura o a esas labores de lana y aguja, o de tijera y papel (para hacer flores, una suerte de sortilegio mítico) en las que tan diestra es, según cuenta ella misma, desde los tiempos en que los cristianos fueran a la caza y captura de su madre, una de las brujas de Lamiñateguieta, y hubiese ella, niña aún, de aprehender cuanto era patrimonio de una forma de vida dura y al margen a la que llega la inmortalidad ansiada cuando se han superado los dieciséis años de la edad cronológica. Hasta entonces, y máxime habida cuenta del secular desprecio de los cristianos hacia los niños, la existencia de una bruja es harto difícil y cosa de mucho peligro. Por ahí siempre se le pierde al náufrago la lamia Mari cuando le pregunta su edad real, que sin duda no quiere confesar para que el espanto no haga presa en él. A pesar de que los espejos brillen como vestido nuevo de torero cuando desnuda sale de la ducha y se planta. Así de joven, así de adolescente, es la lamia Mari. Con la violenta prestancia del íncubo y con la aguerrida dresvergüenza del súcubo. Machihembrada en demonio y puta, rijosísima en ese vestir su cuerpo frente a los espejos, haciéndole gestos de vicio con la boca, con los ojos, con la nariz, con la lengua, mientras la contempla el náufrago retratada en el cristal por detrás y por encima de sus hombros tan blancos. Tal y como él siempre, desde niño, supuso que eran las brujas. De pequeño sólo tenía miedo a la tisis galopante, de la que tanto se hablaba entonces, a la que imaginaba, en sus temores, una fea mujer con la cara llena de granos y que iba a lomos de un penco.
¡Ay, si lo hubiera seducido un súcubo entonces, una diablesa, pues, como la lamia Mari! ¡Cuántas ignominias se hubiera ahorrado, sin duda, con semejante revelación!
Propende el náufrago, como debe haberse notado, a la literatura: “Abres el sésamo de la alegría, / cáñamo verde, / Kif de Turquía”, escribió Valle-Inclán. Y también: “¡Coca! Epopeya del Araucano / que al indio triste torna espartano”.
Muchas veces, cuando fuman o cuando esnifan –detesta el náufrago, sin embargo, el habla drogadicta de los horteras madrileños, vidriosos y malcalcados de los boys neoyorkinos, con los que hubo de topar durante su estancia en la capital– repetían en voz alta, a dúo perfecto, las palabras hechas verso de Valle. Lo tenía el náufrago por una muestra más de cómo la vida ha de copiar a la literatura para que la existencia cobre un interés que no es sino propia estimación del hombre, vindicación de lo negado (que no es siempre lo apetecido, pues ello implica un conocimiento, hasta una simple presunción). Y tras la muerte de los sodomitas del Café Imperial mucho consuelo tuvieron con las sustancias loadas por Valle-Inclán; sobre todo la lamia Mari, que ameritó de ellas, durante un tiempo, con frecuencia quizás grande. Y hasta que un día, al fin, pasados ya casi doce meses de la muerte de los amigos levantinos y sodomitas, le contó algo que hizo, una vez referido el asunto, que volviera al kif y a la coca no con ansias desesperadas, con la necesidad acuciante de vigor o de alegría, o de mera tranquilidad para su espíritu, sino en aras del placer despojado de motivaciones más bien mundanas: en aras, definitivamente, del pasar a gusto los momentos, el mucho ocio escogido.
Ella –se lo confesó al náufrago mientras afinaba la guitarra que tanto tiempo llevaba sin tocar– tuvo una noche de amor con los sodomitas del Café Imperial y hasta con el mozalbete de cuya presencia gozaban Roberto, Rodrigo y Rafael aquella vez en la que la lamia Mari, cuando quedara dormido el náufrago profundamente, salió hacia el apartamento que los tres compartían llegado el momento de sus orgiásticos disfrutes. Aprovechó, sí, su sueño tan pesado para dejar el lecho común, peinarse como un hombre, usando mucha brillantina, vendarse los pechos para que no le bailaran y para que no se le notasen, y vestir unas ropas que tenía ella, más bien masculinas, las cuales utilizaba a menudo para montar en bicicleta por Amsterdam o para salir de excursión hacia localidades que aún les eran extrañas. Antes de abandonar la casa se echó al bolsillo de la holgada chaqueta de lana que vestía una descomunal prótesis, a modo de pene, que Rocío y Aurora usaban en sus espectáculos, consolador que habían olvidado en el apartamento de la lamia y el náufrago cuando la última visita, de la que disfrutaron los cuatro ante un cabrito asado y mucho vino tinto de Rioja, comprado a precio de oro, por ellas, en un supermercado bien surtido y próximo a donde residían con sus cuatro grandes perros y con sus respectivos novios y además compañeros de “peep-show”.
Parecía la lamia, según dijo al náufrago, un hermoso muchacho lascivo, un sodomita de lujo, un acompañante de hombres maduros, mariconazos y adinerados. Pudo, merced a sus artes mágicas, haberse transformado en un hombre con todos sus atributos; pudo, incluso, haber hecho que le saliera un miembro más que convincentemente masculino y presentarse ante los sodomitas del Café Imperial con sus tetas y con su cara de hembra, y con el miembro allí, igual que un travestido hormonado que trabajaba en el mismo “peep-show” que Aurora y Rocío y que era de Cáceres. Pero así, disfrazada, era a todas luces –también a la tenue de la orgiástica nocturnidad– mucho más femenina, mucho más ella, y por eso, al darse carnalmente a los sodomitas del Café Imperial, se entregaba en su verísima realidad, lo cual era aquello que más deseaba; comunión de su existencia con la irredenta sodomía de los hosteleros levantinos.
De manera que cuando eran ya las horas de la madrugada, llegó la lamia Mari al apartamento de los sodomitas del Café Imperial, en el que nada más abrirse la puerta –cosa que hizo Rafael– se respiraba un ambiente de alcohol y carne, así como de incienso en varillas desperdigadas por doquiera, humedad de alguna luz poco fuerte y de color rojo, y de risas y palabras a media voz, casi masticadas.
“Me han dicho que vosotros podéis prestarme ayuda... Acabo de llegar de España”, simuló ella.
Rafael, llevado de esa euforia que se apodera de los humanos cuando pueden darse a tales especímenes, a lo que es ciertamente satisfactorio para su economía afectiva –gustaba decir el propio Rafael–, hizo pasar al extraño, lo llevó ante los otros y le ofrecieron todos copas de coñac, que era cuanto a la sazón bebían. Se dio cuenta la lamia Mari de que aún no se habían ido a la cama; de que aún se daban al juego previo y lubricante de la compañía y de las palabras, las cuales, las palabras, contenían anécdotas que eran una referencia y, a la par, un elemento tan preparatorio como la vaselina.
El muchacho que acompañana a los sodomitas, un holandés que parecía el percusionista de un grupo dado al rock hard core, un veinteañero que lucía negra y ajustada camiseta sin mangas, de tirantillos, y muy sucios pantalones, igualmente ajustados, blue jeans, fue el que más explícitamente inició un asalto al desconocido, a la lamia, que en aquel su trance de las carcajadas y de las palabras se expresaba con voces y con onomatopeyas graves, casi de ultratumba, para que su dulce timbre femenino no se percibiera siquiera en el más leve despiste al que la emoción la llevara.
Se dejó besar por el joven holandés, se dejó besar por los sodomitas del Café Imperial, y al cabo, cuando los cuatro homófilos no cabían en sus ropas de gozo, sin duda valiéndose de sus artes, de su mirada que parecía la de los hipnotizadores de teatro, puso a los sodomitas y al holandés bocabajo, hizo que se quitaran pantalones y calzoncillos, y los fue penetrando uno por uno con aquella bestial prótesis que con semejante intención portara. Cuando se follaba a uno, los otros seguían quietos, con los ojos entornados, deleitándose en la escucha de los gritos de placer que jodido y jodedor (o jodedora) dejaban escapar.
Luego permitió que los cuatro la sodomizaran, de pie ella contra la pared para así evitar que en un tiento alguno notara que de hembra se trataba, y cuando se hubo corrido el último, que fue Roberto, alzó sus pantalones para ceñírselos de nuevo, dio broche al cinturón –que era del naúfrago, por cierto, y que ella hubo de apretarse en el último agujero– y tras ordenar a los cuatro hombres que durmieran, casi con los modos de un estomatólogo que ha dejado la inyección de convencional anestesia por la sofrología, o por el método del entrenamiento autógeno (autorrelajación concentrativa) del neurólogo berlinés J.H. Schultz, abandonó el apartamento que compartían para casos parecidos los sodomitas del Café Imperial, dejando a los mentados, y a su acompañante –que según la lamia era casi tan pelirrojo como el náufrago– dormidos cual infantes recién y buenamente cebados con harinas nutritivas.
Dijo la lamia Mari al náufrago, además, que cuando pisó nuevamente la calle sintióse ligera, como con las piernas de algodón, como si llevara redondos los zapatos.
Le dijo también que durante un buen rato se sintió hombre, y que al encender un cigarrillo se lo puso en la boca tal y como en muchos films se lo ponían E.G. Robinson y el mismísimo Bogart.
Y también le dijo que al llegar a la casa común con las primeras luces del día nuevo y contemplarlo dormido, se notó gatita –así mismo lo expresó– otra vez, y que por ello cuando despertó esa mañana él estaba haciéndole aquella felación que ni las de Linda Cocksucker.
“¿Lo recuerdas?”, le preguntó.
“Claro que sí”, respondió el náufrago después de besarla en los pezones.
Terminó la lamia Mari de afinar su guitarra, y entonces, como en los días inolvidables de la cueva, cantó... Aunque fuera su canción, una de Brassens, la titulada “Suplique por etre enterre a la plage de Sete”, dedicatoria, obituario sabático, en esta ocasión, para los sodomitas del Café Imperial.
Él encendió de nuevo su pipa, para escucharla cantar, y en algún momento hizo coros.