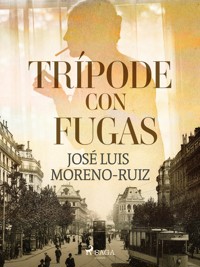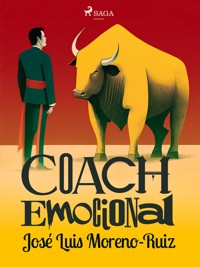Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Moreno-Ruiz nos trae una novela en la que los bajos fondos se funden con el mundo de la alta cultura, todo en salsa de sarcasmo. La cosa empieza con el asesinato de Merixtell, tal vez la persona más cercana al narrador, que es un reportero trotamundos con muchas cosas para contar. Pretoria, Adelaida, Königsberg, Praga... Las ciudades y su gente empiezan a desfilar por su memoria. Atletas, filósofos, hombres y mujeres de lo más diversos se van a encontrar en estas páginas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José Luis Moreno-Ruiz
Puente largo en Praga
Y OTRAS HISTORIAS, CUENTOS, RELATOS, CRÓNICAS Y NARRACIONES
Saga
Puente largo en Praga
Copyright © 2017, 2023 José Luis Moreno-Ruiz and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728396018
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Prólogo
Paralela batalla musculada de los sexos y el tartán
En una competición de relevos 4x100 los equipos femeninos utilizan pescadillas a modo de testigo y los equipos masculinos utilizan salchichas para lo mismo.
Cuando finaliza la competición cada grupo come por su lado, sin importar que varios equipos masculinos y femeninos sean de la misma nacionalidad. No hay celebraciones patrióticas conjuntas.
Paralelamente, el latino Catamita, el etrusco Catamite y el griego Ganímedes se ponen de acuerdo para llevar al vestuario de los hombres copas de hidromiel con las que celebrar entre las carcajadas de los chistes misóginos, pues sus registros fueron más contundentes que aquellos que obtuvieran las mujeres.
Zeus, burlado, colérico y celoso de los atletas, se cagó en Dios.
Bodegón
Epicrisis a modo de introito
Meritxell fue asesinada apenas una semana después de que regresara yo de hacer un trabajo de campo, así de pomposamente le dicen a eso, para la inminente (del latín imminensentis, participio del verbo imminere, que significa amenazar) elaboración de un programa piloto que intentaba vender nuestra productora a cualquiera de las televisiones del país. Un documental de gran interés pero con un toque cult y algo común a los sucesos, o la casquería con pretensiones sociologistas.
Meritxell suponía que, al cabo, de ser rechazada la cosa por las televisiones privadas, la 2 de RTVE acabaría comprándolo. Me pidió —exigió más bien— gran rigor en el trabajo de campo, por ello. Me pidio —exigió más bien— que no me olvidara de la cosa sociológica, ya sabes, pero con un pelín de morbo, a ver si pican las privadas, más que nada. Sin pasarte, claro.
Conocí así a Mary Whyham y a Elizabeth Ormerod, dos psicoterapeutas (ambas existen de veras, no se crean; véase el libro Comunicaciones III Congreso Internacional. Animales de compañía, fuente de salud; Fundación Purina; Barcelona, 1997), a una de cuyas ponencias conjuntas hube de asistir en memorable —por inmemorable— ocasión.
Además de sobrado, lo que supone que no estuve allí con mi grabadora ni un cuaderno para tomar notas y apuntes, llegué también a la conferencia un tanto bebido, pues se celebró a primeras horas de la tarde, justo después de que acabara yo de comer y de tomar café y unas copas en la compañía de Numa Hawa, impar domadora de gorilas, de quien recabé informaciones desde luego en completa discordancia con las de las psicoterapeutas mentadas.
Numa Hawa, tataratatara y acaso más tatara y tataranieta de la legendaria Numa Hawa a la que en su Juicio Universal rinde Papini un bonito homenaje, puede que se llamara sin más Chelito, o Charo, o Chon, o Mamen, o acaso Jennifer, la Yeni, o Vanessa, probablemente la Vane, algo así (se negó a revelarme su nombre verdadero), y era —es— una chica muy guapa, lo que desmiente toda posibilidad de que, cual dijeron siempre las malas lenguas, a su tatara y tatara tatarabuela, la hubiese preñado un gorila, pues a menudo la belleza es cosa que viene de familia.
Meritxell y yo estábamos en Madrid, había acudido ella a recibirme en Barajas, de vuelta yo del viaje para mi trabajo de campo, y en Madrid nos quedaríamos poco tiempo más, lo justo para ir al entierro de mi amigo, el viejo periodista que me revelase lo que Max Brod le contó acerca de la estancia de Kafka en Madrid y su presencia en la plaza de toros el día de la muerte de Manolo Granero, y de la corta relación que por aquellos días tuvieran, Kafka y Max Brod, con Georges Bataille y sus jóvenes secuaces, posterior y literariamente inmortalizados. O inmortalizadas, depende. El viejo periodista había fallecido justo al día siguiente de mi llegada a Madrid, por lo que Meritxell y yo decidimos retrasar nuestro regreso a Barcelona. Lamenté no poder visitarlo una última vez y llevarle de nuevo whisky y cigarrillos.
El caso, en fin, es que mientras paseaba semanas atrás por el zoo de la ciudad rusa de Kalingrado, la antigua Königsberg de Kant, donde se prostituyen ahora las adolescentes con minifalda a cambio, incluso, sólo de una muñeca Barbie, y mientras contemplaba los pobres osos famélicos que allí se albergan, más o menos, me vino a la memoria, también más o menos, todo aquello, la conferencia de un día atrás.
Me había sentado, así, en un banco del parque, a tomar unas notas para seguir contemplando el triste estar de los osos, y el no menos triste estar esquinero de aquellas adolescentes minifalderas que aguardaban la llegada de clientes gordos, con el cuello atortugado y un tres cuartos de cuero negro. Y mientras comía primero una rica chocolatina Crunch, y fumaba después un Dunhill, traté de hacer memoria de aquello que dijeran las damas conferenciantes. Hablaron de cosas, ciertamente, que dan juego en los programas de televisión para gentes con inquietudes y afán de culturizarse más allá del simple entretenimiento (esto solía decirlo Meritxell, muy seria, para justificar los productos de su productora).
Meritxell me iba diciendo, justo cuando recibió el primer disparo mortal, que esto, precisamente esto, sería el arranque idóneo para el documental; que habría de volver yo pronto a Kalingrado, pero para comenzar a filmar y a entrevistar, ahora en el zoo de los osos famélicos y las prostitutas adolescentes.
—Así que ya puedes ponerte mañana mismo con el guión, sin dilaciones —me recomendó con ese cierto tonillo imperativo que le salía cuando estaba contenta y oteaba la posibilidad, al menos, de la buena venta de un producto de su productora de productos—. Te llevarás un camión cargado de muñecas Barbie y de minifaldas, si es preciso, para que hagas hablar a esas pobres criaturitas.
(Siempre que recuerdo —aquella vez también, aunque finalmente resultara en vano a pesar de todas nuestras previsiones— algún evento o mero asunto en el que he tenido que estar, y del que luego, por las razones que fuera, no hube de escribir reportaje alguno, lo hago con titulares, ladillos, sumarios y etcétera, por lo que en tal formato lo doy ahora, pues así se produjeron mis evocaciones, me temo que dubitativas, pero evocaciones al fin, aquella tarde de gris sordidez en el parque zoológico de Kalingrado, la antigua Königsberg de Kant. Una tarde de grisura por momentos insoportable, no obstante las falditas tableadas y a cuadros escoceses de algunas de las muchachas en adolescencia que aguardaban la llegada y contrata por parte de algún torturador con tres cuartos de cuero negro, cuello atortugado y gordura de odre podrido o de bazo supurante).
Enseguida, pues, mientras nos aproximábamos en nuestro paseo, por la calle de Bailén, al restaurante Rasputín, en Yeseros, caminando que íbamos desde la Puerta del Sol y la Plaza de Oriente (en El Alabardero habíamos tomado una cerveza; le conté, de paso, de cuando fui allí, alguna vez, a la tertulia del cristiano estalinista Bergamín, y de cuando había entrevistado allí, años ha, al bendito Don Luis Buñuel), cuando comenzaba el ocaso a teñir la Casa de Campo de Madrid cual si fuera una oriflama de la Huis van Oranje-Nassau, o la camiseta de Johan Cruyff (Cruijff, realmente) cuando perdió el Mundial ante la Selección alemana, 1974, pocos años antes de que Meritxell y yo nos conociéramos en Barcelona, empecé a pergeñar mentalmente, aunque sin dejar de hablar con Meritxell de otras cosas, incluso de tonterías, fragmentaciones tales que:
I. Análisis de una experiencia en Sudáfrica
Sí estoy seguro de que las psicoterapeutas Mary Whyham y Elizabeth Ormerod citaron los trabajos de un tal profesor Johannes Odendaal, presidente del Grupo de Estudios de Contacto entre el Hombre y los Animales en Sudáfrica (siempre se me quedan los nombres y la designación de las instituciones, por muy borracho o dormido que esté en cualquier rueda de prensa o similar). Según eso, los presos de ese país pueden tener mascotas en sus celdas, pues se trata de que el objetivo principal de tener animales en las prisiones sea el de premiar la buena conducta de los reclusos o de mantenerla en sostenimiento.
Por lo que respecta a la rehabilitación, los internos demuestran mejoras de conducta, aprenden a cuidar y a ser más responsables desde el punto de vista social. Sin embargo, el personal de la prisión ha descubierto —creo recordar que dijo, en concreto, la señora Mary Whyham— que los beneficios secundarios que emanan de un programa con animales de compañía son mucho mayores que la simple motivación hacia cambios de conducta positivos.
Así, el teniente coronel R. P. Van Wyk, director de la prisión central de Pretoria, confirmó a las psicoterapeutas que los internos agresivos, destructivos o frustrados, se hallaban mucho más en calma desde el inicio de un programa con peces. Tuvieron, empero, que ir llevándoles peces cada vez más grandes, pues los internos daban en pescarlos de las peceras para metérselos por el culo y jugar después en el patio, no a quemar pedos, como es de común entre las soldadescas internacionales y el internado de las prisiones de todo el mundo, sino a concursar disparando a puro cuesco los pececillos, por ver quién de ellos lanzaba más lejos el suyo. De paso se jugaban en semejante competición dosis de ciertas drogas de uso común en los presidios de cumplimiento de Sudáfrica.
El coronel R. P. Van Wyk, a causa de lo anteriormente señalado, concluyó al fin con aquel leve sindiós importando del Amazonas, directamente, pirañas.
No lo destituyeron de su cargo, empero, a causa del sorprendente aumento de suicidios que se produjo entre los presos en un primer momento, pues continuaba la mucha paz en su cárcel. Al cabo descubrieron los reclusos que, si cebaban bien a las pirañas antes de metérselas por el culo, mordían levemente. Llegó a darse un amago de motín en la cárcel, cuando el teniente coronel R. P. Van Wyk dio en hacer de nuevo una sustitución, llevándoles anguilas en vez de pirañas. Pero todo quedó a salvo mediante el muy democrático decreto que determinó sobre la marcha, volviendo a importar pirañas del Amazonas para que cada cual escogiese su animal de compañía.
II. Prisiones de mujeres en Australia
En la prisión de Northfield, en Adelaida, Australia, las internas —siempre según lo que oyera aquella tarde de conferencia a las mentadas psicoterapeutas Mary Whyham y Elizabeth Ormerod—, reeducan chimpancés y gorilas rescatados de los circos, los cuales les son entregados en aplicación del programa terapéutico que se ensaya con dichas reclusas.
Según los informes de que —creo— dieron cuentan las psicoterapeutas citadas, con ello no sólo se ha demostrado que mejora su autoestima, sino que se ha probado que el experimento facilita extraordinariamente su inserción en el mundo laboral una vez recuperan la libertad. Dicen los clientes de los prostíbulos del país, que ninguna felatriz más diestra, ni que mejor les ponga el condón con la boca, que las egresadas de la prisión de Northfield, Adelaida, felizmente reinsertadas social y laboralmente tras sus experiencias carcelarias con chimpancés y gorilas. Y las más de ellas —creo recordar que dijeron las beneméritas Mary Whyham y Elizabeth Ormerod—, no precisan, en llegado el momento del coito anal, de substancias lubricantes; les basta con un poco de salivilla, lo que hace más felices a los contratadores de las mujeres, un tipo de clientela que al parecer gusta mucho de soltar lapos e incluso esputos.
III. Proyecto Chucho
—Aquí los recuerdos se me confunden —dije a Meritxell, que me miró con reprobación. Pero logré rearmarme.
Sí me parece recordar que las psicoterapeutas Mary Whyham y Elizabeth Ormerod hablaron, a propósito de unos ensayos clínicos llevados a término en la cárcel de mujeres de Purdy, en Oregon, USA, de caniches... Pero de eso, en cualquier caso, sabe el rico acervo popular que son duchas también no pocas damas, las cuales, para su ventura, jamás han pisado una cárcel ni precisado de terapias adaptativas al medio.
Puede, como digo, que el sopor subsiguiente a la comida y a la bebida, en aquella tarde de mi asistencia a las sesiones del Congreso, me hiciera entender no del todo bien lo dicho por las sin duda beneméritas Mary Whyham y Elizabeth Ormerod. Ya dije, además, que acudí sin grabadora, ni libreta para tomar notas y hacer algunas apuntaciones.
Puede, igualmente, que la belleza de la Numa Hawa tatara y más que tatara y tataranieta de la legendaria, me subyugase a tal punto, que no sea yo capaz de recordar ahora sino sus insinuaciones, acaso no ya procaces sino directamente injustas (además, el que las señoras Whyham y Ormerod fueran tan feas no debería condicionarme, pero cómo no caer en eso).
Total —esto también lo recordé aquella tarde, mientras fumaba sentado en un banco del parque zoológico de la ciudad rusa de Kalingrado, la antigua Königsberg de Kant—, como sostiene éste (Kant), un juicio, para ser estético, ha de referirse exclusivamente a uno de los dos rasgos que definió en forma muy restringida: la belleza y lo sublime. También sostiene que el juicio ha de ser especialmente libre y desinteresado, y establece, por ello, ciertas condiciones formales, a las que tenía que ajustarse, las cuales son estrictas y técnicas, mensurables.
Desde una perspectiva psicologista, y retomando lo apuntado por Kant, tan simple, por lo demás, bien podemos decir que la experiencia de la belleza ha sido considerada por los estetas de cualesquiera ramas del arte como el resultado de enfrentarse a ciertas normas preceptivas bajo una actitud mental especialísima: la actitud estética. Así, el problema de la apreciación estética se resuelve en dos materias interdependientes. Primera, el análisis de aquellas condiciones del objeto artístico que al ser visto por un sujeto se toma por ejemplo de belleza; segunda, el análisis de la actitud estética comparada con las actitudes humanas ante situaciones no estéticas.
(Mientras una de las meretrices adolescentes se iba al cabo con un gordo de cuello atortugado y tres cuartos de cuero negro, uno de los osos de de la ciudad rusa de Kalingrado, la antigua Königsberg de Kant, empezaba a morirse en su foso, de hambre, entre estertores. Riéndose, dos de los cuidadores del parque se acercaron a mí para pedirme un cigarrillo, con mucha reverencia y mediante señas).
Cosas, en fin, que probablemente virarían a otras una vez me pusiera a escribir el guión y la escaleta, o que se transformarían, habida cuenta de las dificultades o no para filmar, y de las posibilidades económicas o no para viajar... Meritxell siempre ataba en corto algunos gastos. Sopesaba mucho antes de decidirse a soltar la tela, o no, para que pudieran viajar los equipos, o incluso un solo redactor.
—Anda, confiésamelo —me dijo con aquella sonrisa inocente en apariencia, tramposa al por mayor, que anticipaba sus cabreos, cuando llegábamos a la esquina de Bailén con Yeseros—. Si no me voy a enfadar, te lo prometo... ¿Te follaste a la tataranieta de la Numa Hawa esa?
Me reí.
—Bueno, pues claro —dije sin dejar de reírme—. Comprende que en cierto modo me sintiera obligado a honrar la memoria de Papini... Soy tan borgiano, como sabes...
—Venga, no seas mamón, dime la verdad —soltó comenzando a impacientarse, se le achicaba la pupila, pero sin perder la sonrisa.
Sin más, sólo con aquella visión de sus ojos a los que ahora se les desmesuraban las pupilas, la estreché en mis brazos, para que no cayera. Supuse un tropezón, no sé; que se le había roto el tacón de uno de los zapatos y se torcía el tobillo. El segundo disparo también impactó de pleno en Meritxell. Los dos tiros habían sido mortales de necesidad, especificaron después los expertos.
Mr. Slutwalker confesó haber fallado sus dos tiros, que iban contra mí, porque justo cuando los hizo, muy seguidos, un automóvil que venía en sentido contrario, a punto estuvo de echársele encima, eran unos jovenzuelos que bromeaban, y hubo de dar un volantazo a una mano mientras con la otra abría fuego. Yo no vi nada. Nada. No comprendía lo ocurrido, ya Meritxell en el suelo, gente que se acercaba, entre la gente dos o tres camareros del Rasputín con sus caftanes rusos y su aspecto carpetovetónico, alguien que dijo que ya había llamado a la policía, yo sosteniendo la cabeza de Meritxell completamente vencida, creo que incluso le di unas palmaditas en la cara, diciendo su nombre aunque no recuerdo que me saliera la voz, un muchacho que proclamaba tener apuntada la matrícula del coche desde el que nos habían disparado, otro que me preguntaba si éramos policías o políticos, la cara de los de la ambulancia cuando llegaron casi a la par que tres o cuatro o cinco coches de la policía, unos de ellos, de paisano, que allí mismo empezaron a hacerme preguntas a la vez que me pedían que reaccionase, mi traje empapado en la sangre de Meritxell. Un tiro le había dado en la garganta y el otro justo en mitad del pecho. Los disparos, de un Colt 45. Las balas, de plata, dirían después los expertos. Lo comprendí todo cuando comencé a reaccionar y a recibir noticias, aún en el hospital donde Meritxell había ingresado cadáver.
No tuvo inconveniente Mr. Slutwalker en contar el porqué de su intentona de matarme, recalcando una vez y otra, me dijo un inspector, que lamentaba mucho la muerte de Meritxell pues no iba contra ella. Ratifiqué la versión de Mr. Slutwalker. No había más caso, sólo poner al detenido a disposición del juez y esperar, todo iría rápido. Un comisario se jactaba de que siempre lo llamaban de programas de televisión, de sucesos, para arrojar un poco de luz, decía. Una inspectora me pareció muy sinceramente conmovida por la mala suerte de Meritxell.
Pensé en los hijos de Meritxell. Yo mismo llamé por teléfono a su ex marido, y me hice un reproche tajante por pensar en él, entonces, en los términos no precisamente cariñosos en que solía hacerlo, aquel alias que yo mismo le pusiera tantos años atrás, mientras buscaba su número en la agenda de mi teléfono celular. Pareció conmovido, sin más. Se interesó por mí, me dijo que cualquier cosa que necesites, ya sabes. Lo peor, decírselo a los chicos, añadió. Le mandé un abrazo. Él me dijo lo mismo.
Al día siguiente, a las puertas del Anatómico Forense, recordé con precisión que supe de la autoría de Mr. Slutwalker cuando ya intentaba yo evitar que Meritxell cayera al suelo y al levantar la vista tuve la impresión de que la cabeza que se alejaba al volante de aquel automóvil que bajaba en dirección a la Basílica de San Francisco el Grande era la del americano pintado de vitíligo y con la nariz y la cabeza aquilinas. Aún, en ese instante, zumbaban en mi cabeza las palabras, las imágenes con que se me ocurrió que acaso desviara la atención de Meritxell, un poco pesada, de tan inquisitiva, por saber si me había acostado o no con la tataranieta de Numa Hawa. Decirle, por ejemplo, insistir en ello por ver si no volvía a preguntar nada en tanto entrábamos en el restaurante, nos sentábamos, pedíamos; decirle, por ejemplo, de sumar también al documental, de forma ejemplificadora, claro, lo que había visto yo cuando hice aquel reportaje para la revista lujosa, el de un bar de Auckland (Nueva Zelanda) que ofrecía increíbles espectáculos eróticos en el agua con dulces sirenas perfumadas de cloro.
Nueva Zelanda es un paraíso para los amantes del deporte, decía yo aún para mí, como con eco muy lejano, cuando Meritxell botaba sangre del cuello y del pecho, a borbotones por el cuello; un paraíso igualmente para los amantes de muchas cosas más. Una tierra por descubrir. Y algo más adentro me golpeaban en el pensamiento palabras que decían, ahora, de su rugby imponente, de sus playas para surfistas, de sus combates ancestrales de luchadores. Y hasta de sus danzas guerreras mahoríes, pero que nada sabíamos, hasta hoy, de estas preciosas nadadoras que se desnudan como no se lo permitió la pudibundez de otro tiempo a Esther Williams ni a sus muchas novias coreoacuáticas. Quizás hubiera dicho a Meritxell, en este punto, que un poco de distancia, de ese distanciamiento que atesora a menudo la frivolidad, no le viniese mal del todo a un reportaje en el fondo muy duro. Mermaid (sirena), así se llamaba el bar de la Gore Street (en el barrio rosso de Auckland) donde me encontré con su propietario y entrenador de las nadadoras, un tipo que se hacía llamar Bill, que tenía en efecto una planta tal cual la del legendario William Cody (a) Buffalo Bill, y que fuera campeón nacional de natación. Con el retiro y unos pocos dineros más se montó algún negocio de alterne, pero como quizás le tiraba aún la cosa deportiva, ideó un día el show de las sirenas, y le iba no ya sobre ruedas, sino sobre litros... El bar Mermaid era enorme, con esa estupenda espaciosidad a la que propenden los bares de inspiración anglosajona; tenía dos salas de baile, una barra impresionante por larga y ancha, y flancos diversos en los que tomar asiento, beber, ligar y hasta jugar a unas cuantas cosas. Pero primaba el show de las sirenas. Seguro que te gustaría conocerlo, dije como si me dirigiera a Meritxell entonces, cuando, ahora sí estoy seguro de eso, le daba palmaditas en la cara pidiéndole que reaccionara, vueltos sus ojos en el vacío blanco de su anopsia.
Puede que fuera en ese momento cuando comenzó a llegar gente, los camareros, viandantes, muchachos y muchachas que se tapaban la cara, los cuales aprovecharan el ocaso de un día espléndido para sentarse en la terraza sobre las Vistillas.
Una oleada de gente, sí, cuando yo sin aire le pedía a Meritxell que reaccionara, cuando aún le refería mentalmente, mientras ella se reía, mientras me tranquilizaba yo porque ya entrábamos en el restaurante y no me había vuelto a preguntar ella por la tataranieta de Numa Hawa, le refería yo lo que viera hacer a las nadadoras, atletas consumadas todas y muy bonitas, especialistas varias de ellas en la inmersión libre, y entrenadas con ahínco y hasta cierta dureza por Bill, las chicas del Mermaid que ofrecían al espectador, o al santo bebedor —los santos bebedores sí que son expectantes, no les sorprenden las tragedias, léase a Roth, se me pasó por la cabeza hacer este inciso—, un espectáculo único, por hermoso, sensual... y recreativo, digámoslo así, le decía yo a Meritxell como para darme un tono más profesional, despegado, periodístico, de referencia, aunque a buen seguro lo llenen de acres denuestos los amantes del chándal y los récords, concluia yo ahora con una sonrisa, y en este momento, justo en este momento, por fin pude recordarlo, besé en la frente a Meritxell sabiendo ya que estaba irremisiblemente muerta aunque le seguía dando palmaditas en la cara, y otro muchacho, o el mismo que había tomado la matrícula del coche de Mr. Slutwalker, no lo sabía, no lo sé, dijo que seguro que la reanimaban los de la ambulancia con el desfibrilador, en cuanto llegasen; que había visto cómo lo hacían en un campo de fútbol con un jugador que sufriera un infarto.
Yo seguía describiendo a Meritxell, empero, ya habíamos elegido el vino para la cena, los viejos camareros con sus caftanes se mostraban igual de amables que siempre, yo seguía describéndole cómo en sus piscinas cual acuariums las sirenas del Mermaid hacían piculinas imposibles (las había que aguantaban hasta cuatro minutos de inmersión), mostraban sus encantos como no lo haría el más imponente ejemplar de tiburón de cuantos hay en los acuariums del mundo, ni como lo harían las focas, por supuesto, y perdonada sea la manera de señalar, decía yo para que Meritxell no me tildara de machista, y salen tan panchas, tan ricas, tan cachondonas, además de la mar (aunque no fuese salada el agua) de limpitas.
Cinthia, una de las sirenas del bar, me había dicho que a esas alturas su perfume favorito era... el cloro. Es curioso —decía—; a muchos tíos, después de vernos en el agua les apetece hacer sexo oral con nosotras. Pero no les estaba permitido ejercer con los clientes. Añadió picarona Cinthia: Claro que, a la mayoría, habría que darles antes un chapuzón en nuestra pileta, para quitarles el pestuzo a sudor de cabina de camión.
Eso se lo refería yo a Mertixell justificando el empleo de la filmación del show, en todo caso, mediante la insistencia guionizada y de voz en off, para señalar que, por ejemplo, bien podría tratarse lo dicho por la nadadora, intuitiva ella, de un apunte para una interpretación de aquello que los surrealistas y los psicoanalistas dijeron deseos líquidos. En cuanto al tipo de espectáculo, acudiríamos a la propia Cinthia, para que contara de nuevo lo que me había dicho cuando la entrevisté: Una vez desnuda en la pileta, me froto contra el cristal o me toco... Eso gusta mucho... A veces nos metemos dos chicas en la pileta y jugamos... Es mucho más divertido que lo que hago con mi novio los fines de semana, salir a cazar tiburones (no dijo pescar, sino cazar).
—Harás otras cosas también divertidas con tu novio, supongo —le había dicho yo entonces.
—Claro —me respondió Cinthia—. Pero por eso no cobro ni cumplo con el débito deportivo del fin de semana.
Y se puso a tomar aire repetidamente (por la boca y lo soltaba por la nariz), para expandir los alvéolos pulmonares antes de marcarse una suerte de tango con mucha lengua y mucho toque, con otra sirena morena ante la que Ulises hubiera perdido hasta el oremus literario, sin necesidad de escuchar su canto, sólo con verle las aletas del sexo, le decía yo a Meritxell cuando ya habíamos pedizo corzo para comer, tras los preceptivos entrantes rusos, su ensaladilla, todo eso, justo en el momento, creo, en que uno de los camareros del Rasputín me alargaba la servilleta que llevaba al brazo por decir yo que no podía parar la hemorragia en el cuello de Meritxell, que se me iba su sangre entre los dedos y entonces recordé que lo de las nadadoras se lo había contado entre risas a Meritxell, en el hotel, cuando nos vestíamos para salir a cenar, y que ella no terminaba de verlo para lo del documental, o quizás fue que no lo veía en ningún caso, o probablemente sólo para una de las cadenas de televisión dedicadas a la charcutería, y desligado el reportaje de todo lo demás: la vulgaridad expuesta en sí misma para los camioneros, o algo así, ¿no te dijo eso una de las putillas que nadaban?
* * *
Un detective palanganero
Entonces. Como si nada. Justo después. Así me vino el título para la novela que intentaba en aquel tiempo. Esa misma tarde me lo había dicho Meritxell, luego de que me expusiera sus dudas acerca de lo de las nadadoras. ¿Pero todavía no tienes título? A ella le gustaba lo que llevaba leído. Cuando le sugerí que, en el más que probable supuesto de que no me saliera finalmente la novela, acaso pudiéramos hacer con todo lo que ya tenía escrito una serie de televisión un poco a la americana, sin esa caspa de lo que por lo general hacemos aquí, le dije; una cosa, en fin, con la que dar la réplica humorística a Entre fantasmas, lo de Jennifer Love Hewitt; Meritxell se había echado a reír hasta poner los ojos en blanco, vamos, no jodas, me dijo, ¿de verdad te crees que alguien nos lo compraría, con ese toque culturalista de los poetas, los cineastas y etcétera?; hombre, collons, que pareces nuevo en este negocio, y ahora allí, con su sangre entre mis dedos, en blanco, vueltos sus ojos, acababa de ocurrírseme el título para la novela que, puedo adelantarlo ya, no concluí, ni de la que hice serie de televisión, ni guión de cine, ni nada de nada. Me retumbaban ahora las últimas palabras que me dijera ella al respecto:
—Bueno, tú acaba la novela sin más y ya se verá qué hacemos, no te condiciones —y me había hecho una caricia, como si fuera yo uno de sus hijos.
* * *
Alguien, no sé si uno de los camareros del Rasputín, o puede que el muchacho que se mostraba más diligente, me dijo que le cerrara los ojos y pasé la mano sobre sus párpados, apretando como se hace en las películas. Para mi sorpresa los ojos se le quedaron cerrados. El muchacho que parecía más diligente y enterado, o acaso uno de los camareros del Rasputín avisó de que ya se oían las sirenas de la ambulancia y de los coches de la policía.
Di a Meritxell un beso en la frente, eso lo recuerdo bien, y cerré yo también los ojos apretándola muy fuerte contra mi pecho, diciendo como si fuese una oración, lo recuerdo como si rezara muy despacio, como me habían enseñado de niño, que ojalá hubiera de verdad la posibilidad de la fantasmagoría, que ojalá pudieras aparecerte todas las noches, Meritxell, amor, vida mía, pero al tiempo que venía como a rezar mentalmente esto, la veía muy viva, a Meritxell, con su picardía, sus ojos tan brillantes, aguantándose las carcajadas igual que aquella vez en que empezó a leer, de lo que llevaba escrito hasta ese momento de la pretendida novela, y pues era una narración en primera persona, que desde aquel día no tan lejano en que Jennifer Love Hewitt se presentó en mi despacho, temo ser como un personaje de serie de televisión. Es uno de los peligros de dedicarse a la investigación privada detectivesca.
(—Bueno, el inicio es buenísimo, como para partirse el culo de la risa, de verdad, con la alusión a la pedorra esa de los fantasmas —me había dicho Meritxell).
Yo mismo —continuaba mi narración— voy más atildado que antes, más airoso, y eso que ni preciso del afeitado diario ni he de comprarme más ropa... Tampoco es que me haya dado por teñirme el cabello, y no pues en la barbería me hayan dicho que no ofrecen ese servicio, que habría de ir a un salón de los llamados unisex. Presumo, pues lo puedo, de que ahora no hay en mis trajes ni en mis camisas lamparones de aceite. Ya no me como una lata de sardinas en mi despacho, como tantas veces lo hice, al mediodía. Ya no ceno cualquier cosa de la nevera, y tampoco es que haya de gastarme un buen dinero acudiendo a los restaurantes. Claro, he de decir que es a Jennifer Love Hewitt a quien le debo todo esto.
(—Vaya, ¿has pensado en mí ahora, me comparas con la pedorra esa de la Jennifer Love Hewitt? —me había dicho en este punto Meritxell, y me sentí ofendido, la verdad. Ella se dio cuenta rápidamente.
—Perdona —me dijo—, ha sonado muy mal pero sabes que no quería decir eso).
Muerta, mis manos teñidas de su sangre, llegaban los primeros policías y el personal sanitario de la ambulancia, observé en el rostro de Meritxell el mismo compungimiento que aquella vez, cuando se disculpó tal y como acabo de referirlo, cerrando los ojos, moviendo suave, lentamente la cabeza, en signo de negación, pero ahora tuve muy claro que ya no abriría otra vez los ojos como entonces para venirse hasta mí y besarme con dulzura y calor. Volví a pensarla fantasma, como en las películas, que fuera a sentarse en el borde de mi cama toda la noche y habláramos, yo le consultaría cosas... Justo cuando acaso unos enfermeros, o puede que unos policías, trataban de levantarme, intentaban no sin suavidad que soltara a Meritxell de mi abrazo.
Ella —seguía diciendo la narración, sobre Jennifer Love Hewitt— se presentó un buen día, de improviso, en mi despacho. La reconocí al momento, naturalmente, aunque no sea ya la muchacha deliciosa y muy sensual de sus primeras películas, sino que tiene, por el contrario, las nalgas un tanto caídas y luce cartucheras como para guardarse revólveres de grueso calibre. Obsérvenla. Se le nota en la televisión, aunque las tomas procuren disimulárselo, o por mucho que le pongan blusones largos, casi a mitad de muslo (esto, claro, había hecho mucha gracia a Meritxell; abundó en mis críticas a la gordura última de la actriz, a su pérdida de la lozanía).
No puedo asegurar —continuaba como en voz en off, ya sabes, había dicho yo a Meritxell, eso queda muy propio de las películas de detectives, el tipo va contando cosas sobre las imágenes, qué sé yo—, no puedo asegurar que estuviese estupefacto, cuando entró Jennifer Love Hewitt en mi despacho, que es modestísimo, por lo demás; ni siquiera sé si me mantuve impávido, mientras la dejaba decir tras ofrecerle una silla.
—Acabo de llegar desde L. A. —me anunció por ir al caso rápidamente, muy ejecutiva ella—. Quiero que busque a Myrna Loy.
Hube de voltearme los pensamientos rápidamente; vorticearlos, acaso; quizás, no más, los hice girar como el agua en el inodoro cuando tiras de la cadena, en este caso no para que se llevara un cagajón, sino fotos, montones de fotos que querían decirme nombres, mostrarme rostros. Así y todo, me fue imposible reparar en otra Myrna Loy que no fuese la actriz, desde luego ya difunta. Difunta desde 1993, cuando falleció siendo una anciana.
—Myrna Loy, la actriz —dije.
—Así es —ratificó Jennifer Love Hewitt—. Sé lo que me va a decir, que está muerta.
—Ya.
—Pero es que el encargo de que la busque me lo ha hecho otro muerto, un alma en pena.
—Ya —me resultaba muy difícil extenderme un poco más, hacer cualquier pregunta. No parecía la dama, para colmo, hacer bromas.
—Es Arthur Cravan quien me pide que la encuentre usted. Es Arthur Cravan quien me ha sugerido que viaje hasta aquí, que viajemos los dos hasta aquí, para hablar con usted. Confía mucho en usted.
—Ya... Y...
Jennifer Love Hewitt volvió a interrumpirme. Realmente, me sacó de las abstracciones que me habían cercenado hasta entonces el discurso, la capacidad de hacer una pregunta cualquiera.
—Arthur Cravan está en este despacho, actually —no encontró la dama esa palabra precisa en castellano, lengua en la que se defendía, sin embargo, bastante bien—. Me dice que confía en usted porque entre los boxeadores fantasmas que hoy son almas en pena se le guarda a usted mucho aprecio. Dice Arthur Cravan que usted pudo ser todo un campeón de los grandes pesos... si no lo hubiera vencido la bebida.
—Bueno, bueno —me sentí obligado a intervenir entonces—. Eso fue hace tantos años, que ya ni me acuerdo.
—Dice Arthur Cravan —siguió Jennifer Love Hewitt— que si usted se hubiera cuidado un poco más, habría derrotado sin problemas a Óscar Ringo Bonavena, y que eso le hubiese llevado a disputarle el título a Cassius Clay. Dice Arthur Cravan que usted era mucho más un fino estilista del cuadrilátero que esos dos...
—Bien, eh... Perdóneme, señorita Hewitt, pero comprenda que este sinsentido me confunde. Aún no acierto a saber si está usted de broma o si me he vuelto loco y tengo alucinaciones... Pero, hace mucho tiempo que no me emborracho, aunque beba. Lo justo, ¿eh?, no se vaya a creer.
—Dice Arthur Cravan que, si usted quiere, no tendrá el menor problema en corporeizarse, abandonando su ectoplasmosis, para que pueda verlo usted tan bien como yo lo veo, y oírle, y conversar con él directamente.
(En este punto, las risas de Meritxell habían sido francamente desaforadas; contagiosas, incluso, aunque no acabaran de hacerme gracia).
Encendí un cigarrillo, porque comenzaba a dolerme la cabeza. Abrí la ventana de mi pequeño despacho, en un edificio de la Gran Vía que muchos años atrás albergara pisos suntuarios y ahora sólo oficinas de editoriales de medio pelo, seguros, agencias de viajes y un par de detectives privados, yo uno de ese par.
—Mire, señorita Hewitt —empecé a decir con cierto apesadumbramiento, con un fuerte dolor, no ya de cabeza, sino en las meras cervicales, como si acabara de malencajar un gancho—. Ni me acuerdo ya de mis tiempos en el ring, ni creo en los fantasmas. Aún aguardo a que me diga usted el porqué verdadero de su visita a mi modesto despacho.
Jennifer Love Hewitt me sonrió comprensiva. ¿O quizás fue compasiva? Tenía la expresión de ir a decirme eso de ay ustedes los borrachos, cómo son, pero no... Se limitó a pedirme que me sentara de nuevo, lo que hice apurando el cigarrillo, del que había dado cuenta apenas en tres caladas.
(—Eso, vamos a tomar una copa y a fumarnos un pitillo, prepárala, anda —me había dicho en este punto Meritxell, y fui obediente, me apetecía beber y fumar).
Se obró el prodigio, no se me ocurre otra manera de expresarlo —continuaba mi narración.
Seguía yo contemplando la sonrisa condescendiente o compasiva de Jennifer Love Hewitt, cuando, de súbito, sin que lo precediesen ni el humo ni los estruendos, así, como por arte de encantamiento pero sin un tatachán, tuve al instante ante mí la recia figura de Arthur Cravan, de unos dos metros de estatura, el cabrón. Vestía muy elegantemente, con traje blanco y jipijapa. El terno que llevaba cuando murió en el naufragio de aquella goleta con la que iba a México para reunirse con Myrna Loy, actriz muy en ciernes entonces, muy bisoña; su amada en la distancia.
(—Oye, pero su mujer no era... —se interrumpió Meritxell en la lectura, que hacía ahora en voz alta.
—Calla, sigue leyendo y verás —le ordené y me obedeció, aunque sin dejar de arquear las cejas un buen rato, sabihonda, hasta que volvió a darle la risa).
Podrá parecer contradictorio, o curioso, sin más, pues entonces me relajé. Encendí otro cigarrillo y le ofrecí de fumar, pero Cravan rehusó.
—Pues, usted fumaba, ¿no? Le he visto fotos antiguas con un cigarrillo entre los dedos.
—Fumaba, sí... Pero ya no puedo hacerlo. Ni comer, ni beber, ni amar, salvo a la manera en que le dicen platónica. Yo no soy como esos fantasmas que describe un imbécil llamado William Clarke Russell (1844-1911) en su libro estúpido titulado El barco de la muerte, los cuales, en el supuesto Holandés Errante, surcan los mares y asaltan barcos mercantes para hacerse con tabaco y comida. Mejor así. Aunque le parezca extraño, por eso quiero recuperar a Myrna. Ahora que estamos muertos los dos podremos querernos sin celos, sin peleas, sin cronologías problemáticas; como Adán y Eva antes del castigo. Podremos estar siempre juntos sin que ningún afán mundano nos rompa la paz, nuestra feliz paz de los muertos.
Seguía sintiéndome mal, muy mal. La incomodidad empezaba a hacer que me sudara todo, empezando por la cabeza.
—Perdone, señor Cravan, admirado Arthur Cravan...
—Yo sí que lo admiro a usted. Tenía usted clase para haber machacado a Óscar Ringo Bonavena y a Cassius Clay, sin despeinarse.
—Bueno, bueno, sin correr... Que Bonavena de pocas no me arranca la cabeza...
—Porque usted quiso, porque no se preparó... Porque era un romántico del boxeo y de la buena vida, como lo fui yo... Claro, las mujeres, el champán, el dinero... Pero todo eso se acaba si no se sacrifica uno, por lo menos desde un mes antes del combate... Mire cómo me sacaron a mí en Barcelona de aquella plaza de toros... ¡A palos!
—Vale, vale —dije—. Sabrán disculparme, pero todo esto me parece una alucinación. Creo que habré de visitar a un especialista. No me sentía así de mal desde los tiempos en que sufrí severos delirium tremens.
(Sin embargo, era lo cierto que me venía, me sentía, me escuchaba hablando con Arthur Cravan en mi pobre pero suficiente francés, por usar del mismo idioma que usaba él, quizás porque así se notaba más poeta; que incluso, cuando Jennifer Love Hewitt dudaba buscando las palabras precisas en español, la atajaba yo con mi pobre pero suficiente inglés).
—No es para tanto —dijo Jennifer Love Hewitt, ahora un tanto incómoda, como agotada por mi reluctancia—. Mire, yo, al igual que Mr. Cravan, estoy convencida de que usted, y sólo usted, puede localizar a Myrna Loy. No hay otro detective privado en todo el mundo que pueda hacerlo. Es usted una buena persona, un bendito, un juguete roto, un estupendo fracasado...
—Vaya, qué bien —dije pretendiéndome sarcástico—. O sea —traté de reconducir todo aquello, en la esperanza de echarla pronto de mi despacho, y para que se llevase a su fantasma o lo que fuera—, que me quieren contratar para que encuentre al fantasma de una actriz mítica... ¿Y cómo habría de hacerlo? ¿Por qué no se han dirigido a un cazafantasmas de esos que se anuncian por ahí, incluso en los periódicos? ¿Por qué no investiga usted, señor Cravan, entre los muertos y los fantasmas a los que sin duda conoce?
—Sólo usted puede ayudarme, amigo mío. Sólo usted es honesto, ya se lo he dicho: fue un buen boxeador y un santo bebedor. Créame, sólo en usted confío. Usted puede hacerme feliz, eternamente feliz. Apiádese de mi vagar de alma en pena.
(—¡Ay, los literatos! —hizo una pausa Meritxell, riéndose de nuevo—. Mira que os gusta retrataros cuando os ponéis poéticos...
—Anda, no seas pesadita y continúa —le sugerí, no sabría decir si molesto o ansioso).
Meritxell abrió su sonrisa guasona y sin apostillar nada más siguió leyendo, ahora con mejor entonación:
—Bien, pues ya me dirán ustedes cómo podría ayudarles... Créame, señor Cravan; le admiro; es usted un personaje favorito mío desde que fui adolescente. Tuve mucho tiempo el cartel con el anuncio de su combate en Barcelona, colgado en mi cuarto. Hasta leí algunas cosas de las que usted escribió, aunque me haya inclinado siempre por la literatura policíaca, para aprender... Y para colmo, amigo mío, no creo poder hacer nada en el mundo de los muertos, los fantasmas, los espíritus, los ectoplasmas o como quiera que se los llame a ustedes. Estoy vivo. ¡Soy un hombre vivo!
—Eso se puede arreglar fácilmente —dijo entonces Jennifer Love Hewitt, con una sonrisa aún más conmiserativa que antes. Despacio, ante mi atonía, ante mi incredulidad, observé que sacaba ella un revólver de su bolso. Me pegó un tiro en la cabeza.
Los periódicos dijeron que me había suicidado, apuntando además que con un arma que no era la que yo tenía, aquella para la que hube de solicitar en tiempos la preceptiva licencia.
Cuando nos íbamos de mi despacho, me volví lentamente para contemplar un rato mi cadáver. No me impresionó en exceso, como si sólo me hubieran dejado KO y fuera mi preparador a acudir presto con la esponja y la toalla.
Me gustó, mientras caminábamos por la Gran Vía, del brazo de Jennifer Love Hewitt cada uno de nosotros, los fantasmas, a ella sí la podían ver los viandantes aunque no la reconocieran con el pelo recogido y unas grandes gafas de sol, me gustó mucho una anécdota que me iba refiriendo Arthur Cravan: la vez en que acudió con Myrna Loy a la tertulia de Frau Berta Fanta (que, empero, sólo bebía té), y conoció allí a Albert Einstein, era 1912, y la actriz muy bisoña y el poeta y boxeador acababan de iniciar su romance, aunque ella, realmente, ni se enteró. Einstein tocó largo rato el violín para ellos, tortolitos.
—También quiero —concluyó Cravan— recuperar las cartas de amor que escribí a Myrna en 1917. Sé que las atesoró siempre. Puede que alguien guste de editarlas, ¿no?
* * *
Todo esto, el final anterior, la muerte del detective a manos de Jennifer Love Hewitt, había entusiasmado a Meritxell, si bien no consiguiera verlo en una serie para las televisiones españolas. Había, claro, un problema fundamental: ¿Cómo contratar a Jennifer Love Hewitt para que se desdijera de la serie que tanta fama y dinero le había procurado?
—Sigue haciendo tu novela, mi amor —me había dicho—. Cuando termines, ya veremos.
Me diría lo mismo un montón de veces más, a medida que yo le iba dando los folios de la impresión de lo escrito.
Max Baer —seguía diciendo mi narración— rondaba mucho por Hollywood. Era un espectro apuesto; mucho más pintón que en sus últimos años, pues, según me dijo Jennifer Love Hewitt, los fantasmas acusan una inversión cronológica que los pone cual en sus mejores días. Mostraba Baer, pues, una pinta imponente. Saber eso me tranquilizó. Temía que cuando nos topáramos con la fantasma de Myrna Loy estuviese como la sacaban las fotos de sus últimos años, ancianita. Observé que sería realmente dramático, por no decir desagradable, encontrarte con una gran estrella de Hollywood en absoluta decadencia.
—Bueno —replicó entonces Jennifer Love Hewitt con una sonrisa repipi—, yo soy una estrella de Hollywood y encima estoy viva, aquí me tienes.
Preferí guardar silencio. Tampoco era cosa de enojar a la médium que me había hecho fantasma por la vía rápida; hábil, la tía, con el revólver; muy certera.
Max Baer era, como digo, un espectro imponente.
Lucía como en sus mejores años, cuando derrotó en 1933 a Max Schmeling, el boxeador oficialmente favorito de Hitler y su nazismo.
Nieto de judíos, los padres de Baer, empero, se habían convertido al cristianismo, protestantes, y a él lo bautizaron y educaron en el catolicismo, allá en su Omaha natal, en Nebraska. No obstante, para aquel combate memorable contra Max Schmeling lució en su calzón deportivo una estrella de David. Pronto lo requirió el cine, dada su apostura, y ese mismo año de 1933 rodó con Myrna Loy la película The Prizefighter and the Lady, dirigida por W. S. Van Dyke. El boxeador y la bella entraron en amores de fabulosa coyunda apenas fueron presentados en el set de rodaje. Duró en el boxeo hasta 1941, no arrastrándose, pero en combates menores. Realmente, su gloria de campeón no fue mucho más allá, pues tras la victoria contra Schmeling, y luego de proclamarse campeón del mundo en 1934, frente a Primo Carnera, cayó noqueado por el gran Joe Louis en 1935, esfumándose con su privación del conocimiento cualquier otra posibilidad de disputar nuevamente el título. Acabó sus días, empero, en perfecto uso de sus facultades mentales y con una vida espléndida. Murió en 1959, de ataque cardiaco, en una habitación del Roosevelt Hotel, en Hollywood.
Dimos con él en la Venice Beach. Estaba en una tumbona y miraba con una preciosa sonrisa, algo melancólica, a las muchachas. No se mostró muy contento, sin embargo, con la presencia de Jennifer Love Hewitt.
(—No me extraña, qué pesada, la hijaputa —había vuelto a reír Meritxell).
—Otra vez tú... Menos mal —le dijo— que esta vez no vienes con el imbécil de tu marido, ese gilipollas paramédico que se cree un premio Nobel de Medicina. Detesto a los maridos como el tuyo, tan complacientes como una maestrita de parvulario... Menos en la cama, apuesto. Seguro que tienes que andar buscando rabos por ahí, cacho zorra...
Jennifer Love Hewitt nos presentó, sin más. Como si estuviese acostumbrada a las invectivas del púgil o a la cólera generalizada de los fantasmas cuando se les pide que recuerden.
Baer se limitó a sonreír burlón ante Arthur Cravan. Era la primera vez que aquellos fantasmas se veían. Cravan no había viajado a los Estados Unidos desde su muerte física.
—Perdóneme, pero no leo poesía —le dijo Baer—. Y como boxeador no fue usted más que un puro chiste.
Cravan guardó sus manazas en los bolsillos y se volvió hacia la playa, dándonos la espalda.
A mí, claro, me presentó Jennifer Love Hewitt como detective privado.
—¡Ja! —exclamó Baer—. Otro maldito paquete... Lo vi a usted doblar las rodillas ante Óscar Ringo Bonavena, que miren que era malo... Claro que, usted... ¡La gran esperanza del boxeo europeo! Eso decían... Ja, ja, ja...
Preferí atajarlo.
—Busco a la señora Myrna Loy, por encargo del señor Cravan.
—¡Cravan el pedófilo! —dijo entonces Max Baer, claramente retador, pero el otro siguió sin volverse, concentrado en la playa entonces de mar bella—. ¡No querrá follársela ahora que Myrna ya es mocita! ¡Ja, ja, ja! Los fantasmas no estamos para esas cosas, hombre —y volvió a reírse desaforada e hirientemente.
No iba a resultar fácil sacarle información a Baer.
—El señor Cravan —terció Jennifer Love Hewitt— sólo quiere que Myrna le dé aquellas cartas que le hizo llegar, pues es posible que algún editor europeo quiera publicarlas para una edición conveniente de sus obras completas.
—Claro, esas tonterías sólo pueden gustar a un editor europeo —dijo Baer sin cesar en la carcajada.
Desde luego, Myrna Loy había referido a Max Baer, en el tiempo de sus memorables coyundas, el encuentro que de niña tuviera con el poeta y boxeador Arthur Cravan, allá en Praga, muy niña ella, cuando sus padres la tenían de gira por Europa —luego la llevarían a México para que participara en un concurso de misses infantiles— ofreciéndola sin éxito como bailarina precoz.
Cravan le había recitado aquella tarde, en el salón de Berta Fanta, mientras todos bebían té y la niña un zumo de naranja, algunos poemillas improvisados y las letras de cancioncitas infantiles, tanto en inglés como en francés. Memorioso, luego las anotó en un cuaderno, y ya cuando supo de la estancia mexicana de la niña, allá que le hizo llegar esas letras, acompañadas de cartas de amor que, a despecho de lo que dijera Baer, o de lo que Myrna Loy le contara, nada de concomio sexual tenían. Cravan había improvisado algunos versos sobre cualquier melodía popular que tocara en una de aquellas veladas Einstein a su violín, pero nunca obtuvo del físico la partitura, ni siquiera cuando se lo encontró ya muerto muchos años después, paseando por una calle de Berlín, que hubiera querido remitirle a Myrna junto con sus letras.
Es fama que Arthur Cravan murió en el Golfo de México, náufrago en goleta de velas blancas, cuando se dirigía a aquella tierra caliente por ver si podía recitar de nuevo, y cantar, ante la niña, no sin antes haber obtenido para ello el preceptivo permiso de los padres explotadores de la pequeña actriz en ciernes.
Lo demás, probablemente, es mera literatura.
Se conoce también otro sucedido, que ha dado pie a infinitas especulaciones e historias de ficción pasaportadas como un trágala: Es cierto que Mina Loy, la poeta, pintora, actriz y mujer de Cravan, estaba embarazada de una hija de éste, cuando él se perdió en aquella singladura. De ahí que dijeran que iban a reunirse, según los unos en México, según los otros en Estados Unidos.
Así estaban, en aquella tensa reunión, cuando se llegó hasta ellos James Whale.
Max Baer y él se saludaron cálidamente. Whale solía bajar a la playa para ver a los muchachos. También nos presentó Jennifer Love Hewitt.
Whale, igualmente, sabía algo de mi pasado como boxeador. Me trató, empero, con deferencia.
Ya partícipe del asunto, pues Jennifer Love Hewitt hablaba con gran capacidad de síntesis, tanta, curiosamente, como vehemencia, James Whale nos dijo que quizás debiéramos partir hacia Londres, donde era más que posible que en cualquier salón de té, o en cualquier museo —esto lo dijo con cierta sorna—, pudiéramos dar con Mina Loy. Recomendó que escucháramos su versión.
—Imposible —dije con mucha determinación—. El señor Cravan no quiere saber de su esposa. Me ha contratado para localizar, no a Mina, sino a Myrna. A ver si se enteran —a punto estuve de rematar con uno de los insultos que me sé en inglés.
(—¡Ah, pues queda muy bien lo del equívoco con las dos tías! ¡Felicitaciones, campeón! —me concedió aquí Meritxell, aprovechando para dar un trago y encenderse otro pitillo).
Baer rió de nuevo, pero esta vez para sí.
James Whale fue más explícito. Se volvió hacia Cravan y lo llamó por su nombre varias veces, aunque el otro no le hiciera ni caso.
—Joder con el tonto de los cojones, qué maleducado —dijo James Whale, que vestía como un sportman antiguo; como un tenista de liviano jersey blanco de pico—. Es más tonto que un Gólem, valga la redundancia.