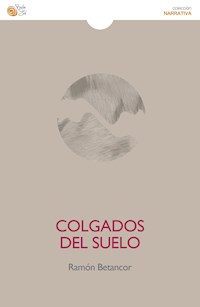
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Baile del Sol
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Con la misma intensidad narrativa y poética de Caídos del Suelo y tras el sorprendente desenlace de una historia que parecía cerrada, comienza una nueva aventura en torno a El Clan y a los presuntos ladrones de almas y sentimientos. Julia y Miguel, a quienes conocimos en el primer libro, se ven involucrados en otra intriga por resolver. Un asesinato y una serie de mensajes en clave que tendrán que ir descifrando al mismo tiempo que el lector, les guiarán hasta una misteriosa nave industrial que alberga una caja que deben tratar de abrir. Su contenido, presumiblemente peligroso para la continuidad de la organización, les llevará a vivir frenéticamente diferentes situaciones. El final, nuevamente inesperado, dejará la puerta abierta a la tercera y última entrega de la saga.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
COLGADOS DEL SUELO
El día que alargó nuestras noches
El Reino de Los Suelos, 2
Ramón Betancor
Colgados del suelo (el día que alargó nuestras noches), es la segunda entrega de la trilogía El Reino de Los Suelos, una obra de ficción e intriga para adultos que completan las novelas Caídos del suelo (la noche que cambió nuestros días) y Camino del suelo (el origen de El Clan).
«De aquella época, solo le quedaban los recuerdos,
las cicatrices de un alma llena de mordidas
de mil bocas que no supo besar
y su vieja Gibson Les Paul Custom negra.
Una guitarra que hacía ya un par de años
había decidido colgar en una de las paredes del local.
Tal vez como testigo, ahora mudo,
de un pasado que le recordara que hubo tiempos mejores...»
Caídos del Suelo (la noche que cambió nuestros días)
CAPÍTULO 0 el día en que todo acabó de empezar
—Creo que ha llegado el momento de sacarlo todo a la luz.
—¿Sabes lo que significaría eso? Sería el fin.
—Te equivocas, sería solo el principio.
—¿El principio? ¿El principio de qué?
—El principio de todo. El principio de una venganza que llevo años tratando de averiguar a qué sabe y que solo comencé a intuir en mi paladar en el mismo momento en que te conocí.
CAPÍTULO 1 el día que me olvidé de sonreír
Todo puede cambiar en una fracción de segundo. Todo, excepto los sueños. Esa parte intangible de la gran mayoría de los seres humanos, incluidos los que aparentan no ser persona, permanece en algún rincón de nuestra memoria durante todos los días y todas las noches de nuestra vida. Da igual que tratemos de obviarlos y enmudecerlos. Da igual lo dormidos u ocultos que estén. Siguen ahí. Seguirán hasta que ellos quieran, no hasta que nosotros decidamos exterminarlos. Pero los sueños no viven solos en ese recuerdo imborrable de lo sucedido y de lo que nunca pasó. El dolor acumulado, y el independiente, los acompañan por los siglos de los siglos. O lo que es lo mismo, por todos los segundos y todos los rincones en los que pensamos en las cosas que, por una razón o por otra, nunca llegamos a vivir.
Mi nombre es Julia García. Jamás pensé que un apellido tan corriente encerrara tantas historias y tantos pasados. Los que me dejó mi padre antes de morir y los que me siguió dejando después de muerto. Raimundo García, o Ray, como le llamaban todos, existió más allá de sus sueños y sus pesadillas. El motivo, tan simple como complejo, fue haber conseguido vivir a través de los sueños de quienes le rodearon, le quisieron y acabaron por matarle incluso antes de haber fallecido.
Pero no todo es pasado, memoria y herencia. Kike Salas, mi novio, ha escrito gran parte de este presente continuo que interroga constantemente mi desánimo. Él es el culpable de que necesite desatascar este olvido que amenaza con quedarse para siempre en mis retinas. Él es el culpable, sí, pero no en sí mismo. En realidad es cómplice de haber elegido ese camino en línea curva del que yo traté de huir tras conocer la historia de mi padre. En cualquier caso, no es el único responsable.
En menos de un año, el tiempo transcurrido entre el verano de 2011 y el de 2012, he asistido a tres funerales para despedir a cuatro muertos. En lo fúnebre, como en las caderas, en ocasiones la proporción es desconsiderada y cruel... Primero fue mi padre, después dos de sus amigos y finalmente mi madre. Una mujer superficialmente fuerte, que según me aseguró el médico de guardia en Urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria, murió de tristeza. Yo aún no puedo explicarme cómo alguien puede llegar a morir por estar triste. En mi caso, con veintiún años y por el transcurrir de los acontecimientos, poseedora de un futuro desahuciado antes de empezar a vivirlo, creo que hay que estar muy apesadumbrada para dejarte la vida en un recuerdo. No pienso hacerlo. No quiero ser como Miranda, mi madre. Una mujer que desdibujó su sonrisa incluso antes de olvidarse de cómo se sonreía. Ahora entiendo que no sé si seré capaz de conseguirlo.
Dicen que no morimos si otros se encargan de mantener vivo nuestro recuerdo. No es mi intención. No es lo que pretendo. Opino que quienes crearon, como mi padre, en su caso canciones, vivirán siempre que haya alguien que escuche o sienta su obra. Pero también pienso que quienes como yo, solo somos capaces de interpretar lo inventado, no vamos a dejar en este mundo demasiados átomos de entusiasmo por ser rememorados y echados en falta. No me preocupa, pero me desanima.
—¿Estás bien, Julia? —me dijo Kike desde el salón del piso que compartíamos en el barrio de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria—. Llevas mucho rato en el baño... Te vas a perder el principio de la peli.
—Estoy bien. Ya voy —le respondí, comenzando a estar harta de esa manía persecutoria que tienen todos los hombres mayores que tú de pretender que compartas sus mismas aficiones.
Aparte del sexo, no teníamos mucho en común. Quizá por esa razón nos habíamos convertido en inseparables. Yo llenaba sus carencias, mientras él desbordaba las mías. Yo era pianista y él tocaba la guitarra, como mi padre. Nos habíamos conocido en El Terceto Jazz Quartet, una banda que sonaba tan contradictoria como su nombre, pero eso es otra historia... Kike había decidido dejar el jazz para involucrarse en otros proyectos más... digamos... quiero decir... menos desagradecidos. Pero eso, ahora mismo, también es otra historia. Moreno y con los ojos más verdes que he visto en mi vida, me sacaba casi diez centímetros de altura y diez años completos de grosor. Debí darme cuenta de que en lo físico, y no solo en la edad y en la música, comenzaban nuestros contratiempos. Yo siempre me he visto como una chica muy del montón. Además de la facilidad para contar historias, heredé de mi padre sus ojos azules y su pelo rubio. Seguramente es lo más llamativo que pudo regalarme. De resto, me considero una mujer bastante normal. Delgada, como mi madre, y no muy alta, también como ella.
—¿Qué hacías? —me preguntó Kike cuando me senté junto a él en el sillón rojo que presidía el salón, para comprobar cómo los Monty Python ocupaban, una vez más, la pantalla de nuestro televisor.
—Ya sabes que me encanta La vida de Bryan, pero creo que no voy a morirme si me pierdo el comienzo —le dije—. La hemos visto ya diez o doce veces.
—No me cambies de tema —volvió a interrogar—. ¿Qué hacías?
—Escribía... —respondí mientras me servía un poco del vino que él había abierto.
—¿En el baño? —preguntó entonces con más desgana que interés.
—No, ya había salido —le dije sin ocultar un principio de irritación—. Pero si fuera así, ¿qué problema habría? Supongo que esa es una de las razones por las que a alguien se le ocurrió inventar los netbooks.
—Ya... —se limitó a decir él, dándome a entender que su cerebro se había desconectado de la conversación varias palabras atrás.
Hablando de palabras, mi escritor preferido fue siempre un viejo amigo de mi padre: Mario Rojas. Un autor al que conocí cuando apenas tenía diez años y que solo volví a ver, en dos ocasiones, diez años después. Él y Lucía Oliver, su chica, fueron los otros dos cadáveres que despedí, ya convertidos en cenizas, una tarde de enero en la playa de Las Canteras. Crecí leyendo a Mario y llegué a hacer mías sus páginas. Su última novela, Los finales felices, se publicó unas semanas después de su muerte y se convirtió, no solo en su libro más leído, sino en el libro que yo he leído más veces. Aunque personalmente apenas lo conocí, su historia es también mi historia, ya que su trayectoria, vida y muerte, estuvo más ligada de lo que me gustaría a la de mi padre... y a la mía. Pero eso no lo supe hasta hoy. El día que como mi madre y sin darme cuenta de lo que hacían mis labios, me olvidé para siempre de cómo se sonreía. Una de mis últimas sonrisas, precisamente, fue esa noche viendo por enésima vez La vida de Bryan. También esa noche tuve mi penúltima conversación con Kike.
—Está sonando el teléfono —me dijo mi novio sin hacer el más mínimo ademán por levantarse.
—Podrías cogerlo tú alguna vez —le respondí mientras me dirigía hasta la cómoda donde reposaba el aparato, un teléfono rojo imitando a aquellos antiguos modelos en los que se marcaba girando una circunferencia perforada en cada número.
El salón no era muy amplio, igual que el resto del piso, pero teníamos lo necesario para vivir sin tener que esforzarnos demasiado en nada más que no fuéramos nosotros mismos. La vivienda, situada en la segunda planta de un edificio de tres, era de estilo clásico, pero acertadamente restaurado. Se distribuía en un dormitorio con un pequeño balcón de hierro forjado, un baño, una pequeña cocina con muebles rojos de Ikea y el salón, donde nos encontrábamos y donde pasábamos la mayor parte del tiempo.
—¡Es para ti! —le grité a Kike sin ocultar mi malestar.
—¿Quién es? —me respondió sin desviar la mirada de la pantalla.
—¿Por qué no te levantas tú y lo compruebas? —le insinué indignada.
—¿Es Óscar? —preguntó sin inmutarse.
—Sí, es Óscar —concluí.
Óscar Delgado era un bajista al que había conocido meses atrás en una sala de conciertos. Un tipo que nunca me cayó bien. Tenía el pelo largo, ondulado, oscuro y desaliñado. Una melena que caía a cada lado de unas mejillas que ya habían comenzado a arrastrar las primeras canas de una madurez empujada por los excesos y los insomnios provocados. Entre los dos habían comenzado a componer canciones. Melodías y letras de sospechosa influencia anglosajona, para unos tipos que solo hablaban español. Tras grabarlas en el pequeño y rudimentario estudio que Óscar tenía en una de las habitaciones de su casa, las habían comenzado a enviar a diferentes discográficas y distintos agentes musicales con el propósito de colocarlas en el mercado. Hasta ese día, no habían recibido respuesta de ninguno de ellos.
—¡No te puedes llegar a imaginar lo que me ha contado Óscar! —exclamó Kike exultante cuando colgó el auricular.
—Que le han pasado una coca estupenda... No, si fuera así ya estarías vistiéndote... Déjame pensar... Que se ha ligado a una morena despampanante... No, por su cama han pasado demasiadas morenas despampanantes como para llamar a estas horas por un asunto de ese tipo... ¡Ah! Ya sé... ¿No me digas que se va a vivir a otro planeta? —bromeé.
—No digas tonterías —me interrumpió—. Lo han llamado de Barcelona, de una casa de discos. Están interesados en varias de nuestras canciones. Quieren conocernos. ¿Te das cuenta? Nos vamos mañana.
—¿Mañana? —pregunté, confundida.
—Sí, mañana —respondió mientras se dirigía al cuarto de baño, sin detenerse a hablar conmigo—. ¿No es increíble?
La luz de las farolas comenzaba a golpear tímidamente las ventanas del salón. Me quedé observando esa luz retraída. Intrigada. Pensando que tendría que ser extraño sentirse presa de la libertad. Vivir con el mundo como única frontera y querer penetrar cada noche en la calidez enjaulada de una casa cualquiera. Kike dormía a mi lado, roncando a través de una sonrisa plácida esculpida por sus sueños. Ni siquiera me dio las buenas noches. Tras la llamada de Óscar, se cepilló los dientes, dejó el vino sobre la mesa y la película que él había elegido en mis retinas y me anunció que se iba a la cama, que tenía que madrugar al día siguiente para volar a Barcelona. Fue la última vez que lo vi en mi vida. Hablé una vez más con él, por teléfono, pero solo me anunció que sus sueños habían sido encerrados en un almacén extraño y mágico. Una habitación de la que difícilmente podrían escapar. También me dijo que iba a morir esa noche. Tras esa llamada, no volví a saber de él.
CAPÍTULO 2 el día que cambiaron mis sueños
La tarde de mi veintiún cumpleaños, en lugar de celebrar la vida, asistí a un funeral. Las cenizas del escritor Mario Rojas y de su compañera, Lucía Oliver, fueron esparcidas ese día en una playa urbana y bulliciosa. Aunque hubiera preferido enterarme de su muerte por la prensa, que es como suele conocer la mayoría de la gente este tipo de sucesos, no fue así. No fueron los periodistas quienes me informaron de que la pareja había sido asesinada en su casa de Lanzarote. No. Fui yo quien descubrió sus cuerpos sobre el suelo de madera de su vivienda de Playa Blanca y quien llamó a la policía. Nos habíamos visto apenas veinticuatro horas antes y jamás hubiera imaginado ese final. Ni en el tiempo ni en la forma. Estaba pasando unos días en esa isla, en casa de una amiga, y había quedado en encontrarme con Mario para hacerle llegar una guitarra que mi padre, antes de morir, me pidió que le entregara. Recuerdo que el día anterior a la tragedia que acabó con la vida del escritor y de su compañera de viaje, todo era plácido y nada hacía prever ese desenlace anticipado y cruel. Todo, menos una sombra. Un viento frío del pasado encerrado en la piel de un hombre. El mismo que un tiempo después leí, esta vez sí, en un diario cualquiera, que era su amigo y asesino.
Juan José Jiménez Jara, Jotas, había asistido al funeral de mi padre y había viajado en el mismo barco que yo aquel diciembre negro a Lanzarote. En el trayecto, el muy hijo de puta no solo habló conmigo, sino que incluso me dio recuerdos para Mario y Lucía. También me pareció verlo a escasos metros de nosotros la última tarde que pasé con la pareja. No fue mi última visión de ese rostro homicida. Volví a cruzarme con él en otra ocasión. Precisamente, el día en que las cenizas del escritor y su compañera fueron esparcidas para siempre en el Atlántico.
—Parece que solo nos encontramos en funerales, rodeados de mar o en ambas circunstancias al mismo tiempo —me dijo esa tarde con una sonrisa oscura y lejana.
—Sí, eso parece —me limité a responder.
—He escuchado que este curso te marchas a estudiar a Boston. Piano, si no recuerdo mal —siguió hablando en el mismo tono ausente y opaco.
—Has oído bien —le dije—. Al menos esa es la idea.
—Seguro que te irá estupendamente —continuó—. Llevas la música en la sangre, como se suele decir. Tu padre fue un gran músico.
Antes de tener tiempo para responderle, Miguel Rojas, el hermano de Mario, un hombre extraordinariamente atractivo para sus cincuenta años bien llevados, se acercó a mí. Junto a él iba Loreto Oliver, la hermana de Lucía, la también asesinada pareja de Mario. Cuando la vi, me estremeció el enorme parecido que guardaba con ella. El pelo rubio y liso, la figura estilizada. Loreto, como Miguel, también había cumplido los cincuenta, pero su mirada clara transmitía, al mismo tiempo, la seguridad de quien ha sabido llevar las riendas de su vida y la nostalgia abrazada al pasado de quien no deja pasar los años por su cuerpo.
—Nosotros nos vamos ya —me dijo Miguel—. He alquilado un coche. Voy a llevar a Loreto al aeropuerto y después me iré al hotel a descansar. ¿Quieres que te acerquemos a alguna parte?
—No, gracias —le respondí disfrazando una sonrisa—. Me apetece caminar.
Miguel había llegado de Uruguay para asistir al funeral. Solo. Su mujer no lo acompañó. Según me explicó, tuvo que quedarse atendiendo el pequeño hotel que ambos regentaban en ese país. Cuando me lo presentaron, también me comentó que iba a aprovechar el viaje para pasar unos días en la isla y arreglar el papeleo tras la muerte de su hermano. Por su parte, Loreto regresaba esa misma tarde a Barcelona, donde vivía. Los vi marcharse a través de la piel dorada de aquella costa que se empeñaba en no dejar morir la tarde, reclutando los últimos rayos de un sol distante y cansado. Cuando desaparecieron a través de uno de los accesos que conducen al paseo, me fui. Ni siquiera comprobé si Jotas aún se encontraba en la orilla. No por despiste, sino de forma premeditada. Incluso antes de saber que él había sido el responsable del trágico desenlace de Mario y Lucía, su cercanía me transmitía algo que nunca me gustó. Rechazo. Miedo. No estoy segura, pero en cualquier caso, nada positivo. Siempre he pensado que tengo un sexto sentido para detectar quién es y quién no es buena gente. Kike, mi novio, fue la excepción a esa creencia.
Nunca me fui a Boston a estudiar piano. Los sueños no cambian, pero la realidad los disfraza con un traje de rayas y los encierra en la habitación más inaccesible de nuestra memoria. Una sala sin ventanas al mundo ni a las ilusiones. Tratando de empequeñecerlos y restarles la importancia que sabemos que tienen. Es entonces cuando la frustración comienza a convertirse en rutina y la rutina en una parte indesligable de nuestra vida. A mí me pasó el día en que murió mi madre. Fue en ese instante cuando supe que a partir de ese momento tendría que dejar de soñar y solo me esforzaría en sobrevivir. En existir.
El día que Kike viajaba a Barcelona me desperté con esos recuerdos fúnebres trepando por mi cabeza. También con los de otros acontecimientos que llegaron después. Como en las películas, cuando la luz de esa mañana tardía avanzaba sigilosa entre las puertas entreabiertas del balcón, casi empujando las cortinas de raso blanco del dormitorio, extendí el brazo hacia su lado de la cama. Lo hice solo con la intención de comprobar si ya se había levantado. Lo había hecho. Me lavé la cara y caminé hasta la cocina guiada por el aroma de una cafetera eléctrica aún humeante, pero él no estaba. En su lugar, encontré una nota atrapada entre un imán del Empire State Building y la puerta de la nevera:
Buenos días, preciosa. Óscar me está esperando abajo en un taxi para irnos al aeropuerto, así que no puedo entretenerme mucho. Además, sabes que nunca se me han dado demasiado bien las despedidas. He madrugado para recoger mis cosas. No voy a volver, al menos no contigo. Ha sido maravilloso conocerte y te deseo lo mejor, pero creo que esta puerta que se abre en otra ciudad es para atravesarla sin ataduras. Es algo que quiero y debo hacer solo. Te quiero.
Kike.
No me quería, pero yo a él tampoco. Lo que me dejó en un estado intermedio entre el shock y la rabia, fue esa forma tan ruin y cobarde de despedirse. Aunque para ser sincera, cada día que pasa estoy más convencida de que esa nota ha sido una de las mejores cosas que me han pasado en la vida. En cambio, una de las peores, caprichos del destino, también me sucedió ese mismo verano. Y en esa ocasión, también tuvo que ver con el imbécil de mi exnovio.
CAPÍTULO 3 el día que mis pasos fueron horas
Según mis piernas, la playa de Las Canteras tiene cuatro mil ciento treinta y dos pasos. Los conté la mañana de finales de junio que Kike se marchó. Curiosa y aproximadamente, ese era también el número de horas que habían transcurrido desde la tarde de enero en que me despedí para siempre de Mario y Lucía en esa misma playa, y esa otra mañana en la que me encontraba sumando pasos sobre la arena y preguntándome qué podía haber visto en un tipo como él.
—¿Hola? —respondí de forma autómata al inesperado sonido del móvil, mientras mi mente continuaba haciendo los cálculos necesarios para transformar mis pasos en horas.
—Hola, Julia —escuché, aún absorta en mis cavilaciones, una voz que me resultó familiar.
—¿Quién eres? —respondí volviendo a la realidad de aquella llamada—. Disculpa, pero no te tengo memorizado en la agenda del teléfono.
—No tendrías por qué, es la primera vez que te llamo —me dijo Miguel Rojas, al que conocí el día del funeral de su hermano y reconocí por su tono grave y seguro.
—¿Eres Miguel, verdad? —sonreí por dentro, inconscientemente.
—¡Vaya! Veo que tienes buen oído —me dijo riendo—. No me extraña que te dieran una beca para estudiar jazz en Berklee. ¿Sigues en Boston?
—No, no... Estoy en Gran Canaria. Nunca llegué a ir a Boston... —ahogué un suspiro intuyendo su próxima pregunta.
—¿Y eso? —acerté en mi pronóstico—. ¿Por qué razón?
—Es una larga historia... Murió mi madre... La verdad es que no me apetece demasiado hablar del tema —le confesé—. Me has llamado tú, supongo que no será para hablar de mis oportunidades perdidas... Por cierto, ¿cómo has conseguido mi número?
—Estoy en Lanzarote —me dijo finalmente—. Mi periplo por Sudamérica ha terminado. Voy a tomarme un tiempo de descanso y ordenar un poco todo este pasado que he dejado a medias. Tras la muerte de mi hermano apenas me dio tiempo de resolver nada. Ya sabes que pocos días después del funeral tuve que volver a Uruguay. Trabajo... Pareja... Esas cosas...
—Perdona, Miguel, pero no entiendo tu llamada —le dije.
—Tienes razón, discúlpame —rio—. Además de un buen pellizco y una casa en Lanzarote, he heredado de mi hermano su capacidad para enrollarme y no ir al grano.
—No te preocupes —reí con él—. Yo también soy una damnificada de las herencias consanguíneas de la palabra incontenida.
—Como te decía —continuó—, he venido para quedarme. Pero en Gran Canaria, no en Lanzarote. Lo que pasa es que quiero vender la casa de mi hermano y he venido a terminar de recoger sus cosas. Por eso te he llamado. Encontré tu número entre los papeles que Mario tenía junto al teléfono y he visto la guitarra de tu padre, la que me contaste que le habías entregado unos días antes de morir. He pensado que te gustaría conservarla. Yo vuelo hoy a Gran Canaria, quizá te apetezca que nos veamos y te la lleve.
—Gracias, Miguel —le dije, ocultando una emoción contenida por aquel gesto amable y cortés al que no estaba acostumbrada.
Fue entonces cuando me di cuenta de lo sola que estaba en el mundo. Era hija única, mis padres habían muerto, nunca había conocido a mis abuelos o a cualquier otro tipo de familia... Y además, para colmo, mi novio me había dejado esa misma mañana. Quizá por esa razón, en ese momento sentí a aquel desconocido llamado Miguel Rojas como lo más parecido a un familiar que había tenido en mucho tiempo. El hecho de que se hubiera molestado en llamarme para entregarme el único objeto que mi padre había amado en vida, creó entre nosotros un vínculo que aún hoy, tiempo después, sigue siendo imperturbable.
El sol inundaba cada esquina de arena de aquel paraíso urbano. Subí al paseo, donde la escasa brisa de principios de verano me empujó a refugiarme bajo el toldo de una terraza cercana. A mi alrededor, solo rostros sin nombre que, como yo, suplicaban un poco de sombra y algo de beber. Pedí una caña. El camarero no tardó en regresar con la cerveza y unas muy poco apetecibles aceitunas rellenas de anchoas. Bebí un sorbo y traté de relajarme, esforzándome en arrancar de mi cuerpo y de mi mente todos los nubarrones de aquella primera mañana sin Kike en mi vida. Miré alrededor. Una madre joven paseaba con sus hijos por la orilla, reclamando la atención del mayor, de unos diez años, que caminaba once o doce pasos por delante de ella. A su lado, una niña más pequeña, de ocho aproximadamente, insistía en explorar aquellas aguas cristalinas, acercando sus pies descalzos a las olas moribundas sin llegar a soltar la mano de su progenitora. Un grupo de adolescentes vestidos de negro perdían sus ojos en la costa sin articular palabra. Inmóviles. Disfrazados. Esforzándose en aparentar bajo sus melenas lisas y oscuras ser más asociales de lo que eran en realidad. Al fondo, unos musculados deportistas tatuados hasta donde acaba la espalda, exhibían su heterosexualidad disparando miradas a cuantas tetas se balanceaban a su alrededor. Explícitos y vulgares. Tensando sus dibujos y comparando sus morenos recién adquiridos en las rebajas del sol de junio, mientras jaleaban a otros clones no menos extravagantes y ridículos, que jugaban a las palas en la arena, también más pendientes de ser observados por la masa anónima de bañistas y paseantes de género femenino, que de fijarse en las progresiones de sus contrincantes en aquel partido estrafalario. El olor a calamares fritos, bronceador barato y asfalto recién vertido, perforaba mis fosas nasales. Evoqué otra playa. Una orilla menos ruidosa, más al norte y con un aroma más agradable. El lugar donde pasé mi infancia. Me acordé de mi padre y de la guitarra que Miguel me iba a entregar esa misma noche. Bebí otro trago de cerveza, ahora tratando de desatar el nudo invisible de una corbata imaginaria que me ahogaba por momentos.
Lo que no sabía entonces, es que esa guitarra reencontrada se iba a convertir en el mapa que iba a guiar mis pasos. De lo que tampoco estaba al tanto aún, es de que en ese recorrido iba a contar con la ayuda de varios fantasmas. Sombras que llegarían tanto del pasado como de un presente que comenzaba a escribir en ese momento. Espectros con rostro y siluetas imperceptibles a la vista. Vivos y muertos a los que en ocasiones solo se puede apreciar con los ojos del alma. Un alma que pronto iba a saber que formaba parte de un ayer en la que estas, las almas, eran capaces de sacar lo mejor y lo peor de cualquier persona. También de mí.
A tan solo 597 pasos de mi casa, en la calle Mayor de Triana, había una taberna irlandesa a la que solía ir con frecuencia. Fue el lugar elegido para encontrarme con Miguel. Habíamos quedado a las nueve en punto de la noche. Aunque fui extremadamente puntual, cuando llegué él ya me esperaba sentado en una de las mesas de la terraza. Lo observé un instante. De lejos. Fumaba un cigarrillo y bebía algo transparente en un vaso de tubo en el que hacían submarinismo varias piedras de hielo y una rodaja de limón. Su expresión era distraída. Vestía vaqueros azules y una camisa blanca remangada hasta los codos. Hacía calor, así que yo me había puesto un vestido de verano celeste por encima de las rodillas y unas bailarinas rojas, mi color preferido.
Una sensación agradable me recorrió por dentro y por fuera mientras me acercaba a él. No sabría explicarlo con exactitud, pero sentí esa especie de alegría que te abraza cuando te reencuentras después de mucho tiempo con alguien querido. De pronto, todo ese alrededor familiar que había sido mi casa durante los últimos cinco meses, me pareció extraño. Solo la presencia de un hombre maduro, un individuo desconocido al que había visto una sola vez en mi vida en el funeral de su hermano, dio calor de hogar a aquellas calles llenas de gente. De contornos. De perfiles transparentes que iban y venían sin reparar en mi presencia. Cuando estuve frente al lugar donde él se encontraba sentado, reparé que junto a su silla estaba el viejo estuche marrón de la Gibson Les Paul de mi padre. Una guitarra negra que durante mucho tiempo fue casi una prolongación de sus propias manos. En ese instante me vio.
—¡Julia! —dejó el vaso de tubo sobre la mesa, se levantó, y me dio dos besos que aún hoy siento como si se hubieran quedado a vivir para siempre en mis mejillas—. Estas guapísima...
—Tú tampoco estás mal —le dije bajo una tímida sonrisa.
—Ya. Si no fuera por los años y todos sus ineludibles complementos circunstanciales... —bromeó—. Ya sabes: arrugas, canas...
—No, en serio. Te veo muy bien, incluso para tu edad —reí.
—He traído la guitarra —acarició con su mano derecha la funda que reposaba junto a los pies de su silla.
—Sí, la he visto. Gracias —le dije.
—No me tienes que dar las gracias —me replicó con una sonrisa tierna—. Creo que lo justo es que la tengas tú.
—Aún así, muchísimas gracias —insistí.
Pedí lo mismo que estaba bebiendo él, un gin tonic. Me contó que era lo que solía tomar su hermano Mario y que era una de esas cosas cuyo sabor y olor le recordaban a momentos vividos con él. Que le hacían sentirse bien. Yo bromeé con el tópico de que el alcohol, en general, solía ser un bálsamo bastante recurrente por parte de los seres humanos. El rio con mi ocurrencia y yo me sentí cada vez mejor. Cada vez más cómoda. Cada vez más en casa. Así pasamos un par de horas, hablando de banalidades en un ambiente relajado y agradable.
—Se está haciendo tarde si queremos comer algo —me dijo de repente—. ¿Tienes hambre? Si te apetece te invito a cenar, pero tendríamos que irnos ya, si no nos va a cerrar todo.
—Me apetece mucho ir a cenar contigo —le confesé.
Pagó la cuenta, cogió la guitarra y caminamos juntos por Triana hasta la calle Malteses. Seguimos por Francisco Gourie, dejando atrás el Teatro Pérez Galdós, y cruzamos hasta Vegueta, donde callejeamos un rato sobre sus adoquines hasta encontrar un pequeño restaurante especializado en cocina andaluza del que le habían hablado muy bien a Miguel. Entramos y nos sentamos en una de las mesas del fondo del local. Pedimos varias tapas y una botella de Rioja y continuamos hablando de todas esas cosas intrascendentes que llenan de sosiego nuestros espacios vacíos. Cuando terminamos con el vino, le propuse ir a tomar una copa a uno de los múltiples locales nocturnos de la zona.
—Lo siento —me dijo—, pero creo que por esta noche tengo el cupo lleno. Además, mañana viene Loreto para presentar aquí el libro póstumo de Mario, Los finales felices. Qué paradoja, ¿no crees? Me refiero al título. El caso es que voy a ir a la presentación y no me apetece presentarme resacado. En cualquier caso, uno ya tiene sus años... Seguro que no te faltan amigos de tu edad con quien continuar la fiesta.
—No creas que tengo tantos amigos —traté de disimular el daño irracional que me había hecho su respuesta—. De todas formas también me iré a descansar. No creo que pasear la guitarra de mi padre a esta hora y entre borrachos sea lo más apropiado.
—¿Te apetece venir mañana a la presentación del libro? —me preguntó entonces.
—Me apetece muchísimo —le respondí, sincera.
—Pues no se hable más —sonrió levantando su copa e invitándome a brindar—. Te llamo, te recojo y vamos juntos.
—De acuerdo —sonreí con él, imitando su gesto y levantando también mi copa—. ¿Por qué brindamos?
—Por los finales felices, por supuesto. Si te parece bien, claro —chocamos los cristales.
—Me parece perfecto —le confesé.
Lo que no pensé en ese momento era en lo vulnerable y cambiante que puede llegar a ser la propia vida. Ese día siguiente que nos esperaba a la vuelta de una madrugada inacabada, no iba a ser el de la presentación del libro inédito de un difunto escritor. Ese día después encerraba otra presentación mucho más sórdida y grotesca: la de un asesino. Un rostro que yo ya conocía y que había escrutado sin saber el odio que escondían sus ojos. Aunque aún no lo sabía, esa cara homicida iba a conseguir colarse y tatuarse para siempre en mi memoria. Tampoco podía imaginar en ese instante que la muerte de Mario y Lucía y la detención de su verdugo, lejos de convertirse en el final que todo crimen resuelto parece anunciar, iba a significar el comienzo de otra historia. Una historia que no había hecho más que empezar y en la que yo y todo mi entorno, el de ahora y el de antes, se iban a mezclar, sin pretenderlo, en una trama de la que me convertí en protagonista sin ni siquiera saber que existía. Una madeja de nombres, hechos, acontecimientos e intrigas, que fue enhebrándose mucho antes incluso de haber nacido yo.
CAPÍTULO 4 el día que conocí a un asesino
Todo sucedió muy deprisa. Tanto, que aún hoy me cuesta ordenar correlativamente los acontecimientos de ese día confuso y triste. Loreto nunca fue a la presentación del libro de Mario. Un encuentro inesperado la obligó a suspender el acto. Según me contó Miguel esa misma tarde por teléfono, Jotas le entregó a la catalana un manuscrito de casi quinientas páginas en el que relataba, con la voz de Mario Rojas, los últimos treinta años de la vida del escritor. Desde que apenas había terminado sus estudios universitarios, hasta el mismo día de su muerte. Confesando en el texto, escrito en clave de novela, ser el autor del asesinato de Mario y Lucía. Ese texto nunca fue publicado, pero sí utilizado como prueba determinante para que Jotas fuera encarcelado por su doble crimen. Poco después, supe que Loreto, tras poner toda esa información en conocimiento de la policía, decidió cerrar su negocio editorial, vender todas sus propiedades e instalarse definitivamente en París, alejada de todos los ruidos de un pasado reciente y antiguo que la atormentaba casi hasta la locura.
Pero eso sucedió después. Esa noche enrarecida cené con ellos en silencio. Con Loreto y Miguel. Cuando terminaron de prestar declaración en la Jefatura Superior de Policía de Canarias, yo les esperaba en un bar próximo para comer unos bocadillos y tomar unas cervezas. Durante la escueta comida, nadie habló. Las palabras solo consiguieron tambalearse en nuestros labios, incapaces de encontrar el equilibrio que necesitaban para expresar cualquier cosa. Así pasamos media hora, mutilando el ruido. Me sentí incómoda, extraña y lejos de aquellas dos personas. Y aunque entendía que en ese momento y dados los acontecimientos de ese día sus mentes estuvieran a varios kilómetros de sus cuerpos, pensé que no debía haber aceptado la invitación de Miguel para cenar con ellos. Un ofrecimiento que me hizo cuando me llamó para anunciarme la cancelación de la presentación del libro y relatarme los últimos acontecimientos. En un principio pensé que me iba a pedir que los acompañara a comisaría. Al fin y al cabo, fui yo quien encontró sus cuerpos aquella maldita mañana de enero en su casa de Lanzarote. Pero no lo hizo y se lo agradecí. Sentí un escalofrío al revivir mentalmente aquellos días. La imagen de Mario y Lucía sobre el piso de madera de su casa de Playa Blanca. La llamada a la policía. Las declaraciones posteriores... Afortunadamente no tuve que volver a pasar por eso. Miguel solo quería ser amable y educado e invitarme a un bocadillo y una cerveza. Tal vez, como triste compensación al inesperado cambio de planes.
—Ha sido un día largo y duro. Trata de descansar —comentó cuando me acompañó a mi casa tras dejar a Loreto en su hotel. Al día siguiente volaría a Barcelona y nunca más sabría de ella.
—Quédate conmigo esta noche —le pedí inesperadamente, incluso para mí.
—No te entiendo... —me dijo confuso.
—Tú mismo lo acabas de decir —repuse—. Ha sido un día largo y duro. Simplemente no me apetece dormir sola. Y posiblemente a ti tampoco...
Durante un instante no estuve segura de que aquellas palabras hubieran salido de mi boca. Menos aún de esa manera. Nunca he sido de las que se andan por las ramas, pero mucho menos de las que se lanzan a un vacío transparente, dejando entrever lo más profundo de sus pensamientos.
—Creo que sigo sin entender qué me quieres decir realmente, pero en cualquier caso no creo que sea una buena idea —me miró a los ojos—. Lo que deberías hacer es meterte en la cama, cerrar los ojos y dormir. Ha sido un día extraño, no hagamos que sea más extraño aún.
—¿No me consideras una mujer atractiva? —le pregunté entonces, bajando la mirada hasta mis pies.
—Pienso que eres una mujer extraordinariamente atractiva... y joven —me dijo sonriendo y levantando mi barbilla con su dedo índice—. Muy joven. Al menos para un carcamal como yo. Te llamo mañana, ¿de acuerdo?
No me dio tiempo a contestar. Mis palabras se congelaron en mi garganta mientras le veía alejarse calle abajo. Subí a mi piso y me di una ducha lo suficientemente eterna como para vaciar de agua caliente el termo eléctrico. Después me tumbé desnuda sobre la cama y pensé en él. Sin darme cuenta, mis dedos comenzaron a deslizarse lentamente sobre mi cuerpo hasta alcanzar mi sexo y hundirse en su interior. Fue un orgasmo muy rápido y lo bastante intenso como para alejar de mis ojos el poco sueño que estos encerraban. Tras aquel desahogo inesperado, me puse un camisón corto de raso azul marino y aún descalza fui hasta la cocina. Abrí la nevera y observé que en una repisa de la puerta, aún permanecía a medio vaciar la botella de vino que Kike había abierto la última noche que pasó en casa. Me serví una copa y me senté en el sillón rojo del salón.
Igual que aquella noche de despedidas sin adioses, la luz de la calle acariciaba las ventanas. Perdí la mirada en la oscuridad de la habitación y vi cómo esa luz tímida iluminaba con suavidad el estuche de la guitarra que Miguel me había devuelto la noche anterior. La puse sobre mis piernas y la abrí. Era una guitarra preciosa. Negra. Con una fina línea blanca recorriendo sus bordes y las clavijas doradas. La saqué con delicadeza y dejé la funda en el suelo, junto al sillón. Era curioso, pero a pesar de haber tenido un padre y un novio guitarristas, jamás aprendí a tocar ese instrumento con forma de mujer. Deslicé con suavidad mis manos por el mástil y recorrí sus cuerdas apagadas una a una. Con inseguridad. Cauta. Como si temiera que se fueran a deshacer bajo mis dedos inexpertos. Me quedé observando su belleza muda en la penumbra de aquel piso vacío de dos. Así pasé un buen rato, recreándome en el silencio de una música sorda y de otro tiempo. Me dormí acariciando aquella madera de caoba. Sosteniendo entre mis brazos un pedazo reencontrado de mis ayeres y soñando con quien lo había hecho llegar de nuevo hasta mí.
Miguel no me llamó al día siguiente. Al que sí me encontré fue a Jotas. Su foto ocupaba un lugar preferente en la portada de todos los diarios. Lo vi cuando bajé a desayunar a una cafetería próxima a mi piso. Su mirada era la de la ausencia. Por su aspecto, la fotografía tendría unos diez años. En ella se le veía con los ojos perdidos en el objetivo invisible de una cámara amiga. Por el fondo, se descifraba que estaba en un barco. Un velero posiblemente. Poco después supe que esa foto se la había hecho el propio Mario Rojas en un viaje que hicieron juntos y que fue Loreto quien se encargó de distribuirla a la prensa para que todos le pusieran rostro al asesino de su hermana.
Las predicciones meteorológicas por una vez se habían cumplido. La ola de calor que anunciaba el mismo diario en el que vi la noticia sobre la detención de Jotas, me abrazaba y me abrasaba. Decidí refugiarme en la sombra sosegada de mi casa y repasar allí las ofertas de trabajo del periódico. El dinero que me habían dejado mis padres al morir, menguaba y no iba a durar eternamente. Por otro lado, las clases particulares de piano que impartía a media docena de jóvenes de mi barrio, apenas daban para pagar el alquiler. Sobre todo ahora, que no iba a compartir gastos con Kike.
Cuando entré en el piso lo primero que vi fue la guitarra de mi padre. Continuaba descansando sobre el sillón, dibujando con precisión su silueta negra sobre el tapizado rojo. La cogí cuidadosamente, solo con la intención de guardarla en la desgastada funda marrón que reposaba en el suelo del salón, pero observé en ella algo en lo que hasta ahora no había reparado. En el dorso del instrumento se podía leer una pequeña inscripción que alguien se había esmerado en hacer pacientemente. Cuando me acerqué para comprobar qué ponía, me di cuenta de que la mano que había tatuado para siempre aquella frase en su piel de caoba, era la de mi padre. Inconfundiblemente, a pesar de haber sido escrita con un objeto punzante en lugar de con un bolígrafo cualquiera, era su letra. «Mi lado sostenido», decía. Debajo de esa frase sin sentido, solo se leía una dirección en inglés. Junto al nombre de la calle y su número correspondiente, unos paréntesis encerraban a una ciudad. Esa localidad, escrita en el cuerpo de una vieja guitarra heredada a destiempo, era Dublín.
CAPÍTULO 5 el día que contaste conmigo
Pasaron varios días hasta que me decidí a telefonear a Miguel. Transcurría la mañana del primer día de julio de ese primer año en el que me sentía absolutamente sola, cuando conté por primera vez en mi vida los pasos que separaban mi cama del teléfono del salón. Veintiuno, como mis años. Comencé a marcar su número hasta tres veces. Me sentía confusa y avergonzada por la última noche en que lo vi, cuando me lancé sin red a una cama donde nunca estuvimos juntos y caí sola sobre mi propio colchón para dos. Al tercer intento conseguí pulsar con decisión las nueve cifras de su móvil. Me respondió al tercer tono.
—Hola —me dijo sin saber aún quién era.
—Hola, Miguel... Soy Julia —respondí dubitativa—. Te estoy llamando desde el fijo.
—¡Qué sorpresa! —lo sentí sonreír—. ¿Va todo bien?
—Si evitamos la parte en la que yo te recrimino que no me has llamado a pesar de haberme dicho que lo harías, sí, va todo bien —le respondí en tono de broma, tratando de no imponer despecho en mis palabras.
—Tienes razón —su voz se vistió de culpa—. Podría darte mil excusas, pero la verdad es que he estado muy liado. Ya sabes, con lo de la venta de la casa de mi hermano, la detención de Jotas...
—No te preocupes —lo interrumpí—. Te entiendo. No estoy enfadada. Te he llamado por otra cosa. En realidad, no sabía muy bien a quién llamar.
—Cuéntame... —me pidió.
—Prefiero verte y explicártelo con una cerveza —crucé los dedos—. Prometo no acosarte ni lanzarme a tus brazos de nuevo. Solo hablar.
—No hagas promesas que no puedas cumplir —bromeó—. Pero me parece una buena idea. No me vendrá mal desconectar un poco de todo y relajarme frente a unas cañas.
En esta ocasión fui yo quien llegó primero al lugar escogido para encontrarnos. Quedamos en la terraza del único kiosco situado en el céntrico Parque San Telmo, cerca del sitio donde nos habíamos visto en nuestra primera cita (por economía del lenguaje y por llamarla de alguna forma). Durante los escasos quince minutos que estuve esperando por él, me entretuve imaginando las vidas de los transeúntes que iban y venían de la estación de guaguas. De las beatas y los indigentes, acoplados por igual en la puerta de la ermita. De los padres y madres que observaban distraídos a los niños que jugaban en el parque. De los conductores de esos coches que siempre merodean en cada oasis de cada ciudad. De los soldados de gesto cansado y curioso acoplados en la puerta del Gobierno Militar. De los compradores y compradoras de primera hora de la tarde, dispuestos a comenzar una nueva cacería de saldos y rebajas. De todos y de ninguno en particular... La espera me resultó agradable. Una suave brisa despojaba de mi piel el aliento de ese sol despiadado de julio. Vi llegar a Miguel con la mirada despreocupada y perdida en un grupo de jóvenes góticos que revolcaban sus peinados imposibles, cadenas, vaqueros y camisetas negras, en uno de los parterres de césped que me rodeaban. Capté su atención levantando una mano. Me vio y sonrió de medio lado, con una expresión que caldeó cada centímetro de pared de mi cuerpo. Por fuera y desde el interior.
—¿La señorita Julia García? —bromeó, exagerando una reverencia cuando estuvo a mi lado—. ¿Espera usted a alguien o puedo acompañarla un rato con mi torpe y limitada conversación?
—Si su conversación es tan torpe y limitada como anuncia, no creo que me moleste más tiempo del estrictamente soportable. Es lo que tienen las limitaciones: que se acaban pronto —le seguí el juego.
—Me agrada que tenga esa condescendencia con mi humilde persona, señorita —me besó la mano y se sentó a mi lado. En ese instante volvió a envolverme la agradable sensación de la compañía y la protección que solo me invadía cuando él estaba cerca.
Pedimos dos jarras de cerveza. Bebí el primer trago lentamente, sintiendo el frío bajar por mi garganta de una manera reconfortante. Estimulante. Arrastrando hasta mis entrañas todas mis dudas. Temores que llegaban como ráfagas de aire frío a mi cabeza por lo que tenía que contarle. Desde el momento en que descubrí la inscripción en el dorso de la guitarra, tuve la necesidad de compartir el descubrimiento con alguien. Y el único alguien que aparecía en mi mente era él. Pero de la misma forma que esas ansias por mostrarle aquella enigmática dirección irlandesa aparecía en mis labios, el miedo a parecer imbécil congelaba las palabras en mi boca. Y ahí se quedaban.
Hablamos de banalidades, igual que cuando quedamos la primera vez. De mi infructuosa búsqueda de trabajo, de lo que se le estaba resistiendo la venta de la casa de su hermano, de la incapacidad de los políticos para liderar la recuperación económica... Pero también recorrimos aspectos de nuestras vidas menos triviales. Por mi parte, esa exploración de nuestros presentes se basó en mi historia con Kike. Sobre todo en la parte que tenía que ver con su marcha tras el éxito. Por la suya, Miguel me relató brevemente su reciente ruptura con la uruguaya, diez años más joven que él (no casi treinta, como yo), con la que compartió su espacio y su tiempo en el país chiquito.
Las horas pasaron por nuestras bocas de la misma forma que lo hicieron las sonrisas por nuestros labios. Cuando empezó a anochecer, me hizo la pregunta que yo sin proponérmelo había estado evitando toda la tarde. A pesar de que ese había sido el motivo por el cual lo había citado en aquel lugar.
—Bueno —me dijo de repente—, creo que querías contarme algo importante.
—En realidad no sé si es importante —le dije yo, perdiendo la mirada en la nada que siempre me rodeaba cuando estaba junto a él.
—Cuéntamelo... —sonrió.
—Hace unas noches descubrí algo —comencé—. Algo que me ha desconcertado un poco. Posiblemente sea solo una tontería, pero no sabía a quién preguntarle. Además, como fuiste tú
quien me trajo la guitarra, pensé...
—¿La guitarra? —preguntó sorprendido.
—Sí, la guitarra de mi padre —respondí dándome cuenta al instante de lo estúpida que había sido mi respuesta.
—Ya... —sonrió mientras yo trataba de controlar, sin éxito, el cambio de tonalidad de mi rostro, que se volvió totalmente rojo.
—Quiero decir que descubrí algo extraño en esa guitarra —me excusé—. Una inscripción, para ser exactos. Nunca había reparado en ella ni sabía de su existencia. Pues eso, que se me ocurrió que como mi padre era tan buen amigo de tu hermano Mario... Tanto que incluso me pidió que le regalase ese instrumento antes de morir... No sé, pensé que quizá tú supieses algo.
—La verdad es que no tengo ni idea de lo que me estás hablando —sus ojos eran sinceros—. ¿Pero qué pone en la inscripción?
—Eso es lo más extraño de todo —le confesé—. Solo una frase que dice, exactamente, «Mi lado sostenido» y una dirección de Dublín.
Miguel se recostó sobre su silla y reflexionó durante unos segundos. De repente se incorporó exhibiendo una sonrisa que ocupaba todo su rostro.
—¿Sabes lo que creo? —me dijo entonces volviendo a exhibir su sonrisa de medio lado—. Que tú y yo nos tendríamos que ir a Dublín. Pero antes quiero que me enseñes esa guitarra.
Caminamos por Triana en silencio. Concentrados. Dejando que las primeras horas de la noche se deslizaran por nuestros cuerpos renovados. Resucitados por los alicientes en forma de misteriosos enigmas incrustados en la piel de madera de una guitarra reencontrada. Cuando comenzaba a acostumbrarme casi mecánicamente al sabor de mis propios pasos, Miguel rompió la quietud de las palabras.
—¿En qué piensas? —me preguntó de repente.
—No pienso, cuento —le dije con una sonrisa nerviosa.
—¿Y qué cuentas? —insistió.
—Pasos —respondí sin poder evitar sentirme ridícula.
—¿Pasos? —rio—. Eres un poco excéntrica, ¿no crees? ¿No te lo habían dicho nunca?
—En realidad la gente suele ser un poco menos sutil —volví a responder—. Directamente me suelen llamar rara, a secas.
Su risa envolvió mi cuerpo y mi piel fue su piel durante un instante mágico. Traté de disimular esa felicidad contenida que me abrazaba cada vez que estaba a su lado.
—¿Quieres contar conmigo? —pregunté entonces.
—¿Pasos? —se sorprendió.
—¿Por qué no? —insistí—. Ya que desechas otros favores, quizá te apetezca compartir conmigo esa particularidad tan mía. Sé cuántos pasos hay desde mi casa hasta casi cualquier sitio que frecuento.
—No creo que sea muy útil —afirmó perdiendo la mirada en las primeras estrellas de aquella noche cálida.
—No creas —le dije segura—. Si algún día me quedo ciega, puede serme muy práctica esa recopilación de datos callejeros.
—Sería una pena que unos ojos tan azules y con tantas cosas por descubrir, perdieran su luz —volvió a sonreír—. Así que no pienses en ese tipo de historias. Eso sí que te hace parecer excéntrica y rara a la vez.
Miguel se sentó en el sillón rojo del salón de mi piso mientras yo fui a buscar la guitarra al dormitorio, donde la había dejado aquella misma tarde. Cuando regresé cargando con la funda marrón, se la extendí y le ofrecí una copa de vino que aceptó y agradeció. Al regresar de la cocina con la botella recién abierta, él ya se encontraba escrutando el dorso del instrumento. Su rostro reflejaba una luz distinta. Curiosa.
—Es realmente interesante —expresó.
—¿Tienes idea de lo que puede significar? —le pregunté mientras me sentaba a su lado.
—La verdad es que no —dijo encogiéndose de hombros—. Pero como te dije hace un rato cuando me contaste la historia, estoy deseando averiguarlo. Se me está ocurriendo algo... ¿Qué te parecería que te invitase a Dublín? Eso sí, a cambio me tendrías que dejar acompañarte. Me vendrá bien ese viaje. Distraerme y desconectar de todo esto... Además, si te soy sincero, no tengo nada mejor que hacer. O para ser exacto, no tengo ninguna otra cosa en mente que me motive más ahora mismo. Antes he contado contigo, ¿no? Aunque fueran pasos. Ahora cuenta tú conmigo para este asunto. ¿Qué dices?
Pero no pude contestarle. El frío y estridente ring de mi teléfono frustró cualquier posible frase que hubiera elegido salir de mi boca en ese instante. Me disculpé y me levanté para responder. Cuando descolgué aún tenía su ofrecimiento en mis oídos y la ilusión por volar a una de mis ciudades preferidas con aquel hombre en mi cabeza. Su propuesta me había hecho ignorar lo extraño de aquella llamada a deshoras a mi teléfono fijo. Un número que tenía muy poca gente y que únicamente solían utilizar mis alumnos de piano, los amigos de Kike o mi propio exnovio. Quien me llamaba, era la tercera de las opciones.
Miguel tuvo que notar en mi cara la mueca de incomprensión y desaliento que se apoderó de mis gestos, porque no apartó ni un solo segundo sus ojos de los míos. Durante los escasos dos minutos que duró la comunicación, yo apenas pude pronunciar dos o tres expresiones sordas que no obtuvieron respuesta. Después se hizo el silencio. A continuación, el sonido corto e intermitente del aparato anunció que la llamada había terminado. Apoyé mi espalda contra la pared al mismo tiempo que sentía que las fuerzas me abandonaban y mis piernas cedían involuntariamente. Me deslicé y ahí me quedé: sentada en el suelo de mi salón, sosteniendo entre mis manos un teléfono que había enmudecido para siempre.
—¿Qué ha ocurrido? —me preguntó Miguel, inquieto—. ¿Quién era?
Tampoco pude contestarle en ese momento. Mi mente me había abandonado tras la voz nerviosa y susurrante de Kike. Fue la primera vez en mi vida que sentí un miedo profundo e intenso. Un pánico real y al mismo tiempo irracional y vacío de respuestas.
—Me estás asustando, Julia —insistió Miguel, ya junto a mí, descendiendo hasta colocarse a mi altura—. ¿Qué mierda te han dicho por teléfono? Estás pálida.
—Era Kike, mi exnovio —acerté a decir finalmente.
—¿Qué es lo que ha ocurrido? —repitió mientras me ayudaba a incorporarme—. ¿Qué te ha contado?
—Me ha contado... —ahogué un suspiro—. Me ha contado que va a morir esta noche. Y que yo también estoy en peligro.





























