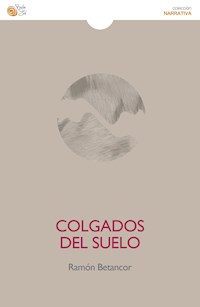4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Baile del Sol
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Camino del Suelo es la novela que cierra definitivamente El Reino de los Suelos. En ella, un joven Marc Oliver nos desvelará cómo se fraguó el origen de El Clan. Con él asistiremos, entre otros acontecimientos, a la visita de los Beatles a España, en 1965. Conoceremos también a Alena, Ana y Mariola, tres mujeres reales que se incorporan a la trama como personajes de ficción, tras superar un casting literario propuesto por el autor. Simultáneamente, viviremos con Julia, Martín y M los días que sucedieron a Colgados del Suelo, la segunda entrega de la trilogía, con un final nuevamente inesperado.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Camino del Suelo
El origen de El Clan
Ramón Betancor
Camino del suelo (el origen de El Clan), es la tercera entrega de la trilogía El Reino de los Suelos, una obra de ficción e intriga para adultos que completan las novelas Caídos del suelo (la noche que cambió nuestros días) y Colgados del suelo (el día que alargó nuestras noches).
A mis padres, Ramón y Estela, por los libros y las alas..
«Mientras tú y yo estudiábamos, él aprendía. Mientras tú y yo devorábamos libros, él se comía la vida a bocados, mordidas y besos. Mientras él subía a lo más alto de un escenario y caía hasta el rincón más profundo y oscuro de un bar, tú y yo ni siquiera habíamos empezado a soñar». Caídos del Suelo (la noche que cambió nuestros días)
Todo final tiene un comienzo. Todo comienzo tuvo una historia.
Barcelona, 1952 - Las Palmas de Gran Canaria, 2012El Reino de los Suelos
0
«Aguantaste lo inaguantable, pero yo arrastré por calles malolientes dos maletas cargadas con los sellos de mi padre muerto para tratar de venderlos al precio que no se pagan los recuerdos. Lo hice solo por intentar liberar tu carga. Y la mía. Te di mis ratos, no mis huecos, como me reclamas. ¿Qué se supone que debería hacer ahora? ¿Resignarme? ¿Odiarte para que todo sea más fácil? No puedo. ¿Sabes por qué? Porque me he dado cuenta de que mi problema no es que no pueda olvidarte. Mi problema es que no quiero hacerlo.Todo mi mundo gira en torno a ti. Alrededor de todas tus curvas y todas tus esquinas. Infranqueable. Es así y siempre ha sido así. Desde que supe que ya no querría envejecer si no era a tu lado. Durante mucho tiempo y muchas distancias. Ese también es el problema. No quiero seguir siendo un satélite. No puedo. Necesito que mi mundo sea tu mundo. Que vivamos en el mismo planeta. Pero no en este. No podemos empezar de cero sobre una tierra infectada de pasado. Fétida. Nauseabunda. Plagada de rencores y de pesimismo. De adioses.Vacía de sueños. Cansada de ti y de mí. Mi deseo para este año será solo uno. Siempre el mismo y a todas horas: que vuelvas pronto. Que te instales en el hogar que tendré preparado para nosotros, nos metamos en una cama nueva y sin recuerdos y que me abraces. Que me abraces tan fuerte que casi traspases mi piel con tus dedos. Que de tu boca solo salgan te quieros. Que me asegures que todo está en orden y que así va a estar siempre. No escarmentar nunca de tus labios ni de tus besos. De los besos más largos que no he dado en mi vida. Ahuyentar para siempre esas decepciones nauseabundas que se proponen y se acumulan en mi garganta como un vómito agridulce de desconsuelo y desesperanza. Como sílabas de pesimismo tatuadas en el centro de mi vientre por tu lengua irreverente. No te pido volver atrás.Te suplico que olvidemos las palabras tú y yo y comencemos a ser nosotros. Definitivamente. Sin peros ni excusas. Si no aceptas, si me rechazas… Si no consigo entrar en tu alma para siempre, no me quedará otro remedio que buscar la forma de robar las almas de otros. De los que no merecen tenerla. ¿Cómo lo haré? Te preguntarás. Con magia, te respondo. No te rías. Hay muchos tipos, pero a mí solo me interesan las que funcionan. Esas, vengan de donde vengan, tienen dos cosas en común: la creencia ciega en ellas y la infinita estupidez humana que las hace reales».
Marc Oliver escribió esa carta la primera vez en su vida que alguien le rompió el corazón. La primera vez en su vida que creyó estar enamorado. La primera vez en su vida que se sintió débil y derrotado. La primera vez en su vida que se percibió utilizado. Una misiva que nunca envió a una mujer que nunca volvió a ver. Si lo hubiera sabido en aquel momento. Si alguien le hubiera dicho que ese dolor era para siempre… Quizá entonces, ese lunes gris de septiembre de 1952, sí que hubiera ido a la oficina de Correos de la Vía Laietana a comprar un par de sellos baratos. Baratos como los que había vendido él mismo días atrás cuando, al hacerlo, sintió que se desmembraba. Que se ahogaba en pasado.
Marc nació y creció acumulando decepciones. Pero tenía claro que, al morir, no quería enterrarlas todas consigo. Era magnético y casi siempre inexpresivo. No era lo que se dice un hombre atractivo, pero sí una especie de valquiria macilenta y masculina con una mirada del color de la ceniza, que parecía ser capaz de atravesar los pensamientos de quienes le rodeaban. Su envoltorio se resumía en veintitrés años de huesos sosteniendo una apariencia enclenque en todo menos en el cerebro. Aquel estudiante de último año de Derecho, al que era fácil querer más con la ternura con la que se quiere a un gato desvalido que con la pasión con la que se desenredan las sábanas, tenía un solo propósito en la vida: olvidar para siempre. Olvidar a una mujer y olvidar que, precisamente siempre, fue pobre. Inmensamente pobre. No pobre como las ratas, sino como las pulgas que anidan en el lomo de las ratas.
Esa mujer se tragó el corazón de Marc. No lo vomitó ni lo pisoteó, simplemente se lo tragó y se quedó con él. Lo retuvo en sus intestinos y ahí se quedó. Quizá esa fuera la causa que desencadenara otras ambiciones y otros sueños. El desamor puede llegar a ser un arma autodestructiva. Letal. Un veneno con el que convivimos durante toda nuestra existencia, sin llegar a ser conscientes de que nos está matando poco a poco. Cada día y cada noche, con la imperturbable desazón de quienes ya no esperan nada de nadie, salvo de sí mismos. Ese fue el desamor que sintió Marc Oliver en ese momento, el que cubre la vida con una estela grisácea de dolor y no nos deja ver más allá de su propia pesadumbre. El que nos muestra que no podemos caer más, porque bajo nuestro cuerpo únicamente se encuentra el suelo. Un suelo pestilente y amargo. Un suelo encharcado de rencor. Un suelo duro como los días que siguen al abandono. Afortunadamente, la tristeza puede ser infinita, pero no es constante.Y en esas concesiones que la amargura dejaba en sus rutinas, Marc pudo construir otra vida. Otra realidad. Su propio reino de los suelos.
1
—¿No te acuestas todavía? —le preguntó Julia a Martín en medio de un bostezo, con su camisón azul marino, apoyada en el marco de la puerta que unía el dormitorio y el salón de su piso de Vegueta.
—Voy enseguida, honey —le respondió el joven escritor de origen irlandés—. Ya tengo casi terminado el primer capítulo. Cuando lo acabe, te dejo leerlo a ver qué te parece.
—De acuerdo, pero no tardes —concedió ella dándose la vuelta y enfilando la cama sobre sus pies descalzos—. Recuerda que mañana hemos quedado con Miguel para desayunar antes de que se vaya al aeropuerto.
Miguel, el hermano pequeño del célebre escritor Mario Rojas, había jugado un papel fundamental en aquella relación que comenzaba a consolidarse. Juntos, Miguel y Julia, habían desenmascarado una importante trama en torno a El Clan, la organización internacional a la que perteneció Mario, que se lucraba con el talento de artistas de todo el mundo tras prometerles poderes exquisitos con los que convertir los sentimientos de quienes les rodeaban en obras de arte maravillosas. También juntos conocieron a Martín. El último mes de sus vidas había sido trepidante, casi sacado de las páginas de una novela de misterio. Una de esas intrigas oscuras lacadas de incógnitas y desesperanza en cada capítulo. Una aventura que partía de un mensaje en clave inscrito en la parte trasera de una guitarra que Ray, el padre de Julia, había regalado a Mario Rojas antes de morir. Descubrir qué significaba les había hecho recorrer distintos escenarios y los había puesto al borde de la muerte en más de una ocasión. Esa circunstancia, el peligro plomizo con el que se nublan los sentidos hasta desatar el instinto de supervivencia que solo se desata en situaciones extremas, había creado entre ellos un vínculo indestructible. Uno de esos parentescos que nada tienen que ver con la sangre, pero que se cosen al cuerpo con los hilos invisibles de la lealtad eterna. Los acontecimientos vividos aquel verano de 2012 habían desembocado en un hallazgo extraordinario. Un documento que evidenciaba la historia oculta de aquel clan de supuestos ladrones de almas y sentimientos que expoliaban a los artistas que tenían en nómina. Ahora Martín trataba de darle forma a ese texto en clave de novela. Un manuscrito que narraba la vida de Marc Oliver, el creador de la logia. Una historia escrita en negrita, el mismo color con el que había barnizado de penumbras la vida de tanta gente que se cruzó en su camino. Personas que habían aprendido a vivir y convivir con el éxito y el fracaso cosidos a sus entrañas. Al mismo tiempo. En la misma proporción. El éxito profesional y el fracaso personal. Las tristezas convertidas en acompañantes cotidianas del aplauso. El aplauso convertido en la banda sonora de una vida condenada a las más absoluta de las soledades.
Martín relataba la vida de Marc Oliver sin saber que también, de alguna forma, reescribía la de Mario Rojas, la de su compañera Lucía, hija de Marc e, incluso, la de su propia pareja, Julia. Martín escribía y describía muchas vidas. Todo sin ser aún consciente de que, en realidad, también estaba redactando su propia historia.
Su propia existencia.
2
—¿Sabes? Comencé a ser feliz cuando me di cuenta de que lo único que no tenía era dinero —le dijo Segismundo al joven Marc Oliver una noche cualquiera de septiembre, en la tasca que ambos solían frecuentar en el Barrio Gótico de Barcelona.
Segismundo Márquez, al que todos sus allegados llamaban cariñosamente Segis, era el espejo en el que a Marc le gustaba imaginarse reflejado cuando fantaseaba con el aspecto, no físico, que tendría al cabo de cincuenta años. Admirado, respetado y querido por quienes lo conocían, aquel canario afincado en la Ciudad Condal desde hacía varias décadas, había conseguido amasar una pequeña fortuna «trapicheando», como él decía, con las obras de arte que las buenas familias de la zona necesitaban vender o, en menor caso, pretendían comprar.
—El mejor escaparate, el más interesante, no te lo muestran en las tiendas —continuó hablando Segis—. En este sentido, el mundo es un gran almacén de compraventa. Una inmensa montaña de usura de la que solo hay que saber qué montículo es el más idóneo para clavar tu pala y extraer tu parte.
De aspecto frágil y mirada eléctrica, a sus más de setenta veranos, su cuerpo había comenzado a menguar y encorvarse, pero su mente seguía tan lúcida como siempre. Bajo una lustrosa calva rodeada de una ordenada hilera de pelo blanco, se ocultaba su no menos brillante cerebro. Un órgano hiperactivo que había sido su mejor herramienta de trabajo durante años. Eso y la absoluta falta de respeto al riesgo y a perder, incluso, la vida.
A Marc le gustaban aquellos encuentros semanales con Segis, a quien había conocido por casualidad meses atrás en el Park Güell, cuando el joven estudiante de Derecho leía, sentado en un banco de la plaza diseñada por Antoni Gaudí, uno de los volúmenes de Investigación de la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones, del economista y filósofo escocés Adam Smith. Fue precisamente esa circunstancia, el observar a aquel joven escuálido y pálido leer en aquel lugar esa obra, lo que llamó la atención del anciano.
—Interesante manuscrito —le había dicho Segis mientras se acercaba a él sigilosamente—. Aunque, para serle sincero, si hablamos de economía, los únicos papeles en los que creo son los billetes de mil pesetas. El resto, no me interesa demasiado.
—Yo opino que para conseguir ese tipo de papeles primero hay que formarse —le respondió Marc en ese entonces.
A Segis le resultó entrañable aquel joven. De alguna manera se vio a sí mismo, desvencijado e iluso, cuando llegó a aquella ciudad prácticamente con lo puesto. Aunque había algo en él en lo que no se reconocía. Quizá solo era la carga de aflicción que Marc arrastraba en aquella época. Unas semanas en las que había perdido todo cuanto había amado y en las que lo único que le quedaba eran sus libros, casi todos de texto. Eso y la ambición. Una ambición incalculable. Una codicia desmedida y aún desconocida, incluso, para el propio Marc.
Los meses habían pasado entre conversaciones, jugosas tapas de jamón y muchos litros de vino del Bages, a los que siempre invitaba Segis. Marc, al que apenas le alcanzaba para pagar la habitación de la pensión donde vivía, disfrutaba con avidez, más que de la comida, de las lecciones magistrales del viejo traficante de arte. Al mismo tiempo y casi sin darse cuenta, los devastadores recuerdos de aquel pasado reciente que lo mortificaban se fueron enterrando en lo más profundo de sus vísceras. No llegaron a morir, pero sí dormitaron durante mucho tiempo, amortiguados, con toda probabilidad, por la grasa de aquellos deliciosos embutidos y el vino tinto que los acompañaban.
—Todos deberíamos tener derecho a reinventarnos y poder luchar por lo que queremos —le comentó Marc Oliver a Segis una de esas tardes en la tasca en la que sus pensamientos cayeron hasta posarse a la altura de sus tristezas y en la que, posiblemente, había bebido más de lo que su lengua estaba acostumbrada a callar—. Nadie debería poseer la autoridad ni la capacidad para enjuiciar, excluir y crucificar a alguien de por vida por errores cometidos en el pasado. No al menos si el arrepentimiento es sincero. Pero claro, ese es solo el pensamiento de un niñato de mierda, no el de una persona adulta que lo sabe todo y que ha vivido tanto como tú.
Segis no dijo nada. Se limitó a reír estruendosamente. Divertido. Después cogió su chato de vino de la mesa y se quedó mirando el contenido rojizo del vaso. En silencio. Como tratando de traspasar la densidad púrpura del caldo con sus ojos ancianos y curiosos.
—Disculpa por la risa —le dijo Segis a Marc, sin dejar de escrutar el vaso que tenía delante—, pero me resultas enternecedor y, al mismo tiempo, extrañamente divertido cuando hablas de esa forma. Aún así, sé por qué me expones ese tipo de cosas y lo mal que lo debes estar pasando todavía. Es por esa chica, ¿verdad? Yo solo puedo decirte que hay personas que le hacen más caso a lo que ven en su cabeza que a lo que observan con sus ojos.Triste, pero cierto.Yo no. Como ya te he comentado en alguna ocasión, para mí la única realidad es la que puedo ver, oír, oler, tocar o, incluso, saborear. Una cosa son los cinco sentidos y otra muy distinta las sensaciones.Y las sensaciones no son reales. Así que intenta concentrarte en lo que te aporta y no en lo que te resta. Trata de encontrar tu camino y disfrutar de las cosas que aún están por llegar. Haz una pausa, medita y sigue andando. A veces, detenerse es la mejor forma de llegar a algún sitio. Parar, serenarse y avanzar. Grábate esas tres palabras y utilízalas cuando te sientas perdido. Y recuerda que casi nunca es bueno mirar atrás. El pasado es solo una mochila cargada de piedras que llevamos con mejor o peor fortuna, pero es solo eso: un montón de piedras. Concéntrate en vaciar tu mochila. Es la única forma de caminar sin que te pese el aliento.
«El pasado es solo una mochila cargada de piedras que llevamos con mejor o peor fortuna, pero es solo eso: un montón de piedras. Intenta vaciar tu mochila. Es la única forma de caminar sin que te pese el aliento». Varias horas después, cuando Marc regresaba a la pensión, la frase de Segis continuaba retumbando en la cabeza del joven. Sin darse cuenta, se vio repasando las palabras del anciano y arrastrando con ellas varias inquietudes. Los pasos vacilantes. La mente espesa. Los ojos vidriosos. El aliento, solo el rastro ácido de las cepas fermentadas. Efectivamente, ese día había bebido más vino del que estaba acostumbrado a ingerir y le pesaban los pensamientos. Aún así, sentía que la mujer a la que había amado de esa forma en que duelen los recuerdos de quien ya no está, comenzaba a desvanecerse en algún lugar profundo de su memoria.
Sabía que no era un adiós, sino un hasta luego. Era capaz de comprender, asimilar y aceptar que ese dolor y esa nostalgia no eran un dolor y una nostalgia capaces de desaparecer para siempre de sus huesos y su memoria. Era consciente de ello, pero también lo era de que tenía que aprovechar esa amortiguación de la pesadumbre cotidiana para hacer cosas. Para lograr cosas. «Parar, serenarse y avanzar», le había dicho Segis aquella misma noche en la tasca. «El pasado es solo una mochila cargada de piedras que llevamos con mejor o peor fortuna, pero es solo eso: un montón de piedras. Intenta vaciar tu mochila. Es la única forma de caminar sin que te pese el aliento», también le había indicado el anciano. Aquellas frases seguían girando en su cabeza y, a cada vuelta, le dolían un poco menos el alma y las dudas.
También le dolía un poco menos ella. Ella, esa mujer que había estado cosida a sus rutinas y que, de repente, ya no estaba.Ya no estaría. Nunca. Pero le dio igual. Al menos en ese instante, todo dolía un poco menos. Algo estaba cambiando en él.Todavía no sabía qué, pero podía percibir cómo en el interior de las estrechas paredes de su cuerpo raquítico, había comenzado a gestarse una revolución de dimensiones aún incalculables.
Un algo que lo iba a alterar todo.
3
«A pesar de lo que te hayan podido contar, lo que sentimos es siempre más real que lo que vemos. La realidad tiene muchas caras. Rostros que casi nunca le ponemos nosotros. Es difícil interpretar, incluso con todas las evidencias del mundo en la mano, lo que es cierto y lo que no lo es. Lo único verdadero es lo que nace y vive dentro de nosotros. Aquí tienes tu historia y el final de la mía. Dale forma. Escríbela y cuéntasela a todos. Ya nada volverá a ser como antes. El fin de El Clan está, precisamente, en su comienzo. En sus raíces. Recuerda, también, que vivir entre dos mundos es habitar en ningún sitio. Como yo, tendrás que elegir solo uno de ellos. Tendrás que elegir el tuyo», retumbaba una voz que parecía venir desde el mismo infierno. Una voz profunda y cavernaria que, de alguna forma, a Martín le resultaba extrañamente familiar.
Aquella mañana de septiembre de 2012, el joven escritor despertó esmaltado en sudor. Enredado en pesadillas. Desorientado. Las voces de los fantasmas que habitaban en la historia que estaba escribiendo atornillaban insomnios a su sien. Se sentía extraño. Perdido. Como si aquel escenario del pasado que trataba de relatar a través de una novela le estuviera empujando a vivir entre dos realidades paralelas. Comenzaba a percibir cómo sus piernas caminaban simultáneamente entre dos mundos separados por sesenta años de lamentos. Dos ciudades amortajadas por el dolor y, al mismo tiempo, cubiertas del esplendor y la excelencia del reconocimiento y la gloria. Una prosperidad ficticia sustraída al destino de quienes no llegaron a vivirlo.
«Dormías y no quise despertarte», rezaba en la nota que Julia le había dejado aprisionada entre la puerta de la nevera y el imán del Empire State Building. «Supongo que te acostaste tarde escribiendo, así que descansa. Yo he ido a despedirme de Miguel al aeropuerto. Le daré un beso de tu parte», continuaba.
Miguel, el único hermano del fallecido escritor y exmiembro de El Clan, Mario Rojas, regresaba esa misma mañana a Uruguay, donde había dejado una vida a medias que necesitaba retomar cuanto antes. La vida echada en falta y aplazada, mientras ayudaba a Julia a recuperar el manuscrito sobre el que ahora trabajaba Martín. Unas páginas en las que el padre de esta, Ray García, había detallado los datos y las fechas más relevantes del origen y el devenir de El Clan. Unos folios amarillentos y corroídos por la humedad de los túneles donde fueron hallados, que acreditaban cómo la organización, a través de varias décadas, había conseguido crecer y consolidarse como una de esas manos poderosas e intangibles que mueven los hilos del mundo del arte. A través del texto, se explicaba cómo Marc Oliver había conseguido crear un ejército de adeptos dispuestos a engullir todo cuanto sus líderes metieran en su cabeza. El objetivo no era otro que reforzar la autoestima del artista para potenciar su capacidad creativa. Un baile de egos tras un espeso telón de presunta magia, que les hacía creer que podían alimentarse de los sentimientos y las emociones de quienes les rodeaban. Esa era la clave para haber creado las obras más distinguidas y admiradas de los últimos años.
En esas páginas inéditas, se sugería que la eternidad artística de muchos de los grandes genios del siglo xx se debía, más que a su talento, a su pertenencia a ese clan liderado por Marc Oliver. Se añadían nombres y obras concretas. Se explicaba cómo había surgido y caminado durante décadas. Era una especie de informe tosco y árido que él debía embellecer y darle forma de novela. Ese era el trato no firmado al que había llegado con la que ahora era su compañera, Julia, cuando esta fue a visitarlo semanas atrás al hospital en el que él se encontraba ingresado tras sufrir una peligrosa caída. Ese día, Julia le había sugerido incluso el nombre que debía llevar el escrito. «Camino del suelo. Creo que ese, si me lo permites, debería ser su título. Escríbela», le había dicho ella. «¿Me ayudarás?», le preguntó él con una sonrisa triste. «Solo sé que voy a estar aquí. Que siempre voy a estar aquí. Creo que es hora de volver a ser con alguien. De volver a ser conmigo», concluyó la que ahora era su pareja.
Sin darse cuenta, en su rostro se había vuelto a dibujar la misma sonrisa triste de aquel día. La misma expresión. La misma nostalgia extraña hacia lo que aún no había comenzado a construir. «Hay cosas que se echan de menos antes de tenerlas. Cosas que temes conseguir porque te da pánico llegarlas a perder», pensó entonces. Miró el reloj de la pared de la cocina y pensó en la rapidez con la que pasa el tiempo y la vida que arrastra. Una vida que había puesto a su alcance a aquella mujer menuda con la que ahora compartía piso y cama en una ciudad lejana y aún extraña para él. Una ciudad en el norte de otra isla. Lejos de Irlanda y de aquel Dublín del que a veces sentía que se había arrancado él mismo como quien se arranca de las entrañas las vidas o los años pasados para que no ocupen espacio en la memoria.
Volvió a sonreír con tristeza y se sirvió una taza del café que aún humeaba en la cafetera eléctrica que Julia había dejado encendida. Le echó dos cucharaditas de azúcar moreno y se dirigió hacia el salón. Dejó la taza sobre la mesa y se sentó frente al ordenador, donde aún permanecía abierto el archivo en el que había estado trabajando la noche anterior.
«Debo seguir escribiendo», pensó.
4
La noche comenzaba a descender por las paredes del Barrio Gótico. Una noche sin luna, que le confería a aquel paseo de vuelta a la pensión un aire tétrico y ausente. Las luces cobrizas de algunas farolas arañaban, con cierta melancolía, las construcciones de piedra que quedaban a ambos lados de sus reflexiones. Un borracho daba tumbos en la acera, golpeándose contra las viviendas que quedaban a su derecha. Marc lo observó en silencio, pensando que esos pies podrían perfectamente ser los suyos esa noche. Aún conservaba en la lengua el sabor dulzón del último vaso de vino al que Segis le había invitado. En la cabeza las preocupaciones continuaban desintegrándose de forma serena. Como los terrones de azúcar en el café caliente. Al pensar en el café se dio cuenta de que, en realidad, aún no tenía sueño.
No llegó a su destino.
Primero sus ojos y posteriormente sus pies, se desviaron hacia la puerta aún abierta de un bar que vomitaba ruido y humo. Introdujo su mano derecha en uno de los bolsillos de su pantalón y comprobó que aún le quedaban pesetas suficientes para echar un último trago. Quizá dos.
Entró en aquel antro con olor a queso curado y aceitunas en escabeche, sorteando a los tres o cuatro clientes que aún permanecían en él. El local era estrecho y apenas había un metro y medio entre el mostrador y la pared. Ni siquiera se entretuvo en observar a quienes le rodeaban, todos situados a lo largo de la barra de madera. Se detuvo en el extremo del fondo y se sentó en uno de los taburetes negros. Una voz suave, como sacada de una de esas novelas que solía leer antes de dormir, lo trasladó de golpe a otra realidad. A un presente mucho más interesante y seductor.
—¿Qué va a tomar? —le preguntó la camarera, una joven rubia, con una coleta a medio hacer, que secaba vasos tras la barra.
—Un vaso de vino —respondió Marc desviando la mirada hacia ella, inexplicablemente contraído ante la luz verde que proyectaba la mirada de aquella mujer.
—Pruebe este, a ver si le gusta —le comentó Lola, que así se llamaba, mientras le llenaba el vaso con una botella sin etiqueta que tenía bajo la barra—. Lo hace un amigo nuestro. No es del Penedés, pero se puede beber.
—Está muy bueno —admitió Marc tras probar un sorbo—. Felicite a su amigo de mi parte.
—Así lo haré —rio Lola y Marc pensó que aquella era la risa más limpia y sincera que había escuchado hasta ese momento—. Le diré que un desconocido al que, evidentemente, no había visto nunca y del que no sé su nombre, me ha pedido que le diga que su vino está muy bueno. Seguro que da saltos de alegría cuando se lo comente.
Marc rio con ella.
—Mi nombre es Marc Oliver —dijo entonces, levantando su vaso a modo de brindis—. La invitaría a un trago, pero creo que solo me alcanza para este.
Lola le rellenó el vaso y se sirvió otro para ella, dejando la botella sobre la barra.
—Hoy mi padre ha tenido que salir antes y cierro yo, así que puedo tomarme algunas licencias —le confesó—. Me pareces un buen tipo.
Marc Oliver apuró su segundo vaso de vino, incluso el tercero y el cuarto, de una forma sorprendentemente desinhibida. Se sentía cómodo en aquel lugar, compartiendo risas y anécdotas con la joven camarera de la mirada verde que acababa de conocer.
Cuando Lola cerró el local, Marc se ofreció a acompañarla a su casa, pero ella se negó alegando que era él quien necesitaba que lo escoltaran, ante su visible estado de embriaguez. Y así lo hizo. No sin antes tratar de besarla en casi todas las esquinas. Esquinas que se desdoblaban eternas hasta alcanzar la calle del hostal en el que vivía el joven estudiante de Derecho.
La noche había avanzado de una forma sorprendente y feliz. Con esa tibieza confortable que aportan las palabras que necesitan ser expresadas y oídas. Con la naturalidad de las miradas que se recogen y se guardan en el pecho quienes se dan cuenta de que aún hay amor que encontrar en la calle y que ese amor es lo que precisaban para rellenar los huecos que ha ido dejando la vida.Y se entregan a conocer y a ser conocidos.Y esa sensación les agrada.Y desean que no acaben los instantes.
—¿Te apetece subir? —le preguntó él una vez llegaron al portal.
—Me apetece, pero no creo que sea una buena idea —respondió ella—. Al menos, no hoy.
—Entonces, ¿te apetece que te invite a subir otro día? —insistió Marc, dibujando una sonrisa socarrona en su rostro.
—Quizá —respondió ella devolviéndole la sonrisa.
Lola se acercó y lo besó en los labios. Dulce. Serena. Premeditada. Sin la impaciencia de esas horas.
Marc cerró los ojos.
Fue un beso breve. Un beso de esos que, en general, podrían pasar desapercibidos en el transcurso de la vida. Pero no fue así. No fue así porque, aquel beso, fue solo el primero de los innumerables que siguieron a aquella madrugada. Besos que, con el tiempo, se fueron tatuando en casi todos los recuerdos de aquella ciudad y en cada una de las camas que se llenaron y se vaciaron de ellos, primero en aquella pensión maltratada por los años y, después, en el piso que alquilaron a tan solo un par de calles de aquel lugar, cuando Marc abandonó sus estudios universitarios y aceptó el puesto de ayudante que Segis le había ofrecido en su negocio. Un trabajo en el que, según le aseguró el anciano, iba a aprender más del mundo que en cualquier aula de aquella urbe ingente.
Corría el año 1952, una fecha en la que nacerían artistas eternos como Joe Strummer, líder de los británicos The Clash, o se publicarían obras tan importantes como El viejo y el mar, de Ernest Hemingway. Un año importante para la cultura, sin duda. Un año en el que aún faltaban años para un acontecimiento que iba a empezar a cubrirlo todo de sombra. De dudas.Aún tendrían que transcurrir trece largos años para que una muerte propiciara que el mundo del arte cambiara para siempre.
De alguna forma, Marc Oliver iba a estar en medio de aquel desagradable suceso.
5
«Marc Oliver iba a estar en medio de aquel desagradable suceso», rezaba en la última frase del manuscrito.
Martín tenía la sensación de haber seguido trabajando durante varias horas después de escribir esa oración, pero en la pantalla no había nada más.
Nada.
Solo una página en blanco.
Su cabeza, en cambio, recordaba secuencias y situaciones que, aunque difusas, le transmitían la seguridad de haberlas vivido de alguna manera. Detalles abstractos y, al mismo tiempo, momentos concretos que lo transportaban a aquella misma sala en la que se encontraba. De lo único que estaba seguro era de que no había salido del piso en muchas horas.
«Quizá solo lo soñé», pensó.
Observó el portátil situado sobre la mesa del comedor y comprobó que la batería estaba cargada por completo. Desconectó el aparato del enchufe y arrastró una de las sillas hasta la ventana de la sala. La luz entraba a bocajarro. Sin tapujos. Arrastrando el olor del amanecer de todas las ciudades del mundo. Esa mezcla laberíntica de asfalto y humedad a la que, en esa ocasión, se sumaba un agradable aroma a pan recién horneado que, con toda probabilidad, provenía del comercio 24 horas de la esquina de su edificio. Esas fragancias se mezclaron en su boca con el del primer sorbo de café del día. Oteó el exterior y comprobó que el bar que quedaba justo enfrente de su portal ya estaba abierto, quizá fuese de ahí y no del comercio 24 horas de donde llegaba el agradable olor a pan. Sintió hambre. Tomó un sorbo de café y observó que del local salían varios jóvenes que se negaban a dar por concluida la noche. Todos mordisqueando un bocadillo, posiblemente de pata de cerdo asada y queso tierno, mientras se sentaban en el bordillo de la acera. Desde la ventana, Martín podía escuchar con nitidez los absurdos debates sobre la madrugada que dejaban atrás, antes de que esta fuera asesinada por el sol que comenzaba a encaramarse a una nueva mañana. «Hoy va a hacer calor», pensó mientras veía cómo un jubilado con el periódico bajo el brazo trataba de hacerse hueco para cruzar la calle y miraba con reprobación a los jóvenes que comían bocadillos en la acera. Una vía que ya comenzaba a ser invadida por los primeros coches de aquel recién estrenado día de septiembre. La ciudad de Galdós comenzaba a desperezarse y, con ella, el joven y escuálido escritor de origen irlandés. Martín echó un último vistazo al exterior, cerró la ventana, se sentó en la silla, dejó la taza de café en el suelo y comenzó a releer lo que tenía escrito hasta ese momento. Después, continuó trabajando.