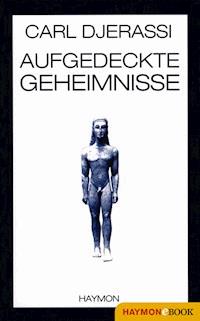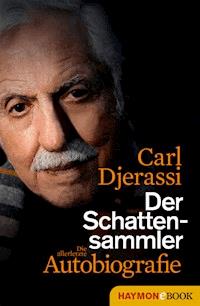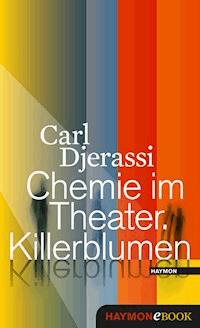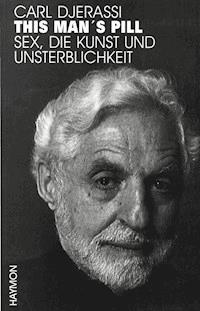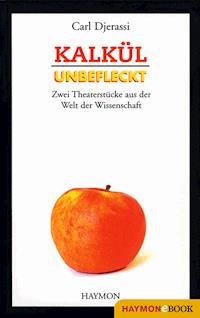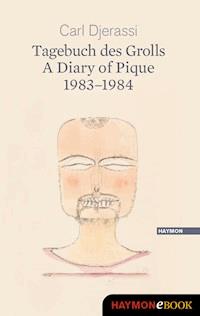4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
El volumen reúne una serie de cuentos de temas que siempre han sido del interés del autor: la comida ("Noblesse oblige"), el sexo ("La investigación"), el arte ("El futurista"), la ópera ("El gran atraco de Glyndebourne"), la camaradería humana ("Maskenfreiheit"), los juegos de palabras ("Los Cantos del Toyota") y, por supuesto, la ciencia ("Cómo derroté a Coca-Cola"). Dice el autor: "Buena parte de lo que narro en estos 13 cuentos es autobiográfica, aunque en muy poco sea biográfica: las cosas no pasaron como las relato, pero podría haber sido así. En esa medida, es mucho más sincero que la autobiografía convencional, que en sí misma es una forma de ficción automitológica a la que me he entregado en el pasado."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 266
Ähnliche
COLECCIÓN POPULAR 689 CÓMO DERROTÉ A… Y OTROS CUENTOS
Traducción de ABDIEL MACÍAS
CARL DJERASSI
Cómo derroté a…Y OTROS CUENTOS
Primera edición, 2008 Primera edición electrónica, 2014
Título original: How I Beat Coca-Cola and Other Tales of Oneupmanship
D. R. © 2008, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-2470-3 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
ÍNDICE
PrefacioCómo derroté a la Coca-ColaEl dacriólogoEl dilema de CastorJuego de mentesMaskenfreiheitUna monja de primera claseNoblesse obligeEl psomófiloAtraco en GlyndebourneEl futuristaLa investigación¿Qué hace Tatiana Troyanos en la tienda de Espartaco?Los cantos del ToyotaPREFACIO
¿Para qué imponer un prefacio a una colección de cuentos aparentemente dispares? Todo mundo sabe que los cuentos a menudo son ejercicios dactilares cuando uno se prepara para un concierto completo. El primer relato de ficción que escribí, el cuento “El dilema de Castor”, representó en efecto tal ejercicio dactilar como preludio a mi primera novela de “ciencia-en-ficción”, El dilema de Cantor,1 como lo fue “La investigación”, que a la larga se convirtió en un episodio de mi novela Marx, el difunto.2 Pero los motivos que me llevaron a escribir trece variaciones en torno al tema común del arte de superar a los demás justifica una breve explicación.
El científico que está detrás de mi personaje literario con mucha frecuencia me impulsa a dibujar una imagen precisa de la escena de la ciencia contemporánea a través del expediente de la ficción realista; a veces tan realista que raya en el periodismo literario o en la autobiografía. Pero los autores de ficción suelen ser autobiográficos que portan una máscara; yo admito con franqueza y hasta con orgullo que esta afirmación se aplica a mí. ¿Por qué con orgullo? Porque los investigadores científicos, sobre todo los que se ubican en los extremos “más duros” de la química y la física, pertenecen a una cultura tribal cuyas idiosincracias conductuales no sólo no son conocidas por el mundo externo sino que, a menudo, ni siquiera son reconocidas por los miembros de la tribu. En general, el conocimiento de cómo comportarse como científico —de hecho lo que significa ser un científico— no se enseña en los cursos ni en los libros, sino que se adquiere mediante un prolongado proceso osmótico durante la relación mentor-discípulo tradicional. Gradualmente aceptamos la bata blanca de laboratorio como nuestro uniforme cultural.
Al haber realizado investigación química por casi medio siglo, sin duda califico como miembro de la especie Homo scientificus. Si ello me avala para escribir efectivamente sobre las prácticas culturales de nuestra tribu, es algo que sólo puede juzgar el lector, aunque defenderé la idea de que se necesita un miembro del clan para ilustrar algunas de nuestras costumbres más esotéricas que cubren el abanico desde una camaradería universitaria excepcionalmente generosa, hasta la brutal competencia por los premios Nobel; ese punto se describe en mi relato “El dilema de Castor”. La abrumadora mayoría de los científicos activos, en especial sus miembros varones, dedican poco tiempo a la introspección y al autoanálisis. Estamos capacitados para analizar con detalle finísimo el mundo que nos rodea, y a veces con asombrosa penetración, pero muy rara vez aplicamos estas destrezas a un examen de nuestra conducta tribal. En esto yo no era muy diferente hasta que alcancé los sesenta años; entonces decidí darme a una forma de autopsiconanálisis al escribir en el género de la “ciencia-en-ficción”; esto me dio una libertad de expresión que la pena, la turbación o hasta el miedo me habrían impedido, de haber escrito en prosa normal.
El impulso por superar a otros —venciendo a competidores y colegas por igual— es endémica entre los científicos investigadores. Ganar en una disputa científica es algo crucial, como lo son la consecuente admiración y la envidia que ello engendra. Pero una corta reflexión mostrará que es, de hecho, una flaqueza humana que se encuentra donde sea que uno la busque. Y como he practicado el impulso por superar a los demás durante la mayor parte de mi vida adulta —a menudo en detrimento mío—, pensé que la manera más inocua de confesar esa falla de carácter es con el disfraz de la ficción y en áreas que siempre me han atraído: la comida (“Noblesse oblige”), el sexo (“La investigación”), el arte (“El futurista”), la ópera (“Atraco en Glyndebourne”), la camaradería humana (“Maskenfreiheit”), los juegos de palabras (“Los cantos del Toyota”) y, por supuesto, la ciencia (“Cómo derroté a la Coca-Cola”). Incluso la elección de algunos de los títulos (por ejemplo, “El psomófilo”) es una manifestación del deseo de superar a otros, aunque la confirmación definitiva de su éxito sólo llegará cuando el Oxford English Dictionary incorpore en su próxima edición esta palabra que inventé (como ocurre con “El dacriólogo”). Buena parte de lo que narro en estos trece cuentos es autobiográfica, aunque en muy poco sea biográfica: las cosas no pasaron como las relato, pero podría haber sido así. En esa medida, es mucho más sincero que la autobiografía convencional, que en sí misma es una forma de ficción automitológica a la que me he entregado en el pasado.
1Fondo de Cultura Económica, México, 1993.
2Fondo de Cultura Económica, México, 2000.
CÓMO DERROTÉ A LA COCA-COLA
La American Telephone & Telegraph Co., al señalar que no quiere implicarse en la política sobre el aborto, dejará de financiar a la Federación de Paternidad Planificada de Estados Unidos. La Fundación AT&T ha estado otorgando fondos a la organización no lucrativa durante unos 25 años… alrededor de 50 000 dólares al año.
The Wall Street Journal,
26 de marzo de 1990
En anuncios pagados de página completa y cartas a los defensores, la presidenta de Paternidad Planificada, Faye Wattleton, convoca a los estadounidenses a “manifestar su oposición a este acto por cobardía corporativa”, y a donar las acciones o procuraciones de AT&T para que Paternidad Planificada pueda influir en las políticas de la corporación.
The New York Times,
5 de abril de 1990
EN REALIDAD, no era del todo tan difícil, en cuanto ellos se hubieran dado cuenta de que yo hablaba en serio y no estaba dispuesto a negociar. Levanté la mano y dije tranquilamente: “¡Por favor, señor! Por favor, esto no se trata de un bazar, ni de una de sus sesiones sindicales de negociación.” (Esto fue una “metida de pata”; en ese momento yo no sabía que Coca-Cola no tenía sindicato.) “Si considera usted lo que está en juego aquí, estoy pidiendo algo bastante moderado: 25 millones al año, después de impuestos…, de por vida, desde luego.” Al principio, yo no había considerado el ángulo fiscal, pero cuando empezó a regatear, supe que lo tenía atrapado. “¿Moderado?”, farfulló mientras su cara adquiría el color del papel tornasol cuando se sumerge en una sustancia ácida. “Seguro no tiene usted más de treinta…” “Treinta y uno”, lo interrumpí. “…y a lo mejor vivirá usted otros cincuenta años…” “A lo mejor”, concedí. “Mi abuelo tiene noventa y seis y sigue paseándose por el parque a diario. Mi padre tiene sesenta y uno, y sigue jugando aceptablemente al tenis.” “¡Moderado!”, repitió. “Jovencito, eso es mil doscientos cincuenta millones. Si los impuestos permanecen como están ahora, eso da…” —abrió el cajón de su escritorio y pulsó unas teclas en su calculadora electrónica— “…41344 945 dólares de ingreso anual bruto. Y eso que no sumé su impuesto al autoempleo, lo cual aún no sé cuánto arroje”. “No olvide los impuestos estatales”, dije, pero luego me compadecí. “Señor”, continué, imaginando que podía yo ser cortés, porque en cuanto Coca-Cola firmara el contrato, él sería ‘Doug’ y yo sería ‘Russ’, “cuarenta y un millones y pico al año es una bagatela para una corporación del tamaño de la suya”. (Nunca antes usé la palabra “bagatela”, pero la manera en que surgió debió de ser porque yo esperaba que apareciera en mi subconsciente para esa ocasión. Pensé que era lo suficientemente elegante, con el pertinente toque de petulancia, una real ocurrencia para los cuarenta y un millones antes de impuestos. También me complació que nunca pronuncié la palabra “dólares”.)
Pero me estoy adelantando. Debo decirles cómo empezó todo. Fue en el último año de la primaria, en una feria de ciencias. En ese entonces la ciencia me interesaba un bledo. El futbol* lo era todo para mí. El futbol y la Coca-Cola: Coca-Cola en el desayuno, Coca-Cola en el almuerzo, Coca-Cola antes del futbol, varias Coca-Colas después del juego, Coca-Cola en la cena… “Russ, querido”, solía decir mi madre preocupada, “todas esas Coca-Colas no son buenas para la salud de un jovencito que está creciendo. No te extrañe que no tengas el tamaño necesario para el futbol americano. Tus huesos necesitan leche. Nada más piensa en lo que hará todo ese ácido fosfórico en el revestimiento de tu estómago”. Repliqué en un tono que sólo un afligido adolescente sabe cómo musitar: “Ácido fosfórico, ¡por favoooor!”
Pero en esa feria un muchacho de mi clase realizó un experimento que cambió mi vida, y al mismo tiempo me ató permanentemente a la Coca-Cola. Desde luego, no lo sabía entonces. De hecho, al principio todo el asunto me ponía furioso. El muchacho se llevó el primer premio, pero debería haber sido evidente para todos —en especial para la juez— que el experimento no podía ser su idea. Con el tiempo descubrí que yo estaba en lo correcto: su padre, químico en una compañía farmacéutica, lo había concebido e incluso había proporcionado el equipo. ¿Cuántos alumnos de último de primaria tienen un destilador, con un estupendo condensador en forma de serpentín, con junturas de vidrio adecuadas (no los tapones de corcho o caucho para este prometedor genio de la química), y un dispositivo de calentamiento eléctrico? Hasta contaba con una centralita eléctrica, de la cual el padre ni siquiera se había molestado en retirar la etiqueta de inventario con el nombre de la compañía farmacéutica. ¿Cómo puedo recordar todo eso? Porque a fin de cuentas me fascinó tanto el experimento que volví a ayudar al muchacho a desmontarlo todo después de que obtuvo el primer premio.
En realidad fue muy simple. El muchacho tomó algo de café (apuesto que su madre lo preparó) de unos termos, pidió a la juez que lo probara (“Sí”, asintió la hipócrita fingiendo interés, “es un café delicioso, y ¿ahora qué?”) y luego lo vertió en el matraz de destilación. Unió el extremo de la destilación y el condensador, hizo correr agua fría desde una llave cercana a través del serpentín de condensación, puso en su más alto punto la central de energía y se sentó, con aspecto complacido. Tras pocos minutos, el café empezó a hervir; muy pronto empezó a gotear un líquido incoloro desde el otro extremo del condensador. “Contemplen el destilado en el Erlenmeyer”, indicó sentenciosamente, conforme sacudía el matraz en el otro extremo del condensador. ¿Pueden imaginar un muchacho que diga “contemplen” o “Erlenmeyer”? Estoy seguro de que ni siquiera sabía cómo escribirlo.
Junto a su equipo tenía dos tazas con sus platitos (con el tipo de diseño de volutas que tanto detesto), una azucarera y una jarrita de crema (con volutas que hacían juego, claro), y dos cucharillas grabadas preciosas (del tipo de las que dan las tías a sus sobrinitos). Por lo menos la madre del muchacho debe haber hecho seis tazas de café. Cuando se hubo destilado más o menos la mitad en el matraz de Erlenmeyer (a la fecha, yo —todo un doctor en química analítica— pienso en esa escena escolar cada vez que tomo un Erlenmeyer en el laboratorio), el muchacho vertió algo del destilado incoloro en una taza y llenó la otra con el líquido negro que quedaba en el matraz de destilación original, de fondo redondo. “¿Cómo quiere su café, señora?”, preguntó a la juez. “¿Azúcar?, ¿crema?, o tan sólo…” “Solo”, replicó ella, alcanzándose la segunda taza con el líquido color café, e hizo una mueca cuando le dio un sorbo. “Tal vez quisiera su café incoloro”, sugirió el engreído pequeño idiota cuando le acercó la taza con el destilado transparente. La expresión del jovencito era tan complacida que me sentí tentado a tirarle la taza de la mano, pero era demasiado tarde. La mujer ni siquiera le había dado un sorbo —apenas si la había olfateado con afectación— y ya sabía yo que él había ganado el primer premio. “¡Dios mío!”, exclamó ella.
Él sacó de debajo de la mesa un esquema muy profesional, no manuscrito ni a máquina, sino impreso en una fuente tipográfica especial (lo más seguro es que proviniera del Departamento Audiovisual de su padre). En lenguaje conciso resumía la lección que supuestamente todos debíamos haber aprendido: lo que puedes oler —en este caso el aroma del café— por definición debe ser volátil. El color negro residual es sólo un signo psicológico sin sabor ni olor, y es la cafeína la que da el estímulo fisiológico. Todos los constituyentes volátiles habían pasado al matraz de Erlenmeyer durante el proceso de destilación, dejando atrás sólo la nada de color café.
“¿De qué se compone el aroma?”, pregunté al padre químico cuando lo ayudaba a desensamblar el equipo. “Es demasiado complicado”, murmuró. “No lo entenderías.” Incluso entonces pensé que quien me respondía tampoco lo sabía.
¿Qué tiene esto que ver con la Coca-Cola? A eso voy. Seis años después, como estudiante novato en la universidad, tenía que cursar dos semestres de ciencia. Había seguido biología, pero nada de química en los estudios preparatorios, y creía que la biología sería más fácil. Aun siendo novato estaba seguro de que me dedicaría a la administración de empresas, así que quise cumplir con mis requisitos de ciencia en la forma más rápida y sin problemas. Pero para entonces me había prendado de una pelirroja rolliza y pecosa, que además era inteligente y había decidido convertirse en una segunda Madame Curie. Así que la seguí a los cursos de química de primer año y me quedé enganchado. El instructor era joven y, como dicen los británicos, agudo. Además era paciente y un docente de primera. Cuando hicimos nuestros primeros experimentos en el laboratorio y nos iniciamos en la destilación, recordé el episodio del café y repetí mi pregunta de hacía seis años. “Russell, es extremadamente complicado”, empezó a decir el instructor. “A la fecha, los químicos han aislado e identificado más de quinientos componentes volátiles del café. Por supuesto, no todos contribuyen al aroma o el sabor característicos del café.” Y luego se puso a mencionar más de una docena de nombres químicos. En esa época yo sólo había oído hablar de algunos ácidos: acético, propiónico, butírico… Pero aun en ese entonces se me quedó pegado en la mente un nombre: furfurilo mercaptano. “¿Mercaptano?”, dije con asombro. “¡Pero si los mercaptanos hieden! ¿Cómo pueden estar en el café?”
Una de las razones de que el doctor Brauman fuera un maestro tan bueno era porque embellecía temas químicos aparentemente desabridos con comentarios fascinantes y a menudo relevantes. (Cuando yo era novato decía que eso era “exceleeente”.) Cuando empezó a enseñar sobre los mercaptanos —una clase de compuestos de sulfuros orgánicos— trajo a cuento los mercaptanos de isoamilo y de crotilo, los ingredientes que causan el repelente aroma de los zorrillos.
“Muchos mercaptanos hieden, pero ello también depende de la cantidad y la calidad de aquello con lo que están mezclados. Un par de gotas de furfurilo mercaptano harán que medio litro de agua huela como una muy aceptable taza de café. Ese mercaptano se forma durante el proceso de tostado de los azúcares que están presentes en las semillas de café.” “Pero ¿cómo logran identificar todos estos compuestos?”, pregunté. “¿De veras quiere saber?”, y sólo asentí. Tras lo cual él sólo me indicó el camino que todavía sigo. “Curse química de segundo año. Es entonces cuando empezará a aprender química analítica moderna: métodos de separación sofisticados como CG, CCD y CLAD; detección sensible y metodología de caracterización como EM y RMN. Es por eso que ahora podemos detectar partes por mil millones de la mayoría de las sustancias químicas, cuando apenas hace dos décadas teníamos suerte si podíamos hacerlo con unas pocas partes por millón.” “¿CG, CCD, CLAD, EM, RMN?”, repetí. Ahora pueden despertarme a las tres de la mañana y yo murmuraré la información que entonces me dio el doctor Brauman: “cromatografía de gases, cromatografía de capa delgada, cromatografía de líquidos de alto desempeño, espectrometría de masas, resonancia magnética nuclear”.
Ahora pasaré a la Coca-Cola Company. Cuando concluí los estudios primarios mi abuelo me regaló cien acciones ordinarias de la Coca-Cola. “Si bebes tanta Coca, bien podrías sacar algún provecho de sus utilidades”, dijo. Cuando me gradué de la preparatoria, me obsequió otras cien acciones, haciéndome la observación de que durante mis estudios de preparatoria mis acciones originales de Coca-Cola habían elevado su valor un doscientos por ciento. Mi abuelo, recientemente retirado de cuarenta y cinco años de práctica como abogado de patentes, tenía un rostro espléndido: bronceado (debido a sus largas caminatas), con arrugas alrededor de los ojos y la boca que sólo pueden grabar décadas de buen humor, y unos ojos que siempre miraban directo a los de uno. “El verdadero secreto del éxito de la Coca-Cola”, dijo, inclinándose hacia delante para mirarme a la cara más de cerca, “es cómo sacan provecho de la esencia de la Coca-Cola, ese jarabe que contiene todo el sabor y el aroma que hace que muchachos como tú se enganchen de por vida. El jarabe que John Pemberton, un farmacéutico de Atlanta, formuló en 1886”. (Y entonces comenzó una digresión: ¿sabía yo que en 1935 el rabino ortodoxo Tobias Geffen de Atlanta había convencido a la todopoderosa Coca-Cola Company de cambiar uno de los ingredientes derivado de animales para volver kosher la Coca y, por tanto, hacerla aceptable para la Pascua?) “Pero en vez de patentar el jarabe, decidieron mantenerlo en el más estricto secreto comercial. ¿Por qué? Porque si patentas algo, tendrás que publicar los detalles en tu solicitud de patente. A cambio de divulgar la información de propiedad al público, el gobierno te otorga un monopolio limitado sobre tu invento, que no va más allá de veinte años. Pero después de ese periodo, cualquiera puede usarlo. La Coca-Cola quería mantener su monopolio por mucho más tiempo —para siempre, al parecer—, así que optaron por la vía del secreto comercial, sin límite fijo de vigencia, pero mucho más arriesgado.”
Hice la pregunta obvia: “¿Entonces por qué la gente patenta sus inventos? ¿Por qué no los tratan todos como secretos comerciales? Como los de la Coca”. “¡Ah!”, repuso mi abuelo. “¿Y dónde quedaríamos los abogados de patentes, Russ? Para nuestra suerte, si la gente hiciera eso, y realmente mantuviera sus inventos fuera del alcance de los demás”, volvió a inclinarse hacia mí y me picó con su índice de la mano derecha en el pecho hasta que me dolió, “alguien más podría llegar, redescubrir ese secreto, patentarlo y evitar que el descubridor original utilizara su propio descubrimiento, o bien exigir una licencia o regalías”.
Nueve años después de mi graduación de preparatoria, recibí mi doctorado en química analítica y vendí todas mis acciones de la Coca-Cola, que ya eran mucho más que las doscientas originales, habida cuenta de todas las particiones de las acciones que se habían dado. Había obtenido una considerable ganancia, aunque era una friolera en comparación con lo que necesitaba. Pero mi abuelo me prestó lo que me hacía falta para poder establecer un pequeño laboratorio analítico, eso sí, completamente moderno, en la ciudad universitaria donde me gradué. De ese modo, pensé, tendría acceso a la biblioteca de la facultad de química y a parte del equipo realmente costoso —el espectrómetro de resonancia magnética nuclear de alto campo o el espectrómetro de masas de alta resolución y doble enfoque— que podría requerir de tiempo en tiempo pero no podría conseguir. (Por sí solos estos dos instrumentos nos costarían mucho más de un millón de dólares.)
Me tomó mucho más de lo esperado —casi cuatro años—, pero mi abuelo no perdió la fe. Lo estructuramos como un trato de negocios de plazo discrecional: todas las pérdidas iniciales serían deducibles de impuestos para mi abuelo, y las ganancias potenciales de mi patente se usarían primero para pagar los préstamos a interés con tasa preferencial más dos por ciento, antes de que yo pudiera recibir un céntimo. Por supuesto, me daba cuenta de que el acuerdo comercial era una especie de mascarada porque yo era su heredero principal. Mi abuelo tenía más de noventa años y era bastante adinerado. ¿Qué haría con todo ese dinero adicional en el caso de que yo tuviera éxito? De todos modos, pensamos que adoptar el principio del préstamo, más que una donación directa, era preferible desde el punto de vista fiscal.
Nunca calculé cuántas Coca-Colas compré durante esos cuatro años, cosa que hoy me interesa más para fines de concentración y experimentación que por lo que constituya el consumo personal. Pero al cabo lo descifré. Revelé mi tesoro químico en la casa de mi abuelo, con mis padres y mis abuelos paternos sentados en torno a la mesa del comedor, cubierta ésta con su mejor mantel blanco almidonado de lino. Sobre ella había veinticuatro copas de cristal que nunca se habían usado antes. Yo las había comprado el día anterior, y cada una tenía un número bajo su base. Puse sobre la mesa doce latas de Coca-Cola clásica y una garrafa de cristal de mi propia RR. En un principio esas siglas eran el código de mi abuelo de “receta de Russell”, pero un día la llamé Roca-Rola, y el nombre se quedó. Parecía adecuado para los noventa, y cuando mi abuelo descubrió con asombro que la Coca-Cola Company no había protegido un nombre tan estrechamente relacionado, lo registramos como marca registrada en la Oficina de Patentes de Estados Unidos, “por si acaso”. Por supuesto, la marca registrada no significaba nada sin la solicitud de patente química basada en mis cuatro años de trabajo, solicitud que apenas había concedido la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Teníamos exactamente tres meses antes de que la patente efectiva fuera dada a conocer y publicada.
Mi abuelo abrió las doce latas e hizo que los presentes observaran los números de las copas —del 1 al 12— en las que había vertido los contenidos parciales de cada lata de Coca. Las copas con los números 13 a 24 se llenaron con Roca-Rola. Todos, salvo mi abuela, abandonaron la habitación, tras lo cual ella redistribuyó las veinticuatro copas en orden aleatorio. Hecho esto, ella salió y mi madre entró a volver a mezclar la disposición de las copas; luego lo hizo mi padre y, al final, mi abuelo. Entonces vino la degustación, que era, para mí, una conclusión inútil. Yo había catado tantas Coca-Colas y Roca-Rolas durante los últimos seis meses que no tenía ninguna duda de que mis progenitores genéticos serían incapaces de discernir entre las veinticuatro copas. Y ¿cómo podrían hacerlo? Incluso los análisis químicos más sofisticados habían mostrado que los 227 componentes de la Coca-Cola Clásica estaban presentes en cantidades idénticas en la RR.
Lo más difícil, sin embargo, era lograr tener una cita con el director presidente de la Coca-Cola. Apenas tenía menos de tres meses para convencer a la CocaCola Company de la validez legal de mi descubrimiento y de la racionalidad de la bagatela financiera. Si ellos aceptaban esta última, yo desistiría de publicar mi patente y acordaría mantener el secreto de la Coca. Si no aceptaban —o peor, si ni siquiera podía demostrar al director presidente de Coca-Cola y a su consejo de directores que yo no era un chiflado—, permitiría que se divulgara mi patente. Pero de ser así ello sería una especie de victoria pírrica de las patentes. Coca-Cola probablemente podría desangrarme en una prolongada batalla legal, antes de que yo pudiera hacer valer mis derechos de patente.
¿Contraté a un ejército de abogados? No a un ejército, sino a la persona de P. S. Blight. Joven y de una sutil agresividad, quien defendía mis intereses era ferviente creyente del enfoque directo. “Plantea las cosas de manera simple, y no te apremies por el lado financiero. Presenta una copia certificada de la solicitud de patente concedida. Ofrece presentar los resultados a un químico de la compañía (contando con que esté acompañado del director presidente), y envía todo por Federal Express, con la nota de Privado y Confidencial.” La llaneza de este consejo me gustó y en un par de días el paquete fue enviado con el nombre y la dirección del “Representante P. S. Blight” al director presidente a One Coca-Cola Plaza, en Atlanta, Georgia, 30313. Pensamos que la “P.” inicial sería mejor que su nombre completo. Después de todo, “Pandora S. Blight” podría activar algunos botones subconscientes equívocos. Resulta que Pandora es mi esposa (no me había casado con la pelirroja que me indujo a la química), y me imaginé que la conocerían lo suficientemente pronto si todo iba de acuerdo con lo planeado; pues era ella quien había dado con la estrategia financiera definitiva.
En retrospectiva, la inclusión de la solicitud de patente —justamente en el primer envío por Federal Express— con la Concesión de la Oficina de Patentes adjunta a ella surtió efecto. La solicitud contenía tantos detalles precisos y técnicos que cualquier químico experto la habría tomado en serio. Cuando telefoneó la secretaria del Jefe de Químicos, la detuve en seco: “No puedo tratar con subordinados”, dije cortésmente, pero con firmeza. “El asunto en ciernes es demasiado delicado.” Cuando escuché la voz del hombre, de inmediato adopté el modo de químico a químico. “Estamos preparados para ofrecer en el laboratorio una verificación experimental de todo lo afirmado en la patente.” No le hice saber que yo era todo el personal científico. No tuve que mentir; nosotros los químicos, como los políticos, siempre utilizamos el plural mayestático, y tuve muchísimo cuidado de usar sólo la primera persona del plural. Así que un viernes por la mañana el jefe de químicos de Coca-Cola y el director presidente aparecieron en mi laboratorio. La forma en que miraron todo en torno me reveló que estaban impresionados; no digo que me sorprendiera, pues cualquier químico podía reconocer un laboratorio de primera en cuanto lo veía. A propósito, no había hecho limpiar las mesas del laboratorio, muy al contrario. Todos los materiales que dejé por todas partes, las luces intermitentes, el suave zumbido del ventilador de extracción de la campana de acero inoxidable, el evaporador rotatorio remolineando tan lento como si los dos visitantes acabaran de interrumpirme en una etapa de la evaporación, con el colector automático de fracciones de la CLAD controlada por computadora parpadeando cada vez que un nuevo tubo de recolección tomaba una nueva posición, todo era muestra de ciencia de alta tecnología. Yo llevaba mi bata de laboratorio, gafas de seguridad y guantes de plástico, que me quité para estrechar sus manos. Incluso les ofrecí un par de gafas de seguridad. “Usted sabe”, dije sonriendo al químico, “es el procedimiento normal”. No tengo una oficina aparte (no había necesidad de elevar los gastos), así que llevé unas sillas a mi escritorio, que estaba cubierto en forma apropiadamente caótica con notas de laboratorio, impresos de cromatografías y algunos espectros. El director presidente, enfundado en su traje azul de rayas finas, se veía bastante incómodo portando las aparatosas gafas de seguridad con sus protectores laterales. Yo había pensado con mucho detenimiento sobre este primer encuentro. “Caballeros”, dije, “permítanme ir directamente al grano”. De nuevo decidí apegarme a la sugerencia de Pandora —“hazlo simple y directo”—, excepto por algunos retoques especiales de laboratorio, como las gafas de seguridad y los matraces. Y en mis planes estaba mostrarme muy formal. Yo esperaba que la formalidad y mi barba compensarían al menos en parte mi evidente juventud.
Me levanté y volví con cuatro vasos de precipitación de 250 mililitros, que puse justo encima de las espectrografías que estaban sobre mi escritorio. En esta ocasión, nada de cristal cortado ni de lino: quería ser estrictamente “técnico”, de principio a fin. Del refrigerador extraje una lata de Coca clásica y un matraz de Erlenmeyer con su tapón que llevaba una etiqueta cuidadosamente impresa en letras bien definidas: Síntesis de Roca-Rola. Ellos no dijeron nada, ni siquiera cuchichearon entre sí, lo que tomé como buen indicio. Avancé dos de los vasos de precipitación hacia el director presidente, habiendo llenado uno con Coca-Cola y el otro con la RR. Repetí la operación con el químico, subrayándola apenas con una mínima reverencia. “Veamos si pueden encontrar una diferencia.” He de admitir que mantuvieron sus expresiones faciales en completo control. El director presidente tomó unos traguitos del primer vaso, y luego del segundo. Repitió la operación dos veces más, luego se arrellanó en su asiento y miró largo y sin pestañear a su jefe de químicos. Bien pudo tratarse de una guía arreglada de antemano porque el hombre ni siquiera se anduvo con rodeos. “Pero ¿cómo sabemos de dónde…”, se detuvo, sin ocultar una falsa sonrisa mientras apuntaba hacia el Erlenmeyer…, “proviene lo que usted llama Roca-Rola?” “Desde luego”, repuse de inmediato. “Prepararé una nueva mezcla enfrente de ustedes, con tal que firmen este Acuerdo de No Revelación.” Pandora me había dicho que tales acuerdos son un procedimiento normal cuando se intercambia información confidencial entre empresas, y que los ejecutivos no se arredrarían ante ello; de hecho esperarían una petición semejante. Tras leer el documento de dos páginas, el químico lo entregó al director presidente, quien se tomó un poco más de tiempo en acabarlo. Pero entonces llevó su mano al bolsillo interno de su chaqueta, sacó una gorda pluma fuente Mont Blanc y firmó sobre la línea punteada. El jefe de químicos hizo lo propio, añadiendo la fecha del día, cosa que el director presidente y yo habíamos olvidado. “Esto me tomará cerca de seis horas”, les informé. “¿Cuándo quieren que lo haga?” Entonces el director presidente me tomó por sorpresa. “Ahora mismo”, replicó. “En nuestra presencia.”
Yo no contaba con tener que demostrar la reencarnación de la Coca-Cola ese mismo día, pero al cabo mi obvia falta de preparación le dio al procedimiento total un cierto aire adicional de autenticidad. Por supuesto, tenía los 227 componentes químicos, todos; de hecho, tenía muchos más en el laboratorio, pero originalmente me había propuesto hacer una completa escenificación: había planeado disponer numéricamente las 227 botellas en mi alacena de reactivos, con su orden de adición y las cantidades precisas claramente escritas en unas cuantas hojas de papel. Entonces, sin embargo, me vi obligado a buscar una botella aquí y allá, revisando con frecuencia en mi cuaderno de notas de laboratorio. Unos pocos milímetros de cada botella se transfirieron a los 227 contenedores de un aparato de Rube Goldberg que yo había construido a partir de una máquina de pipetas automática controlada por una pequeña computadora. Me proponía demostrar que el proceso de mi Roca-Rola podía automatizarse fácilmente. Yo estaba nervioso; pero cuando rememoro esas horas, en que trabajé sin descanso más allá del atardecer sin una pausa para el almuerzo o un café, puedo ver cuán persuasiva debe de haber parecido la operación ante estos dos inspectores tan suspicaces.
Un poquito de conversación, inspirada por la naturaleza improvisada de la operación, pareció especialmente impresionante. Yo había preparado dos litros y medio de Roca-Rola. Entonces, mientras vertía exactamente dos litros en una botella de presión, la conectaba a un pequeño cilindro de dióxido de carbono, y cuidadosamente medía con un medidor de flujos la cantidad de gas administrado, pregunté con humor por encima del hombro: “¿Saben cuánto CO2 cabe en una lata de Coca-Cola?” Si bien los trabajadores de una embotelladora podrían conocer las minucias de la carbonatación, yo estaba convencido de que ningún jefe de químicos o director presidente de una empresa de muchos miles de millones supiera de estas trivialidades. Di media vuelta como si estuviera sorprendido. “¿No lo saben?” Procedí a decírselo, sin molestarme en mencionar que se trataba de una cosa menor del análisis de gases que había ejecutado hacía apenas un mes más o menos; podía permitirme dejarlo para el final. El mito de la Coca-Cola —que era el tema de mi patente— es el jarabe, no el gas.