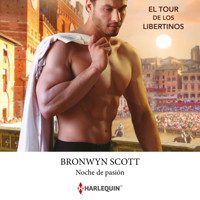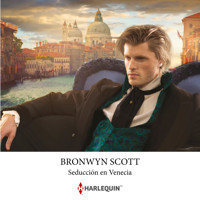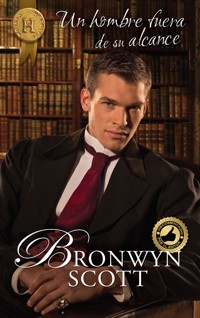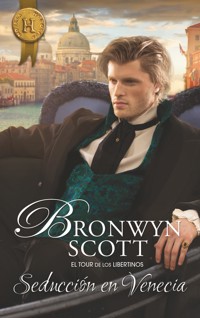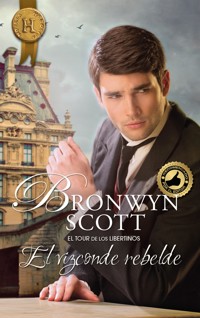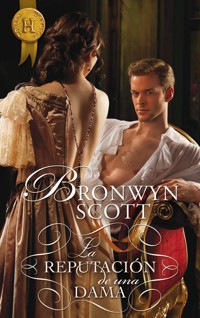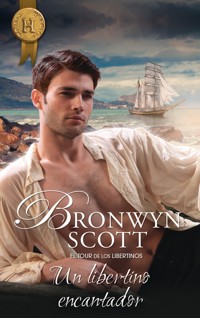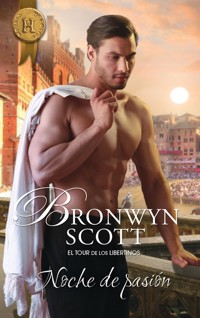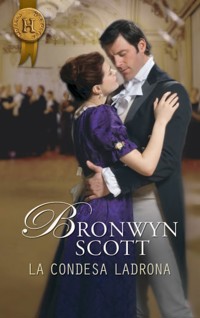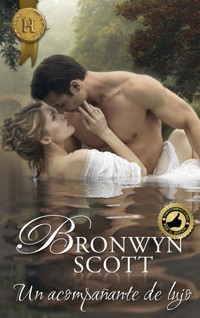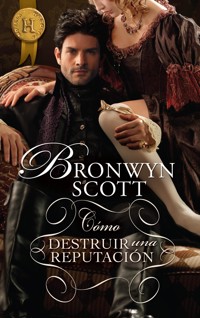
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
Un libertino sabe siempre llegar al corazón de una mujer Ashton Bedevere era un afamado libertino que podía arruinar una reputación en menos tiempo del que un caballero cualquiera necesitaba para beberse un brandy. Después de haber pasado unos años en Italia perfeccionando sus conocimientos en el arte de la seducción, Ashe volvió a los círculos más refinados de Londres precedido, naturalmente, por su fama de sinvergüenza aficionado al lujo más exuberante. Hasta que sus escandalosas costumbres acabaron bruscamente por la muerte de su padre. Para poder reclamar lo que le correspondía, el disoluto Ashe tendría que hacer algo inconcebible: ¡conseguir una esposa!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2012 Nikki Poppen. Todos los derechos reservados.
COMO DESTRUIR UNA REPUTACIÓN, Nº 531 - julio 2013
Título original: How to Ruin a Reputation
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-3425-5
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Prólogo
El silencio era tenso en el tenue interior de la habitación del enfermo.
—Hay que cambiar esto.
El anciano conde se agitó levemente en la butaca por la firmeza de su tono
—Te oí la primera vez.
Markham Marsbury, abogado del conde de Audley desde hacía diez años, replicó con la paciencia adquirida por la práctica. El conde no era el primer cliente que tenía dudas sobre su testamento en el último minuto, pero lo que quería podía ser muy anómalo.
—Discrepas de mi decisión.
El conde le pareció irascible, más como había sido siempre que como había estado los últimos meses, y Marsbury pensó que podía ser una buena señal. Quizá se repusiera una vez más. El condado no podía permitirse perderlo en ese momento, aunque, por otro lado, no se hacía muchas ilusiones. Cualquiera que hubiese visto la muerte un poco de cerca conocía los indicios: una repentina mejoría, un breve arrebato de energía que podía durar un día o dos y luego, nada.
—Sí, discrepo, Richard. Puedo entender que quieras que la herencia quede en fideicomiso o algo así. Es lógico después de lo que le pasó a Alex, pero dividirlo en partes y dejarle el cincuenta y uno por ciento a ella no tiene sentido. Tienes dos herederos varones, uno, tu segundo hijo. Por el amor de Dios, Richard, ni siquiera es británica, es americana.
—Ella es lo que necesita la hacienda. Ya lo ha demostrado durante el año que lleva aquí —insistió el conde con vehemencia—. Algunas ideas americanas rejuvenecerán este sitio y se ha convertido en la hija que no tuve.
Incluso, podía haberse convertido en la sustituta del hijo que llevaba diez años sin volver por su casa.
—Ashe volverá —aseguró Marsbury.
Sin embargo, sacó papel y tinta y empezó a escribir. Había comprendido que no convencería al conde.
—No volverá mientras yo esté vivo —replicó el conde en tono realista—. Discutimos y él dejó muy clara su posición.
El padre y el hijo se parecían mucho, pensó Marsbury mientras terminaba el codicilo y se lo entregaba al conde. Sostuvo la mano del anciano mientras firmaba. El conde llevaba algún tiempo sin poder escribir por sus medios e incluso con ayuda la firma era un garabato casi ilegible. Marsbury secó el documento y lo guardó con los demás papeles. Tendió la mano para estrechar la de su amigo.
—Al fin y al cabo, es posible que esto sea innecesario. Hoy tienes mejor aspecto.
El abogado sonrió, pero el conde no le correspondió.
—Es absolutamente necesario —replicó en tono airado—. He hecho todo lo que había que hacer para que mi hijo volviera. Lo conozco. Lo que no haría por mí, lo hará por Bedevere. Adora Bedevere y vendrá solo por eso.
Marsbury asintió con la cabeza y pensó en los otros dos nombres que constaban en el codicilo, los otros dos «beneficiarios» del fideicomiso. La muerte de su padre devolvería al hijo errante, pero quizá se quedara al saber que Bedevere estaba rodeado de enemigos dispuestos a quedárselo si él vacilaba.
—Hasta mañana —se despidió Marsbury cerrando su cartapacio.
El conde sonrió débilmente y parecía más cansado que hacía unos minutos.
—Lo dudo. Si quieres despedirte de mí, te aconsejo que lo hagas ahora.
—Eres demasiado tozudo para decir algo tan sentimental —bromeó Marsbury tomando la mano del anciano.
El cuarto conde de Audley era tozudo, pero la muerte lo era más todavía. A Markham Marsbury no le sorprendió que a la mañana siguiente, mientras tomaba café, le comunicaran que el conde había fallecido poco después del alba rodeado por la familia y una tal Genevra Ralston, la americana en cuyas manos estaba el destino de Bedevere. Markham pidió sus utensilios para escribir y envió una nota a Londres con la esperanza de que le llegara a Ashe Bedevere y que acudiera a su casa lo antes posible.
Uno
Acostarse con Ashe Bedevere era uno de los grandes placeres de la Temporada que no quería perderse y por eso lady Hargrove intentaba persuadirlo para que se quedara dejándole entrever el escote bajo una sábana cuidadosamente plegada.
—Dará igual que tardes unos minutos más —susurró ella mirándolo con arrobo.
Ashe se puso la camisa vistiéndose precipitadamente. Fuera lo que fuese lo que esa noche le pareció atractivo sobre lady Hargrove, se había esfumado con la nota que le habían entregado. Se puso los pantalones y le dedicó una sonrisa cautivadora.
—Querida, lo que tengo pensado para nosotros dos exige más de unos minutos.
La promesa de un placer pospuesto fue suficiente. Ashe salió de la habitación antes de que ella pudiera replicar y pensando en una sola cosa: llegar a Bedevere, la residencia familiar del conde de Audley. Daba igual que tardara tres días a caballo en llegar. Daba igual que no tuviera ni idea de lo que haría cuando estuviera allí. Daba igual que hubiera podido acceder a las numerosas peticiones de que volviera que le habían hecho durante los últimos años y que no hubiera vuelto. Daba igual todo ello. Esa vez era distinto. Esa vez el abogado había escrito dos frases terminantes: Vuelve a casa. Tu padre ha muerto.
Ashe corrió para llegar a sus aposentos en Jermyn Street. Lo impulsaba la sensación de urgencia e impotencia. Siempre había pensado que tendría más tiempo.
Tres días después
Ashe dejó escapar una maldición y detuvo su caballo castaño. ¿Esas eran las tierras de Bedevere? Más exactamente, ¿esas eran la tierras de su padre? No podía asociar esos campos llenos de malas hierbas y las tapias medio derruidas que bordeaban el camino con los fértiles campos y los inmaculados caminos de su juventud. ¿Cómo era eso posible? Sintió una profunda y dolorosa punzada de remordimiento. Era culpa suya.
No era la primera vez que lo llamaban a su casa, pero sería la última. Podría haber acudido mucho antes, hacía cuatro años, cuando su padre tuvo el primer brote de enfermedad, pero no fue. Podría haber acudido hacía dos años, cuando su hermano perdió la cabeza por motivos que todavía desconocía, pero tampoco lo hizo y las consecuencias fueron tremendas. La solidez de Bedevere se tambaleó. Había esperado demasiado y tenía esas ruinas a sus pies.
Parecía un giro irónico del destino que fuese a ser el administrador de un sitio que abandonó voluntariamente hacía años. Un sitio que entonces era perfecto, cuando él era imperfecto. El sitio ya no era tan perfecto y él seguía teniendo defectos, como un rey maltrecho que tenía que reinar en un castillo derruido.
No tenía sentido posponerlo. Azuzó a su caballo para recorrer el último trecho hasta su casa. Sus baúles deberían haber llegado el día anterior y habrían anunciado que estaba cerca. Sus tías estarían levantadas desde el alba para preparar su llegada y esperarlo. Era el protector de las cuatro, un papel que no sabía si podría desempeñar. Sin embargo, también eran parte del legado de Bedevere. Las mujeres de Bedevere no se habían casado con hombres que hubieran tenido la previsión de dejarlas bien situadas después de sus muertes y los hombres de Bedevere no habían tenido mucha suerte y habían fallecido sin poder ocuparse de ellas.
Las tierras abandonadas lo habían preparado para la visión de la casa. La hiedra cubría la fachada de piedra. La contraventana de una ventana del segundo piso estaba suelta. Los setos crecían sin orden ni concierto. La naturaleza estaba adueñándose de esas tierras que estuvieron cuidadas con esmero. Hacía años, Bedevere, la residencia de los Audley durante cuatro generaciones, se vanagloriaba de ser la joya del condado. Seaton Hall, a unos kilómetros hacia el sur, era mayor, pero Bedevere tenía unos jardines y unas vistas mucho más bonitos. Según lo que él podía ver, ya no quedaba casi nada de eso.
Ashe desmontó y se preparó para ver lo que le esperaba dentro. Si el exterior era así, podía imaginarse cómo sería el interior para que hubiese permitido tanto deterioro. Un mozo de cuadras se acercó para ocuparse de su caballo. Estuvo tentado de preguntarle sobre la situación, pero no lo hizo. Prefería verlo con sus propios ojos.
Casi no había terminado de llamar cuando la puerta se abrió de par en par y el tiempo se detuvo. Allí estaba Gardener, tan alto y sombrío como lo recordaba. Quizá estuviera un poco más canoso y delgado, pero estaba casi igual.
—Bienvenido, señor Bedevere —Gardener inclinó la cabeza—. Lamento las circunstancias, señor.
Ashe estuvo a punto de mirar hacia atrás para comprobar si había alguien más. El saludo había sido excesivamente protocolario.
—Acompáñeme, señor —le pidió Gardener—. Están esperándolo.
Ashe lo acompañó hacia la sala fijándose en todo. Las alfombras y cortinas estaban ajadas, las mesas vacías… La casa estaba descuidada, pero lo más llamativo era que estaba vacía. No había doncellas encerando las escaleras, ni lacayos que esperaran a que les dieran instrucciones. Solo estaban Gardener y el mozo de cuadras. Esperaba que también hubiera una cocinera, pero no se atrevía a esperar grandes cosas. Se detuvo delante de la puerta de la sala y tomó aliento. Detrás de esas puertas le esperaban unas responsabilidades que había eludido durante años. Había tenido motivos y había sido una mala jugada del destino que sus esfuerzos hubieran quedado en nada. El legado de Bedevere, lo que había intentado evitar por todos los medios, había acabado cayéndole encima.
—¿Está preparado, señor? —le preguntó Gardener.
Gardener, después de años de servicio impecable, sabía interpretar a sus superiores y le había dado unos segundos para que se preparara.
—Sí, estoy preparado —contestó Ashe poniéndose muy recto.
—Sí, señor, creo que por fin está preparado —confirmó Gardener con un brillo en los ojos.
—Eso espero.
Ashe podía captar su admiración porque había acudido inmediatamente, porque no se había molestado por su aspecto después de un trayecto a caballo tan largo y porque había ido a ver directamente a sus tías. De joven, Gardener siempre veía sus virtudes y lo consideraba un ángel, pero si era un ángel, era uno muy perverso. También esperó que nadie de Bedevere se hubiera enterado de lo que estaba haciendo cuando recibió el mensaje que le comunicaba el fallecimiento de su padre. A posteriori, haber estado «coqueteando enérgicamente» con lady Hargrove le parecía como tocar el arpa mientras Roma se incendiaba.
Gardener abrió la puerta y se aclaró la garganta.
—Señoras, el señor Bedevere.
Ashe entró en la habitación y vio las diferencias inmediatamente. Las cortinas estaban ajadas, pero eran lo mejor que quedaba en la casa. Las mesas auxiliares tenían floreros con flores, los sofás tenían cojines y toda la habitación estaba decorada con diversos objetos. Le pareció un oasis o, mejor dicho, un bastión, el último bastión contra la cruda realidad que imperaba fuera de las puertas de la sala.
Sus tías no estaban solas. Leticia, Lavinia, Melisande y Marguerite estaban cerca de la chimenea acompañadas por un hombre que no conocía. Sin embargo, quien le llamó la atención fue otra mujer que no estaba sentada con ellas, que estaba sentada junto a la ventana que daba al jardín. Tenía una belleza especial. Tenía el pelo oscuro, unos grandes ojos grises y un cutis blanco como la nata. Habría destacado incluso en un salón de baile de Londres. Supuso que se había sentado aparte de las demás para pasar desapercibida, algo que, en unas circunstancias óptimas, habría resultado imposible por su belleza, pero rodeada por unas mujeres ancianas y un hombre bastante maduro, el contraste era casi cegador.
Se acercó y se inclinó ante sus tías.
—Señoras, estoy a su disposición.
Sin embargo, no podía dejar de mirar hacia el rincón. Su atractivo no se limitaba a su belleza. Tenía los hombros y el cuello muy rectos, casi como si lo desafiara. No era tímida aunque su belleza fuese muy delicada. Podía captarlo en la firmeza de su barbilla y en su mirada franca.
Leticia también se inclinó ligeramente. Tenía el pelo blanco y un aire regio, aunque quizá pareciese más frágil de lo que la recordaba. Todas eran más frágiles de lo que las recordaba, excepto la sirena de la ventana. Había estado observándolo detenidamente desde que entró en la habitación. Él no la conocía, pero, al parecer, era alguien lo suficientemente importante como para estar presente en un momento tan delicado. Él era lo bastante escéptico como para sospechar de una invitación así. Después de un entierro, la familia tenía la ocasión de aclarar en privado los asuntos del fallecido, de organizarse y de seguir adelante. Las semanas posteriores a un entierro eran momentos íntimos. Los desconocidos no eran bien recibidos, aunque siempre aparecían desconocidos dispuestos a sacar alguna tajada. Mujeres morenas y encantadoras aparte, él tenía una palabra para esas personas: carroñeros.
—Ashe, eres muy amable por haber venido —Leticia le tomó una mano—. Siento que no pudiéramos esperar para enterrarlo.
Ashe asintió con la cabeza. Sabía que, contando el tiempo que tardó en recibir el mensaje, habían pasado seis días desde la muerte de su padre. Supo que se perdería el entierro por mucha prisa que se diese. Sería un arrepentimiento más en su ya pesada carga.
—Te presentaré a la señora Ralston, nuestra querida Genni —Leticia señaló hacia la encantadora mujer que estaba junto a la ventana—. Ha sido nuestro apoyo en tiempos difíciles.
Genni le pareció un nombre demasiado infantil para una mujer así. Ella tendió la mano para que se la estrechara, no para que la besara.
—Me alegro de conocerlo por fin.
Ashe captó el tono de censura, pero fue tan sutil que solo lo captaría el destinatario. Aunque quizá fuese fruto del remordimiento que dominaba su imaginación.
—Es un placer, señora Ralston —la saludó él con cierta ironía.
Fuera quien fuese, había encandilado a sus tías. No creía que fuese una dama de compañía o, al menos, una que lo hiciese bien. Mostraba demasiada confianza para desempeñar un papel que exigía humildad y su ropa era demasiado buena. Hasta el pliegue más sencillo de su traje verde oscuro estaba cortado por un sastre de primera categoría y el encaje del cuello y los puños era discreto, pero caro. A juzgar por el estado de Bedevere, parecía improbable que pudieran permitirse una dama de compañía de esa categoría. Sin embargo, entonces, ¿quién era?
—Genni ha comprado Seaton Hall para restaurarla.
—¿De verdad?
Él lo preguntó con cortesía, pero sus dudas aumentaron. Seguramente, no era lo único de lo que quería adueñarse. Era muy raro que una mujer quisiera hacerse cargo ella sola de una residencia así. ¿Tendría un marido esperándola en casa? Leticia no dijo nada más al respecto. Entonces, sería una viuda joven. Muy interesante… Las viudas jóvenes solían tener unas historias muy curiosas y, algunas veces, en ellas no había necesariamente un marido. Leticia siguió con las presentaciones.
—Este caballero es el señor Marsbury, el abogado de tu padre. Se ha quedado muy amablemente hasta tu llegada para que se pudiera dejar zanjada la herencia.
Ashe le estrechó la mano. Era un caballero mayor, franco y vigoroso, que le pareció de la nobleza rural.
—Gracias por su nota. Espero que no haya sido una molestia.
La actitud del señor Marsbury era tan firme como su forma de estrechar la mano.
—En absoluto. Lo más lógico era esperar a su llegada ya que todos los demás implicados estaban aquí.
Ashe miró a Genni con frialdad. ¿Esa belleza desconocida tenía alguna parte en la herencia de su padre? Se planteó toda una serie de posibilidades desagradables. Si era una viuda joven, ¿habría sido la amante de su padre durante la última época de su vida? ¿Esperaba recibir algo por ello? Con esa melena morena y sedosa y ese rostro delicado, podría engatusar al hombre más imperturbable para que le pidiera que ser casara con él, aunque la diferencia de edad fuese de treinta años.
—¿Todos...? —preguntó Ashe arqueando una ceja.
—Su primo, Henry Bennington —contestó el señor Marsbury mirándolo a los ojos.
Un recelo gélido atenazó las entrañas de Ashe.
—¿Qué tiene que ver con todo esto mi primo Henry?
—Henry ha sido un apoyo muy grande durante los últimos meses.
La joven contestó sin separarse de la ventana y a Ashe le pareció ver un destello en sus ojos grises. ¿Sentiría algo especial por Henry? Henry el manipulador de ojos azules y pelo dorado.
—Discúlpeme si me cuesta creerlo —replicó Ashe mirándola por encima de los demás—. Lo único que ha caracterizado a mi primo Henry, aparte de su afición a coleccionar literatura, ha sido ser el heredero varón más cercano si mi padre fallecía sin sucesión, algo que no ha disimulado, se lo aseguro.
Sobre todo, según supo él por las habladurías de Londres, cuando Alex, su hermano, ya no era un rival y cuando él, Ashe, parecía destinado a caer abatido por el disparo de un marido celoso.
El señor Marsbury se cruzó de brazos y tosió para indicar su censura por el comentario de Ashe.
—El señor Bennington y la señora Ralston nos acompañarán en el despacho para que podamos hablar de todo en privado.
Ashe se dio cuenta de que la señora Ralston lo miró con una sorpresa que disimuló inmediatamente. ¿Habría sido una sorpresa fingida?
—Naturalmente, eso es lo que haremos —intervino Ashe mirando con dureza a Marsbury.
Entonces, la lectura del testamento los implicaba a los tres… No era el tipo de ménage à trois al que estaba acostumbrado, pero tenía la misma composición. ¿Habrían preparado algo la deliciosa señora Ralston y Henry? Ella lo había defendido sin vacilar y eso había despertado su recelo. Fuera cual fuese la tela de araña que había tejido su primo durante su ausencia, quería que quedase claro que Henry Bennington no tenía nada que decir allí, y la guapa americana, tampoco. Ashe Bedevere había vuelto.
Dos
El escurridizo señor Bedevere había vuelto. La habitación vibró con su presencia e, incluso, cuando se marchó con Marsbury, Genevra no lamentó que se marchara. En cuestión de minutos, la había desasosegado como muy pocas personas podían hacer. Necesitaba tiempo para ordenar las ideas y reponerse de la sorpresa por la cita en el despacho.
Miró por la ventana para que las tías tuvieran tiempo de asimilar su emoción por la llegada de su sobrino. Era uno de esos hombres que despertaba todo tipo de sensaciones allá a donde iba. Sus amplias espaldas soportaban la carga del poder con la misma facilidad que su capa, pero ella ya había conocido a hombres poderosos. Lo que más la desasosegó fue su poderío sensual. No solo era seguro de sí mismo, era seductor. Su pelo negro estaba despeinado por el viento y la había mirado con unos ojos verdes duros como el jade y que habían parecido ver sus pensamientos más íntimos con tal intensidad que sintió en escalofrío por toda la espina dorsal.
Si conseguía soportar la lectura del testamento, evitaría en la medida de lo posible al señor Bedevere. Quizá ya hubiese suficientes habitaciones arregladas en Seaton Hall y podría volver allí. Eso la ayudaría a mantener al señor Bedevere a una distancia prudencial.
—¡Celebraremos una fiesta! —exclamó Lavinia—. Cook puede hacer un faisán y pondremos flores en la mesa del comedor.
Una fiesta en la que el señor Bedevere sería el invitado de honor. Genevra se dio la vuelta sintiendo que las esperanzas de evitarlo se esfumaban cada vez más.
—¿Te parece adecuado? —preguntó Melisande—. Estamos de luto.
—Será privada, nadie se enterará y, además, tampoco vamos a bailar después —contestó Lavinia con firmeza y tendiendo una mano a Genevra—. ¿Verdad que es guapo nuestro sobrino? Ya te lo dije.
Genevra sonrió y tomó la mano. Si esas mujeres querían una fiesta, ella se la daría. Los meses que había durado la enfermedad del conde habían sido muy pesarosos para ellas y ninguna bajaba de los setenta años. Se acercó todos los días para ayudarlas y acabó instalándose allí para pasar el invierno mientras se reformaba Seaton Hall. Henry ya vivía allí para entonces y, efectivamente, había sido un apoyo, lo cual era mucho más que lo que podía decir del ausente señor Bedevere. Quizá hubiera vuelto ante la posibilidad de heredar, pero, fuera cual fuese el motivo, estaba allí. Había tomado medidas y lo había mantenido a cierta distancia. Era preferible prevenir que lamentar. Por fin había rehecho su vida y había aprendido la lección. No iba a permitir que un hombre guapo le trastocara la vida otra vez.
El despacho estaba llenándose. Acababa de separar la silla de la señora Ralston cuando Henry entró y se dirigió hacia él con una sonrisa de oreja a oreja y la mano tendida.
—Primo Ashe, me alegro mucho de que hayas venido.
Ashe no se fio lo más mínimo de su sonrisa. Casi todos los líos en los que se habían metido su hermano y él habían sido por culpa de Henry, quien tenía la costumbre de conseguir que otros pagaran por sus actos.
—Eso mismo me ha dicho la tía Leticia —replicó Ashe con ironía.
¿De verdad lo habían dudado tanto? No estrechó la mano de su primo y tuvo la satisfacción de ver que Henry se quedaba un poco parado por su falta de cortesía, pero se repuso, se sentó y se alisó los pantalones con nerviosismo.
—Habría bajado antes para saludarte, pero estaba ocupándome de algunos asuntos de la casa.
—Es mi casa, primo, y no necesito que nadie me invite.
No iba a tolerar que lo trataran como a un invitado en su propia casa. Tampoco le hizo gracia que Henry se hubiera instalado allí y diese órdenes. Eso se había acabado.
—Marsbury, adelante, por favor —le pidió Ashe para tomar la iniciativa.
Marsbury se puso unas gafas y se entrelazó las manos encima de la mesa.
—Señora Ralston, caballeros, como saben muy bien, las circunstancias son algo extraordinarias en este caso. El conde ha fallecido, pero su hijo mayor ha sufrido una crisis nerviosa que lo incapacita para ocuparse de la hacienda. Naturalmente, el título recaerá sobre su heredero legítimo. Alexander Bedevere es el quinto conde de Audley hasta su muerte. Si falleciera sin un hijo legal, pasaría a usted, señor Bedevere. No obstante, hasta entonces, hay que tener en cuenta la hacienda —Marsbury los miró por encima de las gafas—. Dado su estado, el conde no puede hacerse cargo de la hacienda ni de su situación económica.
Ashe estaba escuchando atentamente. Ya sabía que no tendría el título ni lo quería. Estaba muy contento siendo el señor Bedevere, el mejor amante de Londres, pero en ese momento tenía la sensación de que Bedevere en sí estaba en peligro. La punzada en las entrañas se le agudizó.
La señora Ralston y Henry reaccionaron de forma distinta. Los ojos de Henry casi no podían ocultar el nerviosismo, pero la señora Ralston tenía blancos los nudillos de las manos por agarrar con tanta fuerza los brazos de la butaca. Henry estaba emocionado, pero la señora Ralston parecía casi asustada e intentaba disimularlo.
—El anterior conde pidió a la corona una tutela—siguió Marsbury—. La tutela se concedió unos meses antes del fallecimiento de Audley. Bajo dicha tutela, su padre podía nombrar los administradores o fideicomisarios que consideraba adecuados.
—¿Puede saberse qué significa eso? —gruñó Ashe.
—En dos palabras, significa, primo, que Bedevere puede ser para cualquiera —contestó Henry.
Marsbury se aclaró la garganta para censurar la poco delicada interpretación.
—No exactamente, señor Bennington. Creo que se entenderá mejor si leo lo dispuesto en el testamento —Marsbury sacó una serie de papeles y empezó a leer—. «Yo, Richard Thomas Bedevere, cuarto conde de Audley, el veinticuatro de enero de mil ochocientos treinta y cuatro, en plenas facultades…»
La fecha lo dejó atónito. El codicilo que estaba leyendo Marsbury no era un documento antiguo, la modificación se había hecho el día anterior a la muerte de su padre. Ashe miró con los ojos entrecerrados a Henry. ¿Habría convencido a su padre de algo absurdo? ¿Lo habría hecho la señora Ralston? Los hombres enfermos o desesperados podían cometer errores. Quizá más de una persona hubiese clavado sus garras en su padre.
La primera parte del texto trataba sobre lo que Marsbury ya había comentado sobre el título, pero fue la segunda la que mereció toda la atención de Ashe.
—Durante la vida de Alexander Bedevere, la hacienda se administrará mediante un fideicomiso formado por los siguientes fideicomisarios y con los siguientes porcentajes de potestad: a mi hijo Ashton Bedevere, con quien lamentablemente discutí y a quien no he visto desde entonces, dejo el cuarenta y cinco por ciento de la hacienda con la esperanza de que así asuma la responsabilidad. A mi sobrino Henry Bennington le dejo el cuatro por ciento de la hacienda y espero que se considere debidamente recompensado. Para terminar, a Genevra Ralston, quien ha sido como una hija para mí durante mis últimos días y quien me ha inspirado con su forma de ver lo que es una hacienda rentable, le dejo el cincuenta y un por ciento de la hacienda.
Ashe se quedó rígido. Lo habían liberado de la hacienda que no había querido aceptar, pero no sentía alivio. Sentía enojo y rencor. ¿Había pensado su padre que eso era lo que quería o había pensado algo mucho menos altruista? Podría dilucidar sus motivos más tarde. En ese momento, intentaba entender esa administración entre los tres. ¿Quería que se aliara con Henry? El cuatro por ciento de Henry no le servía para nada. Si se aliaba con él solo alcanzaría el cuarenta y nueve por ciento. Evidentemente, su padre no había querido que se reconciliara con su primo. Era una prueba más de que su padre sospechaba que Henry no era buena persona y, a juzgar por el color amoratado del rostro de su primo, él también lo sabía.
—¡El cuatro por ciento! ¿Nada más? ¿Después de todo lo que hice por él durante el año pasado? —estalló Henry—. Renuncié a un año de mi vida para venir aquí a cuidarlo.
—Nadie le pidió que hiciera algo así —replicó Marsbury sin inmutarse—. Seguro que decidió cuidarlo por un sentido del deber familiar y no por una avaricia impropia.
Marsbury se anotó un punto en el concepto que Ashe tenía de él. Henry se levantó y se marchó precipitadamente con la excusa de que tenía una reunión en otro sitio. Solo quedó la señora Ralston, quien miraba tímidamente hacia abajo para ocultar el desconcierto. Acababa de heredar, provisionalmente al menos, la participación mayoritaria en la administración de una hacienda inglesa. ¿Estaba abrumada? ¿Estaba complacida de que todo hubiese salido como quizá hubiese planeado minuciosamente?
—Señora Ralston, me gustaría hablar un momento con el señor Marsbury.
Ashe esperó que estuviese lo suficientemente bien educada para captar la petición indirecta de privacidad. Ella no lo defraudó.
—Naturalmente. Buenas tardes, señor Marsbury. Espero que podamos contar con el placer de su compañía en una circunstancia más grata.
La señora Ralston parecía aliviada de poder marcharse. Quizá estuviese deseosa de subir a sus aposentos para saltar de alegría por su victoria o quizá estuviese deseosa de reunirse con Henry para celebrarlo. Juntos podrían gobernar Bedevere mientras Alex viviera, lo que podría ser mucho tiempo. El cincuenta y uno por ciento más el cuatro daría a Henry el control de Bedevere. Naturalmente, su cuarenta y cinco más el cincuenta y uno de la señora Ralston aumentaba todavía más su control de la hacienda. Estaba claro que quien quisiera controlar Bedevere tenía que contar con la señora Ralston. Su padre debía de tener un concepto muy elevado de la señora Ralston. Marsbury dejó los papeles y cruzó las manos con toda tranquilidad, como si todos los días le contara al hijo de un conde que su padre casi lo había desheredado.
—Señor Bedevere, creo que sale mejor parado de lo que cree en este momento. Heredará si su hermano fallece prematuramente mientras que la tenencia de la señora Ralston terminará en algún momento.
Marsbury había dicho lo menos acertado y Ashe tuvo que hacer un esfuerzo para no agarrarlo de las solapas por encima de la mesa, a pesar de la buena impresión que había tenido de él.
—¿Eso debería consolarme? Le aseguro que no me consuela. Nada me gustaría más que mi padre estuviera vivo y que mi hermano recuperara la salud mental.
—Entiendo que esté decepcionado, señor Bedevere.
—Decepcionado es poco, señor Marsbury. Estoy hecho una furia. Para que conste, nadie me quita lo que es mío, ni una americana arribista que se ha entrometido en mi familia, ni mi primo.
Para él, Henry siempre había sido una serpiente y no iba a tocar Bedevere. Dilapidaría la hacienda en un año.
Al parecer, casi todos los clientes de Marsbury recibían sentados las malas noticias. Sin saber cómo reaccionar ante el airado comentario, Marsbury se aclaró la garganta y miró elocuentemente los documentos. Parecía como si tuviera tuberculosis. Si volvía a aclararse la garganta, Ashe saltaría por encima de la mesa.
—No crea que no entiendo lo que ha hecho mi padre —Ashe miró con dureza a Marsbury—. Está promoviendo un matrimonio sin decirlo. El hombre que se case con la señora Ralston tendrá el control de su participación.
—Esa es su interpretación —replicó Marsbury con firmeza.
—También será la de Henry cuando caiga en la cuenta —afirmó Ashe con frialdad, porque Henry nunca había sido muy espabilado—. Se organizará una carrera para llevar a la guapa americana al altar —Ashe hizo una pausa como si se preguntara el motivo—. ¿Puede decirme, señor Marsbury, por qué querría algo así mi padre?
Marsbury volvió a aclararse su maldita garganta.
—Bedevere necesita una rica heredera, señor.
Esa información fue la puntilla. Ashe recibió las palabras como un puñetazo en el estómago. ¿Bedevere estaba endeudado? ¿Cómo era posible? Su padre siempre había sido un administrador estricto y trabajador. Algunas veces, demasiado estricto para un joven, pero la caja de Bedevere siempre había estado llena.
—¿Es tan grave?
Él no había previsto eso, pero tampoco había previsto que tendría que competir con Henry por su herencia. Marsbury lo miró a los ojos sin alterarse.
—No queda nada de dinero. Su hermano lo perdió hace unos años en una inversión de terrenos que resultó ser una estafa.
—¿El escándalo Forsyth? —preguntó Ashe con incredulidad.
Londres había sido un hervidero hacía tres años por esa estafa. Los periódicos no hablaban de otra cosa. Se vendieron participaciones de una isla en el Caribe a comerciantes y nobles que querían invertir en tierras del Nuevo Mundo. El problema fue que la isla existía, pero era una ciénaga infestada de enfermedades tropicales. Las participaciones eran legítimas, pero no valían nada. Él conocía a personas que habían perdido dinero, pero nunca se imaginó que su hermano hubiese caído en eso. Alex siempre había sido demasiado inteligente y cauto para hacer algo irreflexivamente.
Marsbury asintió con la cabeza.
—Eso fue lo más importante.
¿Había habido más? Volvió a sentir remordimiento. Si hubiese vuelto la primera vez que lo llamaron, podría haber aplacado a Alex. Hacía tres años habría podido enderezar el incidente antes de la crisis nerviosa de su hermano. Quizá su hermano ya estuviese perdiendo facultades entonces y corrió ese riesgo incomprensible.
—¿Está seguro de que no queda nada? —le preguntó Ashe.
—He repasado las cuentas y el señor Bennington también las ha repasado. Hemos mirado debajo de todas las piedras, mejor dicho, hemos exprimido todas las piedras.
¿Henry había visto las cuentas? ¿Había sabido cuál era la situación exacta y no había hecho nada? Ashe se sintió un hipócrita. Él tampoco había hecho nada. Sin embargo, le pareció que el delito de Henry era mayor. Él no lo sabía, pero Henry había permitido que sucediera.
—¿Puedo impugnar el testamento?
Marsbury suspiró y sacudió la cabeza.
—Puede impugnarlo, naturalmente, pero fue una dispensa especial de la corona y hay precedentes legales por muy excepcional que sea la situación. Creo que sería una pérdida de su tiempo y energías.
—¿Emplearía mejor las energías persiguiendo a la señora Ralston? —preguntó Ashe sin disimular el sarcasmo.
—Sí, si quiere conservar Bedevere.
Ashe apretó los puños para contener la ira. Había vuelto a insinuarle que no conseguiría Bedevere si no hacía algo. Podría dejárselo a Henry y la señora Ralston. Permanecería en la familia y, quizá, la ingenuidad americana de la señora Ralston compensaría la estupidez consustancial de Henry. Ashe suspiró. Había llegado el momento de hablar de la americana.
—¿Qué hizo la señora Ralston para ganarse el respeto de mi padre? ¿Pensó en casarse con él en el último momento pero al no conseguirlo decidió influir en el testamento con su supuesta fortuna?
Su tono dejó muy claro qué tipo de influencia había podido ejercer; la que las mujeres habían ejercido sobre los hombres desde Eva. Marsbury, que había conseguido mantener la serenidad durante la complicada conversación, se quedó atónito por el comentario. Era de la antigua escuela. Dos hombres podían hablar claramente sobre dinero, pero no intercambiaban calumnias relativas al sexo débil.
—Señor Bedevere, la señora Ralston podría comprar Bedevere diez veces si quisiera —replicó Marsbury con frialdad mientras recogía los documentos—. Le aseguro que su supuesta fortuna es muy tangible.
—Debe entender que todo esto es una conmoción para mí.
Marsbury se quitó las gafas y se dejó caer contra el respaldo.
—Conmoción o no, tiene un denominador común. Usted, señor Bedevere, necesita una heredera apremiantemente y hay una a la vuelta de la esquina que tiene una naviera y cien mil libras a su nombre. Yo lo llamaría una suerte inesperada si fuese usted.
—Ahí es donde discrepamos, señor Marsbury —Ashe clavó la mirada en el abogado—. Yo lo llamo recelo.
Aquello empezaba a parecer una conspiración. Una hacienda que habían dejado hundirse, una caja vaciada por una serie de inversiones desastrosas, un testamento modificado en el último momento, una americana rica que estaba a partir un piñón con Henry… ¿Quién tenía la culpa? ¿La señora Ralston? ¿Henry? ¿Estaban los dos metidos en eso? Quizá fuese una conspiración de su padre, quizá fuese un último intento de encauzar la vida de su hijo descarriado como él quería. Su padre le había lanzado un reto incluso en el lecho de muerte. Casarse con la mujer que había elegido su padre sería el precio que tendría que pagar por Bedevere, por su desenfreno, por haberse marchado. Sin embargo, daba igual quién fuese el conspirador. Lo único que importaba era qué iba a hacer al respecto. ¿Se vendería y se casaría por salvar Bedevere?