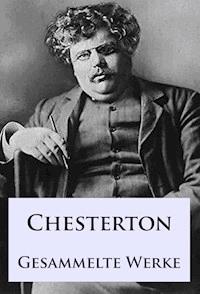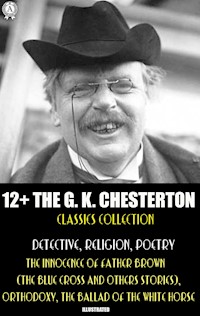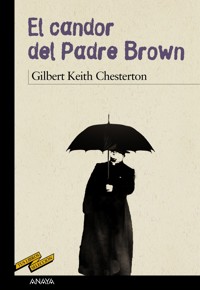Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acantilado
- Kategorie: Krimi
- Serie: El Acantilado
- Sprache: Spanisch
Los relatos del padre Brown han entrado a formar parte de nuestra mitología particular. Las historias detectivescas protagonizadas por un sacerdote católico, sin más ayuda que su sentido común, un formidable conocimiento del género humano y un paraguas, nos llegan arropadas por un perspicaz candor que nos las hace profundamente amigas. De ellos, Borges afirmó que cuando el género policial hubiera caducado, el porvenir seguiría leyéndolos. Pero Chesterton no escribió solamente estos relatos (agrupados en Acantilado bajo el título Los relatos del padre Brown), sino que también consagró diversos ensayos al género policial, publicados en muy diversos lugares. En este volumen se reúnen, por primera vez, todos ellos. El lector encontrará, mucho más que una curiosidad, un indeliberado manual entusiasta, culto y espiritoso del perfecto escritor de relatos de misterio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
G. K. CHESTERTON
CÓMO ESCRIBIR RELATOS POLICÍACOS
TRADUCCIÓN DEL INGLÉS DE MIGUEL TEMPRANO GARCÍA
A C A N T I L A D O
BARCELONA 2011
SOBRE LA MENTE AUSENTE
Cualquier inglés que se precie ha leído los relatos de Sherlock Holmes. Son obras tan buenas en su género que es difícil soportar con paciencia la conversación de quienes se dedican sólo a subrayar que no pertenecen a otro género. La cualidad específica de esta clase de relatos es estrictamente eso que llamamos ingenio; es necesario que tengan inventiva, estén bien construidos y posean agudeza, igual que un chiste en un periódico satírico. Una obra así es inefablemente superior a la mayor parte de las obras serias mediocres. Tiene que tener algo; no puede ser una completa impostura. Cualquiera puede fingir que es sabio, pero no que es ingenioso. Los chistes que nos cuentan tal vez sean mucho peores en nuestra opinión que en la de los demás, pero deben ser chistes y no misterios sin forma definida, como tantas obras filosóficas modernas.
Muchos que podrían componer un poema épico no sabrían escribir un epigrama. Y lo que es cierto de la anécdota cómica lo es también de esa anécdota más extensa que es el relato de misterio. Cualquier filosofía verdadera es apocalíptica y, si alguien puede ofrecernos revelaciones del cielo, siempre será mejor que si nos ofreciera horribles revelaciones sobre la vida de la alta sociedad. Sea como fuere, yo me quedo con el hombre que consagra un relato breve a afirmar que puede resolver el misterio de un asesinato cometido en Margate antes que con aquel que dedica un libro entero a decir que es incapaz de resolver el problema de las cosas en general.
Sir Arthur Conan Doyle perjudicó sin duda su excelente serie de relatos al ponerse solemne de vez en cuando y, sobre todo, al introducir una especie de desdén por el Dupin de Edgar Allan Poe, con quien su detective no resistía la comparación. Las brillantes ocurrencias de Sherlock Holmes eran como brillantes flores cultivadas en el pobre suelo de un jardín de las afueras, mientras que las de Dupin crecían en el vasto y oscuro árbol del pensamiento. Por eso Dupin, cuando se aparta de la cuestión del crimen, habla en el idioma de la alta cultura acerca de las relaciones de la imaginación con el análisis, o de lo sobrenatural con la ley. Pero nadie ha señalado aún el mayor error en la concepción del personaje de Sherlock Holmes: me refiero al hecho de que al detective le fuesen indiferentes la filosofía y la poesía, lo que parecía implicar que un detective no necesita de la filosofía ni de la poesía. En eso queda eclipsado en el acto por la inteligencia más osada y brillante de Poe, que pone especial cuidado en subrayar que Dupin no sólo admiraba y confiaba en la poesía, sino que era él mismo un poeta. Sherlock Holmes habría sido mejor detective si hubiese sido filósofo, si hubiese sido poeta o incluso si hubiese estado enamorado. Es muy notable (doy por sentado que están ustedes tan familiarizados como deberían con las narraciones del doctor Watson) que el relato en que el biógrafo describe la inaccesibilidad de Holmes al amor y a otras emociones, y explica lo necesario que era eso para el equilibrio de su lógica, sea el mismo en el que a Holmes lo derrota una mujer porque es incapaz de dilucidar si cierta persona es el prometido o el abogado de dicha señora. De haber estado enamorado, probablemente lo habría sabido.
El único peligro verdadero es que Conan Doyle, al defender la idea de que la lógica práctica debe ser prosaica, puede haber animado la idea, ya demasiado extendida, de que la imaginación debe ser despistada. La doctrina de que el poeta debe estar siempre un poco ausente es falsa y peligrosa. Es inconcebible que el hombre puramente imaginativo sea despistado. Debe percibir el significado de las cosas más cercanas con tanta claridad como el de las más lejanas. En el sentido más imaginativo, un hombre no tiene derecho a olvidar su taza de té porque esté pensando en Platón. Si no entiende la taza que acaba de ver, ¿cómo va a entender a Platón, a quien no ha visto nunca? Lo mejor del misticismo es un sentido casi agónico de la importancia de todas las cosas, de la importancia del universo entero, que es como un jarrón frágil y exquisito, y, entre otras cosas, de la importancia de las tazas de té ajenas. Lo mejor del misticismo no es la prodigalidad, sino más bien cierta economía sagrada y sublime.
El perfecto místico debería estar siempre atento en sociedad. El perfecto místico debería ir siempre vestido con corrección. A muchos puede parecernos difícil elevarnos a tales cotas de trascendentalismo; y un fracaso tan inconsciente y honrado, pese a ser ciertamente una debilidad, no es imperdonable ni inhumano. Algunos de los mejores hombres del mundo, por ejemplo el doctor Johnson, han destacado especialmente por ser poco originales en teoría y muy originales en la práctica. Pero si alguien es original sólo en teoría, la situación puede ser atroz. Significa, casi con total certeza, que carece de moral o de inteligencia. Existe gente que afirma claramente que no quiere observar las leyes insignificantes que le rodean, que se enorgullece de estar siempre como ausente y se jacta de despreciar el detalle. Siempre que eso ocurre, se basa en otro sentido más literal de la ausencia: la ausencia de inteligencia.
La auténtica moraleja de la popularidad de las aventuras de Sherlock Holmes radica en la existencia de un gran descuido artístico. Hay muchas formas artísticas totalmente legítimas y casi relegadas al olvido por los buenos artistas: el relato de detectives, la farsa, los libros de aventuras, el melodrama, la canción de music hall. La verdadera maldición que pesa sobre ellas no es que se les preste demasiada atención, sino que no se les presta la suficiente; las desprecian incluso quienes las escriben. Conan Doyle triunfó merecidamente porque se tomó en serio su arte y añadió cientos de pequeñas pinceladas de conocimiento real y de auténtico pintoresquismo a la novela de detectives. Sustituyó la consabida mirada penetrante y el cuello levantado del detective convencional por una serie de rasgos, externos y pictóricos, desde luego, pero adecuados al genio lógico: rasgos como el infinito amor por la música y un egotismo abstracto y por lo tanto casi generoso. Por encima de todo, rodeó a su detective del auténtico ambiente poético londinense. Conjuró ante la imaginación una ciudad nueva y visionaria en la que cada sótano y cada callejón escondían tantas armas como las rocas y los arbustos de brezo de Roderick Dhu.1 Gracias a esa seriedad artística elevó al menos una de las formas populares del arte al nivel que debía ocupar.
Escribió una obra muy buena en forma popular, y descubrió que precisamente por ser buena era también popular. La gente necesita historias, y hasta entonces se había contentado con las malas con razón, porque una historia es en sí misma algo maravilloso y excelente, y más vale una mala que ninguna, igual que media barra de pan es mejor que ninguna. Pero cuando un hombre que se negaba a despreciar su arte y estaba dispuesto a realizar los sueños del público se puso a escribir relatos de detectives, la gente los prefirió a los de los autores torpes e irresponsables que se les habían ofrecido hasta aquel momento. No es ninguna deshonra que la psicología y la filosofía no hayan saciado su necesidad de la emoción por el desenlace y la fascinación por el acertijo. Eso sería tan poco razonable como reprochar al público que no quiera tener gatos como perros guardianes o utilizar sus navajas como atizadores para el fuego. La gente necesita historias de detectives, necesita las farsas y los melodramas y las canciones cómicas. Y ante cualquiera que tenga la honradez de volcar su inspiración en esas otras formas de arte se abre un camino hacia campos muy fértiles y variopintos todavía por descubrir.
CONSEJOS A LOS ASESINOS LITERARIOS
En una vida larga, desperdiciada, vicariamente malvada y consagrada en su mayor parte a la lectura de relatos de crímenes (obras en las que he depositado mi confianza para que me enseñen las realidades más graves y serias de la existencia), he aprendido la lección, tantas veces repetida, de que el asesino siempre comete algún error. El escritor de relatos de crímenes comete por lo general seis o siete. Hay moralistas quisquillosos que sostienen que el asesinato es un error en sí mismo, y algunos que parecen pensar que casi es un error tan grande describir un asesinato como cometerlo. En cierta ocasión conocí a un hombre que se quedó sinceramente horrorizado al descubrir que yo escribía relatos criminales y que incluso los leía, y el incidente siempre me ha interesado porque fue la única persona a quien he conocido que después resultó ser un criminal. He llegado a pensar que sus objeciones hacia los relatos de detectives no lo eran tanto a que se cometieran crímenes como a que se descubriesen. Pero me resisto a creer que ningún criminal inteligente con quien haya podido relacionarme pudiera creer que yo era capaz de descubrir nada. Es cierto que he escrito relatos de crímenes y que he disfrutado desvergonzadamente al hacerlo; de hecho, he llegado a estar tan absorbido por dicha ocupación que estoy casi convencido de que, aunque hubiese caído un cadáver por mi chimenea, un asesino se hubiese dado a la fuga saltando por encima de mi mesa, una lluvia de balas hubiese tamborileado en mi habitación, una enorme salpicadura de sangre hubiera caído sobre mi papel secante, el grito de un banquero estrangulado hubiese resonado en toda mi casa, o incluso de que hubiesen estampado en mi ventana o pintado en mi pared el terrible símbolo de la Medusa Magenta (el código de la Sociedad Secreta Siberiana que infunde terror en tantos millones de tranquilos hogares del extrarradio), no me habría distraído ni por un instante de mis ocupaciones como detective literario. Supongo que los escritores de ficción detectivesca raras veces inspiran a los auténticos detectives; a veces aparecen como personajes en las mismas novelas que se supone que deben escribir, pero en realidad tienen bien poco que hacer allí, como no sea morir asesinados. El auténtico asesinato es un asunto que harían bien en evitar. La costumbre de asesinar los distraerá de sus responsabilidades más delicadas, y la costumbre de morir asesinados interrumpirá gravemente su carrera literaria. Más de un literato puede sentarse tranquilamente al lado de la chimenea y dedicarse a planear quince o veinte modos de asesinar a su mujer, y decidir seguir con ella a pesar de las ventajas pecuniarias que podría conseguir. Mientras que, si es tan realista como para intentar poner en práctica alguno de ellos, no sólo correrá el riesgo de perder o herir a una mujer valiosa (cosa que lamentaría en muchos sentidos, incluso en nombre de la causa del arte), sino que además no podrá utilizar ninguno de los otros catorce métodos con ella y tal vez descubra que, incluso aquel ejercicio ínfimo y preliminar, le causa graves molestias y complicaciones. Obviamente, es mucho mejor conservar la primera fragancia de los quince asesinatos, intacta y placentera en su propio plano, y no poner en peligro los demás al reducir uno de ellos al plano de la vida cotidiana, donde tales cosas casi nunca se entienden o aprecian en lo que valen. Que uno le explique o no a su mujer que ha servido de inspiración para tantos crímenes imaginativos—que ha sido la musa de los asesinatos, por así decirlo—depende en gran parte de la teoría de la autosuficiencia artística, y también de la mujer.
Partiendo de la base de que estoy tratando aquí del asesinato ideal, y no de su aplicación en forma de asesinato real, cotidiano o doméstico, y de que lo concibo en mi imaginación con respecto a los otros y no con respecto a mí mismo, me siento con valor suficiente para ofrecer unas palabras de consejo a los fabricantes de asesinatos literarios, así como para señalar algunos de los errores de los que he hablado. Después de todo, el asesino y el literato tienen, en esencia, un mismo objeto moral que persiguen casi codo con codo. Dicho ideal, ese vínculo que los une, es el deseo de ocultar el crimen: el criminal busca ocultarlo de la policía, y el escritor de sus lectores. Y, como he dicho, si el criminal comete un error, el escritor comete muchos. Soy escritor y estoy bastante dispuesto a admitir que apenas he hecho otra cosa. No obstante, me atreveré, en aras de la brevedad, a organizar dichos errores en forma de una serie de advertencias.
En primer lugar, quisiera sugerir a mis colegas vendedores de asesinatos que ha llegado el momento de eliminar por completo el capítulo inicial consagrado a hacer que el protagonista parezca sospechoso. La primera parte de los relatos suele estar llena de coincidencias poco o nada convincentes, pensadas sólo para desviar momentáneamente las sospechas hacia el primer actor o hacia el protagonista de la novela. Ahora bien, el objeto de esta noble forma artística es engañar al lector, y, a estas alturas, nadie se deja engañar ni por un instante por esta parte de la historia.
Hay un joven franco, rubio y atlético, que juega al críquet y está felizmente enamorado de la amable y hermosa protagonista. Nadie en el mundo imagina ni por un instante que él pueda ser el asesino. Si acabara siéndolo al final del libro, nos hallaríamos ante un relato de lo más original y sorprendente. Pero cuando sólo se sospecha de él al principio, sabemos que tan sólo nos espera el aburrimiento de ver cómo se le exonera de las sospechas mediante otra larga serie de coincidencias. Es una total pérdida de tiempo ver a la policía sospechando de alguien de quien nosotros mismos no podemos sospechar.
En segundo lugar, acordemos eliminar esa larga distracción a mitad del libro en la que el detective viaja a algún sitio en persecución de alguien y acaba volviendo al punto de partida. El comandante muere asesinado en Surrey; al detective le informan de que alguien que podría ser el asesino vive en Arizona; va a Arizona, descubre que el hombre en cuestión está menos implicado que ese hombre cuyo rostro parece dibujado en la superficie de la luna y vuelve a Surrey. Es una incoherencia; admitamos seriamente que no es más que puro relleno. Hay una ley no escrita que obliga a que la historia avance hacia su solución, y no debería incluir un largo bucle que pueda cortarse sin afectar al auténtico nudo.
En tercer lugar, desde un punto de vista general, una de las falacias que más falsifican nuestro arte es la idea de que debemos confundir al lector.
Es muy fácil confundir al lector, poniendo cosas en su camino que él no pueda entender. El arte verdadero consiste en colocar cosas que pueda y deba entender, aunque no llegue a hacerlo. Pero que nadie se engañe en esto, pues se refiere a cosas más profundas que los relatos de detectives. Los hombres sólo pueden seguir la luz, y la emoción consiste en disponer sólo de una luz muy tenue. Pero nadie puede seguir la niebla ni puede emocionarse siquiera con algo que es meramente informe. Si confundimos al lector de manera que no pueda encontrarle sentido a lo que lee, concluirá que no tiene sentido y dejará de leer. Y estará en su derecho de hacerlo.
Y, en cuarto lugar, repetiré con un llanto de imprecación algo que creo haber dicho ya en alguna otra parte, pero que estoy dispuesto a repetir allí donde haga falta.
Evitad la Medusa Magenta y manteneos a más de mil kilómetros de distancia de la Sociedad Secreta Siberiana; no porque amenace vuestra vida, sino porque amenaza vuestra alma literaria. Una vasta organización criminal es tan aburrida como una vasta recopilación de estadísticas: hace que incluso el crimen parezca leve y vulgar. La justificación de este tipo de relatos, por rocambolescos e incluso frívolos que puedan ser, es que implican en cierto modo al alma humana. Alguien, aunque sea sólo el mayordomo (y desaconsejo hacer que ellos sean los criminales), ha decidido, ya sea empujado por su corazón o por el odio, a solas con su Dios, aceptar la marca de Caín. Si la marca se reduplica con un sello de goma, igual que si fuese una marca comercial, es el fin de la literatura.
UNAS PÁGINAS DE LA «AUTOBIOGRAFÍA»
Cuando un escritor inventa un personaje de ficción, sobre todo un personaje para una novela ligera o de fantasía, le dota con toda suerte de rasgos para que resulte efectivo en ese ambiente y en ese decorado. Es posible que haya tomado datos de algún ser humano, pero no vacilará en alterar a ese ser humano, sobre todo en lo externo, porque no trata de hacer una foto sino de pintar un cuadro. El rasgo característico del padre Brown era no tener rasgos característicos. Su gracia era parecer soso, y se podría decir que su cualidad más sobresaliente era la de no sobresalir. La intención era que su aspecto corriente contrastara con su insospechada atención e inteligencia, y para que así fuera, le hice aparecer desastrado e informe, con una cara redonda e inexpresiva, torpes modales, etcétera. Al mismo tiempo, tomé algunas de sus cualidades intelectuales de mi amigo, el padre John O’Connor de Bradford, que, por cierto, no tiene ninguno de los rasgos externos de mi personaje. No es desastrado, sino pulido; no es torpe, sino delicado y diestro; no sólo parece, sino que es gracioso y divertido; es un irlandés sensible y perspicaz, con la profunda ironía y la tendencia a la irritabilidad propias de su raza. Describo deliberadamente a mi padre Brown como una masa de pan de Suffolk, East Anglia. Eso, y el resto de su descripción, era un disfraz intencionado para que encajara en una historia detectivesca. Pero, a pesar de todo, en un aspecto muy real, el padre O’Connor fue la inspiración intelectual de estas historias y también de cosas mucho más importantes. Y para explicar esas cosas, sobre todo las importantes, no puedo hacer nada mejor que contar la historia de cómo se me ocurrió la idea de esta comedia de detectives.
En aquella lejana época, sobre todo justo antes y después de casarme, mi destino me llevaba de un lado a otro de Inglaterra, para impartir lo que amablemente llamaban conferencias. Existe una considerable demanda de estos fríos entretenimientos sobre todo en el norte de Inglaterra, el sur de Escocia e incluso en algunos centros de disidentes religiosos activos de los alrededores de Londres. Al mencionar el frío, me viene a la memoria una capilla en un páramo desierto del norte de Londres hasta la que tuve que llegar en medio de una cegadora tormenta de nieve, de la que disfruté muchísimo porque las tormentas me encantan. En realidad, me gustan todas las variedades del clima inglés, salvo eso que llaman «un día magnífico». Por tanto, que nadie sufra anticipadamente por mi experiencia o crea que me autocompadezco o que pido compasión. Lo cierto es que estuve expuesto a los elementos durante casi dos horas, mientras caminaba o en lo alto de un calamitoso autobús que vagaba por aquellos yermos; cuando llegué a la capilla, debía parecer el muñeco de nieve que los niños hacen en el jardín. Procedí a pronunciar mi conferencia—Dios sabrá sobre qué—, y ya estaba a punto de reemprender mi tormentoso viaje, cuando el ilustre ministro de la capilla, frotándose las manos y golpeándose el pecho enérgicamente, se dirigió a mí con la rica hospitalidad de un Santa Claus y me dijo con voz enérgica y melosa: «Venga, Mr. Chesterton, hace una noche espantosa; permítame ofrecerle una pastita de té de Oswego». Se lo agradecí y le dije que no me apetecía; era muy amable por su parte, porque no había razón alguna para que, en aquellas circunstancias, me ofreciera un refrigerio. Pero confieso que pensar en volver caminando por la nieve y con aquel viento helador durante otro par de horas, con la sensación de aquella única galleta en mi interior y el fuego del té de Oswego recorriendo mis venas, me pareció un tanto desproporcionado. Me temo que, con un placer considerable, crucé la carretera y entré en un pub justo enfrente de la capilla, bajo la atenta mirada de la Conciencia Disidente.
Esto es un paréntesis y podría añadir unos cuantos paréntesis más sobre aquellos tiempos en que daba conferencias de un lado para otro. Cuentan que un día de aquellos envié un telegrama a mi esposa, que estaba en Londres, y que decía así: «Estoy en Market Harborough. ¿Dónde debería estar?». No recuerdo si la historia es cierta, pero no es improbable ni creo que sea poco razonable. A lo largo de este vagabundeo, hice muchos amigos cuya amistad valoro; por ejemplo, Mr. Lloyd Thomas, que entonces vivía en Nottingham, y Mr. McClelland de Glasgow. Pero los menciono aquí como introducción a aquel encuentro accidental de Yorkshire que tendría consecuencias para mí mucho más importantes de lo que la mera coincidencia puede sugerir. Había ido a dar una conferencia a Keighley, en los páramos altos del West Riding, y me quedé a pasar la noche en casa de un importante ciudadano de aquella pequeña ciudad industrial; el caballero había reunido a un grupo de amigos locales que, como era de suponer, tenían paciencia con los conferenciantes; en el grupo estaba incluido el cura de la iglesia católica, un hombre pequeño, lampiño y con expresión tímida de duende. Me impresionó el tacto y el humor con los que se relacionaba con una compañía tan protestante y tan de Yorkshire; pronto descubrí que, a su manera algo bravucona, habían aprendido a considerarlo todo un personaje. Alguien me hizo un relato muy divertido de cómo dos gigantescos granjeros de aquel distrito de Yorkshire, a los que se les había encomendado visitar varios centros religiosos, temblaban con indecible terror antes de entrar en el pequeño presbiterio de aquel cura. Tras vencer una gran desconfianza, parece que finalmente habían llegado a la conclusión de que no les haría mucho daño y de que si se lo hacía, podían llamar a la policía. Supongo que creían de verdad que tenía la casa equipada con todos los instrumentos de tortura de la Inquisición española. Pero incluso estos granjeros, me dijeron, le habían aceptado desde aquel día como a un vecino más, y a medida que la tarde avanzaba, sus vecinos le animaron a que pusiera en práctica sus magníficas cualidades para entretener. Poco a poco se fue soltando y, cuando me di cuenta, ya estaba en pleno recitado de ese gran poema dramático, ese examen de conciencia titulado «Me aprietan las botas». Aquel hombre me encantó, pero si me llegan a decir que en diez años me convertiría en un misionero mormón de las Islas Caníbal, no me habría sorprendido más que si me hubieran insinuado que, quince años después, estaría haciendo ante él mi confesión general y que él me recibiría en la Iglesia a la que pertenecía.
A la mañana siguiente, él y yo fuimos caminando hasta el otro lado de Keighley Gate, el gran muro de los marjales que separa Keighley de Wharfedale, porque yo quería visitar a unos amigos en Ilkley; al terminar la excursión, tras unas cuantas horas de charla por aquellos páramos, pude presentar un nuevo amigo a mis antiguos amigos. Se quedó a comer; se quedó a tomar el té; se quedó a cenar; no estoy seguro de que, ante la insistente hospitalidad, no se quedara a dormir y, en posteriores ocasiones, pasó allí muchos días y muchas noches; y allí fue también donde habitualmente nos encontrábamos. Fue en una de aquellas visitas cuando tuvo lugar el incidente que me llevó a tomarme la libertad de usarle, es decir, usar una parte de él en una serie de historias sensacionales. Pero lo menciono no porque otorgue la más pequeña importancia a esas historias, sino porque tiene una conexión mucho más vital con la otra historia, con la historia que estoy contando aquí.
En el transcurso de la conversación, le mencioné al cura que tenía intención de apoyar en la prensa cierta propuesta, no importa cuál, relacionada con temas sociales bastante sórdidos de vicio y crimen. Me comentó que creía que estaba en un error o, más bien, que yo ignoraba algunas cosas, como realmente así era. Y tan sólo por cumplir con su deber y para evitar que me metiera en un lío espantoso, me contó ciertos hechos que él conocía sobre prácticas depravadas, que desde luego no detallaré ni discutiré aquí. En páginas anteriores he confesado que en mi propia juventud había imaginado toda clase de iniquidades, y fue una curiosa experiencia descubrir que aquel tranquilo y agradable célibe se había sumergido en aquellos abismos mucho más profundamente que yo. No me había imaginado que el mundo albergara tales horrores. Si él hubiera sido un novelista profesional y hubiera lanzado aquellas porquerías a los estantes de las librerías para que niños y muchachos las leyeran, desde luego se le habría considerado un gran artista creativo y un heraldo de los nuevos tiempos. Como sólo me lo contaba de mala gana, en estricta intimidad, como una necesidad práctica, era, por supuesto, el típico jesuita que susurraba venenosos secretos a la oreja. Cuando volvimos, la casa estaba llena de gente y empezamos a charlar con dos cordiales y saludables estudiantes de Cambridge que habían atravesado los páramos a pie o en bicicleta, poseídos de aquel espíritu austero y vigoroso propio de las vacaciones inglesas. Sin embargo, no eran los típicos deportistas de miras estrechas; les interesaban también otros deportes y, aunque de forma un tanto superficial, también algunas artes; así que comenzaron a hablar de música y del paisaje con mi amigo, el padre O’Connor. No he conocido nunca a nadie que pudiera pasar con tanta facilidad de un tema a otro, ni que tuviera tantas y tan insospechadas fuentes de información y, con mucha frecuencia, sobre todo, información técnica. La charla pronto derivó hacia la discusión de asuntos más filosóficos y morales, y cuando el sacerdote salió de la habitación, los dos jóvenes rompieron en generosas expresiones de admiración diciendo que realmente era un hombre extraordinario y que parecía saberlo todo de Palestrina, de la arquitectura barroca o de cualquier cosa de la que se hablara en aquel momento. Tras unos instantes de silencio reflexivo, uno de los estudiantes estalló de repente: «De todas formas, no creo que la vida que lleva sea la más adecuada. Lo de la música religiosa y todo eso está muy bien cuando se está encerrado en una especie de claustro y no se sabe nada sobre el mal real del mundo. Pero no creo que sea lo ideal. Yo creo en el individuo que sale al mundo, se enfrenta con el mal que hay en él y conoce sus peligros. Es muy bonito ser inocente e ignorante, pero creo que es mucho mejor no tener miedo del conocimiento».
Para mí, que aún temblaba casi con los pasmosos datos prácticos de los que el sacerdote me había advertido, este comentario me pareció de una ironía tan colosal y aplastante que a punto estuve de estallar de risa en aquel mismo salón, pues sabía perfectamente bien que, comparado con la maldad concentrada que el sacerdote conocía y contra la que había luchado toda su vida, aquellos dos caballeros de Cambridge sabían tanto del mal real como dos bebés en el mismo cochecito.
Fue entonces cuando se me ocurrió la idea de dar a estos tragicómicos equívocos un uso artístico y construir una comedia en la que hubiera un cura que parecía que no se enteraba de nada y en realidad supiera más de crímenes que los criminales. Después resumí esta idea en un relato, en cierto modo muy trivial e improbable, titulado «La cruz azul», y continué con una interminable serie de relatos con los que he torturado al mundo. En resumen, me permití la enorme libertad de tratar brutalmente a mi amigo, de deformar a golpes su sombrero y su paraguas, de ajar su ropa, de golpear su inteligente expresión y convertirla en una estúpida cara de morcilla, y en general, de disfrazar al padre O’Connor como el padre Brown. El disfraz, como ya he dicho, era un fingimiento deliberado para poner de manifiesto o acentuar el contraste, que era el punto esencial de la comedia. Hay también en ella, como en otras cosas que he escrito, una buena dosis de inconsistencia e imprecisión, y no es el menor de esos fallos la idea generalizada de que el padre Brown no tenía nada en concreto que hacer, salvo descolgarse por las casas en las que era probable que hubiera un asesinato. Una encantadora dama católica que conozco elogió adecuadamente a mi cura-detective cuando dijo: «Siento un gran cariño por ese pequeño y entrometido holgazán».
Sin embargo, el incidente de los estudiantes de Cambridge y su jovial desprecio por la virtud fugitiva y enclaustrada de un párroco de provincias representó para mí mucho más que aquel lamentable, aunque meramente profesional, montón de cadáveres o personajes masacrados. Me enfrentó una vez más con aquellos morbosos y candentes problemas espirituales a los que aludí anteriormente, y me ofreció la poderosa y creciente sensación de no haberles dado una solución espiritual; aunque, en apariencia, estos problemas perturban menos en la práctica y en proporción al hombre maduro que al joven, a mí aún me perturbaban mucho; pero, de no haber sido por aquella repentina percepción del precipicio que se abre ante nuestros pies, podía haberme hundido cada vez más, por puro cansancio, en alguna suerte de compromiso o de abandono. Me sorprendía mi propia sorpresa: que la Iglesia Católica supiera más que yo acerca del bien resultaba fácil de creer, pero que supiera más del mal parecía increíble.
Cuando la gente me pregunta: «¿Por qué abrazó usted la Iglesia de Roma?», la respuesta fundamental, aunque en cierto modo elíptica, es: «Para librarme de mis pecados», pues no hay otra organización religiosa que realmente admita librar a la gente de sus pecados; está confirmado por una lógica que a muchos sorprende, según la cual la Iglesia deduce que el pecado confesado y del que uno se arrepiente queda realmente abolido, y el pecador vuelve a empezar de nuevo como si nunca hubiera pecado. Y esto me retrotrajo vivamente a aquellas visiones o fantasías de las que ya he tratado en el capítulo dedicado a la infancia. En él hablaba de aquella extraña luz, algo más que la simple luz del día, que todavía parece brillar en mi memoria sobre los empinados caminos que bajaban de Campden Hill, desde donde se podía ver, a lo lejos, el Palacio de Cristal. Pues bien, cuando un católico se confiesa, vuelve realmente a entrar de nuevo en ese amanecer de su propio principio y mira con ojos nuevos, más allá del mundo, un Palacio de Cristal que es verdaderamente de cristal. Él cree que en ese oscuro rincón y en ese breve ritual, Dios ha vuelto a crearle a su propia imagen.
INTRODUCCIÓN A «THE SKELETON KEY» [«LA LLAVE MAESTRA»], DE BERNARD CAPES
Presentar el último libro del difunto Bernard Capes es un triste honor en más de un sentido, pues no sólo tuvo una muerte prematura e inesperada, sino que poseía una de esas imaginaciones tan fértiles que siempre dejan tras ellas, al acabarse la vida, una sensación de labor inacabada. Desde el principio, su prosa tuvo un marcado elemento poético que, para el lector sensible, tal vez fuese más evidente cuando refinaba un asunto francamente moderno e incluso melodramático, como el relato de misterio, que cuando otorgaba dignidad, como en Our Lady of Darkness [Nuestra Señora de la oscuridad], a asuntos más trágicos o históricos. Puede parecer paradójico decir que no se le apreciaba lo suficiente porque escribía novelas populares y lo hacía muy bien. Pero lo cierto es que aportaba un toque de distinción a un relato de detectives o un cuento de aventuras que no se valoraba porque nadie lo esperaba. En cierto sentido, al menos en este capítulo de su obra, continuó la tradición de la conciencia artística de Stevenson: la generosidad técnica de escribir una novela de un centavo y lograr que acabara valiendo una libra. En sus relatos breves, igual que en sus estudios históricos, se permitía ser poético de un modo más serio y directo; pero lo mismo puede decirse de ese toque que imprimía a sus otros cuentos. Hay una norma general que afirma que a un poeta puede conocérsele no sólo por sus poemas, sino por los mismos títulos de sus poemas. En muchas obras de Bernard Capes, The Lake of Wine [El lago de vino], por ejemplo, el título es un poema en sí mismo. Y ese caso bastaría para ilustrar por sí solo a lo que me refería al hablar de esa magia con que transformaba un simple melodrama en pura modernidad. Hay incontables novelas que tratan de una joya robada o perdida, y El lago de vino era simplemente el nombre de un rubí. Sin embargo, incluso el nombre es original, y precisamente en un detalle que casi nunca lo es. Hay cientos de piedras preciosas dispersas por la ficción policíaca y cientos de ellas se han llamado «El sol del sultán», «El ojo de Visnú» o «La estrella de Bengala». Pero, incluso en una nimiedad como la elección de un título, se percibe una imaginación individual e indescriptible; el sueño subconsciente de un mar como un crepúsculo, rojo como la sangre y embriagador como el vino. Esto es sólo un pequeño ejemplo, pero el mismo elemento impregna, de forma inconsciente, toda la historia. Muchos otros héroes dieciochescos han cabalgado por un largo camino hasta llegar a una casa solitaria; pero Bernard Capes se las arregla, mediante un tratamiento elegante y personal, para sugerir que nadie ha cabalgado antes por ese camino hasta esa casa particular. Podríamos formular frívola, y por tanto falsamente, esa verdad diciendo que escribió de forma superior un género inferior. Pero me niego a admitir esa distinción, pues niego que las auténticas novelas de misterio tengan nada de inferiores. El modo más sincero de decirlo tal vez sea éste: que siempre añadió al menos un toque de imaginación a unas obras que por lo general, para él y para cualquier otro, son fruto de la invención.
El relato detectivesco o de misterio, del que este último libro es un experimento, lleva implícito para el artista un problema tan desconcertante como cualquiera de los que plantea para el policía. Un relato detectivesco es, en un sentido especial, un relato espiritual, puesto que se trata de un relato en el que se ponen en duda incluso las simpatías morales. Una novela policíaca es casi la única novela en la que el protagonista puede convertirse en el villano de la historia o viceversa.
Sabemos que al señor Osbaldistone no le ha traicionado su hijo Frank, aunque puede que lo haya hecho su sobrino Rashleigh.2 Estamos casi seguros de que Clive, el hijo del coronel Newcome, no ha conspirado contra él, aunque es posible que sí lo haya hecho su sobrino Barnes.3 Pero hay un momento en una novela como La piedra lunar en el que llegamos a sospechar de Franklin Blake, el protagonista, igual que lo hace la protagonista Rachel Verinder; hay un instante en Trent’s Last Case [El último caso de Trent], del señor Bentley, en que el personaje del señor Marlowe es tan siniestro como el del señor Manderson. El resultado evidente de este ardid técnico es que resulte imposible, o al menos injusto, comentar, no sólo la trama, sino también los personajes, pues cada uno de ellos debe seguir siendo una incógnita. Los italianos sostienen que traducir equivale a traicionar, y éste es un caso en el que criticar es traicionar. Me gusta e interesa demasiado el roman policier para echarlo a perder de una forma tan poco elegante, pero no me resisto a comentar la ingeniosa inspiración mediante la cual en esta historia uno de los personajes consigue seguir siendo una incógnita, mediante un truco verbal que él mismo defiende, aunque sin mucho convencimiento, como un escrúpulo de veracidad verbal. He ahí la cualidad de las novelas que ha quedado grabada en mi memoria: una cualidad, por así decirlo, demasiado sutil para ese asunto. La gente hará bien en buscar los poemas incluidos en su prosa.
EL MEJOR RELATO DE DETECTIVES
En cumplimiento de la lúgubre amenaza escrita hace poco en estas páginas, trataré ahora de responder al corresponsal que me preguntaba por el mejor y más brillante relato de detectives del mundo. Por supuesto, no le daré lo que me pide: no tendré el valor moral de escoger un cadáver y aferrarme a él para siempre; y me quedaré perplejo ante el embarras de richesse y la enorme y elegante selección de cadáveres extendida ante mí por la ficción detectivesca de este siglo y el anterior. Además, el problema antes citado sigue estando presente en cierto modo. No sólo hay muchos géneros de literatura diferentes, sino muchos géneros diferentes de literatura detectivesca. Lo más que podría hacer sería, en mi opinión, dar cuatro o cinco premios a cuatro o cinco asuntos o temas diferentes. En primer lugar, permítaseme decir que no creo que América haya perdido nunca la copa ganada hace mucho tiempo por uno de sus mejores campeones literarios; o más bien diseñada por él con una pericia enteramente original. Algunos dirán que las copas hechas por aquel gran artista no eran precisamente muy alegres. Tal vez la copa estuviese tallada en forma de cráneo y estuviese orlada de hojas de ciprés y mortífera belladona, puede que contuviera una pequeña cantidad de veneno, sangre de víbora o qué sé yo. Pero era una copa triunfal, y no creo que nadie haya vuelto a ganarla. En otras palabras, no creo que el nivel establecido por un tal señor Edgar A. Poe en un relato llamado Los crímenes de la calle Morgue