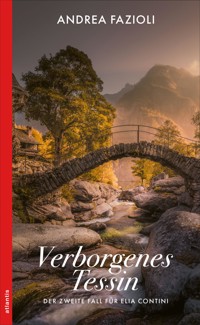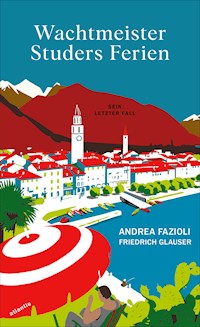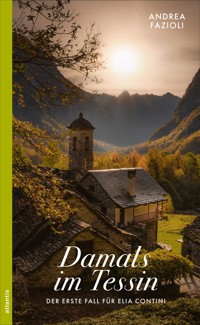Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
«Una novela de misterio que funciona y que, al mismo tiempo, es literatura de verdad». ANDREA CAMILLERI TODOS HEMOS SOÑADO CON HACERLO.¿El atraco perfecto es una fantasía, un reto o un absoluto disparate? Aunque parezca mentira, también en el país de los lagos apacibles, el césped perfectamente cortado y el dinero a buen recaudo, suceden cosas extraordinarias de vez en cuando. ¿Cómo un detective privado y un atracador arrepentido pueden verse involucrados en el sofisticado atraco a un banco suizo? El investigador Elia Contini y Jean Salviati, ladrón jubilado obligado a retomar su oficio para poder ayudar a su hija, protagonizan esta novela plena de suspense e ironía en la que nada es lo que parece y la trama discurre con la inexorable precisión de un mecanismo de relojería. Pero, aun en tiempos de incertidumbre financiera, un banco suizo es siempre sinónimo de unas arcas bien custodiadas, y desvalijarlo exige del delincuente un plan de refinadísima arquitectura, la misma metódica diligencia que los concienzudos helvéticos aplican a la defensa de su seguridad…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: septiembre de 2020
With the support of the Swiss Arts Council Pro Helvetia
Título original: Come rapinare una banca svizzera
En cubierta: fotografía de © Sashkin/Shutterstock.com
Diseño gráfico: Ediciones Siruela
© 2009 Ugo Guanda Editore S.p.A., Viale Solferino 28 Parma
Gruppo editoriale Mauri Spagnol
© De la traducción, Miguel Ros González
© Ediciones Siruela, S. A., 2020
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-18436-22-2
Conversión a formato digital: María Belloso
PRIMERA PARTELA TELARAÑA
1Una suerte descarada
Para hacerse rico hace falta muy poco. Poquísimo. Una mota de polvo en el mecanismo, el titubeo de la bola antes de caer en el 35.
O, sencillamente, acertar en el momento exacto.
«Pero yo —se decía Lina Salviati, tirando de la palanca de la tragaperras—, yo nunca he acertado nada». A su alrededor flotaban los ruidos del casino: las palabras en voz baja, para no molestar a la suerte; las carcajadas, el alboroto de la carrera de caballos mecánicos.
No habría que jugar para ganar. Lina se daba cuenta de que tendría que estar en otro sitio, pero ya era tarde. Y, de todos modos, la técnica de la paciencia acabaría funcionando. Era el cálculo de probabilidades: tarde o temprano todo el mundo gana algo. Hace falta muy poco.
—Scheisse! —exclamó una mujer a su lado—. ¡Esta noche pasa algo raro!
Tenía un acentazo alemán de Suiza, el pelo recogido en un pañuelo decorado con motivos florales y flores por todas partes: rosas amarillas en la blusa y la falda, margaritas de cristal en las orejas, los ojos fríos como dos crisantemos.
Lina la miró. Por lo general, los jugadores de tragaperras no hablan entre ellos, pero quizá la buena educación se impusiera a la superstición en el casino de Lugano, así que Lina se atrevió a esbozar una leve sonrisa.
—Pues sí... ¡Está siendo una noche de pena!
—Was sagst du? ¡Tú no dejes de jugar! —le soltó la mujer con un acento duro como un pico—. Ya hay uno que trae mala suerte, oder?
Al seguir su mirada, Lina vio, dos o tres máquinas más allá, a un joven trajeado. De unos treinta años, con ojos penetrantes y pelo rubio corto. El joven no jugaba; se limitaba a mirar hacia ellas. Lina se estremeció: «¿Y si estuviera aquí por mí?».
—¡Al casino se viene a jugar! —soltó la mujer florida, mirando primero al joven y luego a Lina—. ¡No se viene a hacer el amor!
Y bajó la palanca de golpe. Los simbolitos corrieron ante sus ojos, como los colores en un caleidoscopio, y la mujer volvió a concentrarse en la máquina. Con cada tirada, un soplo de esperanza a buen precio. Un franco, bajas la palanca y todo es posible... Lina miró para otro lado. En los grandes casinos, como en los pequeños, jamás hay que mirar fijamente a otro jugador.
—¡Una nunca puede tener un ápice de suerte! —refunfuñó la mujer florida—. ¡Una nunca puede jugar tranquila!
Lina le dio la espalda a la zona de las tragaperras. La interrupción le había cortado el ritmo y los ojos de ese rubio la ponían de los nervios.
Llevaba mucho tiempo fuera de Suiza. En los últimos meses había jugado por todos los rincones del mundo: de las grandes metrópolis a los casinos de las localidades turísticas, pasando por las casas de juego semiclandestinas donde se apuesta fuerte y los profesionales van a la caza de presas. Al final había decidido volver a buscar la suerte en su país.
Sin embargo, basta con pensar en la suerte para que se esfume. Ahora Lina tenía un piso en Lugano, unos cientos de francos y una montaña de deudas tan grande que se retroalimentaban: las primeras deudas generaban otras, que a su vez se multiplicaban, y así de manera sucesiva. Hasta que la montaña se te derrumba encima y dejas de jugar.
Se sentó en el bar, al lado del ventanal que mira a la ciudad, y pidió un agua mineral. Lo más preocupante era que no se sentía infeliz: resultaba sorprendente su capacidad para no pensar ante el precipicio. Ahí estaba, con su elegante vestido rojo intenso, maquillada, bien peinada, joven y segura de sí misma. A un paso de la riqueza.
«Todo depende de cómo se miren las cosas», pensó.
—¿En qué piensa? —dijo una voz masculina.
Lina se sobresaltó; el joven rubio también había entrado al bar. En efecto, intuía: sus preocupaciones la habían seguido, trajeadas, dispuestas a borrar de un plumazo todo rastro de sueño que le quedase.
—¿Qué quiere?
—Me llamo Matteo. ¿Puedo sentarme?
Y, sin esperar a que respondiese, se sentó frente a ella. Llevaba una copa de líquido oscuro.
—No lo conozco —dijo Lina, procurando conservar la calma.
—¿Cómo que no? Acabo de presentarme, ya no hay secretos entre nosotros.
—Oiga...
—Yo sé que usted se llama Lina Salviati y que necesita ganar.
El joven hizo una pausa y bebió un sorbo de su bebida oscura. Lina imaginó que sería whisky.
—Mire —continuó Matteo—, estoy al tanto de sus apuros porque tengo muchos amigos, pero soy más amigo suyo que de los demás, así que no se preocupe.
Lina había contraído deudas con gente poco recomendable. Sabía que tarde o temprano tendría que rendir cuentas a alguien y ya había tenido más de un encuentro desagradable. Sin embargo, aquel joven rubio no se parecía en nada a los cobradores habituales, que casi siempre se limitaban a mirarle de reojo los pechos y a proferir oscuras amenazas.
—Yo conozco al señor Forster —dijo Matteo—. Sé que usted lo conoció en unas circunstancias singulares, gracias a la profesión de su padre.
—Pero ¿qué...?
—¡No diga nada! También sé que en los últimos años ha exprimido al bueno de Forster y le ha sacado un montón de dinero. Y a él le gustaría recuperarlo. ¿No nota su aliento en la nuca?
—Yo... Yo no...
Matteo se inclinó hacia ella y le rozó la rodilla.
La he seguido hasta el casino y la he visto perder quinientos francos en la ruleta y luego no sé cuántos en las tragaperras. ¿Qué diría Forster?
Matteo no esperó a que respondiese; se apoyó en el respaldo de su silla y concluyó:
—Forster también podría mandar que la vigilasen. No es tonto, ¿me explico? Él sabe que está usted en Lugano, tirando el poco dinero que le queda.
—Pero ¿cómo se atreve? —Lina optó por la línea dura—. ¿Quién le da el derecho de...?
Matteo la miró fijamente a los ojos.
—Tengo una idea en la cabeza; llevo meses dándole vueltas. Y en mi idea también hay sitio para usted.
Lina no sabía qué decir: el tipo tendría cuatro o cinco años menos que ella, pero le hablaba con tono paternal, sin alterarse lo más mínimo. Ella lo fulminó con la mirada y se puso de pie, lista para montar un número. Matteo se le adelantó:
—Tengo que irme ya. —Él también se levantó—. Pero volverá a saber de mí. Y, por favor, ¡deje de jugar!
Antes de que Lina pudiera responderle, se dirigió a toda prisa a la puerta.
En el bar todo seguía como antes. Los casinos son lugares eternamente idénticos a sí mismos: la mirada empañada de los camareros, las parejas que lanzan los dados cogidas de la mano, un grupo de chicos disfrazados de adultos y ese runrún de fondo, acompasado por las voces monótonas de los crupieres. A Lina le gustaban las cortinas rojo oscuro, la moqueta que amortiguaba los pasos y los cromados dorados de las mesas de juego.
«No tengo que ceder —pensó—. Esta es mi guerra, este es el único sitio en el que puedo solucionarlo todo». Todo lo que comenzó cuando... Ya ni se acordaba. Un día había empezado a jugar, en la Costa Azul, para matar el aburrimiento y para huir de su padre. Y ya no había parado: las noches y las tardes y las comidas y las vacaciones y la playa y el trabajo; todo engullido por ese instante de espera que precede al veredicto. Por ese momento de embriaguez en el que todas las posibilidades están abiertas.
Decidió volver a probar suerte con la ruleta. Tenía una relación especial con el 35. «Tarde o temprano saldrá —se dijo mientras iba a cambiar más fichas—. Quien se burla de estas cosas no sabe nada de la vida». Jugó sin descanso; ni siquiera paró un momento para ir al baño. En su cabeza todos los recuerdos se desvanecieron.
Aquella noche tampoco tuvo suerte. Puede que no consiguiera olvidarse de su necesidad de dinero; puede que el encuentro con el joven rubio la hubiese distraído. Al final, acabó dejándose en el casino otros doscientos francos y salió al paseo del lago.
La carretera que bordeaba el Ceresio estaba cerrada al tráfico. Lina paseaba con la mente en blanco, mientras a su alrededor bullía la muchedumbre de esa noche de verano: familias de paseo, chavales con ojos famélicos y muchachas que aparentaban ingenuidad.
En verano, los Prealpes juegan a ser el Mediterráneo. Lina pasó por delante del Tropical Lounge y vio un destello de camisas blancas y tatuajes. De fondo, la silueta oscura de las montañas, mientras el ritmo de la salsa y el merengue se perdía en el lago. Lina paró a beber un mojito en una silla de madera de la terraza. Al lado había un quiosco que vendía refrescos y helados; y, un poco más allá, una tarima de madera con bailes latinoamericanos.
Lina intentó volver a la normalidad. Esa noche se lo había jugado todo, ya solo le quedaban los gestos habituales: llegar a casa, ducharse, dormir luchando contra el bochorno y, al día siguiente, otra vez a buscar trabajo. Cerca de la tarima había una estatua: un hombre apuntando al cielo con el dedo. Lina se preguntó quién sería.
De repente, la gente y la música empezaron a molestarla. Y también las pantallas de los móviles, que brillaban en la oscuridad como luciérnagas en el campo. Notó que los hombres, desde la pista de baile, la miraban con curiosidad: en efecto, allí su elegante vestido estaba fuera de lugar.
Siguió por el paseo del lago hasta Piazza Della Riforma y se dirigió al edificio de aparcamientos del centro donde había dejado el coche.
En las calles que rodeaban Piazza San Carlo no había mucha gente. Las paredes gruesas de casas y tiendas evocaban un mundo sin incertidumbres. Un banco, imponente y oscuro, al otro lado de una tapia, le despertó un ápice de tristeza. «Estoy siguiendo una mariposa, un producto de mi imaginación. La auténtica riqueza, la auténtica seguridad —se dijo—, está ahí, detrás de esas paredes». Y, sin embargo, sabía que era demasiado tarde para cambiar de ruta.
No era una mera cuestión de dinero: cuando llega una crisis, el dinero le falta a todo el mundo. Pero Lina se lo había pedido a quien no debía. A medida que se acercaba al aparcamiento, comprendía su situación con mayor claridad. Forster y sus amigos eran profesionales, gente que no podía permitirse una excepción, dispuestos a hacerle daño: si se lo proponían, podían llegar a ser muy peligrosos.
Y ¿pedir ayuda? ¿A quién? Lina pensó en su padre, pero rechazó la idea de inmediato. Él había renunciado a la vida, era como si estuviese muerto. Y, sin embargo... Lina lo vio todo en una suerte de fulgor: corría peligro, estaba sola. Pagó el tique del aparcamiento y mientras buscaba su coche en la oscuridad cayó en la cuenta, quizá por primera vez, de que para librarse no le bastaría con su habitual cara dura. Esta vez hacía falta una intervención especial, una suerte descarada, algo que borrase el pasado, más poderoso que las palabras del crupier Rien ne va plus.
2El jardinero
La vieja señora Augustine se recostó contra el respaldo. Entrecerró los ojos al sol, cada vez más bajo en el horizonte, y se alisó el borde de la falda mientras, disimulando, escuchaba el canto de las cigarras. A la señora Augustine le encantaban las cigarras.
El camarero se acercó con una bandeja y la dejó en la mesita de hierro forjado. La señora le dio las gracias con un ademán de la cabeza y dijo:
—Gracias, Georges. Tómese algo usted también.
Agradecido, Georges sirvió dos vasitos de pastís. Luego se sentó y contempló el jardín. Las tormentas de la semana anterior habían obrado milagros: el hibisco por fin había florecido y, al borde del camino de acceso, dos arbustos de verbena demostraban que el verano provenzal también sabe lucir colores intensos.
—Hoy no hace viento —dijo la señora Augustine.
—Es verdad —respondió Georges—. Eso es que ya no volverá a llover.
Las tormentas a principios de verano eran algo insólito pero bienvenido, porque traían una reserva de agua con la que aguantar hasta finales de agosto. La señora le preguntó a Georges si ese año iría a cazar.
—Hombre —contestó Georges con una mueca—, voy a intentarlo. El año pasado las perdices estaban escondidas, pero cacé un par de liebres.
—Ah, ¡qué bien!
—Aquellas las vendí, pero las siguientes se las traigo.
—No, déjese de...
—Claro que sí. Se lo prometí también a Jean... Mire, ¡ahí sigue trabajando!
Georges saludó al jardinero, que estaba regando una parcela cultivada de romero, tomillo y mejorana. La señora Augustine le pidió a Georges que le ofreciese un vasito, y Jean aceptó, disculpándose por las manos sucias de tierra.
—¡A cambio me trae la fragancia del romero! —dijo la señora Augustine con una sonrisa.
Los tres bebieron un trago de pastís, mientras las cigarras seguían con su concierto incesante en el jardín. La villa se remontaba a principios del siglo XX. Era un gran edificio de color amarillo, con celosías verdes y estucos de escayola encima de las ventanas. Faltaba un poco de pintura aquí y allá, y la madera de la balaustrada del porche parecía cada vez más frágil; pero, como decía la señora Augustine, más vale acostumbrarse a la fragilidad.
Cuando acabó su vasito, el jardinero se excusó: aún le quedaba algo de trabajo y tenía que hacer un encargo en el pueblo, así que la señora Augustine lo invitó a no perder tiempo.
Antes de irse, regó dos arbustos de cornejo macho y varios viburnos particularmente necesitados. Luego se dirigió al lado este del jardín, donde unos días antes había plantado un joven olivo: los primeros días eran decisivos para su supervivencia.
Era un jardín de estilo antiguo, sin geometrías demasiado estrictas, pero con una división exacta de senderos, arboledas, arbustos y parterres floridos. El paseo principal atravesaba un prado en pendiente suave y se bifurcaba: a un lado el huerto de verduras, y al otro el vergel. El jardinero cogió una azada del cobertizo, cerca de los huertos, y cruzó el frutal.
El olivo estaba empezando a agarrar. El jardinero se había encargado de acumular tierra alrededor del tronco, creando una especie de dique, para que el agua se quedase en ese cuenco y no se desperdiciara ni una gota. Trabajó la tierra con la azada para reforzar el dique y luego regó el árbol con una regadera.
Después se lavó a toda prisa, se cambió y bajó al pueblo antes de que cerrasen el banco y la oficina de correos para despachar varias cuestiones burocráticas: pagar dos facturas pendientes, cobrar su sueldo y enviar tres órdenes de compra de semillas y plántulas de rosa.
Paró a tomar una copa en el restaurante de Marcel. Delante del local había una plaza a la sombra de tres enormes plátanos, con varias mesas y un campo de petanca. Marcel tenía una clientela variopinta: turistas que querían degustar alguna spécialité; gente de la zona, que pasaba a tomar el aperitivo; y cazadores que se consolaban con un tanque de cerveza después de una jornada poco provechosa.
El jardinero se dejó enredar para echar una partida de petanca. Era un jugador notable: certero en los lanzamientos de aproximación y, sobre todo, un buen apuntador. Solía jugar en pareja con Georges, el camarero, que era un excelente tirador (golpeaba una media de cinco de cada seis bolas), y con un mecánico del pueblo, que hacía de medio.
Sin embargo, aquella tarde se limitó a unos pocos lanzamientos para no perder práctica. La plaza empezaba a abarrotarse mientras el sol se ponía detrás del campanario. Tres jóvenes en moto aparcaron debajo de un plátano. Los ancianos estaban ahí al lado, observando de reojo a los transeúntes desde sus bancos.
También había algunos turistas, y uno sacó varias fotos de la partida de petanca, aunque eso no le hizo ni pizca de gracia al jardinero. Estaba profundamente enamorado de las cosas sencillas de la vida: el jardín, el aperitivo, las salidas a pescar, los días de mercado y la misa de los domingos. Aunque no siempre había sido así, ahora había enfilado el buen camino. Tenía varios amigos veraneantes, pero los turistas escandalosos no eran santos de su devoción; y aparecer en una fotografía le hacía aún menos gracia.
Justo cuando se disponía a tirar, desde el círculo de lanzamiento, Marcel fue a llamarlo.
—Eh, Jean, ¡preguntan por ti al teléfono!
—¿Por mí? —respondió el jardinero, sorprendido—. Y ¿quién me llama a mí aquí?
Entraron en el restaurante.
—Tiene que ser una pariente tuya —dijo Marcel—. Me ha preguntado si conocía a Jean Salviati y me ha dicho: «Pregúntele si quiere hablar con Lina Salviati».
Marcel pronunciaba el apellido con el acento en la última i.
—¿Lina Salviati? —preguntó el jardinero.
—Exacto. ¿Es familia?
Jean Salviati asintió, llevándose el auricular a la oreja, pero no dijo nada. Esperó a que Marcel se alejase y habló en voz baja.
—¿Sí?
—Buenas tardes —respondió un hombre en italiano—. ¿Hablo con el señor Salviati?
Esta vez el acento caía en la segunda a.
—Sí, soy yo —dijo el jardinero.
—Soy el encargado del bar La Pergola de Lugano —continuó la voz masculina—. Su hija lo ha llamado, pero ha tenido que irse. Me ha pedido que lo avise. Buenas tardes...
—Pero ¿cómo puedo ponerme en contacto con ella? —preguntó Salviati.
—Y ¿yo qué sé? ¡Ni siquiera la conozco!
—Claro, claro... Disculpe. Pero ¿no ha dicho nada...?
—Solo ha marcado. Luego se ha excusado y se ha ido. Pero imagino que sabrá usted dónde encontrar a su hija, ¿no?
—Por supuesto —murmuró Salviati, mientras colgaba—, por supuesto.
Se quedó apoyado en la pared, sin mover un músculo. Pasó unos segundos escuchando los sonidos que llegaban de la plaza y pensó en su hija. ¿Cuánto tiempo hacía que no hablaba con ella? Seis meses, por lo menos.
A Jean Salviati le entró miedo: aún conservaba el instinto para esas cosas; sabía reconocer las llamas mucho antes de que oliese a quemado. Su hija se había enfrentado a muchas dificultades sin aceptar jamás la ayuda de nadie. ¿Habría cambiado de opinión? Pero ¿por qué? ¿Qué le había pasado o estaba a punto de pasarle?
3Ante todo, valor
A veces hacemos algo por el motivo banal, pero sin duda eficaz, de que no tenemos nada que hacer. Por más que Lina valorase las alternativas e ideara planes en su cabeza, no dejaba de ser una noche de sábado sin blanca.
No podía ir al casino y no tenía ofertas de trabajo a la vista... ¿Qué le quedaba? La invitación a cenar que había encontrado en el buzón. Al principio no reconoció al remitente, quizá por el apellido, pero luego se acordó del joven rubio del casino.
Soy Matteo, ¿se acuerda? El amigo que compartió con usted las zozobras de una noche de azar. Pues bien, si su situación no ha cambiado y no ha encontrado nada mejor que hacer, me gustaría proponerle un plan. ¿Qué le parece si nos vemos a las ocho en el bar de la playa de Lugano? Luego, si acepta, será un placer invitarla a cenar.
¡La espero esta noche!
MATTEO MARELLI
¿Cómo puede una fiarse de alguien que habla de «zozobras»? «De todos modos —se dijo Lina mientras elegía vestido—, no pierdo nada por ir a descubrir sus cartas». Al final, a pesar de haberlo intentado, no había tenido cuerpo para pedir ayuda a su padre. Desde su retirada, la relación entre ellos se había tensado: Lina no entendía la elección de vivir en ese pueblucho de mala muerte, con un triste trabajo de jardinero.
Pensándolo bien, tampoco estaba en una situación tan desesperada. Si encontrara trabajo, si pudiera pasar un tiempo sin descarriarse o si la idea de ese rubito no estuviera mal...
Decidió no exagerar: descartó los vestidos escotados y las faldas demasiado cortas. Unos vaqueros, tacones y una camiseta de seda negra. Se dejó el pelo suelto sobre los hombros y optó por un maquillaje discreto. A fin de cuentas, no la había invitado a un restaurante de lujo.
La playa de Lugano tiene dos almas: de día, a orillas del lago y alrededor de las piscinas se acumula una multitud de chiquillos, madres con niños y abuelas tocadas con enormes sombreros de paja. Por la noche, en cambio, se encienden las luces del bar, y las camisas ceñidas, las uñas pintadas de lila, la música y los gin-tonics entran en el campo de batalla.
Matteo, que también iba en vaqueros y camiseta, había conseguido hacerse con dos huecos en un rincón.
—Es un placer volver a verla —la saludó, invitándola a sentarse—. ¿Podemos tutearnos?
—Me decías que tienes una idea —dijo Lina.
—Ahora te cuento. ¿Quieres beber algo?
Pidieron dos martinis y volvieron a mirarse a los ojos, circunspectos. Lina aún no podía descifrar a ese joven. Mostraba una actitud agresiva, combinada con un interés que no parecía fingido. «A lo mejor solo quiere acostarse conmigo», pensó.
—Veo que te estás relajando —comentó Matteo.
—Hay bastante gente aquí —respondió ella.
—Sí, no está mal. La música, el lago..., y se puede hablar tranquilamente, ¿no?
—Claro.
Cada uno bebió un trago de su martini: fin del primer asalto.
La música y las voces no impedían la conversación, pero había que estar cerca para hablar. Los dos tenían los codos en la mesa. A cambio, el estruendo creaba una barrera, una suerte de intimidad.
—Sé quién eres —dijo Matteo—; me he informado sobre ti.
—Pues yo no sé quién eres tú. ¿Me puedes decir...?
—Puedo decírtelo todo, pero vamos poco a poco. Estás metida en líos, y más graves de lo que imaginas. Un día de estos Forster vendrá a buscarte, por las buenas o por las malas.
—Si me has llamado para decirme eso...
—Decenas de miles de francos. ¿O cientos? ¿Cuánto le debes?
Lina se dispuso a levantarse.
—Ya está bien. No...
—¡Espera! —la detuvo—. Yo puedo ayudarte. Y no hagas movimientos demasiado bruscos... ¡Mira allí!
Lina observó al hombre que Matteo le había señalado: fuera de lugar, ajeno al ambiente de la playa y a todo lo demás. Enorme, musculoso, pero sin la camiseta negra de los seguratas del bar. Llevaba un horrendo traje de raya diplomática y una gorra de béisbol.
—¿Quién es ese? ¿Qué me quieres...?
—¡Espera, que te lo presento!
Mientras el coloso se acercaba, Lina se preguntó si habría metido la pata. Primero el rubito con sus miradas insinuantes, ahora ese gorila que se plantaba a su lado con semblante serio, le estrechaba la mano y se sentaba a su mesa.
—Él es Elton —explicó Matteo—, un amigo de Forster. Y, si estás pensando que «Elton» es un nombre ridículo, ya somos dos.
—¿Qué queréis? —preguntó Lina.
Por suerte, estaban rodeados de gente: tenía que estar preparada para huir a la mínima señal de peligro.
—Relájate —dijo Matteo—, no vamos a hacerte nada. Yo he hecho de mediador, ¿verdad, Elton?
—El señor Forster sostiene que, en líneas generales, no le parece mal —respondió Elton.
El gorila tenía un acento refinado y una voz suave.
—¿No le parece mal el qué? —preguntó Lina, a la que empezaba a resultarle absurda la situación, pero que sabía que no podía subestimar a ninguno de sus dos interlocutores.
—Un acuerdo —respondió Elton—. Entre otras cosas, porque el señor Forster está al corriente de su difícil situación económica.
—Es decir, que no te queda ni un franco —apuntó Matteo, antes de que Elton siguiese:
—Hasta ahora, el señor Forster ha esperado, también por consideración hacia su padre. Sin embargo, ahora que su padre se ha retirado, la única solución es la sugerida por el señor Marelli, aquí presente.
—¡Ese soy yo! —dijo Matteo con una sonrisa—. A Elton le gustan las expresiones rimbombantes, pero la cuestión es la siguiente: tú necesitas dinero, el señor Forster quiere recuperar el suyo, y tu padre era un profesional, uno de los más habilidosos.
—Pero...
—Bancos, supermercados, oficinas de correos y hasta villas y mansiones privadas. Siempre sin violencia, con la información necesaria y...
—¡Basta! —Lina se atrevió a interrumpirlo—. Mi padre ha cambiado de vida.
—Pero sigue teniendo buenos contactos. Además de experiencia, ¿me entiendes?
—Estoy convencido de que lo entiende —respondió Elton, que entretanto se había pedido una botella de cerveza—. La idea de Matteo se basa en una información que se ha procurado sobre unos movimientos bancarios harto delicados.
«Una mala noche en el casino —pensó Lina— y aquí estoy». Elton, inclinado hacia ella, apenas movía los labios al hablar, como si lo recitase de memoria. Lina se preguntó qué había hecho mal: en las otras mesas, las chicas flirteaban y se emborrachaban; ¿por qué ella estaba hablando de dinero?
—Sería una buena ocasión para todos; pero, por desgracia, nos faltan un par de contactos que su padre, no nos cabe ninguna duda, puede ofrecernos.
—Pero, a ver —dijo Lina—, Forster puede conseguir todos los contactos que quiera, ¿no? ¿Qué pretendéis...
—El señor Forster no tiene por costumbre...
—... que haga?
—... trabajar en este campo concreto. Nosotros...
—¡Compañeros! —intervino Matteo, sonriendo—. Vamos por partes. En el fondo, solo se trata de desvalijar un banco, ¿no?
Más adelante, Lina volvería varias veces a esa conversación: el gorila de verbo florido como un académico, los ojos brillantes de Matteo, el olor a alcohol y sudor, la música dance que salía de los altavoces. ¡Desvalijar un banco! La expresión parecía sacada de una película.
Aunque... Aunque quizá la idea de Matteo no estuviese mal del todo. ¿Cuántas veces le había pedido Lina a su padre que le hablara de su profesión? Pero él siempre se había negado, siempre. Hasta que se escondió en la Provenza y se puso a cultivar lechugas. Y no se había hecho rico, eso seguro.
En cambio, Matteo quería trabajar con ella.
Y quería secuestrarla.
—Piénsalo bien, Lina, es la única forma de ablandar a tu padre. Sin él no podremos acceder al sistema informático. Además, necesitamos a alguien capaz de organizarlo todo.
—Y ¿no puedo preguntarle si quiere echaros una mano?
—¿Tú qué crees que nos respondería?
En efecto, Jean Salviati jamás habría aceptado volver a su antigua vida. Pero si Forster le decía que tenía secuestrada a su hija, que estaba hasta las cejas de deudas, y le pedía información para un atraco...
—En honor a la verdad —precisó Elton—, no se trata tanto de ofrecer información cuanto de llevar a cabo el propio atraco.
Entre el alboroto y los colores del bar de la playa, las palabras de Elton y Matteo estaban fuera de lugar. Pero Lina no tardó en darse cuenta de que hablaban completamente en serio. Apartó su martini y se volvió hacia el lago, buscando alivio en la oscuridad. Querían fingir un secuestro para que su padre robase el dinero; luego se repartirían el botín. ¿Y ella? Ella saldaría sus deudas.
—Y ¡puede que tú también te lleves algo! —le dijo Matteo, guiñándole un ojo.
—¿Puede?
—Hombre, depende de lo que saquemos...
—Como es natural —intervino Elton, con un leve carraspeo—, también depende de otra variable: el señor Forster confía en una pronta liquidación de la deuda.
Lina sabía que su padre se dejaría la piel para echarle una mano, pero jamás habría cometido un atraco, eso no. Ya no.
Así pues, si no quedaba más remedio que engañarlo...
—Como es natural —volvió a decir Elton—, la decisión ha de tomarse con cierta premura.
Al final se lo acabaría contando todo. Se echarían unas risas; puede que el engaño sirviese incluso para reconciliarlos. Como un juego; una idea original, un truco para librarse de sus apuros.
Pero ¿y si su padre se asustaba? ¿Y si iba a la policía? Bueno, al menos eso podía excluirlo.
Lina intentó valorar rápidamente los pros y los contras.
—Pero ¡mi padre también tendrá que ganar algo!
—Mire, señorita Salviati —respondió Elton—, su padre ganaría la cancelación de las deudas de su hija. Como es natural, si la cantidad robada fuese sustanciosa, cabría la posibilidad de añadir un porcentaje.
—Pero ¿cómo voy a fiarme de vosotros?
—Tenemos que fiarnos todos —dijo Matteo—, los unos de los otros. Si quieres, podemos firmar un contrato, pero ya me dirás qué valor tendría...
—Ninguno —respondió Elton.
—Tenemos que fiarnos —repitió Matteo—. Si no, el plan no funciona...
Lina arqueó las cejas.
—Y ¿vale la pena correr el riesgo?
—¡Ante todo, valor! —exclamó Matteo—. Y confianza. Si estamos unidos hasta el final, podemos conseguirlo... Estoy hablando de un buen golpe, créeme, Lina. ¡De los que salen en la tele!
Lina lo creyó. Por lo demás, no tenía elección. Sin embargo, no bajaría la guardia: valor y confianza eran meras palabras, pero Lina sabía que, cuando el dinero entra en escena, las palabras se las lleva el viento.
Elton se despidió haciendo gala de toda su cortesía y se marchó.
Lina le pidió a Matteo más detalles de su información sobre el banco, pero él quería cambiar de tema: de pronto volvía a ser un joven normal que disfrutaba de la noche del sábado, y no tardó en convencerla para hablar de otra cosa.
—¡Ya hemos trabajado bastante esta noche!
—¿Cómo que «trabajado»? Pero si...
—Yo tengo hambre, ¿tú no?
Cenaron en un restaurante a orillas del lago, en Castagnola, y Lina notó que estaba mucho más tranquila. La idea de mentir a su padre la preocupaba, pero ya no tenía miedo de Forster. Ya no corría peligro. Por el momento.
—Por ahora, vamos a olvidarnos del asunto —dijo Matteo—. De hecho, mira lo que te digo, ¿por qué no vamos a algún sitio a bailar? ¿No estás hasta la coronilla del casino?
—Pues...
—Venga, mujer, ¡si solo hay viejos! ¡Vamos a quedarnos con los jóvenes por una vez!
Lina sonrió. ¿Le gustaría de verdad? El secuestro no era una excusa, claro; eso sería un auténtico disparate. Pero a lo mejor, en el fondo, aunque fuese por diversión...
—¿Qué me dices? —la acució Matteo—. Yo iría al Vera Cruz: es un sitio especial, con encanto, y además conozco al dueño. ¿Qué te parece?
Estaban en una mesa de madera, en la esquina de la terraza, lejos de los demás clientes. El lago era un ojo oscuro, iluminado por alguna que otra motita dorada: barcos de turistas o pescadores furtivos.
—¿Por qué no? —respondió Lina, con las manos entrelazadas debajo de la barbilla, repasando al rubito de arriba abajo.
A él se le dibujó una sonrisa de oreja a oreja.
—¡Pues andando! ¡La noche es nuestra! O ¿tienes algún compromiso mañana?
—Nada urgente. Bueno, sí, tengo que organizar un atraco...
—Pero ¿qué me dice? A lo mejor puedo ayudarla, señorita: ¿necesita uno grande o le basta con un modelo pequeño?
Los dos se echaron a reír.
Lina era incapaz de disipar por completo sus dudas, pero no se sentía así de aliviada desde hacía mucho tiempo: sin la inquietud, sin el cargo de conciencia. El remordimiento por sus acciones llevaba años asfixiándola; a cada época de ligereza la seguía otra de plazos vencidos, de amistades rotas, como un círculo vicioso. Pero ahora todo el mundo sonreía, todos estaban con ella.
Por lo menos aquella noche.
Y, si jugaba bien sus cartas, puede que la suerte acabase echándole una mano.
4Vino y cháchara
En esa zona de la Provenza, en vacaciones, el tiempo a veces se distrae: el sol se queda colgado en el cielo de media tarde y vuelves a ver tus veranos de antaño, que se cuelan por las celosías y dan vueltas con el polvo suspendido de un salón en penumbra. Casi los oyes zumbar cuando una moto pasa por la carretera.
Jean Salviati estaba atento a las señales de los veranos sepultados, entre otros motivos, porque no había vivido demasiados. Pasaba el año en Suiza y, en los meses de vacaciones, iba a casa de sus abuelos, en Francia, donde había aprendido muchas cosas, de esas que no eres consciente de haber sabido hasta que se te olvidan.
—Se está a gusto aquí, ¿eh? —dijo Filippo Corti.
—¡Ni que lo digas! —exclamó su mujer Anna—. ¡Yo no volvería a casa!
Salviati se limitó a asentir. La lentitud de aquel oscurecer tenía algo que le recordaba a su padre: sus gestos meticulosos, la minuciosidad para preparar los golpes. Cuando lo acompañó por primera vez a desvalijar un piso, sus abuelos llevaban un par de años muertos. Así, sin dramas, fue como Jean Salviati le dio la espalda a la infancia.
—Jean, ¿al final has podido curar tu pino? —preguntó Filippo.
—Hombre —contestó el jardinero—, podría decirse que he descubierto el problema.
—Tenía una... chenille. ¿Cómo se llama en italiano? Procesionaria, creo.
—¿Un parásito? —preguntó Anna.
—Más o menos. Luego se convierten en mariposas. Pero antes pasan el día en sus nidos de seda y por la noche salen en fila para comerse las agujas de las copas de los pinos.
—¡Qué dices!
Estaban en la terraza de los Corti, copa de vino tinto en mano. Al otro lado de las montañas, más abajo, resplandecía la costa. Y, al fondo, estaba el mar. Sin embargo, a esa hora ya no se veía; las siluetas se iban difuminando.
—Luego se convierten en mariposas oscuras con manchas amarillas —añadió Salviati, dando lentas bocanadas de su pipa—. También son peligrosas si las tocas: pican como las medusas.
—¿Y antes se comen las agujas de los pinos marítimos? —preguntó Anna.
—Es un pino carrasco, pero me parece que a ellas les da igual. El caso es que he comprado fumigante.
—Es interesante eso de que salgan a alimentarse por la noche, ¿eh? —observó Filippo—. Igualito que los animales salvajes.
—O que los ladrones —apuntó Anna, con una sonrisa.
Salviati se quedó impasible: ya ni siquiera sentía tensión. En su momento, esas palabras habrían activado una alarma interior, pero ahora vivía otra vida. Se quitó la pipa de la boca y dijo:
—Exactamente... Como los ladrones... Duermen de día y atacan de noche.
Los Corti vivían en el cantón del Tesino. Él era profesor de ciencia, ella trabajaba a media jornada en una biblioteca, y llevaban años veraneando en la Provenza. Alquilaban siempre la misma casa, no muy lejos del pueblo, pero ya en la montaña. A Salviati le encantaba cenar con ellos, con esa sensación de estar apartados del mundo.
—Pensándolo bien —dijo Filippo, girando la copa de vino en la mano—, en el fondo no estaría mal llevar la vida de un ladrón de lujo. Como Cary Grant en Atrapa a un ladrón: una vida plácida en la Costa Azul, con mujeres hermosas, coches deportivos...
—La casa en la Provenza ya la tenemos —intervino su mujer—, ¡no me digas que echas en falta a las mujeres hermosas!
Filippo sonrió. Era un hombre delgado, de cuarenta y pico años, con una barba y un pelo tupido y rizado.
—A lo mejor echo en falta los atracos: tiene que ser apasionante organizar el golpe, estudiar los horarios, planear la fuga...
Salviati conocía de sobra ese juego de sociedad, al que cada cierto tiempo recurría alguien: una noche de verano, unas horas ociosas que hay que llenar, la imaginación que echa a volar. ¡Imagina cómo sería atracar un banco! Y él, sin decir ni mucho ni poco, jugaba.
—¿Por qué no? —dijo, esbozando una sonrisilla—. Si queréis, podemos probar.
—¡Cuenta conmigo! —exclamó Filippo.
—Ideamos un buen golpe y así os trasladáis aquí todo el año.
—Pero ¡hoy en día ya es imposible! —protestó Anna—. Al final acaban pillándolos a todos, incluso a los que consiguen escapar con el dinero.
—Hombre, a todos tampoco —dijo Filippo—. El otro día leí en el periódico la historia de Ronnie Biggs, ese tipo que en los años sesenta atracó el tren correo y huyó con... ¡Creo que fueron casi cuatro millones de libras esterlinas! Que por aquel entonces era una cantidad exorbitante.
—¿Y nunca lo pillaron? —preguntó Anna.
—Más o menos.
A Filippo le encantaba contar las historias que leía en los periódicos. Se estiró en su butaca, esperando la pregunta. Salviati saltó:
—¿Más o menos? ¿En qué sentido?
—Eran dieciséis y tardaron más de un año en preparar el golpe —dijo Filippo—. El jefe era un tal Reynolds. Él y Biggs se habían conocido en la cárcel, donde descubrieron que tenían mucho en común: su pasión por el jazz, por Hemingway y por Steinbeck...
Salviati sonrió en la oscuridad. ¡Cuántas veces había oído la historia del gran robo del tren!
—... y así, manipulando la luz del semáforo, consiguieron parar el tren —continuó diciendo Filippo—. Un grupo inmovilizó al maquinista y al fogonero, otro soltó la parte posterior del tren, y la locomotora siguió su viaje con el vagón del dinero: a poco más de un kilómetro, un tercer grupo esperaba al tren mutilado. Ya lo tenían hecho: cogieron el dinero y huyeron.
—¿Adónde?
—Se escondieron en una casa de campo que habían comprado en previsión del golpe. Después de repartir el botín, casi doscientas mil libras por cabeza, se escondieron en Londres.
Filippo se quedó callado; todos guardaron silencio. Respiraban, satisfechos, el aire tibio de la noche provenzal, siguiendo el sueño de un atraco millonario. Pero Salviati decidió romper el hechizo y preguntó:
—Y luego ¿qué?
—Cometieron un error —respondió Filippo, dando un suspiro—. El miembro de la banda encargado de prender fuego a la casa de campo cogió su parte y se largó, dejándola tal cual, con todas las huellas dactilares. Las de Biggs las encontraron en un tablero de Monopoly.
—Así que es verdad: al final siempre los pillan —dijo Anna.
—Eso parece... —comentó Salviati.
—¡A ver, tranquilidad! —dijo Filippo—. A algunos miembros de la banda nunca los identificaron, y disfrutaron de su dinero sin contratiempos. A Biggs lo atraparon, pero consiguió escapar de una prisión de máxima seguridad con una escalera de cuerda, ¡manda narices!, y huyó a Sudamérica.
—Y ¿la policía inglesa no volvió a dar con él?
—¡Y tanto que dieron con él! Se hizo famosísimo, cantaba en grupos de rock, viajó, tuvo hijos..., pero no había un acuerdo de extradición con Brasil, así que nunca pudieron pillarlo.
—¿Y ahora? —preguntó Salviati en voz baja.
—Ahora está en la cárcel.
—Ah.
—Volvió al Reino Unido para tratarse una enfermedad: tiene casi ochenta años, está ya muy mal. ¡Pensad que llevaba casi cuarenta huido de la justicia!
—Pero lo acabaron pillando —dijo Salviati.
—Hombre, dejó que lo pillaran. Y vendió su historia a los tabloides. Pero vete a saber cuántos ladrones consiguen dar un golpe y desaparecer...
—¡Nosotros! —exclamó Anna—. ¡Idearemos un plan perfecto! Solo hay que estudiar bien los horarios de los trenes...
—Sí, pero ¿cómo vamos a parar el tren?
—No lo paramos: ¡lanzamos las bolsas con dinero por la ventanilla!
—¡Y que haya alguien para recogerlas!
—¿Qué pasa con los vigilantes?
—Solo tenemos que sustituir las bolsas antes, mientras estén cargándolas en el tren.
—Si tuviésemos un uniforme de ferroviario...
—Y ¿por qué no de policía? Así entramos en el vagón del dinero.
—¿A ti no se te ocurre nada, Jean? —preguntó Anna.
Salviati sonrió. Los ojos de la mujer resplandecían en la penumbra. «Qué poco hace falta —pensó—, qué poco hace falta...».
—¿A mí? No, a mí estas cosas no se me dan muy bien... —dijo, acercando una cerilla a la pipa—. No sé si podría ayudaros.
—Te buscaremos un papel a ti también —dijo Filippo.
—¡Yo seré el cerebro de la banda! —exclamó Anna—. Tú, Filippo, te encargarás de los horarios y de organizar los tiempos. Y tú, Jean, podrías ocuparte de la información: preguntar cómo van los turnos en la estación y esas cosas.
—Perfecto —murmuró Salviati.
—Tendremos que ser fríos y estar preparados para todo —dijo Filippo.
—No sé yo —dijo Salviati, negando con la cabeza—. Creo que no tengo madera de atracador...
—¡Nosotros te enseñamos! —apuntó Anna, sonriendo—. ¡Somos como Bonnie y Clyde!
—¡Mírala! —exclamó su marido—. ¡Habla como si se hubiera pasado la juventud atracando bancos!
Los tres se echaron a reír, e incluso la de Salviati fue una carcajada auténtica: la carcajada de un jardinero en una antigua villa provenzal; la carcajada de alguien que jamás ha infringido la ley. A lo lejos, sobre el mar, la luna impregnaba la noche, profunda y llena de cigarras, de aromas. De vez en cuando, un soplo de viento movía las ramas del jardín y subía a perderse en la terraza.
—Se está a gusto aquí, ¿eh? —dijo también Anna.
Su marido asintió. Después de lanzar una bocanada de humo, Salviati añadió:
—Hace una noche preciosa, sí.
Más tarde, mientras volvía a casa en su viejo escúter, Salviati pensó otra vez en la cháchara de la terraza: el juego de sociedad siempre acababa con una vuelta a la paz, al ritmo de las vacaciones.
Por suerte. Si todo el que soñara con cometer un atraco lo hiciese de verdad, las cárceles acabarían por reventar. Salviati estaba fuera, y se alegraba mucho: había cumplido casi diez años en total. El dinero se había esfumado a toda prisa, con la pasión por el riesgo. Y tampoco quedaba ni rastro de esa sensación de aventura que precedía al atraco, de la satisfacción perezosa que lo seguía.
Salviati atravesaba la noche cálida, densa de humores y olores, conduciendo a toda velocidad por las calles poco iluminadas. De pronto, mientras bajaba la colina, se acordó de su hija —luego se preguntaría si fue una especie de premonición—: ¿acaso no era culpa suya que a su hija le gustase tanto el juego? ¿No le había contagiado esa pasión por el azar, por los golpes de efecto?
No le dio tiempo a responderse, porque en cuanto entró en casa llegó la hora de pasar a la acción.
Salviati vivía en una casa anexa al jardín. Era un edificio sólido, de paredes macizas, pequeño pero bien construido. Al lado había una fuente que aseguraba agua fresca todo el año. Después de aparcar el escúter, encendió la luz del porche y pasó al vestíbulo. La carta estaba en el suelo, a los pies de la puerta. Salviati supuso que la habría dejado ahí Gilbert, el aprendiz que trabajaba con él de vez en cuando.
Entró en la cocina, aún tenía hambre: se comió una rebanada de pan y un poco de queso. Luego bebió un trago de agua y, al fin, abrió el sobre. En ese instante todo se confundió: los años de los atracos, el arrepentimiento, el cielo de la Provenza, el recuerdo de su hija y la certeza de que la partida no había terminado. Aún no podía abandonar.
Jean Salviati:
Tengo un proyecto que te interesará. Sé que querrías decirme que no, pero, habida cuenta de que Lina será mi huésped por un tiempo indeterminado, creo que podrías reconsiderar la cuestión.
Respóndeme al apartado de correos 4980, 6900 Lugano. Y adjunta esta carta a tu respuesta.
Un cordial saludo,
LUCA
Luca Forster. Pocas palabras, ningún detalle. Pero Salviati no necesitaba más: la partida seguía abierta, y punto. Y él iba a tener que pedirle unos días de permiso a la señora Augustine.
5Vuelta a Lugano
Hay quien dice que los lugares tienen memoria.
Pero Salviati no estaba de acuerdo. La memoria reside en las personas, en su mirada. O en sus posesiones. El piso de Lina era pequeño y olía a cerrado. La cama deshecha, un cartón de leche en la mesa de la cocina, una funda de cuadros rojos y amarillos en el sofá. Vasos abandonados en la mesita de cristal del salón.
Un disco de John Coltrane, un libro de meditación, un DVD protagonizado por Hugh Grant tirado en la alfombra, delante de la televisión. La mirada de Salviati pasaba despacio de una habitación a otra, buscando algo raro, algún elemento fuera de lugar.
Pero era simple y llanamente desorden. Nada especial.
Muchos papeles en el escritorio: cuentas, facturas pendientes, tarjetas de visita y programaciones de cine y de conciertos. No había dinero, aparte de veinte francos en el cajón de la mesilla.
Salviati se sentó a la mesa de la cocina. El piso no presentaba señales de violencia, aunque tampoco de una marcha voluntaria. La leche, eso sí, estaba caducada. Y los geranios del balcón, marchitos. Lina tenía previsto volver.
Así pues, ¿le habría hecho algo Luca Forster?
«No nos precipitemos a la hora de sacar conclusiones», pensó Salviati mientras salía del piso. Se había llevado las herramientas para forzar la puerta, pero no estaba cerrada con llave. La dejó como la había encontrado y volvió a la calle. En la entrada del edificio no había nadie vigilando. Para colarse, Salviati había seguido a una inquilina cargada de bolsas de la compra, a la que saludó y ayudó con la puerta del ascensor.
Enfiló la calle que bordea el río Cassarate. Llevaba años sin pisar la Suiza italiana, pero al pasar por ellas reconocía las calles, el olor de la ciudad. Había más coches, más acentos y más caras extranjeras. «Incluida la mía», se dijo. Paró a mirar el río. Una pelota roja había caído al agua, a los pies de una pequeña cascada: el flujo y el reflujo de la corriente la mantenían inmóvil en un mismo punto.
Salviati se dejó hipnotizar: se quedó mirando la pelota hasta tener la mente en blanco.
Luego se sentó a tomarse una cerveza en la terraza de un restaurante, a pocos metros del Cassarate. Las cosas estaban bastante claras: Forster tenía la sartén por el mango. Y, hasta que no descubriese dónde estaba Lina, Salviati tendría que bailar al son de la música que eligieran los demás.
Era un día caluroso; la humedad pesaba sobre el asfalto. En el aparcamiento del pabellón Conza, el sol abrasaba la carrocería de los coches.
Salviati giró en el cruce que había al final de Via Cassarate y siguió andando hacia el centro. Había respondido a la carta de Forster con un sencillo: «Estoy en Lugano». Y Forster lo había citado esa tarde a las seis en un apartamento de Paradiso.
Cuando llegó al centro eran las cuatro. Se fijó en que habían puesto una marquesina nueva en la parada de autobús: una construcción moderna, de plástico y geométrica. Miró los horarios y eligió una ruta para estar en Paradiso a las cinco. Luego mató el tiempo dando un paseo por las calles peatonales del centro, procurando tranquilizarse. Las calles no estaban abarrotadas: algún que otro turista rubio y varias parejas helado en mano. Chanclas, bermudas, gafas de sol. Chavales y monopatines. Trabajadores sudados, con la corbata a modo de correa.
Al cabo de un rato, cuando llegó al edificio que le había indicado Forster, Salviati aún estaba tranquilo, con la cabeza despejada. Había dado con el estado anímico idóneo: los sentidos alerta y las emociones controladas.
El edificio estaba en la colina y daba al lago, y Salviati cruzó una pasarela sobre un jardín con hipéricos y rosas polyantha. La puerta del apartamento se abrió de inmediato. Salviati reconoció la cara simiesca de Elton y lo saludó cordialmente. En otra vida, habían negociado operaciones de tráfico y blanqueo de capitales.
—Señor Salviati, es un placer volver a verlo —dijo Elton—. Llega con adelanto.
—Sí.
—Voy a ver si el señor Forster está disponible para...
—¡Dile que pase! —gritó la voz de Forster desde dentro.
El estudio tenía tres paredes completamente blancas. La cuarta era un ventanal que se asomaba al lago. El sol obligaba a entrecerrar los ojos, pero casi parecía falso, pues el aire acondicionado helaba el apartamento.
—Salviati —dijo Forster—. Cuánto tiempo.
Era un hombre imponente, con el pelo negrísimo y un bigote que le daba un aire señorial. Salviati lo recordaba más delgado.
—Has adelgazado —le dijo Forster al estrecharle la mano.
Aunque eran casi de la misma edad, Salviati tenía las sienes canosas y parecía unos años mayor.
—¿Qué es esta historia de mi hija?
—Siéntate y te explico. —Forster esbozó una sonrisa con los labios apretados. Tenía un tono de voz agradable, sin el más mínimo acento.
En el estudio solo había una mesa y dos sillas; ni un mueble más, ni un adorno. En la mesa, una pila de folios blancos, un lápiz y una pluma estilográfica. Salviati se sentó y repitió:
—¿Qué es esta historia de mi hija?
—Sé que te has retirado del negocio... —empezó Forster.
Salviati se limitó a mirarlo.
—¿Sabías que tu hija ha contraído una deuda conmigo de...? ¿Elton?
Elton se había quedado al lado de la puerta. Antes de hablar dio un paso al frente, para entrar en el campo visual de Salviati.
—Doscientos veintitrés mil francos, creo recordar, sin intereses.
—Viajes —apuntó Forster—, juegos de azar, hoteles y casinos y...
—Forster —dijo Salviati.
Forster levantó la mano.
—Voy al grano. Es inútil fingir que voy a liberarla por las buenas. La cuestión es que tú y yo hemos hecho más de un negocio. ¿Te acuerdas?
Salviati no respondió. Tenía los ojos entrecerrados, parecía a punto de adormecerse; pero Forster lo conocía de sobra y se apresuró a seguir:
—Esta vez tengo información sobre un golpe que no está nada mal, pero no estoy en condiciones de organizarlo. A diferencia de ti. Así pues, tú nos haces el trabajo y nosotros nos olvidamos de la deuda de tu hija. ¿Vale?
—¿Dónde está mi hija?
—Eso no te lo puedo decir.
—¿Qué le habéis hecho?
—Nada. Digamos que será mi invitada hasta que concluyamos nuestro negocio.
—¿Y si voy a la policía?
Esa vez fue Forster quien guardó silencio. Al cabo de unos segundos, Salviati dijo:
—Eres un cabronazo.
—Ya lo sé. Pero quiero mi dinero.
—¿Qué garantías me das?
—Somos hombres de negocios. Yo solo quiero el dinero.
—¿Y si Lina te denuncia cuando la liberes?
—Sabemos de sobra que no lo hará.
—No puedes tener la certeza de que consiga hacer lo que me pidas.
—No, pero tú inténtalo. Mira, Salviati, yo no quiero engañarte. De hecho, teniendo en cuenta la cantidad, al final tú también sacarás tajada, además de...
—Que te den por culo —murmuró Salviati, como quien habla del tiempo.
Forster agachó la cabeza, un gesto de disculpa. Luego cogió la pluma de la mesa y la observó con calma.
—En cualquier caso —dijo al fin—, es un plan excelente. De este asunto se encarga Elton, que es quien está en contacto con la persona que ha tenido la idea. El antiguo Salviati no habría dudado ni un segundo.
—El antiguo Salviati no trabajaba con los planes de otra persona. Ni aunque lo chantajeasen.
—Podrás estudiar el plan personalmente. Nosotros te pasamos la información.
—¿Y qué pretendéis que haga?
—Que robes diez millones de francos al Junker Bank.
Silencio. Forster levantó la cabeza y dejó la pluma. Salviati lo miró a los ojos. Parpadeó.
—Diez millones de francos... —murmuró—. Diez. Millones. Al Junker. ¿Ese es tu plan? ¿Por eso has secuestrado a mi hija?
—Escucha, Salviati, es un plan viable. Mi informador...
—Por favor. —Salviati levantó las manos—. Por favor, no digas nada más.
—Pero...
—¡Basta!
Silencio. Salviati cerró los ojos. Y, en su fuero interno, a medida que pasaban los minutos, tenía cada vez más claro que no le quedaba otra.
6Lejos de los ojos del mundo
Era un tipo que trabajaba para una empresa productora de sistemas de seguridad para bancos y cajas registradoras. Se acordaba perfectamente de Matteo. Recordaba sus ojos brillantes e inteligentes, recordaba ese tic suyo de peinarse cuando se veía reflejado en un escaparate.
«Creo que hoy nos estamos abriendo a un nuevo concepto —repetía con frecuencia—: la banca como experiencia».
¿La banca como experiencia? Y ¿por qué no? Depende de cómo se mire...
Aquel seminario de formación para encargados de seguridad acabó resultando más útil de lo previsto. En primer lugar, Matteo se había dado cuenta de que el campo de la seguridad y la vigilancia no era para él. Y, además, había entablado amistades muy valiosas.