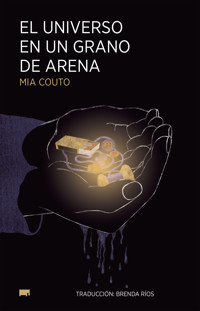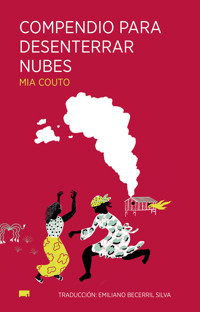
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elefanta Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Quizás la lluvia sea la estrategia con la que una nube logra enterrarse en el suelo, pero ¿qué tiene que suceder para que ésta se mueva? ¿Y luego qué le sucede a la tierra? La literatura de Mia Couto hace visibles los hilos que organizan al universo. Pocos escritores pueden tocar así la palabra. Esta obra es un conjunto de veinte relatos, de cotidianidad mozambicana y universal, donde Couto hace que la imaginación ebulla, mete a la humanidad entera, y defiende diferencias, ritmos y las formas del habla. Si la perplejidad fuera un animal, cobraría vida después de esta lectura. En Compendio para desenterrar nubes, Couto demuestra una vez más su prosa poética e imaginación prodigiosa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anótate aquí
y recibe noticias elefantescas
COMPENDIO PARA DESENTERRARNUBES
COLECCIÓN ÁFRICA
COMPENDIO PARA DESENTERRAR NUBES
Título original:
COMPÊNDIO PARA DESENTERRAR NUVENS
Primera edición, 2024
UANL
Casa Universitaria del Libro
Padre Mier No. 909 poniente, esquina con Vallarta
Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000
Teléfono: 818329 4111
e-mail: [email protected]
Página web: editorialuniversitaria.uanl.mx
© Mia Couto, 2023
By arrangement with Literarische Agentur
Mertin Inh. Nicole Witt e. K., Frankfurt am
Main, Germany
Director de la colección: Emiliano Becerril Silva
Traducción: Emiliano Becerril Silva
Corrección: Karla Esparza
Portada: Powerpaola
Formación: Lucero Elizabeth Vázquez Téllez
D.R. © 2024, Elefanta del Sur, S.A. de C.V.
www.elefantaeditorial.com
@ElefantaEditor
elefanta_editorial
ISBN ELEFANTA EDITORIAL: 978-607-8978-17-5
ISBN UANL: 978-607-27-2465-5
ISBN EBOOK: 978-607-8978-26-7
Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación, sin la previa autorización por escrito de los editores.
COMPENDIO PARA DESENTERRARNUBES
MIA COUTO
TRADUCCIÓN: EMILIANO BECERRIL SILVA
ÍNDICE
El colchón
La carta sin correo
Viudas vecinas
El regreso a casa
El vendedor ambulante de tiempo
El culto de los pesarosos
Sin techo
Desobediencia sumisa
El fólder del vecino
El nombre del padre
El recuerdo de Ilda
El eterno retorno
Vivir de gracia, morir de raza
El descrucificdo
Lección de caligrafía
Desenterrar nuvens
La cicatriz
Los números muertos
La ropa muerta
Objetos voladores bien identificados
La próxima visita
El bosque
EL COLCHÓN
Sólo sabes lo que es el agua cuando la cargas sobre tu cabeza.
(Proverbio africano)
EN CASA DE POBRE HASTA EL TIEMPO ESCASEA. LO SÉ POR mí, que comencé a envejecer antes de ser niña. Me mandaron callar cuando todavía no hablaba. Me mandaron desaparecer y yo apenas tenía manos para jugar. Ésa es la ventaja de una vida que no comienza: se llega al final sin tener que morir.
Mis hermanos entraron a la escuela. Eran unos muchachos. Me quedé en la casa a la espera de ser esposa. Pasaba largas horas acostada en la estera, mientras las manos de mi madre trenzaban mi cabello, mi único arreglo. Tu cabello es espeso, decía mi madre. Y agregaba: No vas a sentir el peso del agua.
Sabíamos la razón de esos cuidados: ese peinado era una inversión. La belleza de las trenzas aumentaba el valor de mi dote. Ajena a ese destino, yo soñaba con la escuela. Lo soñé tanto, que las manos se me manchaban con el polvo blanco del gis. Mis hermanos dejaban al sol unos pedazos de yuca que, una vez secos, eran usados para escribir en el cuadro negro de la escuela. De noche, yo le pedía a Mandinho, mi hermano mayor, que me trazara en la piel las letras del abecedario. Eran muchas letras. Mandinho me aseguraba que la mayoría de las letras todavía no estaban legalmente registradas. Todos los días descubren más letras. Se sospechaba que en este mundo había más letras que números. El tío Andâncio miraba las marcas que yo traía, y murmuraba: No vale la pena que sueñes, sobrina mía, un pájaro que levanta vuelo y descansa en el cerro es un pájaro que no ha salido del suelo. Mi tío tenía razón. Fui hecha para ser el suelo.
Al poco tiempo desistí de ser escrita. Sin embargo, Mandinho insistió en las lecciones de caligrafía. Comencé a desconfiar de que lo que a él le gustaba no eran las letras. Y seguí siendo su manuscrito.
Con el correr del tiempo, las manos de mi madre fueron perdiendo agilidad. Acostada sobre su regazo, yo sentía un malestar atorándosele en los dedos. No es en el rostro, es en las manos donde se revela la edad. Me costó cara su falta de tacto. Para compensar los dolores que me infringía, mi madre comenzó a contarme historias. Confirmé, entonces, eso que nos decía nuestro tío: el alma se escapa por los oídos. Salimos del cuerpo cuando nos cuentan historias. Por primera vez, yo era dueña de mí: ese cuerpo donde las palabras se escribían solas, ese cuerpo era mío. En nuestra aldea dicen: cuando alguien señala a la luna, los niños sólo ven un dedo. No era verdad, no en mi caso. Yo veía todos los astros en la voz cansada de mi madre.
Hasta que me mandaron a trabajar a casa de unos indios. Era la casa más grande de la villa más cercana. Estaba a dos horas de camino. Nuestra madre me dijo en la puerta: Los patrones tuyos son buenas personas. Nada era nuevo en este destino mío. Antes de ser niña ya era una empleada. Los indios me trataron bien, a pesar de regañarme mucho. Al final del día, me sentía aliviada porque no me habían golpeado sino con palabras dichas en otra lengua. Un día, mis patrones me hicieron cambiar mi nombre. Dieron la orden para que me llamase Kadira. No me importó. Después hicieron que me cambiara de religión. Me cambié. Yo cambiaba todo, sin reticencia alguna. Ansiaba dejar de ser yo.
Hasta que hicieron que me casara con uno de los muchachos de la casa. Mi padre compareció a las debidas negociaciones. Salió de casa de los indios con un sobre en el bolso y, por primera vez, me pasó la mano por la cabeza, deshaciéndome las trenzas. Yo quedé feliz con la sonrisa que me dedicó, con sus ojos volando lejos del suelo. Mandinho estaba acompañando a mi padre, y le reclamó. Le dijo que yo aún era muy joven y que en los tiempos de hoy las niñas ya podían escoger. Nuestro padre pasó su mano por la cabeza de mi hermano. No era afecto. Era un modo de envolver la rabia. Explicó, dando peso a las palabras, una por una: Hay gallos y hay gallinas, hijo mío. Yo pregunto: ¿una gallina escoge a quién es vendida?
El día de la boda supe que mi marido ya tenía otra esposa. Yo le debía obediencia a esa otra rival. La casa a donde fui a vivir era de madera y zinc y tenía dos cuartos. El más espacioso le pertenecía al marido, y había en él una cama con un colchón. En el otro cuarto, que era diminuto, había dos esteras. Nos intercalábamos para dormir en el cuarto grande. Una semana una, otra semana la otra. Nos cruzábamos en los pasillos en silencio como sombras desencontradas. Éramos rivales. Yo me estremecía de miedo, ojos en el suelo, siempre que ella se acercaba. Ella era la reina, la Nkosikasi. Así lo dicta la tradición.
Dentro de las cuatro paredes ninguna de nosotras tenía nombre. Las prendas que nuestro hombre le ofrecía a una se las ofrecía a la otra. La ropa que él le compraba a una se la compraba a la otra. Nuestro marido era un buen patrón, no quería pelea. Si salíamos a la calle, éramos dos gemelas, pertenecíamos al mismo dueño, ningún otro hombre podía posar sus ojos en nosotras.
Todas las semanas recibía una visita de mi hermano Mandinho. Venía en una carreta para traer mangos y verduras a mi marido. En silencio, descendía de la carreta, me miraba de arriba abajo, meneaba la cabeza en desaprobación, y partía de nuevo. Hubo un día en que la primera esposa le pidió que le revelara mi verdadero nombre. Nuestro marido se había ido de viaje y podíamos hablar a nuestras anchas. Dime tu nombre, insistió ella. Mi boca permaneció cerrada. Pero no era vergüenza. Era olvido.
—Analízia —murmuré, después de un tiempo. Y agregué a las prisas—. En casa de mis suegros me dieron el nombre de Kadira.
Ella también se presentó. Se llamaba Sarita. Después de casada, pasó a ser tratado como Fáusia. Ay de ti si me llamas Sarita, amenazó con el dedo en ristre. Y nos reímos. Nos daba gusto poder regresar a nuestros nombres.
Fui feliz, lo confieso, aquellas tardes en que nuestro marido estuvo ausente. Todas las tardes nos sentábamos sobre la arena del patio para arrojar matacuzana. Con los dedos, abríamos un hoyo en el suelo y lo llenábamos de piedritas. Lanzábamos las piedras al aire y le pegábamos con una mano a la arena. Cuando terminamos de jugar, Sarita sacó del bolso un cuaderno y un lápiz, y dijo: Te voy a enseñar a escribir y a hacer cuentas. Es un secreto, entre nos. Secreto, para mí, era una palabra nueva. Sólo hay secretos si existen amigos. En la noche, Sarita se ofreció a trenzar mi cabello. Cuando me preparaba para acostarme en mi estera, ella corrigió mi gesto y me dijo: Vamos para el cuarto de nuestro marido. La mujer se estiró sobre el colchón, dueña del mundo. Yo permanecí de pie, incapaz de moverme. Nunca te di una orden, dijo ella. Pues ahora te ordeno que te acuestes.
Me extendí, reluctante. Pasado un tiempo, Sarita levantó una punta de la sábana y, sobre la funda del colchón, firmó con su nombre. Me extendió la pluma y me ayudó a que escribiese mi verdadero nombre. Entonces, con los ojos cerrados, Sarita declaró:
—Somos hermanas, está escrito. Cuando nuestro marido regrese, ya no seremos sus esposas.
A la mañana siguiente, escuchamos el portón de la calle. Era domingo, por un momento pensamos que era Mandinho llegando con su carreta. Estábamos equivocadas. Era nuestro marido quien regresaba. Atrás de él, venía otra mujer. Era una india, alta y bella, con ropa y brillos que nunca habíamos visto. La mirada que intercambiamos, Sarita y yo, fue breve y esclarecedora. Corrí a buscar los fósforos. En un instante las llamas devoraron el colchón. Escrito por primera vez, mi nombre se convertía en cenizas. Salimos corriendo por la puerta trasera. Mis pasos fueron volviéndose ligeros. A lo mejor ése era el momento en el que podría dejar de ser suelo. De algo estaba segura: cualquier piedra en la que yo me acostara sería más blanda que cualquier colchón.
LA CARTA SIN CORREO
QUIEN TE ESCRIBE ES TU ÚNICO HIJO. AYER LLEGUÉ A TU ciudad y pensé: iré enseguida a presentarme a casa de mi madre. Hacía mucho que soñaba con este momento: corría a tus brazos cansados y tú me abrazabas con fuerza porque no existe el cansancio para quien acoge a un hijo.
Después me contuve: lo mejor sería primero escribir una carta y ahorrarme el embarazo de que no me reconocieras. No sabes siquiera mi nombre. Es un privilegio tuyo, madre. ¿Cuántas madres hay en este mundo que no saben cómo se llama el hijo? El nombre que me diste se quedó cerrado dentro de ti. Pero tendremos tiempo, mañana, para que me digas al oído, como si fuese un secreto sólo nuestro.
Te cuento un poco mi historia. Mañana escucharás el resto. Me llamo Joaquim José.
Joaquim. José viene del padre. Ese doble Joaquim fue una idea de mi padre para alejarme de mi origen africano. Según mis amigos, mi nombre no aguantaba. En mi barrio, la gente tiene el nombre como quien trae un amuleto en el pecho. Para dar miedo. Así fue que, de Joaquim, mis compañeros me rebautizaron Djei Kim. Nombre de DJ, nombre de kung-fu, nombre de jefe de cuadrilla. Djei Kim daba miedo: estadounidense, por el Djei, y chino, por el Kim.
Tenía un nombre, me faltaba un destino. En mi barrio todos tienen la misma carrera. Ahí todos somos empresarios pero nadie tiene empresa. Empresarios por cuenta propia. En nuestro caso, mío y de mi padre, tenemos un taller mecánico. Nuestro taller es parecido a la vida. Por fuera, engaña. Por dentro, miente.
Puedes estar orgullosa de tu hijo. El cajón de mi clóset no tiene mi acta de nacimiento pero tiene objetos valiosos: mi pistola, una media docena de matrículas de carro y revistas para adultos. Y nadie sabe de eso, excepto tú, madre. Mi padre dice que el alma del negocio es el secreto. Pero nuestro negocio no tiene alma. No quiero que te sientas mal, nuestro negocio es vender y revender carros.
No son vehículos de segunda mano. No hay ninguna mano en ese caso. Mi padre recibe los vehículos que se les perdieron a sus respectivos dueños, en esas ocurrencias que algunos llaman «robo». Como dice el jefe de los mecánicos: la diferencia entre transiciones y transacciones es muy sutil. Las manos de mi padre hacen con esos vehículos lo que hicieron conmigo: les apaga el alma, les presta un nuevo cuerpo y luego les coloca una matrícula falsa.
Mi papá no puede saber de estas confesiones. La saudade es cosa de mujer. Sólo los locos extrañan a quien nunca conocieron. Pero ahora conozco mi historia. Debido al miedo a que crecieran esas saudades, mi papá decidió revelarme su pasado, consciente de que el pasado de un padre es la mitad del futuro del hijo. No estaban casados, ustedes dos. Mi papá se escapó en cuanto supo que te había embarazado. Vino a la ciudad sólo para mirar el parto. Se quedó en la sala de espera apoyando con las manos. Con esas manos me llevó pocas horas después de que nací. Me enrrolló en un trapo y salió corriendo del hospital, como si el edificio estuviera en llamas. Era él quien ardía por dentro. Me acostó entre las piezas, placas, tubos de escape y herramientas del taller. El ruido de los motores apagó mi llanto. El humo de los carros me hinchó el pecho y me reconfortó, como esas enfermedades que dan sueño.
Ese mismo día, las manos nerviosas de mi padre, cuidadosas pero sin caricia, me envolvieron en otros trapos y me pasaron a un nuevo regazo donde por primera vez había un seno. Restregué el rostro en él, el hambre era tanta y tan nueva que no sabía dónde estaba mi boca. Seguí como quien sorbía el universo. Después me llevaron.
Los que me llevaron estaban cumpliendo un contrato. Se quedaron conmigo hasta que yo supiera dónde estaba mi boca. Y lo aprendí temprano: la boca era donde me callaban. Ni llanto ni palabra. Quien llora, pide. Quien habla, ofrece. Y los que me adoptaron no querían ni dar ni recibir. Yo era transitorio. Nadie se apega a una sombra.
A los siete años me devolvieron a mi padre. Ya tenía edad para ayudar en el taller. Lo maldije por haberme arrancado de tus brazos. Y te maldije a ti por haberme abandonado. Mi padre me consolaba: Da gracias a Dios por haber crecido lejos de tu madre. La presencia materna sólo nos debilita. En nuestra profesión tenemos que ser duros. Y yo preguntaba: ¿En nuestra profesión? Sí, decía él, nuestra profesión es sobrevivir.
Adivino que estás meciendo la cabeza, con el brazo apoyado en la testa para que mi carta no te mire de frente. Estarás sorprendida por verme llegar así: por la vía de la caligrafía escolar. Confieso, madre: escribo mucho y escribo hace años. Cuento estos años como si fuesen mi edad misma.
Un día hasta me salieron unos versos y fue como si naciese la boca que no tuve en la infancia. Usamos las palabras como usamos la ropa: para vestirnos. Pero más que eso, para quedar bonitos. Mi papá no puede saber de esto, pero yo me miro al espejo y hablo conmigo, como si tuviéramos una relación, mi imagen y yo.