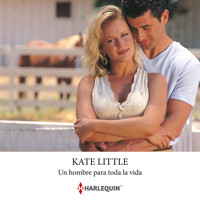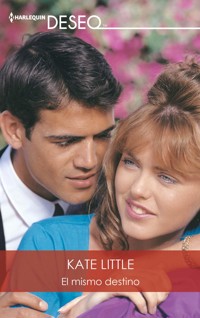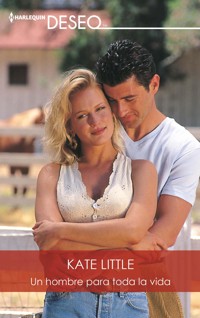2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
Después de una horrible experiencia en la que un desaprensivo le había roto el corazón, Meredith Blair estaba convencida de que no volvería a desear a ningún hombre, y menos aún a enamorarse. Pero Adam Richards, aquel hombre mayor que la "compró" en una subasta benéfica de solteras, parecía empeñado en demostrarle que estaba muy equivocada. Era rico, amable e increíblemente guapo, y, además, estaba muy interesado en ella, que no era más que una mujer de aspecto corriente. Adam no quería solo una cita de una noche, sino algo mucho más... duradero.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2001 Harlequin Books S.A.
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Contigo para siempre, n.º 1126 - mayo 2017
Título original: The Bachelorette
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-9704-5
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Si te ha gustado este libro…
Capítulo Uno
Era lunes por la mañana y Meredith no había comenzado bien el día. Había perdido el autobús, llovía a cántaros y no tenía paraguas. Además tenía una enorme carrera en las medias que llevaba puestas.
Salió del ascensor y entró en su despacho, en el edificio de Colette, Inc., la casa de joyas conocida mundialmente. Por lo general, un poco de lluvia o una media rota no la afectaban tanto. Siempre tenía un aspecto cuidado que hacía que pasara desapercibida. Pero aquella mañana tenía que hacer una presentación delante de todos los altos cargos de la empresa. Meredith temía hablar delante de un grupo, o cualquier situación en la que tuviera que ser el centro de atención. Estar empapada de los pies a la cabeza solo empeoraba las cosas.
Trató de retocar un poco su melena rojiza, pero el pelo se le rizaba en todas las direcciones. Se peinó hacia atrás y se hizo una coleta. Tenía la tez pálida y algunas pecas en la nariz, pero rara vez trataba de ocultarlas con maquillaje, es más, por lo general no se maquillaba nunca.
Mirándose al espejo, se quitó las gafas y secó los cristales con un pañuelo de papel. Le hubiera gustado llevar lentillas, pero nunca se había sentido cómoda con ellas y menos teniendo en cuenta que el trabajo de diseñar joyas requería mucha atención visual. Además, no tenía a nadie especial a quien quisiera impresionar.
Llevaba una falda de flores que tapaba casi toda la carrera de sus medias. Pero el jersey, que normalmente le quedaba suelto y no resaltaba su figura estaba mojado y se le pegaba al cuerpo como si fuera una segunda piel. Su madre le había dicho muchas veces que su físico era una bendición, pero ella no opinaba lo mismo. Al contrario, se sentía acomplejada de tener mucho busto y de que por ello, los hombres se fijaran en ella. Meredith hacía todo lo posible para ocultar su silueta.
El broche que llevaba en el jersey tiraba de la lana, así que Meredith se lo quitó con cuidado. Lo observó durante un instante sujetándolo en la palma de la mano. Era un pieza especial. Cualquiera se daría cuenta, pero para ella, que era diseñadora de joyas, era algo más evidente. Era uno de esos objetos que se podían encontrar en una tienda de artesanía o en un lugar que vendiera joyas antiguas. La noche anterior, Meredith había ido a tomar café a casa de Rose Carson, su casera, y esta le había dado el broche. Rose lo llevaba puesto y Meredith se había fijado en él; entonces, Rose se lo quitó y se lo ofreció insistiendo en que lo llevara durante una temporada.
–Rose, es precioso. Pero seguro que tú lo aprecias mucho… ¿y si lo pierdo? –le había preguntado Meredith.
–No seas tonta, no lo perderás –había insistido Rose–. Toma, póntelo. A ver cómo te queda.
Meredith estaba de acuerdo en que le quedaba estupendamente. Aun así, no le parecía bien aceptar esa pieza de joyería tan valiosa. Pero Rose no aceptó un «no» como respuesta.
Tenía un diseño redondeado. Era una base de varios metales en la que había incrustadas ámbar y otras piedras semipreciosas. Al mirarla, el brillo de las diferentes piedras con distintas formas y colores era cautivador, casi mágico. Cada vez que Meredith contemplaba el broche le entraba una extraña sensación, pero no sabía por qué.
Guardó el broche en el bolsillo de la falda, y pensó que allí estaría seguro. Rose decía que el broche siempre le había dado suerte y Meredith esperaba que a ella también se la diera para la presentación que tenía que hacer ese día.
Siempre llevaba una bata larga y gris para proteger la ropa cuando estaba en el trabajo, y de paso, le servía para ocultar su cuerpo. La descolgó de detrás de la puerta y se la puso. «Sin ella parecería que estoy en un concurso de camisetas mojadas», pensó, y se abrochó los botones.
Meredith sabía que no era unaestupenda, como otras de las mujeres que había en la oficina. Ella era lo que los hombres llamaban una mujer normalucha; siempre había sido así y dudaba mucho de que aquello fuera a cambiar. Algunas mujeres nacían así. O lo tenían todo, o no. ¿No era eso lo que su madre le decía siempre de manera sutil? Si ese día estaba un poco despeinada, no importaba. Nadie se daría cuenta.
Meredith se sentó junto a la mesa de dibujo y trató de pensar en cosas más importantes. Dejó la taza de café sobre la mesa y sacó una carpeta que contenía los bocetos de una nueva colección de anillos de boda. Sacó los bocetos y los repartió por la mesa. Era la colección que tenía que presentar a las once en punto y quería darle el toque final. Sus compañeros de trabajo decían que era una perfeccionista, pero Meredith pensaba que lo que provocaba verdadera impresión en un pieza eran los detalles. Puesto que le resultaba tan difícil hablar en las reuniones, necesitaba acudir a ellas sintiendo que su trabajo estaba impecable.
Cuando revisó los bocetos se sintió satisfecha de su trabajo. Estaba orgullosa de la Colección Para Siempre y deseosa de ver qué pensaban los demás. La colección de anillos de boda había sido idea suya y tenía un diseño sencillo pero elegante. Por un lado, le parecía irónico que le gustara tanto crear preciosos anillos de boda, cuando creía improbable que algún día un hombre deslizara una alianza de oro en su dedo anular y pronunciara los votos de amor eterno. Solo había tenido una relación romántica, durante el último año de estudios universitarios, y había sido un desastre total.
Cuando diseñaba anillos de boda, o relicarios con forma de corazón, o cualquiera de los muchos objetos que se intercambiaban los enamorados, siempre sentía una ligera sensación de amargura. Intentaba distanciarse y convencerse de que era su trabajo y de que no debía ponerse sentimental. Después se iba a casa, se ponía ropa de trabajo y se encaminaba al estudio. Sola, en aquel espacio vacío, encendía el soplete y descargaba toda la frustración y la soledad en las esculturas abstractas de metal que construía.
A veces le costaba creer que llevaba cuatro años trabajando en Colette. El tiempo había pasado muy deprisa. Era el primer trabajo que tenía desde que salió de la universidad, y aunque no esperaba quedarse tanto tiempo, ya la habían promocionado dos veces y nunca había pensado en buscar otra cosa, a pesar de que otras firmas de la competencia habían intentado contratarla.
Le gustaba el ambiente que había allí; la gente trabajaba en equipo y no había tanto clima de competencia como en otras empresas. Durante los años, había hecho buenas amigas en el trabajo, Jayne Pembroke, Lila Maxwell y Sylvie Bennett eran las más cercanas, y además vivían en el mismo edificio que ella, en la calle Amber Court.
¿Pero cuánto tiempo seguiría contratada en Colette, Inc.? Habían corrido rumores acerca de que alguien quería comprar la empresa y Marcus Grey, un importante hombre del mundo de las finanzas, estaba comprando todas las acciones que podía. La importante casa de joyas tenía pocos recursos para defenderse. Solo quedaba esperar, y en la empresa había cierto clima de desánimo.
Pero como muchos otros empleados, Meredith había decidido llevarlo con optimismo. Por eso esos días estaba tan centrada en su trabajo. En lugar de esforzarse poco en sus diseños, como si ya nada importara, decidió entregarse a sus quehaceres por completo, de manera que pudiera recordarles a sus compañeros de trabajo que la empresa tenía futuro y que, al final, todo podía salir bien.
Se fijó en el segundo grupo de bocetos y tomó el lápiz para añadir un detalle. El teléfono sonó justo en el momento que se disponía a dibujar.
–Meredith Blair –contestó.
–Soy yo –le dijo Jayne Randolph–. Quieren que bajes a la sala de exposiciones para hacerte una consulta.
–¿A la sala de exposiciones? ¿Tengo que ir? –Meredith sabía que parecía una niña pequeña, pero no podía evitarlo. Además, Jayne era su amiga e intentaría ayudarla.
–En una palabra, sí –contestó Jayne.
–Oh, vaya.
Meredith odiaba ir a la sala de exposiciones. Prefería morirse de hambre antes de trabajar como vendedora y tratar con gente importante y de alto poder adquisitivo. Pero de vez en cuando, los diseñadores tenían que bajar para atender a los clientes y al personal de ventas.
Una visita a la sala de exposiciones solía significar que alguna mujer adinerada y consentida no encontraba el anillo de diamantes o el collar que tenía en mente, y quería volver loco a alguien tratando de describirle su joya soñada. Meredith sabía que la mayor parte de las veces era algo inútil. Dudaba de que alguien pudiera satisfacer a ese tipo de clientela. Ella se sentía mucho más cómoda escondida en el estudio que de cara al público.
Además, si bajaba no terminaría los bocetos a tiempo.
–Vamos, Jayne. ¿No puedes llamar a nadie más? Estoy muy ocupada. Tengo que presentar unos diseños en una reunión importante y todavía estoy haciendo los últimos retoques. ¿No pueden ayudarte Anita o Peter?
–He llamado a Frank primero –dijo Jayne–. Cuando le dije a tu jefe quién era el cliente, me dijo que te avisara a ti. Concretamente a ti, Meredith.
–¿Quién es el cliente?
–Adam Richards –contestó Jayne con un susurro, así que Meredith se imaginó que el señor Richards, fuera quién fuera, podía oírla.
–¿Se supone que tengo que saber quién es? –preguntó.
–No pretendo ofenderte, Meredith, pero… ¿en qué planeta vives? –le preguntó Jayne–. ¿Adam Richards? ¿El propietario de Richards Home Furnishings? ¿Uno de los clientes más importantes de esta casa? ¿Uno que se gasta montones de dinero todos los años en esta tienda? Un hombre convertido en millonario.
–Ah, ese Adam Richards –dijo Meredith–. Últimamente me cuesta mantenerme al día con la lista de millonarios… ¿Qué está haciendo ahora?
–Pasea de un lado a otro de la sala con cierto gesto de enfado. Ha elegido algunas cosas que le gustan, pero quiere hablar con un diseñador para modificar algunos detalles. Voy a llevarlo a la sala número tres y a servirle un café. Será mejor que bajes enseguida. Creo que conoce a Frank personalmente –añadió.
Meredith siempre se había llevado bien con su jefe. Él le había enseñado muchas cosas y le había ayudado a que desarrollara su talento creativo. Pero Frank Reynolds nunca había tenido concesiones con ella, a pesar de que Meredith era su favorita. Si Frank decía que tenía que ir, tenía que ir.
–De acuerdo –dijo Meredith con un suspiro–. Dile al magnate impaciente que ya bajo.
Meredith colgó el teléfono, agarró su cuaderno y la taza de café. Pensó que quizá debía comprobar su aspecto y ponerse un poco de brillo de labios, pero después desechó la idea. Qué importante. Adam Richards. Así que el hombre tenía dinero… mucho dinero. Nunca se había dejado impresionar por las cosas materiales, y además no le gustaba la gente que pensaba que se merecía un trato especial solo por tener dinero.
Se comportaría de manera cortés y profesional, por supuesto. Con un poco de suerte, se desharía del «Millonario Imperioso» enseguida y tendría tiempo para revisar la presentación que tenía que hacer.
El ascensor que llevaba hasta la planta baja la dejó al final del pasillo que había detrás de la sala de exposiciones. Meredith vio a Adam Richards en la sala número tres. Estaba de pie y de espaldas a la puerta. Se fijó en que tenía anchas espaldas, que era delgado y que llevaba un impecable traje gris que cubría su figura atlética sin una sola arruga.
Era un hombre alto. Meredith siempre se fijaba en la altura de los hombres porque ella era bastante más alta que otras mujeres y rara vez tenía que levantar la vista para mirarlos. «Con este sí tendré que hacerlo», pensó con una sonrisa.
A medida que se acercaba a la puerta, sentía que la timidez se apoderaba de ella. Respiró hondo y trató de concentrarse para representar el papel de una empleada eficiente. Se retiró algunos mechones de pelo que le caían por la cara y que se habían soltado de la coleta.
Cuánto antes comenzara, antes terminaría. Entró en la habitación con tanta decisión que casi se chocó con él. Llevaba la cabeza agachada y el cuaderno bajo el brazo.
Él se volvió en cuanto ella entró y se echó a un lado. La miró fijamente, como sorprendido por la manera en que había entrado. Tenía los ojos marrones como el café, y su mirada transmitía una mezcla de ternura y curiosidad. Meredith lo miró un instante y después desvió la mirada con timidez. Sintió que se sonrojaba y que el pulso se le aceleraba.
Él era más joven de lo que esperaba. Rondaría los cuarenta. ¿Los millonarios no solían ser mayores? ¿Mayores… calvos y barrigudos… y mucho menos atractivos?
Finalmente, levantó la vista otra vez. Él continuaba mirándola.
–Señor Richards –tendió la mano para saludarlo–. ¿Cómo está? Soy Meredith Blair, una de las diseñadoras de esta casa.
–Una de las mejores, me han dicho –le estrechó la mano con firmeza. Su voz era grave. El cumplido hizo que Meredith se sonrojara de nuevo, pero trató de ignorarlo–. Gracias por venir a verme. Me he dado cuenta de que debía haber concertado una cita. Espero que no haya interrumpido nada importante.
–No, no se preocupe –mintió Meredith–. Por favor, siéntese señor Richards –hizo un gesto para que se sentara frente a ella junto a la mesa que había en el centro de la habitación.
–Por favor, llámeme Adam –sugirió él con una sonrisa. Tenía la dentadura perfecta y cuando se reía le salían hoyuelos en las mejillas. El cambio en su expresión, las pequeñas arrugas que le salían en el contorno de los ojos y de la boca, hicieron que Meredith sintiera algo extraño en su interior.
O era un chico encantador, o era capaz de fingirlo a la perfección. Meredith sabía que ella sospechaba siempre de los hombres y de sus intenciones. Sobre todo, de los hombres mayores y atractivos. Pero no podía evitarlo. La experiencia había sido una profesora cruel pero buena.
Colocó los objetos que había sobre la mesa y aprovechó para serenarse. La mesa estaba preparada para ver piezas de joyería. Tenía un cojín de terciopelo azul en el centro, un lente de aumento y una lámpara de gran intensidad.
Meredith colocó la lámpara y la lente, y después se subió las gafas que se le habían caído hacia la punta de la nariz. Sentía que le temblaban las manos y confiaba en que él no se diera cuenta.
–Intentaré ser breve y no ocupar mucho de su tiempo, señorita Blair –dijo él–. Este es el problema. Me gustaría hacer un regalo a mis empleados en el banquete de la empresa que se celebrará dentro de un par de meses. Es parte de nuestro congreso de ventas nacionales y suelen asistir unos quinientos empleados –le explicó–. Ese día se anunciará el retiro de algunas personas y normalmente la empresa siempre les regala un reloj de escritorio con una inscripción. Pero este año me gustaría hacer algo diferente. Un alfiler de corbata, quizá. O un llavero de oro con un medallón o una inscripción –sugirió–. Después están los premios por rendimiento extraordinario. Sobre todo en el área de ventas. Los empleados reciben una prima, por supuesto. Pero también me gustaría darles un regalo. Necesitaré cien unidades en total. ¿Cree que podrían estar listas para… la primera semana de diciembre?
Meredith lo observaba mientras él hablaba. Tenía un rostro muy expresivo. Tenía la frente ancha, los pómulos y el mentón prominentes y una amplia sonrisa. Pensó que algún día le gustaría hacerle un boceto. También le gustaba cómo la miraba a los ojos, de manera directa.
Cuando él terminó de hablar y continuó mirándola, ella se dio cuenta de que había estado tan distraída observándolo que apenas había oído una palabra de lo que le había dicho.
–¿La primera semana de diciembre? –repitió ella.
–¿Cree que no dará tiempo? Siempre dejo las cosas para el último momento –admitió él. Meredith se sorprendió al oír que su tono era casi de disculpa.
¿No se suponía que los millonarios eran airados y exigentes? ¿No se suponía que tenía que golpear la mesa con el puño o algo así?
–Probablemente. Quiero decir, quizá, depende de qué es lo que desee –dijo ella, y miró al cuaderno–. Haremos todo lo posible por ajustarnos a la fecha, señor Richards.
Lo miró a los ojos y vio que estaba sonriendo. Riéndose de su balbuceo. Oh, cielos. Parecía una idiota, y se sentía como tal.
–Llámeme Adam –le recordó–. ¿Puedo llamarla Meredith?
Ella asintió. Sentía un gran nudo en la garganta. No sabía qué le estaba pasando. Solía ponerse nerviosa cuando conocía gente nueva, sobre todo si eran hombres, pero solía ser capaz de disimularlo. Aquel hombre la estaba poniendo nerviosa y ella deseaba controlar sus nervios. Y el latido acelerado de su corazón.
–Tienes razón. No he sido muy concreto, ¿verdad? –dijo él–. He visto algunas cosas que me gustan en la sala de exposiciones. Creo que la señora Randolph las ha dejado sobre la mesa para que pudiéramos verlas.
–Sí, por supuesto. Ese será el comienzo –Meredith tomó una bolsa de terciopelo azul que estaba sobre la mesa y la abrió–. Veamos qué tenemos aquí… –murmuró. Sacó los objetos uno por uno y los fue dejando sobre el cojín. A medida que se concentraba en su trabajo se sentía cada vez más relajada. Le resultaba más sencillo tratar con los clientes cuando ya tenían algo sobre lo que trabajar.
Tomó la primera pieza, un alfiler de corbata de oro de catorce quilates con un asta grabada y una esmeralda de corte cuadrado. La piedra estaba engarzada en una montura con forma de corona que a Meredith no le gustaba demasiado.
–¿Qué te parece? –le preguntó él.
Ella lo miró. No estaba segura de si debía ser sincera o no. No quería ofenderlo, pero por otro lado, le había pedido su opinión.
–¿Sinceramente? –preguntó ella.
–Por supuesto.
–Me gusta el detalle del asta –dijo, y colocó la pieza bajo la lente de aumento para que él la viera mejor–. Pero no me gusta demasiado la montura. Es bastante corriente… y un poco hortera.
–Yo pienso lo mismo –él asintió y esperó a que continuara.
Meredith se sintió mejor. Tenía la certeza de que Adam Richards tenía buen gusto. Además se parecía al suyo, lo que facilitaba mucho las cosas.
–Mucha gente se pondría una pieza pequeña como esta para acompañar a otras joyas –continuó ella–. Una montura más sencilla haría que la piedra resaltase más. Y también, chocaría menos con otras piezas.
Le dio la vuelta al alfiler y lo dejó sobre el cojín de terciopelo. Durante unos instantes, se quedó mirándolo.
–Espera… tengo una idea –se levantó de la silla–. A ver qué te parece esto…
Se acercó a un armario de madera y sacó un juego de llaves de debajo de su bata. Abrió las puertas del armario y dejó al descubierto tres hileras de cajones que contenían piedras preciosas de todos los tamaños y colores.
Tardó un instante en encontrar lo que buscaba, sacó varias bolsitas de plástico que contenían piedras preciosas y las llevó hasta la mesa.
–Quiero enseñarte estas piedras –dijo Meredith–. Se llaman cabochon. ¿Quizá las hayas visto antes?
–No… no las he visto nunca –contestó Adam.
–Son piedras que no están cortadas, pero sí pulidas. He elegido unos zafiros. Pero existen todo tipo de piedras sin cortar: rubíes, esmeraldas, amatistas. Mira, échales un vistazo –dijo ella, y giró la lente de aumento hacia él.
Él observó las piedras con detenimiento y ella aprovechó para observarlo a él. Tenía el cabello oscuro y espeso, un poco ondulado. Lo llevaba corto y peinado hacia un lado, aunque de vez en cuando, le caía un mechón sobre la frente. Meredith se percató de que a la luz, su oscura melena estaba salpicada con cabellos de plata. Tenía el ceño fruncido, la mandíbula prominente y un hoyuelo en la barbilla que le quedaba muy bien.
«Es guapo», pensó ella, «muy guapo».
De pronto, Adam levantó la vista y vio que ella lo estaba mirando. Meredith se sintió insegura, como si al mirarla a los ojos él pudiera leer sus pensamientos. Él sonrió y ella, al sentir que se ponía colorada, bajó la vista.
–Bueno… ¿qué opinas? –intentó preguntar con naturalidad, pero su voz parecía forzada. Se quitó las gafas y limpió los cristales con el borde de la bata. Era algo que hacía cuando estaba nerviosa y que a veces no se daba ni cuenta de que lo estaba haciendo.
–Preciosa –contestó él–. Muy sutil y natural. Muy… original.
Sus palabras y la manera en que la miraba eran desconcertantes. Meredith estaba sorprendida consigo misma y no podía comprender por qué reaccionaba de ese modo. Era como si, en ese momento, él no estuviera hablando de las piedras, sino de ella.
Pero eso era ridículo. Volvió a ponerse las gafas y se centró de nuevo en la joyas.
–Ah… bien. Me alegro de que te gusten. Probemos a poner una en el alfiler –abrió el cajón que había en un lado de la mesa y sacó algunas herramientas y un tubo de pegamento.
Un rato más tarde, había quitado la esmeralda del alfiler de corbata y en su lugar había colocado un pequeño zafiro sin cortar.
Se lo mostró a Adam.
–¿Qué te parece?
–Es precioso. Perfecto –exclamó él–. ¿Puedo mirarlo con la lente?
Entonces, sin esperar a que Meredith le diera el alfiler de corbata, le agarró la mano y se la colocó bajo la lente. Su roce era suave pero firme. Ella sintió como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo y trató de permanecer inmóvil. Apenas respiraba.
–Sí, es perfecto. El zafiro es una buena elección –comentó él sin soltarle la mano–. Aunque creo que me gustaría ver los otros montados con un rubí y una esmeralda, solo para comparar. Una vez que hemos decidido cambiar el diseño de la montura…
Él retiró la mano y Meredith dejó el alfiler sobre el cojín de terciopelo. Abrió el cuaderno y se tomó un instante para ordenar sus pensamientos.