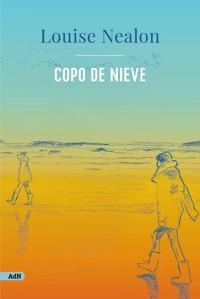
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: AdN Alianza de Novelas
- Sprache: Spanisch
Louise Nealon: el debut de una de las voces más prometedoras de la literatura irlandesa. Inteligencia, ternura y humor en una novela profundamente humana. El cerebro de Debbie no es perfecto. Los pensamientos de Debbie no son únicos. Los sueños de Debbie son demasiado reales. Debbie White vive en una granja de producción lechera con su madre, Maeve, y con su tío Billy. Este duerme en una caravana en el jardín acompañado de una botella de whisky y de las estrellas. Maeve se pasa los días anotando sus sueños, que ella considera profecías. Aunque este mundo es normal para Debbie, está a punto de adentrarse en la vida de estudiante en el Trinity College de Dublín. Mientras avanza entre sus nuevas y sofisticadas amistades y la burbuja familiar, las cosas comienzan a desmoronarse. La excentricidad de Maeve se torna más oscura y la afición por la bebida de Billy empeora. Debbie tiene que bregar con sus facetas más difíciles y con su vida insignificante. Pero aunque los White están locos, también son tremendamente amorosos y cada uno de ellos representa un lugar seguro para los demás. Sorprendente, fresca y del todo única, Copo de nieve es una historia de familias desordenadas y de amistades aún más desordenadas, y de cómo los nuevos capítulos a menudo implican volver a empezar desde el principio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A mis padres, Tommy y Hilda, por su sabiduría, su amor y su apoyo.
La caravana
Mi tío Billy vive en una caravana en el terreno de detrás de mi casa. La primera vez que vi una caravana en la carretera pensé que alguien —otra niña— me lo había robado. Fue entonces cuando me enteré de que las caravanas estaban hechas para moverse. La caravana de Billy nunca fue a ninguna parte. Está colocada sobre una plataforma de bloques de hormigón, justo a mi lado, desde el día en que nací.
Yo acudía a visitar a Billy por la noche, cuando tenía demasiado miedo para dormir. Billy decía que solo me permitía salir de la casa si veía la luna desde mi ventana y si le llevaba deseos del jardín. La noche de mi octavo cumpleaños, la imagen de una luna grande y redonda me empujó a bajar las escaleras y a salir por la puerta trasera, con la hierba húmeda bajo los pies descalzos y las espinas del seto que, al engancharse, me tiraban de las mangas del pijama.
Sabía dónde se congregaban los deseos. Cerca de la caravana, al otro lado del seto, crecían formando un aquelarre. Los recogí de uno en uno, complacida por el suave chasquido del tallo, por la savia pegajosa que salía del extremo cortado, por el leve choque de una cabeza blanca contra otra. Los rodeé con la mano hueca, como si protegiera a una vela del viento, con cuidado de que no se desprendiera una sola brizna de deseo y se perdiera en la noche.
Mientras los recogía, hacía girar las sílabas en la mente: diente de león, diente de león, diente de león. Ese mismo día habíamos buscado el término en el gran diccionario que Billy guardaba debajo de la cama. Me había explicado que provenía del francés, dents de lion. Los dientes de león comenzaron a ser algo bonito; los pétalos de su falda eran puntiagudos y amarillos como un tutú.
—Ese es su vestido diurno, pero llega un momento en el que la flor necesita irse a dormir. Se marchita, parece cansada y macilenta y, justo cuando piensas que le ha llegado la hora —dijo mientras levantaba el puño—, se convierte en un reloj. —Abrió los dedos y se sacó de detrás de la espalda un diente de león que parecía algodón de azúcar blanco—. En una luna llena de esporas. En una sagrada comunión de deseos. —Me dejó soplar los deseos como si fueran velas de cumpleaños—. En una constelación de sueños.
Billy se asombró al ver el ramo de deseos que le regalé cuando abrió la puerta de la caravana. Había recogido todos los que pude para impresionarlo.
—Lo sabía —dijo—. Sabía que la luna saldría por tu cumpleaños.
Llenamos de agua un bote de mermelada vacío y soplamos encima las cabezas mullidas de los dientes de león, cuyas plumas se quedaron flotando sobre la superficie como pequeños nadadores bocarriba. Cerré la tapa y agité los deseos para alentarlos, para verlos bailar. Dejamos el bote sobre una pila húmeda de periódicos que se podía ver desde la ventana de plástico de la caravana.
Billy calentó un cazo de leche en el quemador del hornillo de gas. La cocina era como un juguete que me habría gustado recibir por Navidad. Siempre me sorprendía que funcionara. Me dejó remover la leche hasta que comenzó a burbujear y a formar una capita blanca que retiré con el reverso de una cuchara. Él añadió el chocolate en polvo y yo seguí dándole vueltas, una y otra vez, hasta que empezó a dolerme el brazo. Vertimos el líquido marrón y humeante en un termo y nos lo llevamos al tejado para observar las estrellas.
Las semillas de los dientes de león tardaron días en hundirse por completo en el bote. Se mantuvieron aferradas a la superficie, colgadas de su techo de agua, hasta que, o bien se rindieron, o bien se aburrieron. Cuando el mundo ya las daba por acabadas, echaron unos brotecitos verdes, como sirenas vegetales a las que les hubiera crecido una cola bajo el agua. Billy me llamó para que me acercara a contemplar las pequeñas y obstinadas semillas, los deseos que se negaban a morir.
Hoy es mi decimoctavo cumpleaños. Estoy algo nerviosa mientras llamo a la puerta de Billy. En realidad ya nunca lo visito por la noche. Noto el frío de la caravana contra los nudillos. La puerta es como la de una nevera, con un borde de goma en los laterales. Clavo las uñas en la parte blanda y tiro de un trocito que se desprende formando una tira fina como la grasa de una loncha de jamón. Se oye un ruido de papeles y unos pasos por el suelo. Billy abre la puerta y hace todo lo posible por no mostrarse sorprendido al verme.
—Vaya —dice mientras vuelve a su sillón.
—Bella Durmiente… —saludo. Esta mañana no se levantó a ordeñar y tuve que hacerlo yo.
—Sí, lo siento.
—Y encima en mi cumpleaños —digo.
—Me cago en la leche. —Hace una mueca—. No entiendo cómo el apóstol Santiago no te dejó acostada en la leaba.
—Él qué iba a saber. A mamá se le olvidó advertirle.
—Qué desastre de familia. Bueno, ¿y cuántas van ya? ¿Dieciséis primaveras?
—No, dieciocho castañas.
Es una pequeña victoria verlo arrugar la cara con una mueca cómica. Espero a que se vuelva para llenar el hervidor y le digo:
—Hoy han llegado las admisiones de la universidad.
Cierra el grifo y me mira.
—¿Era hoy?
—Sí. He entrado en el Trinity. Empiezo la semana que viene.
Parece triste. Entonces me agarra por los hombros y suelta un suspiro.
—Coño, me alegro muchísimo.
—Gracias.
—Que le den por culo al té —dice sacudiendo la mano—. Que le den por culo al té, mejor saco el whisky.
Hurga en el aparador. Tras un traqueteo de platos, se cae una pila de cuencos. Billy trata de detener la avalancha con la rodilla. Me dan ganas de recoger el estropicio para tener algo que hacer, pero entonces él se levanta triunfante con una botella de Jameson.
—Feliz cumpleaños, Debs.
—Gracias. —Agarro la botella de whisky como si la hubiera ganado en un sorteo.
Nos quedamos de pie un tanto incómodos. La verdad es que no quiero que salga de mí. Se supone que soy adulta. No puedo seguir suplicando cuando quiero que algo suceda.
—Esta noche el cielo está despejado —dice por fin él.
—Y hace un frío de pelotas —digo.
—Hay una bolsa de agua caliente en el aparador, si quieres.
Billy alcanza la escotilla del techo y tira de la escalera plegable que lleva hasta el tejado. Pisotea los escalones con las botas y arrastra tras de sí el saco de dormir como un niño que se va a la cama.
Enciendo el hervidor. Los extraños objetos del interior de la caravana me escrutan. Una maqueta de madera de un aeroplano antiguo cuelga sobre su cama. Hay un hombrecillo sentado encima, como si estuviera en un columpio, con unos prismáticos en las manos. Lo bautizamos como Pierre porque tiene bigote.
La goma caliente de la bolsa de agua me caldea las manos. Subo los escalones de dos en dos hasta que el viento nocturno me salpica la cara. Es como estar en un barco. Nos metemos en los sacos de dormir y nos tumbamos sobre la chapa galvanizada que cubre el hogar de Billy. Bajo las manos, noto que el techo está frío y resbaladizo. Da la impresión de que nos hemos tumbado en un bloque de hielo. Miramos el cielo como si dependiera de nosotros que se mantuviera allí arriba.
La vista desde el tejado de la caravana es lo único que no se empequeñece a medida que me hago mayor. Oímos el roce de las pezuñas de las vacas sobre la hierba. Se acercan con parsimonia y olisquean el terreno con curiosidad. Inhalo el olor rancio y húmedo de la caravana que desprende el saco de dormir. Billy huele a cigarrillos y a gasoil. Las mangas del jersey le cuelgan por encima de las manoplas de lana. Un cerco de barba incipiente le rodea la boca hasta las mejillas y se une con el pelo por detrás de las orejas.
—Tienes que contarme un cuento —dice Billy.
—No tengo ganas de cuentos.
—Sí tienes ganas —replica—. Voy a elegir una estrella.
Finjo apatía y jugueteo con la cremallera del saco. Me coloco el pelo detrás de la oreja y espero a que él escoja una estrella.
—¿Ves la Estrella Polar?
—No, como si no fuera la estrella más brillante del cielo.
—En realidad no lo es. La más brillante es Sirio.
—Pues me dijiste que era la Estrella Polar.
—Bueno, pues me equivoqué.
—Menuda sorpresa.
—¿Entonces la ves? ¿Te la he enseñado alguna vez?
—Solo unas doscientas veces, Billy, pero me dijiste que era la estrella más brillante del cielo.
—Es la segunda más brillante.
—¿Se supone entonces que tengo que encontrar la segunda estrella más brillante?
—Es la que está al lado de la W.
—Sí, ya sé, aquella que parece la más brillante…, pero no lo es.
—Solo quiero estar seguro de que hablamos de la misma estrella. Coño ya. ¿Ves las cinco estrellas que forman una W torcida ahí al lado?
Entorno los ojos para mirar el cielo e intento unir los puntos. Antes fingía que era capaz de ver todo lo que Billy veía. Odio el esfuerzo que supone intentar distinguir cosas y no conseguirlo. Hasta donde yo sé, es como leer braille, pero con luces que brillan a miles de millones de kilómetros de distancia. Hay demasiadas: una multitud que, al mirarme, resulta abrumadora.
Cuanto mayor soy, más empeño le pongo. Billy descompone las estrellas en dibujos e historias y hace que sea más fácil distinguirlas. La W es una de las más sencillas de ver.
—Sí, sé cuál es —digo—. La que parece una mecedora.
—Exacto —dice. Le miro el dedo índice, que señala hacia arriba para unir las estrellas con trazos suaves y rectos—. La silla de Casiopea.
—Me acuerdo de Casiopea.
—Estupendo… Háblame de ella.
—Ya sabes su historia, Billy.
—Pero nunca te he oído contarla. —Suspiro para ganar tiempo. Los personajes comienzan a congregarse en mi cabeza—. Venga, empieza —insiste.
—Casiopea fue una reina en otra vida, la esposa de Cefeo —explico—. Él también está allí arriba. Casiopea era muy divertida. Y también era guapa, aunque a la gente le parecía rara. Llevaba el pelo suelto y siempre andaba por ahí descalza, algo que se consideraba escandaloso, porque se suponía que ella pertenecía a la realeza. Dio a luz a una niña llamada Andrómeda y la crio para que se amara y se respetara a sí misma, una idea radical en aquellos tiempos. La gente confundió ese espíritu libre con la arrogancia. Se corrió la voz de que la reina hippie iba descalza, de que se quería a sí misma y de que educaba a su hija para que hiciera lo mismo. A Poseidón todo eso le pareció fatal. Decidió recordarles a los humanos quién mandaba ahí y envió un monstruo marino para que destrozara el reino de su marido. A Casiopea le dijeron que el único modo de salvar el reino era sacrificar a su hija. Y eso hizo. Encadenó a Andrómeda a una roca al borde de un acantilado y la dejó allí para que muriera.
—Qué cabrona —dice Billy.
—Bueno, no tenía alternativa. Era eso o dejar que el monstruo los matara a todos.
—Los griegos estaban como una puta regadera. ¿Adivino lo que pasó con Andrómeda?
—Adivínalo.
—¿La rescató un príncipe azul?
—Por supuesto —digo.
Billy me pasa la botella de whisky. Me abrasa la garganta.
—Perseo mató al monstruo marino cuando volvía de acabar con Medusa y a Andrómeda la obligaron a casarse con él para quedar bien —digo.
—Típico. ¿Y qué pasó con Casiopea?
La señalo.
—Está allí, en su mecedora. Poseidón la ató para que diera vueltas alrededor del polo norte, bocabajo, atada a la silla, girando hasta el fin de los tiempos.
—Joder —dice Billy—. Media vida bocabajo. Eso tiene que cambiarte la perspectiva del mundo.
—Yo me marearía.
—A lo mejor al principio sí, pero acabarías acostumbrándote.
—Estoy bien así con la gravedad, gracias.
—¿Y si te tiro desde este tejado?
Empuja mi saco de dormir con tanta fuerza que me doy la vuelta y empiezo a chillar.
—¡Billy, gilipollas! ¡No tiene gracia!
—¿No eres partidaria de los tirones de orejas en los cumpleaños?
—Para ya —digo, aunque estoy contenta y a gusto. Pienso en la historia que acabo de contar y le doy otro trago a la botella. El primer sorbo de whisky ya me ha mandado a dar vueltas por el cielo.
Ir y venir
Es mi primer día de universidad y he perdido el tren. Billy insistió en que llegaría a tiempo, pero como antes de llevarme a la estación tenía que ordeñar, voy a llegar tarde. No sé exactamente a qué. Quizá tendría que intentar hacer amigos. Temo que los mejores ya estén cogidos para cuando llegue. Es la semana de orientación y he visto suficientes películas ambientadas en campus universitarios como para saber que, si me topo con mi futuro mejor amigo o con mi futuro amor, será durante el primer día.
Solo he visitado Dublín en diciembre. Billy me lleva todos los años para ver las luces de Navidad. Mi primer recuerdo de Dublín es de cuando tenía cinco o seis años, un día que esperábamos el autobús para volver a casa desde el puente O’Connell. Cuando por fin llegó, fue un alivio resguardarse del azote de la lluvia y del viento que volteaba los paraguas. Billy golpeó la ventanilla del conductor y le mostró un billete de diez euros. Lo dobló e intentó introducirlo por la ranura de las monedas como en un truco de magia.
El conductor se quedó mirándolo.
—¿Qué pretende que haga con eso?
Billy sacó el billete y se apartó para que los pasajeros que venían detrás pudieran pagar.
—Seguro que tiene un montón de cambio ahí, jefe —dijo mientras subía y bajaba la cabeza con el sonido de las monedas.
—¿Tengo pinta de tragaperras? —El conductor nos miró fijamente hasta que Billy retrocedió.
Nos bajamos del autobús, de vuelta bajo la lluvia. Después de aquello siempre cogíamos el tren.
Era extraño ver a Billy con desconocidos. No se mostraba tan seguro de sí mismo. Cuando me agarraba la mano, no sabía si lo hacía por mí o por él.
Aun así, encontramos una forma de recorrer la ciudad adecuada para nosotros. Los años, al mezclarse entre sí, se convertían en uno solo: nos parábamos junto a la Oficina General de Correos para presentar nuestros respetos a Cúchulainn y compañía, luego cruzábamos el puente y subíamos por Dame Street hasta la pastelería de Thomas Street, donde una mujer espantosa con la piel como de hojaldre nos vendía rollitos de salchicha a cincuenta céntimos. En una ocasión, Billy le ofreció un cigarrillo a un vagabundo junto al canal. Nos sentamos con él en un banco y entablamos una de esas conversaciones superficiales que algunas personas mantienen en la puerta de la iglesia al salir de misa.
En Grafton Street, vimos una marioneta en el escaparate de Brown Thomas que aporreaba un zapato con un martillo y un clavo. Unos trenes de juguete traqueteaban por sus caminos predestinados. Billy me preguntó qué quería ser de mayor. Yo señalé a un músico callejero disfrazado de estatua de bronce y contesté que no me importaría ser como él, porque su trabajo consistía en hacer feliz a la gente. Eso o sacerdote. Él sonrió y me dijo:
—Te deseo suerte entonces.
Billy siempre quiso que mandara la solicitud al Trinity.
—Es la única universidad a la que merece la pena ir. Aunque sean unos estirados.
Me mostraba los altos muros de piedra y las rejas con pinchos de la entrada lateral de Nassau Street, pero nunca entrábamos. No creo que supiera que el edificio estaba abierto al público. Siempre pensé que el Trinity era como una Cadena perpetua a la inversa, donde tenías que sobornar con cigarrillos a Morgan Freeman y cavar un túnel para entrar.
El año pasado, cuando el instituto nos llevó a una feria de orientación académica, Morgan Freeman no estaba en el estand del Trinity. En su lugar había una mujer de rostro plomizo y traje sastre azul marino que me entregó un folleto, observó mi uniforme desaliñado y me dijo que para entrar en el Trinity hacía falta una gran capacidad intelectual. Se equivocaba. No hacía falta mucha capacidad intelectual. Para entrar en el Trinity no tienes que ser listo. Solo tienes que ser cabezota.
Pierdo el billete en el tren, pero no me doy cuenta hasta llegar a los tornos de salida de la estación Connolly. Me acerco a la caseta donde pone «INFORMACIÓN» y le cuento lo sucedido al hombre de detrás del cristal.
—¿Dónde te subiste? —pregunta.
—En Maynooth.
—¿Cuánto te costó el billete?
—No me acuerdo.
—¿Me enseñas alguna identificación, por favor?
—No tengo.
—¿Cómo te llamas, bonita?
—Debbie. Eh… Deborah White.
—¿Has cumplido ya los dieciocho?
—Sí.
—Bueno, Deborah, pues tienes una sanción de cien euros. —Señala un pequeño letrero en la esquina inferior del cristal donde pone «AVISO DE SANCIÓN FIJA» y me pasa un papel por la bandeja. Lo leo por encima: «Hasta veintiún días para realizar el pago… en caso de no acatar la sanción… puede ser llamado ante un tribunal… Y enfrentarse a una multa de hasta mil euros».
—He perdido el billete —digo.
—Bonita, si hubieras pagado el billete, te acordarías del precio.
—De verdad que no me acuerdo.
—Ahí ya no me meto. Enséñale la sanción al señor de los tornos para que te deje salir.
La primera vez que me adentro sola en Dublín es como delincuente convicta.
Voy detrás de una mujer que se dirige al trabajo. Lleva zapatillas de deporte, una falda de tubo y medias, un café en vaso de papel en una mano y un maletín en la otra. Camina como si el día se le escapara. Me mantengo por detrás, a varios pasos de distancia. Cruzamos un puente ancho que vibra bajo el peso de nuestras pisadas como para animarnos.
Llego a O’Connell Street antes de reunir el coraje suficiente para preguntarle a un policía dónde está el Trinity. Se ríe de mí y me ruborizo, odiándome a mí misma. Parto en la dirección indicada con la firme intención de aparentar que sé dónde voy.
Espero un rato junto a la verja de la puerta principal antes de pasar. Observo a la gente que entra y sale de la ratonera que conduce a la facultad y me pregunto por qué construirían una entrada tan diminuta. Me recuerda a un episodio muy perturbador de Oprah que vi cuando tenía seis años sin que mi familia se diera cuenta. Cuando mi abuelo vivía, la televisión era su kriptonita. Después de la comida del mediodía, se sentaba a ver el programa de Oprah, el de la jueza Judy o el de Anne Robinson, El rival más débil. Aquel día, un psicólogo con el pelo revuelto decía que al cruzar una puerta sufrimos un breve fallo de la memoria. El público femenino soltó un gritito y asintió con la cabeza al recordar la cantidad de veces que, nada más salir de una habitación para hacer algo, se quedaban como pasmarotes sin saber qué iban a hacer.
Después de enterarme de lo que eran capaces de hacer las puertas, no quería salir del salón, porque estaba convencida de que la memoria se me borraría. Me agarré al sillón, metí la cabeza en el hueco entre los cojines y, cuando mi madre tiró de mí para sacarme de ahí, comencé a darle patadas y mordiscos en las manos. Por la noche, acabé rindiéndome y me llevó a rastras hasta la cocina para cenar. Al cruzar el umbral me pregunté cuánto tiempo tardaría en olvidar quién era.
Esta puerta aparenta tener un poder similar. Da igual quién sea yo porque, una vez que la cruce, habré cambiado. No estoy preparada para esto. Siento como si tuviera que celebrar mi propio funeral.
Finjo que espero a alguien por si alguien se fija en mí. Miro el móvil y el reloj mientras examino la curiosa procesión que pasa por delante. Estilo grunge andrógino, chaquetas cruzadas, pantalones pesqueros, jerséis de Abercrombie & Fitch, camisetas de Ralph Lauren, bolsas de tela decoradas con chapas de campañas políticas poco conocidas.
Una chica con un impermeable amarillo se baja de la bici. Es una de esas bicicletas vintage con una cesta de mimbre delante. No tengo ni idea de por qué lleva chubasquero. Pelo negro. Flequillo. Pecas. Piercing en la nariz. Parece contenta, nerviosa, pero no incómoda.
Yo llevo mis mejores vaqueros y una de las camisas de cuadros de Billy remangada. Parece que voy a plantar patatas. Veo que la chica desaparece por el agujero de entrada que desemboca en el patio delantero. Respiro hondo y la sigo.
Debajo de la pancarta que anuncia «SEMANA DE BIENVENIDA», soy plenamente consciente de mi condición de novata. No sé qué esperaba, tal vez un rincón especial reservado para hacer amigos. Antes de hablar con una persona, estoy acostumbrada a saber su nombre, el de su perro y el aspecto de su padre cuando se emborracha. Hay puestos y carpas llenos de gente que parece conocerse de antes. Los distintos acentos golpean los adoquines. Deambulo como un fantasma cohibido que espera a que alguien se percate de su presencia.
—¡Hola!
—Joder.
—Perdona, no quería asustarte. —Me está hablando un aguacate con barba—. Soy de la Asociación Vegana y estamos jugando a un juego de palabras para desmentir los mitos en torno al veganismo. A ver, si digo vegano, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
—Hitler.
—¿Perdona?
—Hitler era vegano. Al menos eso es lo que dicen. Seguramente sea propaganda. O chorradas que se inventa la gente.
—Ah, qué interesante. Asocias la palabra con esa idea inventada pese a que está demostrado que es falsa.
—Lo relacionado con Hitler se queda grabado.
—¿Te plantearías ser vegana?
—No lo sé. Vivo en una granja lechera.
—En las granjas lecheras apartan a los bebés de su madre —dice. No sé si de broma o en serio—. A lo largo de los siglos, las vacas han sufrido modificaciones para el consumo humano. Son monstruos de Frankenstein, todas.
—Pero Frankenstein solo creó un monstruo —replico.
Se para a pensar en eso último un momento hasta que llega a una conclusión.
—Exacto —dice señalándome como si él acabara de cruzar la línea de meta y hubiera ganado la conversación.
—¿Cómo te llamas? —pregunto.
—Ricky.
—Ricky —repito—. Intentaré recordarlo.
—No lo harás. —Parece que va a decir algo, pero se detiene. En su lugar dice—: Go vegan. ¡Abraza el veganismo! —Y levanta el puño.
Me sitúo al final de una cola para que parezca que hago algo.
—¿Es la cola para la matrícula? —La chica del impermeable amarillo me está hablando.
—Creo que sí —digo.
—Genial, tengo que presentarla hoy. ¿En qué carrera estás? —pregunta.
—Filología.
—Ay, qué bien. Yo también. ¿Te quedas en la resi?
—¿Dónde?
—En la residencia universitaria —añade.
—No, vivo en mi casa, a una hora de aquí.
—Ah, ¡entonces vas y vienes a diario! ¿Y qué tal la experiencia? —pregunta, como si de verdad le interesara mi bienestar.
—Bueno, hasta ahora solo lo he hecho una vez.
—Claro, qué pregunta más tonta. —Se queda callada—. Por cierto, me llamo Santy.
—Encantada, Santy. Qué nombre tan guay.
—Muchas gracias. A mis padres les encanta la mitología griega.
—Oh. —Nunca he oído que haya una griega llamada Santy.
—¿Y tú cómo te llamas? —Tiene los ojos de un tono verde que solo he visto en los videoclips.
—Debbie.
Se echa a reír.
—Perdona, es que… me ha hecho gracia que te señales.
—¿Me he señalado? Jo, no estoy acostumbrada a presentarme.
Santy es de Dublín, pero no habla como esas niñas dublinesas que tienen un acento tan pijo que parecen extranjeras. Ella suena normal. Corriente. Natural. Seguro que esconde algo malo.
—¡Santy! —Se acerca a nosotras una chica con boina. Es bajita y fornida, lleva gafas de marca y una cartera de piel marrón.
—¡Hola! Debbie, esta es mi compañera de piso, Orla. Es del condado de Clare.
—Encantada —digo mientras le doy un firme apretón de manos.
Nadie que venga del campo podrá competir conmigo. Para palurda originaria del culo del mundo, ya estoy yo. Aunque no hace falta preocuparse. Orla parece de la familia real.
—¿Qué haces ahora? —le pregunta a Santy.
—Tengo que presentar la matrícula —contesta ella.
—Estupendo, yo también. —Orla saca una carpeta de la cartera—. Creo que lo he traído todo.
—¿Teníamos que traer algo? —pregunto.
—¿No tienes los impresos? —pregunta Orla.
—¿Qué impresos?
—Se supone que hay que hacer la prematrícula por internet. Ha tenido que llegarte un correo electrónico.
—Pues no lo he visto —digo—. El internet de mi casa es una mierda.
—Ay, nena. —Orla parece apenada por mí—. No tiene ningún sentido que hagas la cola si no tienes los impresos.
Santy ladea la cabeza y me mira como si yo fuera un perro abandonado que acabara de aparecer en el jardín de su casa.
—No pasa nada, puedes matricularte cualquier día de esta semana —dice—. Aquí lo único que van a hacer es darnos condones y un silbato antiviolaciones.
—¿A los chicos también les dan silbato? —pregunta Orla.
—Pues supongo —contesta Santy—. Sería sexista no dárselo a todo el mundo.
—¿Sabéis dónde hay un ordenador disponible? —pregunto.
—¿Has mirado en la biblioteca? —Sin duda, Orla piensa que soy idiota.
—Ah, claro, perdón —digo y me disculpo antes de abandonar la cola.
—Es por allí —dice Orla mientras me señala hacia el lado opuesto.
—Gracias.
Finjo caminar hacia la biblioteca. Abro el monedero y cuento las monedas para pagar el billete de tren que me lleve de vuelta a casa.
No soy Maud Gonne
Suelto la mochila en la cocina y me voy directa al jardín. Veo que Billy está en uno de los establos a punto de darle el biberón a una de las terneras recién nacidas. Sostiene una garrafa de plástico con un tubo que sale del agujero donde debería estar el tapón. Se da cuenta de que lo miro y da varios pasos exagerados para acercarse a su víctima por sorpresa. La ternera se larga en cuanto le pone la mano encima.
—Ven aquí, cabroncete —dice mientras agarra a la vaca por la cola y tira de ella.
—Cabronceta —le corrijo—. Es una chica. Las vacas son hembras.
—El día que tenga que preocuparme por la identidad de género de los animales me tumbaré en el suelo y pediré la eutanasia. —Introduce el tubo de plástico en la boca de la ternera hasta que le llega a la garganta mientras sostiene el envase bocabajo por encima de ella. El calostro pasa de la botella al estómago del animal. Me pregunto si será capaz de saborearlo.
—Pareces abatida —dice Billy.
—Lo estoy.
—¿Cómo ha ido el día?
Sacudo la cabeza y noto que me pongo roja.
—¿Fatal?
—¿Por qué nunca me has contado que hay una griega llamada Santy? —pregunto.
—¿Cómo?
—Una chica que he conocido. Se llama Santy.
—Pues me alegro por ella —dice.
—Creí que te sabías todos los nombres de los griegos.
—¿Todos los nombres de los griegos? ¿De una civilización antigua entera? Me siento halagado.
—Siempre hablas como si te los supieras todos.
Billy se empuja la lengua contra el interior de la mejilla como si intentara hacer un cálculo mental.
—A ver si lo entiendo. Estás mosqueada conmigo porque no te he contado algo que creí que sabías.
—No, estoy mosqueada contigo porque hablas como si lo supieras todo.
—¡Hala! Vaya acusación.
Salto la verja y me siento en la paja con las piernas cruzadas.
—Y ahora he quedado como una zopenca.
—Pues sí. Y esa chica… ¿No se llamaría Xanthe? Con X. Ese sí es un nombre griego.
—Hostia puta. —Me desplomo sobre la paja. La sangre se me sube a la cabeza—. Yo la he llamado Santy, como el mote de Santa Claus.
—Bueno, ahora ya lo sabes.
—¿Cómo puedo haber vivido tantos años sin saber nada?
—«Solo sé que no sé nada.» Sócrates. A quien, por cierto, conoce mucha gente. No solo yo.
Agarro una brizna de paja y la retuerzo con los dedos. Cuando guiño el ojo izquierdo, se convierte en dos briznas borrosas.
—Odio ser idiota.
—No eres idiota. ¿Un poquito naíf, tal vez?
—Eres muy condescendiente conmigo.
—No hay nada de condescendencia en eso. Naíf es una palabra estupenda. Deberías buscarla en el diccionario.
—Déjalo ya.
—Naíf viene de nativus y significa natural o innato. Tiene la misma raíz que el verbo francés naître, nacer. —Le quita a la ternera el tubo, que ahora cuelga sobre la paja como un cordón umbilical—. Todos somos naífs. No queda otra.
—Tiene que resultar agotador ser tan profundo.
—Te he enseñado todo lo que sé —dice mientras abre la verja con un golpe metálico.
—Creo que ese es el problema.
—¿Me preparas algo de comer?
—¿Tengo alternativa? —Le tiendo la mano y tira de mí para que me levante.
Fuera del establo, pasamos por delante de tres terneros muertos apilados.
—¿Notas algo raro en ese? —pregunta Billy señalando el del medio.
—¿Que está muerto?
Le da la vuelta con la bota.
—Tiene las patas en mitad de la tripa.
—Esto es como Chernóbil —digo—. ¿Y qué les ha pasado a los otros dos?
—Eran demasiado grandes. El toro engendra unos terneros demasiado grandes como para que las hembras los expulsen. Hice todo lo que pude, pero he aquí las víctimas.
—Ah. —Asiento y trato de controlar mis emociones ante semejante información, como si el hecho de conocer el problema lo aliviara de alguna manera.
Saco jamón, tomates y mantequilla de la nevera y los dejo en la mesa.
—Si digo vegano, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? —pregunto.
—Hitler —responde Billy.
—Me pasa lo mismo.
—Aunque lo más probable es que no fuera vegano.
—Sí, lo sé.
Empiezo a cortar los tomates cherri por la mitad.
—No solicité la beca a tiempo.
—¿Y eso?
—Soy alérgica a la realidad.
—Tendrás que solucionarlo. ¿Hay alguna posibilidad de que te pague las tasas este año?
—No puedes permitírtelo.
Llena el hervidor por el pitón.
—Y tú no puedes permitirte no ir a la universidad. Tienes que salir de aquí.
—No estoy preparada.
—¿Qué significa que no estás preparada? Tendrías que estar deseando salir.
—Bueno, pues no —digo—. Ni siquiera tenemos internet en condiciones.
—Desde el techo de mi tartana no se pilla la señal, no —coincide Billy.
—Y no tengo dinero para comprar un portátil.
—¿Ese es el problema? ¿No puedes ir a la universidad porque la banda ancha que tenemos aquí es una porquería?
—No es eso solo, son un montón de cosas más. Por ejemplo, ¿quién va a cuidar de mamá?
—Eso no es responsabilidad tuya.
—Eso lo dices tú, pero alguien tendrá que vigilarla. Y tú no eres la persona adecuada.
—A decir verdad, a ti tampoco se te da muy bien. —Se sienta a la mesa—. ¿Desde cuándo eres Teresa de Calcuta? Buscas excusas para quedarte cuando deberías estar loca por irte.
—Será solo un curso. Me tomaré un año sabático. Puedo posponer la carrera hasta el año que viene. Y hacer las cosas bien.
—Nunca hay un buen momento para empezar nada.
—Sí que lo hay. Quiero vivir en la ciudad.
—Espera. —Levanta la mano y se traga el trozo de bocadillo que tiene en la boca—. A ver si lo pillo. ¿Vuelves a casa traumatizada después de haber pasado unas cuantas horas en la ciudad y ahora quieres vivir allí?
—Solicitaré una plaza en la residencia universitaria.
—En una ciudad que te acojona.
—Ahorraré dinero durante este año. No tienes que pagarme tanto como a James.
—No temas por eso. No le pago suficiente para todo lo que hace en la granja, sin olvidar el tiempo que pasa cuidando de tu madre. Eso lo hace gratis.
—Tú dame lo mínimo para poder mudarme el año que viene.
—¿Para que lo malgastes alquilando una caja de cerillas en el centro?
—Eso es lo que hace la gente —contesto.
Se lame los índices y recoge las migas del pan integral como un niño pequeño.
—Miraré una caravana para ti.
—¿Eso es un sí? —pregunto.
—No, es una mierda pinchada en un palo.
—En cualquier caso, no pienso volver a la facultad. No puedo.
—Puedes y debes.
—No puedes obligarme.
—Dios mío, Debs, ¿tú te escuchas cuando hablas? ¿No te das cuenta de que pareces una niña mimada? Mira cómo te pones por un día en Dublín.
Echo la cabeza hacia atrás para retener las lágrimas. Siempre he sido de llanto fácil. Es algo que detesto y que me provoca aún más ganas de llorar. Resoplo varias veces.
Billy suspira, incómodo por mis lágrimas.
—Venga, vamos, déjate de historias. La barbilla alta, copo de nieve.
—No me llames así.
—Ni mi llimis isí —se burla de mí.
—Qué infantil eres —digo, pero el truco ha funcionado. He dejado de llorar. Me seco las lágrimas con las mangas de la camisa.
—Debs. —Espera hasta que lo miro—. La ciudad te da miedo. No dejes que eso te detenga. Tendrás que conocerla primero.
—¿Sabes que mi única experiencia en la ciudad es pasear por Collins Barracks y por delante de la Oficina General de Correos contigo? —pregunto.
—En mi empeño por radicalizarte. Pero tú no eres Maud Gonne.
—Ni ella tampoco. Una revolucionaria y musa irlandesa que nació en Inglaterra. ¿Cómo lo hizo? —Mojo un rollito de higo en el té.
—Su padre era del condado de Mayo. No fue culpa suya nacer en Inglaterra. En cualquier caso, se liberó de su ingenuidad.
Atrapo con la boca la galleta mojada justo cuando está a punto de caerse en el té.
—Dejó que la convirtieran en un mito.
—¿Y eso es malo?
—A mí me lo parece.
Billy se levanta y camina hacia la puerta trasera arrastrando los calcetines.
—Vas a ir a la universidad este año —dice—. Y si tengo que pagarlo, lo pagaré. —Se agacha para ponerse las botas—. Aprende a conducir y yo arreglaré lo del internet —concluye, y sale con un portazo.
Saoirse
Nuestra casa está incrustada en una curva a los pies de un monte. La llamamos la colina del Reloj por el hombre que habita la cabaña que está en la cima. No sé cuál es su nombre real ni por qué todo el mundo lo llama el Reloj. El Reloj pasa todos los días por delante de nuestra verja para ir a comprar el periódico. Nunca saluda. Huele a turba centenaria y es el único hombre que conozco que fuma en pipa. De vez en cuando James lo contrata para que se coloque en algún hueco mientras trasladamos al ganado, y entonces me veo obligada a hablar con él porque es viejo y está solo. No dice gran cosa, aunque a veces trata de adivinar mi edad. Siempre cree que soy mucho más joven y me mira con incredulidad cuando me atrevo a corregirle.
Nuestro ganado salpica el campo a ambos lados de la carretera que baja desde la colina del Reloj hasta el pueblo. El campanario de la iglesia sobresale entre las copas de los árboles. Los setos están recortados para permitir que se vea el paisaje entre las ramas de los dos robles que flanquean el camino. Frente a nuestra casa, en el interior de la curva, hay un cartel donde pone «FÁILTE» para dar la bienvenida a quienes pasan por el pueblo en dirección a otro lugar.
Antes teníamos un cartel de madera en el muro de la entrada. Billy lo talló por mi séptimo cumpleaños. En realidad yo quería un caballo, pero mi madre no lo permitió. A cambio, me dejaron que le pusiera nombre a la casa, que tampoco era nada del otro mundo. Billy hizo el cartel porque no costaba dinero. Le puse el nombre con el que habría llamado a mi caballo: Saoirse, por el chute de libertad que imaginaba que sería bajar galopando por el monte hasta la granja.
El nombre duró varios meses colgado, hasta que un coche se estrelló contra nuestro jardín en mitad de la noche. Era un coche azul con un alerón detrás que, al chocar, salió despedido por encima del seto. Bajaba por la cuesta demasiado rápido y se resbaló con una placa de hielo de la carretera, perdió el control y se estampó contra el cartel de Saoirse. Murió un chico de diecinueve años. A veces, en su aniversario, su familia deja un ramo de lirios blancos junto al muro de nuestra entrada y vemos cómo se marchitan las flores en el sucio envoltorio de plástico.
La noche que el vehículo se chocó contra nuestro muro, tuve un sueño. Yo era un chico y conducía un coche. No recuerdo mucho del sueño en sí, pero me acuerdo del final. Hasta el último segundo no vi la curva pronunciada al final de la cuesta. Frené a fondo y sentí el hielo bajo los neumáticos. Fue un movimiento bastante grácil, a decir verdad. Entonces se me pasó por la cabeza un pensamiento bonito. El mundo me hacía girar, como una mujer que de pronto me hubiera agarrado para dar vueltas en una pista de baile y, aunque me hiciera sentir un poco idiota y un poco débil, no pasaba nada, solo era un poco de diversión y, además, cabía la posibilidad de que yo le gustara…
Mi madre dice que me desperté gritando antes de que oyéramos el golpe del coche contra el muro. Yo estaba desconsolada. El chico había muerto por mi culpa. Se me había metido a toda velocidad en la cabeza y yo había evitado que fuera al cielo. Estaba tan descuartizado como los restos del coche que encontramos en el jardín. Yo no paraba de llorar. De gritar en la cama. Mi madre hizo todo lo que pudo para consolarme.
Empecé a ir a la caravana por la noche. Una vez, Billy perdió la paciencia conmigo. Le dije que no podía dormir porque el chico seguía dentro de mí. Me dio un bofetón en la cara tan fuerte que, incluso ahora, dudo de que sucediera de verdad.
—Ese accidente no tuvo nada que ver contigo —gritó y después, tapándose la cara con las manos, me dijo que no estaba enfadado conmigo. Estaba enfadado con mi madre.
Nunca volvimos a poner el cartel de Saoirse. Billy se olvidó del asunto y yo no me atreví a recordárselo. Aún hay noches que me siento en la cama, demasiado asustada para dormir, y espero a que el siguiente coche, el siguiente fantasma aterrice en nuestro jardín en su camino al olvido.
Putas punzantes
Miro por la ventana de la cocina y veo a mi madre en el jardín trasero, completamente desnuda, bailando sobre una mata de ortigas. Los tallos le llegan al pecho, como si fueran hojas de palmera que se sacuden para adorarla. Arquea la columna vertebral y acerca la barbilla a la parte alta de los hombros de manera alterna. Con las manos, traza semicírculos a su alrededor, como si caminara por el agua. No parece que las ortigas le estén picando hasta que sale del matorral y resulta evidente que está totalmente encendida.
Cuando los chicos entran a casa para comer, mi madre ya se ha hecho sangre de tanto rascarse. Billy finge no darse cuenta. Una vez, estando borracho, llamó a las ortigas «putas punzantes».
Mi madre le pasa la comida a James, él estira el brazo y le acaricia el sarpullido rojo con bultitos blancos que le cubre la piel.
—¿Qué te ha pasado? —pregunta.
—Me ha picado una ortiga.
—¿Una? Estás llena de erupciones. ¿Te has caído encima de ellas?
—No, he saltado encima.
—¿Qué?
Mi madre le asegura que lo ha hecho a propósito.
—¿Por qué diantres haces eso?
—Tienen serotonina. Por eso pican, son agujas naturales que te inyectan una sustancia química de la felicidad. Son buenas para nosotros.
—¿Eso es verdad?
—Sí.
James se queda pensando un momento y luego asiente con la cabeza.
—Perece lógico.
—Jimmy Bobo estaría encantado de lanzarse en picado sobre una cama de ortigas contigo, Maeve —dice Billy sin levantar la vista de la patata que está pelando.
—Bueno, tampoco te pases.
—Se me ocurren formas mejores de drogarse —añade Billy.
—El placer y el dolor van emparejados, Billy —dice James.
—En su caso, van emparejadas la cogorza y la resaca —añade mi madre.
Aunque no tiene tanta gracia, la risa de James sacude la mesa.
—Como ya sabemos, hay tantos tipos de alcohólicos como estrellas en el cielo, y yo estoy contento de ser uno de los sociales. Los demás tienen la serotonina necesaria para quedarse en casa y pimplarse las botellas de vino en la cama.
—Madre mía, Billy, no te lo tomes así, era solo una broma —dice James.
—Bueno, entre broma y broma la verdad asoma.
Y así se desarrolla la comida. Mi madre y James contra Billy y yo. Siempre los mismos equipos, formados antes de sentarnos a la mesa.
Nunca entenderé que mi madre me pariera. Sería mucho más creíble que yo hubiera brotado en un foso de purín, como una especie de Venus infernal, o que hubiera salido del culo de una vaca. Tendría sentido que James fuera mi padre, porque quiere a mi madre, pero él solo tenía seis años cuando yo nací. James ya venía con el mono de trabajo, marca John Deere, al salir del útero y aterrizar en una familia sin tierras. Era un chico de dieciséis años que servía pintas en el pub de su madre cuando mi abuelo falleció. Billy le pidió que viniera a trabajar con nosotros. Resultó ser un regalo del cielo: ordeñaba las vacas, arreglaba los cercados y asistía los partos de los terneros a cualquier hora de la noche. Y mi madre, que estaba devastada tras la muerte de su padre, se animaba con su presencia.
James es solo seis años mayor que yo. Fue la primera cara que imaginé al besar la almohada por la noche. Por la mañana, cuando lo veía aparecer a la hora del desayuno, me escondía de él. En la cocina hay poco sitio donde ocultarse. Me tapaba con las cortinas, pero me asomaban las piernas por debajo; a veces, me metía bajo la mesa y evitaba tocarle los pies, pero un gran brazo peludo se abatía sobre mí para agarrarme y entonces me ponía a chillar. Una vez intenté esconderme en el perchero del zaguán trasero, pero estaba demasiado lejos de la cocina y él se olvidó de buscarme.





























