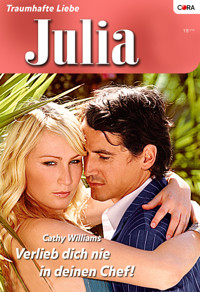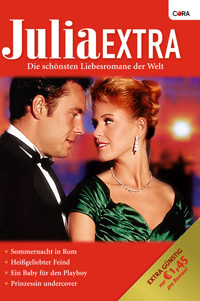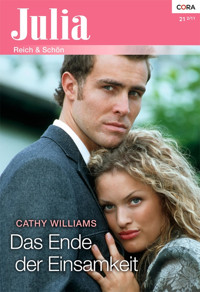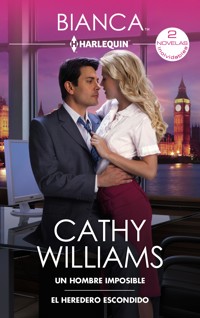4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Bianca
- Sprache: Spanisch
Corazón de nieve Cathy Williams El multimillonario Rafael Rocchi necesita una esposa apropiada… Cuando conoce a Cristina, resulta ser la candidata ideal: su aspecto normal significa que no se sentirá tentada a descarriarse ¡y es virgen! Cristina se queda destrozada al enterarse de que la proposición de Rafael es de conveniencia. Pero así como este deja claro que su matrimonio no se basará en el amor, sí pretende que sea auténtico en todos los demás sentidos… Una noche en el desierto Kim Lawrence Como heredero al trono, el príncipe Tair al Sharif se ve empujado por el deber hacia su país. Las mujeres para él son solo amantes de un día. Siempre discretamente vestida, la modosa Molly James no se parece nada a las mujeres con las que suele acostarse. Pero Tair se enfurece al saber que es en realidad una seductora disfrazada. Sin embargo, cuando la lleva cautiva al desierto, descubre que es inocente… en todos los sentidos. Y ahora Tair la quiere… como esposa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2020 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 410 - noviembre 2020
© 2008 Cathy Williams
Corazón de nieve
Título original: Rafael’s Suitable Bride
© 2008 Kim Lawrence
Una noche en el desierto
Título original: Desert Prince, Defiant Virgin
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2009.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1348-930-8
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Corazón de nieve
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Epílogo
Una noche en el desierto
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
EN UN día en que la mayoría de la gente cuerda se afanaba por estar lejos de la carretera, Rafael Rocchi había decidido prescindir de la comodidad del tren y conducir su Ferrari. Rara vez disfrutaba de la oportunidad de llevarlo, y cuando ésta se le presentaba, lo sacaba de su garaje de Londres, donde su chófer, Thomas, lo mantenía reluciente.
Conducir hasta la casa de su madre en el Distrito de los Lagos sería perfecto. Podría perderse en el placer de estar sentado al volante de un coche tan poderoso como un caballo salvaje. No había nada como esa sensación de libertad, algo inestimable para él, en contraste con su vida diaria tan estructurada. Dirigir el imperio Rocchi, que llevaba solo desde que su padre muriera ocho años atrás, no era precisamente una experiencia liberadora, aunque sí tensa y satisfactoria.
En esa rara ocasión había apagado el teléfono móvil y escuchaba música clásica, pero atento a las condiciones de la carretera. Los últimos días había visto cómo la nieve cubría todo el país, y aunque en ese momento no caía, los campos seguían blancos mientras continuaba su viaje al norte.
Estaba absolutamente convencido de su habilidad para controlar el Ferrari en esos caminos sinuosos, igual que lo estaba de su capacidad para controlar cada aspecto de su vida. Probablemente por eso, a la edad de treinta y seis años, ya era una figura legendaria en el mundo de los negocios, temido tanto por su implacabilidad como por su brillantez.
Incluso había veces que creía que las mujeres le temían de igual manera, lo cual pensaba que era algo positivo. Un poco de temor jamás hacía daño a nadie, y resultaba rentable asegurarse de que una mujer supiera quién controlaba los hilos de una relación. Si es que las aventuras de seis meses podían considerarse relaciones. Su madre prefería describirlas de otra manera, y era la razón que creía que había tenido para dar esa gran fiesta posnavideña con el fin de elevar el ánimo de todos, ya que, según sus propias palabras, no había mes más aburrido que febrero.
Resultaba evidente que su intención era volver a hacer de casamentera, a pesar de que en más de una ocasión Rafael le había dejado claro que le gustaba su vida tal como estaba. Pero para su madre, italiana tradicional que era a pesar de llevar décadas viviendo en Inglaterra, soltero y sin hijos a su edad no podía representar una situación feliz. Ella se había casado con veintidós años y con veinticinco ya lo había tenido a él, y habría traído varios hijos más al mundo si el destino no le hubiera negado esa posibilidad.
También había insistido en que asistiera, lo cual era ominoso, pero su madre era la única persona a la que respetaba de forma incondicional en el mundo. Y ahí estaba, al menos disfrutando de la experiencia de llegar hasta allí, aunque luego se muriera de aburrimiento.
Su madre jamás había terminado de aceptar la verdad de que a él le gustaban las mujeres casi exclusivamente por la apariencia. Le gustaban altas, rubias, complacientes y, lo más importante de todo, temporales.
Al tomar una curva en el camino que llevaba hasta la extensa propiedad campestre de su madre, tuvo que pisar los frenos al ver un coche que se había salido del camino y precipitado contra el arcén nevado. El Ferrari giró y con un chirrido de protesta de las ruedas, se detuvo a menos de un metro del desdichado y, tal y como pudo ver en cuanto bajó de su ladeado coche, abandonado Mini.
Al menos había alguien sobre quien poder volcar su bien merecida ira. Alguien de pie del otro lado del Mini, mirándolo con expresión sobresaltada. Una mujer. «Típico», pensó.
–¿Qué diablos ha pasado aquí? ¿Estás herida? –la mujer avanzó y parpadeó–. ¿Y bien? –demandó él. Entonces pensó que lo mejor que podía hacer era mover su propio coche por si otro vehículo aparecía por la curva. Aunque el camino siempre estaba desierto, no tenía sentido correr riesgos–. He de mover mi coche –le dijo a la mujer que parecía muda.
Cuando bajó del Ferrari ya aparcado, descubrió que ella había vuelto a desaparecer.
Con creciente irritación, rodeó la parte trasera del Mini y la encontró arrodillada en el suelo, buscando algo con la ayuda de la luz de su teléfono móvil.
–Lo siento –fue la disculpa ansiosa que ofreció ella–. De verdad que lo siento. ¿Estás bien? –lo miró unos instantes y volvió a centrarse en su búsqueda.
–¿Tienes idea de lo peligroso que es que dejes tu coche ahí? –con sequedad indicó el Mini.
–Intenté moverlo, en serio, pero las ruedas no paraban de resbalar –se levantó, abandonando la búsqueda a regañadientes y se mordió los labios nerviosa.
En ese momento pudo ver que la mujer apenas sobrepasaba el metro cincuenta y cinco. Baja y regordeta, por lo que parecía. Lo que no mejoró en nada sus decrecientes niveles de paciencia. De haber sido espigada y hermosa, su encanto quizá se hubiera activado automáticamente. Pero en ese instante, lo único que pudo hacer fue mirarla con expresión de desagrado.
–Entonces, ¿decidiste dejarlo donde estaba, indiferente al riesgo que sometías a cualquiera que pudiera aparecer por esa curva, y te dedicaste a hurgar en el camino? –preguntó con sarcasmo.
–De hecho, no estaba hurgando. Estaba… me froté los ojos para despejarme y se me cayó una lentilla. Vengo conduciendo desde Londres. Debería haber tomado el tren, pero pretendo marcharme a primera hora de la mañana y no quería ser grosera y tener que despertar a alguien para que me llevara a la estación –lo miró ansiosa–. A propósito, hola –extendió una mano pequeña y observó al desconocido.
Era el extraño más atractivo que había visto en toda la vida. De hecho, bien podría haber salido de la portada de una revista. Era muy alto y llevaba el pelo oscuro hacia atrás, para despejar cualquier distracción de la belleza esculpida en su cara. Su cara ceñuda.
Cristina no pudo evitar esbozar una sonrisa, impasible ante su expresión antipática.
Rafael soslayó la mano extendida.
–Moveré tu coche a un lugar menos peligroso y luego será mejor que te subas al mío. Doy por hecho que vas en la misma dirección que yo. Sólo hay una casa al final de este camino.
–Oh, no tienes que hacerlo –musitó Cristina.
–No, no tengo, pero lo haré porque no quiero el incordio de una conciencia culpable si te pones al volante de tu coche cuando no ves nada y chocas.
Giró en redondo ajeno al fascinado interés con que lo observaba Cristina mientras con pericia llevaba a cabo lo que ella había tratado de hacer sin éxito durante media hora.
–Eso ha sido brillante –le dijo con sinceridad cuando lo tuvo otra vez delante.
Rafael sintió que parte de su enfado se evaporaba.
–En absoluto –repuso–. Pero al menos el condenado coche ya se encuentra en un lugar más seguro.
–Ahora yo ya puedo conducir –se vio obligada a reconocer–. Quiero decir, llevo unas gafas en el bolso. Siempre las llevo porque nunca sé cuándo las lentillas van a empezar a irritarme los ojos. ¿Usas lentes de contacto?
–¿Qué?
–Olvídalo –frunció levemente el ceño al considerar tardíamente el aspecto que ofrecía y lo que quedaba por delante.
–¿Y bien? –Rafael esperaba junto a su coche, con la puerta del lado del acompañante abierta, ansioso por dejar de hablar en un lado del camino con el viento silbando a su alrededor.
Cristina avanzó un par de pasos aún con expresión ansiosa y renuente.
–Es que… bueno… –extendió las manos–. Mírame. No puedo llegar con este aspecto –apenas conocía a su anfitriona, María. La había visto un par de veces en Italia, cuando había estado viviendo allí con sus padres antes de trasladarse a Londres, y le había parecido una dama agradable, pero no la conocía lo suficiente como para pedirle que la ayudara a arreglarse porque había perdido una lentilla. En ese momento tenía las manos sucias de tantear el suelo, las medias rotas y ni siquiera se atrevía a pensar en su cabello, ya de por sí rebelde en el mejor de los casos.
–No seas ridícula –le dijo con desdén–. No pienso mantener una conversación sobre tu apariencia aquí afuera, con esta temperatura –con amabilidad, decidió no indicarle que había muy poco que se pudiera arreglar al respecto para hacerla parecer sexy. Tenía la complexión de una pequeña pelota y el viento jugaba de forma poco halagüeña con su pelo.
Sin embargo, mientras ella parecía clavada en el suelo en una especie de agonía, bochorno e indecisión, y como él empezaba a sentir cada vez más frío e impaciencia, Rafael se decidió por la única solución posible.
–Saca las cosas de tu coche y me aseguraré de que entremos por atrás. Luego te llevaré a una de las habitaciones de invitados y podrás hacer lo que sea que creas que debes hacer.
–¿En serio? –no pudo evitar admirar el ingenio y la consideración mostrados por él al manejar antes la situación de su coche y en ese momento encontrar la solución del espinoso problema de su aspecto. Sí, era cierto que no irradiaba vibraciones de simpatía, pero mientras recogía su bolsa de viaje y el abrigo de su coche, llegó a la conclusión de que era perfectamente comprensible. Después de todo, acababa de sufrir un susto terrible al girar por la curva y enfrentarse al peligro de empotrarse contra su Mini.
–Date prisa –Rafael miró la hora y se dio cuenta de que la fiesta ya estaría en su apogeo.
Le había prometido a su madre que llegaría con bastante antelación, pero, desde luego, las exigencias del trabajo habían ido socavando sus buenas intenciones.
–Eres muy amable –le dijo Cristina cuando él recogió su bolsa y abrigo y los metió en el maletero casi invisible al ojo humano.
Rafael no recordaba la última vez que lo habían descrito como una persona amable, pero se encogió de hombros sin decir una palabra. Arrancó.
–¿Cómo vas a saber dónde está la entrada posterior?
En ese momento se sintió inclinado a explicarle la relación que mantenía con la anfitriona. Era evidente que ella no tenía idea de su identidad y prefirió que siguiera así. Al menos por el momento. Había conocido a suficientes mujeres en la vida a quienes su dinero les resultaba un afrodisíaco. A veces resultaba divertido. Aunque la mayoría aburría.
–No has llegado a decirme cómo te llamas –le comentó, cambiando la conversación, y al mirarla vio que se ruborizaba y que parecía consternada.
–Cristina. ¡Cielos, qué grosera soy! ¡Acabas de rescatarme y yo ni siquiera soy capaz de presentarme! –trató de no quedarse boquiabierta y de actuar como la mujer de veinticuatro años que era.
Sin embargo, todos los intentos de sofisticación eran frustrados por su personalidad intrínsecamente jovial y su naturaleza impresionable. Había conocido a muchos hombres a lo largo de su vida por su educación privilegiada en Italia, y luego por quedarse con su tía en Somerset al ir al internado. Pero la experiencia que tenía con ellos en un plano de intimidad era limitada. De hecho, inexistente, por lo que jamás había llegado a adquirir el cinismo que surgía con el corazón roto y las relaciones fallidas. Poseía una inagotable fe en la bondad de la naturaleza humana y, por ende, se mostraba imperturbable a la reacción poco acogedora de él a su charla.
–¿Cómo te llamas tú? –preguntó con curiosidad.
–Rafael.
–¿Y de qué conoces a María?
–¿Por qué te preocupa tanto la clase de impresión que causes? ¿Conoces a la gente que estará en la fiesta?
–Bueno, no… Pero… No soporto la idea de entrar en una habitación llena de gente con las medias rotas y el pelo por toda la cara –miró sus manos y suspiró–. Y también mis uñas están hechas un desastre… y pensar que ayer mismo fui a hacerme la manicura –sintió que se le humedecían los ojos por cómo había estropeado su aspecto y con decisión contuvo las lágrimas.
El instinto le advirtió de que se hallaba en presencia de un hombre que probablemente no recibiría de buen grado la visión de una desconocida chillando en su coche.
Pero se había esforzado tanto. Al ser nueva en Londres y sin tener aún alguna amistad sólida allí, la invitación de María la había entusiasmado y de verdad se había esforzado en arreglarse para la ocasión. A pesar de los intentos cariñosos de su madre, había sentido que jamás había logrado estar a la altura de la posición en la que había nacido. Sus dos hermanas, las dos casadas y con más de treinta años, habían sido bendecidas con el tipo de atractivo que requería muy poco trabajo.
Ella, por otro lado, había crecido casi como un niño, más interesada en el fútbol y en jugar en los amplios jardines de la casa de sus padres que en los vestidos, en el maquillaje y en todas las cosas de niñas. Más adelante había desarrollado un amor por todo lo que tuviera que ver con la naturaleza y había pasado muchos veranos adolescentes siguiendo al jardinero, preguntándole todo tipo de cosas sobre las plantas. En algún momento había sospechado que su madre se había rendido en la misión de convertir a la hija menor en una dama.
–No sé qué me hizo pensar que podría encontrar una lente de contacto en el suelo, y menos con nieve –confesó con tono lóbrego. Se miró las rodillas–. Las medias rotas, y no he traído otras de repuesto. Supongo que no tendrás un par extra por ahí…
Rafael la miró y vio que ella le sonreía. Tuvo que reconocer que tenía una rápida capacidad de recuperación, por no mencionar la intensa habilidad de pasar por alto el hecho de que resultaba evidente que no se sentía inclinado a dedicar el resto del trayecto a hablar del estado de su aspecto.
–No es la clase de artículo con el que suelo viajar –repuso con seriedad–. Quizá mi… Quizá haya algún par extra en alguna parte de la casa…
–Oh, seguro que María tiene cajones llenos de medias, pero no tenemos precisamente la misma complexión, ¿verdad? Ella es alta y elegante y yo, bueno, he heredado la figura de mi padre. Mis hermanas son todo lo opuesto. Son muy altas y con piernas largas.
–¿Y eso te da celos? –se oyó preguntar.
Cristina rió. Un sonido inesperado y contagioso.
–Cielos, no. Las adoro, pero no cambiaría ni un ápice de mi vida por la de ellas. ¡Quiero decir, entre las dos tienen cinco hijos y una exagerada vida social! Siempre están en cenas y en cócteles, agasajando a clientes en el teatro o en la ópera. Viven demasiado cerca la una de la otra y ambas están casadas con hombres de negocios, lo que significa que siempre están en el escaparate. ¿Puedes imaginártelo… no poder salir jamás de tu casa sin una tonelada de maquillaje encima y ropa y accesorios a juego?
Como las mujeres con las que él salía nunca abandonaban el dormitorio sin una capa completa de maquillaje y accesorios a juego, era capaz de entender ese estilo de vida.
Pudo ver la casa de su madre, una amplia mansión campestre de piedra amarilla, con las chimeneas elevándose orgullosas y el patio delantero lleno de coches, igual que la larga entrada hacia la casa. Incluso en la oscuridad resultaba fácil apreciar la belleza y simetría de la construcción. Aguardó la predecible manifestación de asombro, pero no se produjo.
Lo sorprendió un poco, porque en el pasado alguna vez había llevado allí a una amiga y siempre que la casa se había mostrado en todo su perfecto esplendor, invariablemente había oído una exclamación de maravilla y deleite.
Al mirarla, vio que Cristina jugaba nerviosa con el bajo de su vestido y que su rostro mostraba de nuevo el leve fruncimiento de ceño.
–Hay muchísimos coches –comentó casi inquieta–. Realmente me sorprende tanta asistencia con este tiempo –inquieta y un poco consternada. Le desagradaban los grandes acontecimientos sociales, y ése tenía pinta de ser enorme.
–La gente aquí arriba es más dura –señaló Rafael–. Los londinenses son muy blandos.
–¿Tú vives en Londres?
Asintió y rodeó al patio, dirigiendo el coche hacia el sendero de la parte de atrás y entrada de servicio.
–Creí que podrías vivir por aquí –comentó Cristina–. Lo que tal vez pudiera justificar que conocieras la casa y esas cosas.
Intentó llevar la observación a la lógica conclusión, pero su mente no paraba de adelantarse al pequeño problema de adecentarse y ponerse presentable para toda la gente que habría dentro… por no mencionar a María, quien había sido lo bastante amable como para invitarla.
Para su alivio, la entrada trasera se veía menos ajetreada. Sólo había que pasar ante el personal.
–Tengo que decirte que soy el hijo de María –Rafael apagó el motor y se volvió hacia ella.
–¿Sí? –lo miró en silencio durante unos segundos. Estaba pensando que María era una mujer encantadora, amable y sincera, y ese tipo de personas por lo general tenían hijos amables y sinceros. Le dedicó una sonrisa radiante porque comprendió que, sin importar lo seca que pudiera parecer su actitud, él era tan amable como en un principio lo había considerado–. Tu madre es una persona maravillosa.
–Me alegro de que pienses así. Al menos en eso coincidimos –sin darle tiempo a responder, bajó del coche y la ayudó a hacer lo mismo, mientras un hombre que pareció materializarse de la nada corrió a ocuparse del equipaje.
Eso sólo podía significar que su madre había solicitado que estuvieran atentos a la llegada del hijo impuntual, lo cual era un incordio, teniendo en cuenta que en ese momento era un renuente caballero con reluciente armadura que debía llevar a su inesperada carga a una de las habitaciones de invitados de la primera planta… cualquiera que estuviera desocupada, ya que sospechaba que algunos invitados iban a quedarse a pasar la noche allí.
Mantuvo una breve y rápida conversación con Eric, el hombre encargado de toda la casa desde que tenía memoria, y luego le hizo una señal a Cristina.
A la implacable luz del vestíbulo trasero, lo sorprendió ver que en realidad no era la mujer corriente que en un principio habría creído.
Desde luego, nadie podría llamarla hermosa. Era demasiado… «robusta»… no precisamente gorda, sino de complexión sólida. Tenía un rostro alegre y cálido, y aunque todavía parecía nerviosa, percibió que era una persona dada a una risa fácil.
Y tenía unos ojos enormes de un castaño líquido, como los de un cocker cachorro.
De hecho, era el equivalente humano de un cocker cachorro. La antítesis de los estilizados y ágiles galgos que él prefería. Pero un trato era un trato, y él había prometido ayudarla a salir del aprieto en el que se encontraba.
–Sígueme –le dijo con brusquedad sacándola fuera de la cocina y conduciéndola a través de habitaciones. El sonido de voces reflejaba que la fiesta tenía lugar en la parte delantera de la casa.
Por supuesto, la casa era demasiado grande para su madre tras el fallecimiento de su padre, pero ella no quería ni oír hablar de venderla.
–No soy tan mayor, Raffy –le había dicho–. Cuando no pueda subir escaleras, pensaré en venderla.
Conociéndola, ese día jamás llegaría. Mostraba tanta energía con sesenta y pocos años como cuando tenía cuarenta, y aunque había alas en la casa que rara vez se usaban, muchas de las habitaciones eran ocupadas en distintas épocas del año tanto por amigos como por familiares.
No tardó en introducir a Cristina en un dormitorio de una de esas alas, donde ella lo miró con expresión desolada.
–Oh, por el amor de Dios –movió la cabeza y la estudió.
–Sé que estoy siendo una molestia –suspiró ella–. Pero… –vio la expresión en la cara de él y se sonrojó–. Sé que no tengo una figura perfecta… –musitó abochornada. Se le ocurrió que un hombre con ese aspecto, capaz de frenar en seco a una mujer, sólo llegaría a codearse con su equivalente femenino… que no sería una mujer inexperta de veinticuatro años con problemas de peso–. He seguido innumerables dietas –soltó en el creciente silencio–. No te creerías cuántas. Pero como he dicho, heredé el cuerpo de mi padre –rió un poco más alto que lo necesario y luego calló en un silencio avergonzado.
–Tu vestido tiene un roto.
–¿Qué? ¡No! Oh, cielos… ¿dónde?
Antes de poder inclinarse para estudiar su traicionero atuendo, tuvo a Rafael delante de ella, arrodillándose y alzando la tela tenue de su vestido de seda suelto, estilo túnica, con un intenso estampado de flores rojas y blancas sobre un fondo negro, que debería haber sido más que suficiente para camuflar un desgarro. Por desgracia, mientras él lo alzaba, el desgarro pareció crecer hasta que fue lo único que pudo ver con ojos horrorizados.
Sin embargo, a través de su horror fue muy consciente del delicado roce de los dedos de él contra su pierna. Le provocó un escalofrío intenso por todo el cuerpo.
–¿Ves?
–¿Qué voy a hacer? –murmuró.
Se miraron y Rafael suspiró.
–¿Qué otra cosa has traído? –se preguntó desde cuándo se ocupaba de rescatar a damiselas en apuros.
–Vaqueros, vestidos, botas de goma por si quería dar un paseo por el jardín. Me encanta estudiar los jardines. Soy adicta a ello. La gente más aburrida a veces puede manifestar unas ideas creativas maravillosas en el modo en que arregla su jardín. Estoy divagando, lo siento, desviándome del tema… que es que no tengo absolutamente nada apropiado que ponerme…
Rafael nunca había conocido a una mujer que llevara sólo lo necesario. Durante unos segundos lo embargó un silencio aturdido, luego le dijo a regañadientes que le buscaría algo en el guardarropa de su madre. Tenía suficientes trajes como para vestir a toda Cumbria.
–¡Pero es mucho más alta que yo! –exclamó Cristina–. ¡Y más delgada!
Pero él ya salía de la habitación, dejándola sumida en una profunda autocompasión.
Regresó unos diez minutos más tarde con una selección de prendas, todas las cuales parecían odiosamente brillantes, en absoluto apropiadas para alguien de una talla más robusta.
–Bien. No puedo perder mucho más tiempo aquí, así que desnúdate.
–¿Qué? –abrió los ojos incrédula y se preguntó si había oído bien.
–Desnúdate. He traído algunas prendas… pero tendrás que probártelas y con rapidez. De hecho, ya llego tarde.
–No puedo… no contigo aquí… mirando…
–Nada que no haya visto antes –le divirtió ese súbito ataque de mojigatería.
Sin embargo, Cristina se negó y él esperó, mirando de vez en cuando el reloj, mientras ella se probaba la ropa en la intimidad del cuarto de baño adjunto.
Cuando al fin salió, giró con la intención de decirle lo que quería oír. Cualquier cosa para seguir adelante con la velada, porque tenía trabajo y se vería obligado a desaparecer casi inmediatamente después de hacer acto de presencia.
La miró fijamente antes de musitar el obligado:
–Es muy bonito…
No había esperado algo así. En absoluto era espigada, pero tampoco tenía el sobrepeso que había sugerido el vestido. De hecho, había una clara indicación de curvas y tenía unos pechos abundantes, apenas contenidos por la elástica tela de color lila. Mostraba la tonalidad dorada de alguien criado en climas más generosos, y sus hombros, desnudos por el vestido sin mangas, eran redondeados pero firmes. Por primera vez desde que tenía uso de memoria, fue incómodamente consciente de buscar algo más que decir, y evitó el dilema abriendo la puerta y haciéndose a un lado para dejarla pasar.
–Gracias –dijo Cristina con sinceridad, y siguiendo un impulso, se puso de puntillas y le dio un beso inocente en la mejilla.
De repente fue como si hubiera entrado en contacto con una chispa eléctrica. Pudo sentir que la piel se le calentaba, y no se pareció a ninguna otra experiencia que hubiera podido tener en la vida. Se apartó casi al mismo tiempo que él y lo precedió para salir de la habitación.
Casi le resultó un alivio bajar al encuentro de esa mezcla de voces que le proporcionó un telón de fondo en el que poder fundirse de forma conveniente.
Pero no antes de revelarle su presencia a María.
Una vez allí, pudo apreciar su entorno… los finos cuadros en las paredes, las dimensiones elegantes del enorme salón, que se fundía con otra sala de recepción también llena de gente. En diversas mesas y en el aparador de roble que debía medir unos tres metros, había jarrones con flores fragantes y coloridas. La atmósfera rebosaba júbilo y la gente se divertía. Tomó una copa de vino de una bandeja que llevaba una camarera y luego interrumpió a María, que había estado dando instrucciones acerca de la hora en que debía servirse la cena.
–Ese vestido… –la anfitriona frunció el ceño, desconcertada.
No por primera vez, Cristina reconoció que era una mujer increíblemente hermosa… elegante sin intimidar, con una dicción exquisita pero sin alardear de ello.
Se lanzó a una generosa explicación de cómo había terminado luciendo uno de los vestidos de la anfitriona. María, con la cabeza ladeada y una sonrisa divertida, escuchó hasta el final y luego le aseguró que estaría encantada de que se quedara con él, porque desde luego a Cristina le quedaba mucho mejor que lo que alguna vez le había sentado a ella.
–Jamás he logrado llenar la parte de arriba de la misma manera –confesó, potenciando de inmediato la autoestima de la joven–. Y ahora cuéntame cómo están tus padres…
Charlaron durante unos minutos, luego María comenzó a presentarle gente cuyos nombres Cristina tuvo dificultad en recordar. Cuando María volvió a desaparecer entre la multitud, se encontró felizmente sumergida en una animada conversación acerca de los jardines de algunas de las personas que vivían por la zona.
En el otro extremo del salón, Rafael la observó distraído antes de ir en busca de su madre, quien sin duda le regañaría por llegar tarde. Se preguntó si eso lo ayudaría a marcharse pronto, ya que tenía una importante conferencia telefónica con el extranjero que había programado para las once y media.
Pero no le mencionó que llegara tarde, y en unos segundos descubrió la causa.
–No tuve elección –musitó–. Esa mujer se había metido en el arcén y buscaba una lentilla perdida como si albergara alguna esperanza de poder encontrarla.
Distraído, mientras bebía su whisky con soda y la miraba a través de la gente, volvió a pensar que era una joven de proporciones generosas en todos los sitios adecuados.
–Es encantadora –comentó María, siguiendo su mirada–. Conozco a sus padres desde hace bastante tiempo. Son los dueños de esa cadena de joyerías… ¿sabes a las que me refiero? Le suministran diamantes a la mejor gente… a personas muy influyentes, si me entiendes.
Rafael había estado escuchando a medias, pero en ese instante sus oídos se centraron en lo que oían, más por la entonación en la voz de su madre que en lo que decía, aunque captó algunas frases. Que eran italianos, desde luego, de aspecto muy tradicional aunque no asfixiantes… Que estaban contentos de que su hija menor viviera y trabajara en Londres… Y entonces, como salidas de la nada, las palabras: «Sería perfecta para ti, Raffy, y ya va siendo hora de que pienses en sentar la cabeza…»
Capítulo 2
NO, MADRE!
Estaban sentados en la cocina rústica con una jarra de café entre ellos y el sonido de la radio de fondo que les informaba de que el mal tiempo continuaría.
Aún no eran las seis y media, pero él ya llevaba despierto una hora, conectado al mundo por el teléfono móvil y el ordenador portátil, y María simplemente porque le resultaba imposible dormir más allá de las seis.
–Ya no eres tan cruasán, Raffy –mientras cortaba un trozo de croissant de su plato, intentó urdir un modo de instarlo a pensar como ella, tarea siempre descomunal para cualquiera–. ¿Quieres hacerte viejo cambiando cada semana de amante?
–¡No cambio de amante cada semana! –le informó–. Me gusta mi vida tal como está. Además, seguro que es una chica agradable, pero no es mi tipo.
–¡No, yo he conocido a tu tipo! Todo apariencia y nada de sustancia.
–Madre, así es como me gustan –sonrió, pero no obtuvo una respuesta similar–. No quiero una relación. No tengo tiempo para eso. ¿Te haces idea del tiempo libre que me queda en la vida?
–Tan poco como el que tú mismo deseas tener, Rafael. No puedes estar huyendo siempre –le dijo su madre con gentileza.
Frunció el ceño ante el rumbo que tomaba la conversación, aunque su madre era inmune a esas expresiones.
–De verdad, no quiero hablar de esto, mamá.
–Y yo creo que necesitas hacerlo. Te casaste joven y se te rompió el corazón cuando ella murió… pero, Rafael, ¡han pasado diez años! ¡Helen no habría querido que vivieras tu vida en el vacío! –para sus adentros, pensaba que probablemente era justo lo que habría querido su ex mujer, pero calló; siempre se había reservado para sí misma la opinión que le merecía la esposa de su hijo.
–¡Por última vez, madre, no vivo mi vida en el vacío! ¡Da la casualidad de que disfruto de ella tal como es! –«y no necesito que intentes buscarme una esposa apropiada», pensó, pero no se atrevió a decírselo, ya que siendo hijo único, sabía que cabía esperar un poco de interferencia en su vida personal. ¿Pero esa chica? Sin duda su madre lo conocía lo suficiente como para saber que físicamente no era su tipo.
También debería haber sabido que cualquier conversación sobre Helen era tabú. Era una parte de su vida relegada al pasado, para no ser resucitada jamás.
María se encogió de hombros y se puso de pie.
–Debería ir a cambiarme –comentó de forma neutral–. La gente empezará a bajar en cualquier momento. No me gustaría incomodarlos viéndome en bata. Lamento que pienses que soy una vieja entrometida, Rafael, pero me preocupo por ti.
Él le sonrió con cariño.
–No pienso que seas una entremetida, madre…
–La niña es un poco ingenua. Conozco a sus padres. ¿Es tan raro que siente una cierta obligación moral de saber que está bien?
–A mí me parece que lo está –aseveró Rafael–. No he oído quejas sobre su vida en Londres. Probablemente se lo está pasando en grande.
–Probablemente –de espaldas a su hijo, se cercioró de que todo lo necesario para el desayuno estuviera listo. Desde luego, Eric y Ángela, que llevaban con ella desde siempre, se habrían asegurado de que todo se encontrara preparado para los invitados… doce de los cuales se habían quedado allí a pasar la noche. Pudo captar la culpabilidad en la voz de su hijo, pero su sentido maternal del deber lo soslayó–. ¿Quizá al menos podrías asegurarte de que su coche está en perfectas condiciones para su regreso a Londres? –lo miró en busca de confirmación–. Anoche le dije que lo harías y dejó las llaves del coche en la mesa que hay junto a la entrada principal.
–Claro –ese pequeño favor parecía más que aceptable dado el giro que iba tomando la conversación. Se encargaría de sus correos electrónicos más tarde, lo que resultaba irritante pero inevitable.
Abandonó la casa antes de que pudiera sufrir más distracciones y se dirigió hasta donde habían dejado el Mini toda la noche. El cielo ya empezaba a mostrar esa tonalidad peculiar amarilla grisácea que precede a una nevada. Comprendió que como no se marchara pronto, podría encontrarse inmovilizado en la casa de su madre, sujeto a conversaciones importantes sobre su forma de vivir.
No se hallaba preparado para lo impensable… un Mini cuyo motor había decidido hibernar.
Después de una hora infructuosa dedicada a intentar arrancarlo, regresó malhumorado.
Abrió la puerta de la casa y se encontró con Cristina allí de pie, enfundada en unos vaqueros y un jersey. La fuente de todos sus problemas.
–Está muerto –le informó, cerrando de un portazo mientras se limpiaba los pies en un felpudo. Se quitó la vieja chaqueta de piel y la miró furioso.
Cristina se mordió el labio. María le había dado la impresión de que no sería ninguna molestia para Rafael echarle un vistazo a su coche. Pero la expresión lóbrega que mostraba él en ese momento indicaba claramente lo contrario.
–Lo siento de verdad –se disculpó–. Debería haber ido yo a tratar de ponerlo en marcha. De hecho, estaba a punto de…
–¿Crees que tú lo habrías podido arrancar?
–No, pero… –se movió nerviosa y luego le dedicó una sonrisa insegura–. Muchas gracias por intentarlo, de todos modos. ¿Hace mucho frío? Si quieres, puedo prepararte una taza de chocolate. Me sale muy rico.
–Chocolate no. Café solo –fue hacia la cocina y agradeció que aún no hubiera sido invadida por los invitados. Como una ocurrencia tardía, y sin darse la vuelta para mirarla, le ofreció una taza.
–Ya he tomado una taza de té. Gracias.
Lo miró. Incluso con el pelo revuelto por el viento y furioso, resultaba poderosamente sexy, igual que cuando apareció para rescatarla. Ese recuerdo la animó.
–¿Crees que podría ponerme en contacto con un taller para que alguien venga a echarle un vistazo? –preguntó a la espalda de Rafael.
–Es domingo y va a nevar –giró y la observó–. Creo que la respuesta a tu pregunta es no.
Cristina palideció.
–En ese caso, ¿qué voy a hacer? No puedo quedarme aquí indefinidamente. Tengo mi trabajo. ¡No puedo creer que mi coche decidiera hacerme esto ahora!
–Dudo que fuera un acto deliberado de sabotaje –comentó él con sequedad, consciente de que aún le quedaba mucho trabajo. La carretera estaría bien, aunque empezara a nevar, pero avanzar por los caminos que salían de la casa de su madre podría resultar un desafío con mal tiempo, en especial en un coche deportivo diseñado para circular por buenas carreteras.
Cristina sonrió y Rafael fue vagamente consciente de que realmente tenía una sonrisa que le iluminaba la cara, dándole un aspecto fugaz de belleza. Sin embargo, fue más consciente de que el tiempo apremiaba.
–Realmente he de irme –acabó la taza de café y se preguntó si tendría alguna idea de los planes descabellados que albergaba su madre. Decidió que no.
–Sé que es una imposición enorme, pero, ¿crees que podrías llevarme a Londres… hasta la estación de metro más próxima a tu casa? Es que realmente necesito volver y… desde allí podría pedir que el taller fuera a arreglar mi coche y que alguien lo lleve a Londres.
–O podrías quedarte y ocuparte de ello mañana a primera hora. Quiero decir que seguro que tu jefe te permitirá no ir a trabajar debido a una emergencia.
–No tengo jefe –repuso con un deje de orgullo–. Trabajo por mi cuenta.
–Mucho mejor. Puedes darte el día libre –arreglado eso, dejó la taza en el fregadero y comenzó a dirigirse hacia la puerta. Pero la imagen de su cara decepcionada lo hizo maldecir en voz baja y mirarla otra vez–. Me marcho en una hora –soltó, y vio cómo la desilusión se desvanecía como una nube oscura en un día soleado–. Si no estás lista, me iré sin ti, porque hay predicción de nieve y no puedo permitirme el lujo de quedarme atrapado aquí.
–Podrías pedirle a tu jefe que te diera el día libre –Cristina sonrió–. A menos que tú seas el jefe, en cuyo caso siempre podrías darte el día libre.
Hizo la maleta con rapidez y eficiencia. No había desayunado, pero decidió que a su figura le sentaría bien saltarse una comida. Y María, a pesar de sus protestas, le aseguró que ella misma llamaría al taller para asegurarse de que le llevaran el coche a Londres. Conocía a Roger, el propietario del taller, y le debía un favor después de haberle dado una generosa propina por los caballos.
Rafael quedó menos contento con el arreglo, aunque sabía que su madre no tenía la culpa del estado en el que se encontraba el Mini.
Pero mientras una hora más tarde conducía por caminos comarcales, no pudo evitar pensar que, de algún modo, sentía que lo habían manipulado para compartir su espacio con una perfecta desconocida.
Y extremadamente locuaz, a pesar de que él llevaba puestos unos auriculares inalámbricos para hablar por teléfono. Con paciencia esperó hasta que las conferencias de negocio terminaron y entonces se sintió libre de preguntarle por su trabajo.
–¿Es que nunca te relajas? –.preguntó, consternada después de que él le hiciera un breve resumen de cómo era su día.
Estaban empezando a dejar atrás los primeros copos de nieve y a regañadientes abandonó sus planes de llamar a su secretaria, Patricia, para pedirle que lo pusiera al día de la negociación con Roberts.
–Hablas como mi madre –le respondió con frialdad, pero ante el silencio desconcertado por su rudeza, cedió. Después de todo, sólo le quedaba un par de horas más en compañía de ella–. Supongo que, siendo tu propia jefa, sabes que dirigir una empresa es un compromiso de veinticuatro horas. A propósito, ¿a qué te dedicas tú exactamente?
Cristina, que se había sentido un poco herida por la falta de curiosidad mostrada por él acerca de su vida, sonrió, más predispuesta a ofrecerle el beneficio de la duda. Después de todo, era evidente que se trataba de un hombre muy, muy importante que dirigía un imperio propio. No le extrañó que se concentrara tanto en el trabajo y apenas tuviera tiempo para conversar con ella.
–Oh, a nada muy importante –respondió, súbitamente un poco avergonzada de su ocupación tan prosaica.
–Ahora has despertado mi curiosidad –sonrió a medias.
Y ese simple gesto le provocó escalofríos. Era estimulante y aterrador al mismo tiempo.
–Bueno… ¿recuerdas que te dije cuánto adoro los jardines y la naturaleza?
Rafael tenía un vago recuerdo, pero asintió de todos modos.
–Soy dueña de una floristería en Londres. Quiero decir, no es gran cosa. Cada una de nosotras heredó algo de dinero al cumplir la mayoría de edad y yo elegí gastar mi parte en eso.
–¿En Inglaterra? ¿Por qué? –aunque tenía el aspecto de alguien que podría dirigir una floristería.
Cristina se encogió de hombros y se sonrojó.
–Me apetecía estar fuera de Italia. Quiero decir, tengo unas hermanas perfectas que llevan una vida perfecta. Fue agradable alejarme de las comparaciones. Pero, por favor, no le menciones eso a tu madre, por si se lo cuenta a mis padres.
–No lo haré –prometió con solemnidad. ¿Es que imaginaba que hablaba de ese tipo de cosas con su madre?
No obstante, el reconocimiento fue conmovedor, al igual que el entusiasmo mostrado hacia su profesión. Esa mujer era una enciclopedia andante sobre árboles y plantas y Rafael se sintió satisfecho de escucharla hablar de su tienda, de los planes que tenía para ampliar en algún momento el negocio hacia el paisajismo, empezando con pequeños jardines londinenses para luego pasar a cosas más importantes. Adoraba la exposición floral de Chelsea, a la que había asistido un par de veces y que jamás dejaba de asombrarla. Su sueño era exponer algún día sus flores allí.
–Creía que tu sueño era el paisajismo –indicó él, avivado su cinismo por tanta ambición optimista.
–Tengo muchos sueños –la timidez la llevó a callar unos segundos–. ¿Tú no?
–Pienso que no es rentable pensar demasiado en el futuro, el cual, si no me equivoco, es el reino de los sueños, así que supongo que mi respuesta debe ser que no –para su sorpresa, habían llegado a Londres antes de lo esperado. Ella vivía en Kensington, cerca de su ático de Chelsea, y además en una zona residencial, que supuso que habrían pagado los padres discretamente ricos que tenía.
Por primera vez pensó en las ventajas de una mujer a la cual su dinero le inspirara indiferencia. Casi siempre las mujeres con las que salía estaban impresionadas por la enormidad de su cuenta bancaria. Y las que habían heredado dinero, en un sentido eran casi siempre peores, ya que se veían motivadas por el rango social, e invariablemente querían exhibirlo como la presa del día.
Esa joven no parecía motivada por esas cosas. Ni tampoco daba la impresión de estar interesada por él. En ningún momento había tenido lugar ese coqueteo descarado.
–Parece un poco drástico trasladarte hasta aquí para evitar comparaciones con tus hermanas.
–Oh, he estado en Inglaterra cientos de veces. Fui a un internado en Somerset. De hecho, ahora mismo vivo en el apartamento de mis padres. Y no vine para huir de las comparaciones. Bueno… en realidad, sí. ¿Te haces una idea de lo que se siente al tener dos hermanas preciosas? No, supongo que no. Roberta y Frankie son perfectas. Perfectas en un sentido bueno, si entiendes lo que quiero decir.
–No, no lo entiendo.
–Algunas personas son perfectas de un modo desagradable… cuando lo saben y quieren que también el mundo lo sepa. Pero Frankie y Roberta son, simplemente, adorables, con talento, divertidas y amables.
–Suenan como ciudadanas modelo –comentó con sarcasmo. En su experiencia, esas criaturas no existían. Estaba convencido de que, como tantas otras cosas, eran simples leyendas urbanas.