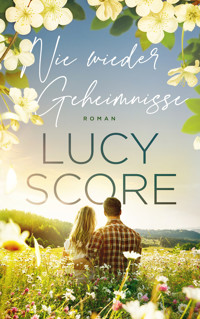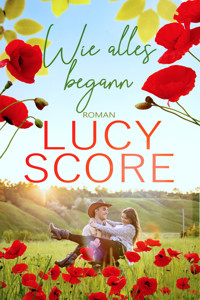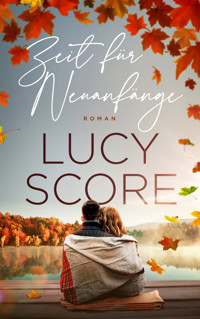6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Chic Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Knockemout
- Sprache: Spanisch
Los chicos malos no tienen finales felices, ¿verdad? Lucian Rollins es un despiadado hombre de negocios que no teme a nada ni a nadie, excepto a Sloane Walton, la descarada bibliotecaria de Knockemout. A ambos les une un antiguo secreto, pero las raras veces en que hablan, siempre acaban discutiendo. ¿Por qué se llevan tan mal? Ahora, el padre de Sloane acaba de fallecer y la bibliotecaria está devastada. Lucian deja a un lado su orgullo y acude a Knockemout para ayudarla a ella y a su familia en todo lo que necesiten. Sloane y Lucian empiezan a pasar más tiempo juntos, y la llama del deseo no tarda en arder… Si Lucian y Sloane juegan con ese fuego, ¿acabarán quemándose? Número 1 en el New York Times El gran fenómeno del año en BookTok
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 929
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Gracias por comprar este ebook. Esperamos que disfrutes de la lectura.
Queremos invitarte a que te suscribas a la newsletter de Principal de los Libros. Recibirás información sobre ofertas, promociones exclusivas y serás el primero en conocer nuestras novedades. Tan solo tienes que clicar en este botón.
Cosas que dejamos en el olvido
Lucy Score
Traducción de Sonia Tanco
Contenido
Portada
Página de créditos
Sobre este libro
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Epílogo
Epílogo extra
Nota de la autora
Agradecimientos
Sobre la autora
Página de créditos
Cosas que dejamos en el olvido
V.1: Marzo, 2024
Título original: Things We Left Behind
© Lucy Score, 2023
© de la traducción, Sonia Tanco, 2024
© de esta edición, Futurbox Project S. L., 2024
La autora reivindica sus derechos morales.
Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción total o parcial.
Esta edición se ha publicado mediante acuerdo con Bookcase Literary Agency.
Diseño de cubierta: Kari March Designs
Corrección: Gemma Benavent, Lola Ortiz
Publicado por Chic Editorial
C/ Roger de Flor n.º 40, escalera B, entresuelo, despacho 10
08013 Barcelona
www.principaldeloslibros.com
ISBN: 978-84-19702-12-8
THEMA: FRD
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.
Cosas que dejamos en el olvido
Los chicos malos no tienen finales felices, ¿verdad?
Lucian Rollins es un despiadado hombre de negocios que no teme a nada ni a nadie, excepto a Sloane Walton, la descarada bibliotecaria de Knockemout. A ambos les une un antiguo secreto, pero las raras veces en que hablan, siempre acaban discutiendo. ¿Por qué se llevan tan mal?
Ahora, el padre de Sloane acaba de fallecer y la bibliotecaria está devastada. Lucian deja a un lado su orgullo y acude a Knockemout para ayudarla a ella y a su familia en todo lo que necesiten.
Sloane y Lucian empiezan a pasar más tiempo juntos, y la llama del deseo no tarda en arder… Si Lucian y Sloane juegan con ese fuego, ¿acabarán quemándose?
Número 1 en el New York Times
El gran fenómeno del año en BookTok
A mi yo de doce, diecisiete, veintiuno y treinta años.
Nunca fuiste el fracaso que creías que eras.
Todo saldrá bien.
Capítulo 1: Un burrito de funeral
Sloane
Me impulsé sobre las tablas del porche con un dedo del pie y el columpio crujió rítmicamente debajo de mí. Las garras frías de enero se colaban por debajo de la manta y entre las capas de ropa que llevaba. Sin embargo, por desgracia para ellas, yo ya estaba congelada por dentro.
La guirnalda de Navidad, que colgaba sobre la puerta principal de color morado, me llamó la atención.
Tenía que quitarla.
Tenía que volver al trabajo.
Tenía que subir al piso de arriba y ponerme el desodorante que había olvidado.
Al parecer, tenía que hacer muchas cosas. Todas me parecían colosales, como si volver a entrar y subir las escaleras hasta el dormitorio requiriera la misma cantidad de energía que escalar el Everest.
Lo siento, Knockemout. Os va a tocar soportar a una bibliotecaria con hedor corporal.
Tomé una bocanada de aire helado que me llenó los pulmones. Era irónico que tuviera que acordarme de hacer algo tan automático como respirar. El duelo se las arreglaba para infiltrarse en cualquier parte, incluso cuando estabas preparada para su llegada.
Levanté la taza de mi padre que decía «Lágrimas del abogado de la parte contraria» y di un trago fortificante al vino del desayuno.
Pasaría el resto del día en el calor empalagoso de Knockerrígidos, la funeraria de nombre irreverente de Knockemout. El termostato de la funeraria nunca bajaba de los veintitrés grados para adaptarse al público anciano y friolero que recibía normalmente.
El aliento que expulsé formó una nube plateada en el aire. Cuando se disipó, volví a mirar la casa de al lado.
Era una construcción sosa de dos plantas con revestimiento de color beige y un jardín de estilo funcional.
Para ser justos, mi extravagante casa victoriana, con el porche que la rodeaba y un torreón nada sutil, hacía que la mayoría de los hogares parecieran aburridos en comparación. Pero la casa de al lado tenía un aire de abandono que hacía que el contraste fuera todavía mayor. Desde hacía más de una década, las únicas señales de vida se limitaban al personal que acudía a mantener el jardín y a las visitas esporádicas del odioso propietario.
Me preguntaba por qué no la había vendido, o quemado hasta los cimientos. O lo que fuera que hicieran los hombres absurdamente ricos con aquellos sitios que guardaban un pasado oscuro y estaban llenos de secretos.
Me molestaba que aún la tuviera y que siguiera quedándose allí de vez en cuando. Ninguno de los dos quería cargar con los recuerdos ni compartir el límite de la propiedad.
La puerta principal de mi casa se abrió y mi madre salió al porche.
Karen Walton siempre me había parecido preciosa. Incluso en ese momento, con el dolor reciente dibujado en la cara, seguía siendo guapa.
—¿Qué te parece? ¿Es demasiado? —me preguntó, y giró despacio para que viera el vestido corto y negro que se había puesto. El cuello de barco y las mangas largas decorosas daban paso a una falda de fiesta de tul oscura que brillaba. Llevaba el pelo liso, rubio y corto recogido con una diadema de terciopelo.
Mi amiga Lina nos había llevado de compras unos días antes para ayudarnos a encontrar los conjuntos para el funeral. Mi vestido era corto, de punto y de color ébano con bolsillos ocultos en las costuras de la falda. Era precioso y no volvería a ponérmelo nunca.
—Estás muy guapa, es perfecto —le aseguré. Levanté un extremo de la manta a modo de invitación.
Se sentó y me dio unos golpecitos en la rodilla mientras yo nos tapaba a las dos.
El columpio siempre había formado parte de nuestra familia. Nos reuníamos en él después de las clases para picar algo de comer y cotillear. Mis padres se sentaban allí a beber cada semana. Después de fregar los platos de Acción de Gracias, holgazaneábamos con nuestros libros favoritos y unas mantas calentitas.
Yo había heredado la ridícula casa de tonos verde oliva, lila y azul marino hacía dos años, cuando mis padres se habían mudado a D. C. para estar más cerca de los médicos de papá. Siempre me había encantado. No había otro lugar en la tierra que me hiciera sentir tan en casa. Pero, en momentos como ese, me daba cuenta de que, en lugar de crecer, nuestra familia se hacía cada vez más pequeña.
Mamá suspiró.
—Esto es un asco.
—Por lo menos estamos guapas, aunque sea un asco —señalé.
—Es típico de los Walton —coincidió ella.
La puerta volvió a abrirse y mi hermana, Maeve, se unió a nosotras. Llevaba un pantalón de traje negro muy práctico, un abrigo de lana y sujetaba una taza de té humeante. Estaba tan guapa como siempre, pero parecía cansada. Tomé una nota mental de acosarla después del funeral para asegurarme de que no le pasaba nada más.
—¿Dónde está Chloe? —preguntó mamá.
Maeve puso los ojos en blanco.
—Ha reducido las opciones a dos modelitos y me ha dicho que necesita ponerse los dos durante un rato antes de tomar una decisión final —respondió, y se hizo un hueco en el cojín que había junto a nuestra madre.
Mi sobrina era una fashionista de gran categoría. O, por lo menos, toda la categoría que podía tener una adolescente de doce años con una paga limitada en la Virginia rural.
Nos columpiamos en silencio durante unos minutos, cada una perdida en sus propios recuerdos.
—¿Recordáis cuando vuestro padre compró aquel árbol de Navidad que era tan gordo que no cabía por la puerta principal? —preguntó mi madre con una sonrisa en el tono.
—Así comenzó la tradición de poner el árbol en el porche —recordó Maeve.
Sentí una punzada de culpabilidad. Esa Navidad no había colocado un árbol en el porche. Ni siquiera había puesto un árbol en el interior de la casa. Solo la guirnalda, ahora marchita, que había comprado en el evento de recaudación de fondos del colegio de Chloe. El cáncer tenía otros planes para nuestra familia.
Decidí que lo compensaría las próximas Navidades. Habría vida en la casa, habría ambiente familiar. Y risas y galletas, y alcohol y regalos mal envueltos.
Es lo que papá habría querido. Saber que la vida seguiría, aunque lo echáramos muchísimo de menos.
—Sé que vuestro padre era el de los discursos motivacionales —comenzó mamá—. Pero le prometí que lo haría lo mejor que pudiera. Así que esto es lo que vamos a hacer: entraremos en esa funeraria y le daremos el mejor funeral que este pueblo ha visto nunca. Vamos a reír y llorar y recordar lo afortunadas que hemos sido de tenerlo durante el tiempo que hemos podido.
Maeve y yo asentimos con lágrimas en los ojos. Pestañeé para contenerlas. Lo último que mi madre o mi hermana necesitaban era lidiar con un volcán de tristeza por mi parte.
—Quiero oíros decir «por supuesto» —dijo mamá.
—Por supuesto —respondimos con voces temblorosas.
Mamá pasó la mirada de la una a la otra.
—Ha sido patético.
—Por Dios, lamento que no estemos lo bastante alegres para el funeral de papá —le respondí con brusquedad.
Mamá rebuscó en el bolsillo de la falda del vestido y sacó una petaca de acero inoxidable de color rosa.
—Esto ayudará.
—Son las 9:32 —comentó Maeve.
—Yo estoy bebiendo vino —contraargumenté, y levanté la taza.
Mamá le entregó a mi hermana la petaca elegante.
—Como le gustaba decir a tu padre, no podemos estar bebiendo todo el día si no empezamos ya.
Maeve suspiró.
—Vale, pero si empezamos a beber ahora, cogeremos un taxi para ir al funeral.
—Brindo por eso —coincidí.
—Salud, papá —comentó. Le dio un trago a la petaca e hizo una mueca casi de inmediato.
Maeve le devolvió la petaca a mamá y ella la levantó en un brindis silencioso.
La puerta principal volvió a abrirse de golpe y Chloe saltó al porche. Mi sobrina llevaba unas medias estampadas, unos pantalones cortos de satén lilas y un jersey de cuello alto acanalado. Tenía el pelo recogido en dos moñitos en lo alto de la cabeza. Maeve debía de haber perdido la discusión del maquillaje, porque Chloe llevaba los párpados pintados de un tono lila oscuro.
—¿Creéis que esto le quitará mucha atención al abuelo? —preguntó, e hizo una pose con las manos en las caderas.
—Por el amor de Dios —murmuró mi hermana en voz baja, y volvió a robar la petaca.
—Estás preciosa, cariño —respondió mamá, sonriéndole a su única nieta.
Chloe giró sobre sí misma.
—Gracias y ya lo sé.
La gata rechoncha y cascarrabias que yo había heredado, junto a la casa, se paseó hasta el porche con el mismo aspecto crítico de siempre. Era un saco de pulgas medio salvaje y se llamaba lady Mildred Miauington. Con el tiempo, lo habíamos acortado a Milly Miau Miau. Hoy en día, cuando tenía que gritarle por decimoctava vez que no arañara la parte trasera del sofá, me refería a ella solo como «Miau Miau» u «Oye, chiflada».
—Vuelve dentro, Miau Miau, o te quedarás fuera todo el día —le advertí.
La gata no se dignó a contestar a mi advertencia. En su lugar, se frotó contra la parte trasera de las medias negras de Chloe y después se sentó a sus pies para centrar toda su atención en su ano felino.
—Qué asco —señaló Maeve.
—Genial. Ahora tengo que quitarme el pelo de las medias —se quejó Chloe, y golpeó el suelo con una bota.
—Voy a buscar el rodillo de las pelusas —me ofrecí, me levanté del columpio y le di un empujoncito a la gata con el pie hasta que se dejó caer de espaldas y dejó al descubierto la barriga rechoncha—. ¿Quién quiere vino?
—Ya conocéis el dicho —comentó mi madre, y tiró de mi hermana para ayudarla a ponerse en pie—. El chardonnay es la comida más importante del día.
El borrón cálido y confuso que me había causado el alcohol comenzó a disiparse más o menos durante la segunda hora de visitas. No quería estar allí, delante de una urna de acero inoxidable, en una sala con papel pintado de pavos reales bastante deprimente, aceptando condolencias y oyendo historias sobre lo fantástico que había sido Simon Walton.
Caí en la cuenta de que ya no habría historias nuevas. Mi dulce, brillante, bondadoso y torpe padre se había ido. Y lo único que nos quedaba de él eran recuerdos que nunca llenarían el vacío que había dejado su ausencia.
—No sé qué vamos a hacer sin el tío Simon —dijo mi prima Nessa, que sujetaba a la bebé regordeta sobre la cadera mientras su marido reñía a su hijo de tres años, al que le habían puesto una pajarita. Mi padre siempre había llevado pajaritas—. Él y tu madre venían una noche al mes a cuidar de los niños para que Will y yo saliéramos a cenar.
—Le encantaba pasar tiempo con tus hijos —le aseguré.
No era un secreto que mis padres querían una casa repleta de niños. Era el motivo por el que habían comprado una casa victoriana laberíntica de dieciocho habitaciones con un comedor formal lo bastante grande para sentar a veinte personas. Maeve había cumplido con un nieto, pero un divorcio y una exitosa carrera en el ámbito legal habían acabado temporalmente con sus planes de tener el segundo.
Y después estaba yo. Era la responsable de la mejor biblioteca pública en un radio de tres condados y me dejaba el culo para expandir el catálogo, los programas y los servicios que ofrecíamos. Pero no estaba más cerca de casarme y tener hijos de lo que lo había estado al cumplir los treinta. De lo que hacía… Madre mía. Mucho tiempo.
La bebé de Nessa me hizo una pedorreta y pareció muy complacida consigo misma.
—Oh, no —dijo mi prima.
Seguí la dirección de su mirada hasta el niño, que evitaba a su padre corriendo en círculos alrededor del pedestal de la urna.
—Sujétame esto —comentó Nessa, y me entregó al bebé—. Mamá tiene que salvar el día en silencio y con elegancia.
—¿Sabes? —le pregunté a la bebé—. A mi padre le encantaría que tu hermano tirara sus cenizas por accidente. Le parecería divertidísimo.
Me miró con curiosidad con los ojos más grandes y azules que había visto nunca. No tenía casi pelo y llevaba los escasos mechones rubios recogidos con cuidado con un lazo rosa atrevido. Estiró el puño cubierto de babas y me pasó el dedo por la mejilla.
La sonrisa desdentada que esbozó me pilló por sorpresa, igual que la risita alegre que le brotó de alguna parte de la barriga rechoncha. Una felicidad efervescente borboteó en mi interior.
—Crisis evitada —dijo Nessa cuando reapareció—. Ah, ¡le caes bien!
Mi prima me quitó a su hija y me sorprendí cuando, al momento, eché en falta el peso cálido y risueño en mis brazos. Aturdida, observé cómo la pequeña familia avanzaba en la fila para saludar a mi madre y hermana.
Había oído que el reloj biológico de las mujeres se activaba con solo oler la cabecita de un bebé, pero ¿que la cuenta regresiva comenzara en un funeral? Tenía que ser la primera vez.
Claro que quería una familia. Siempre había dado por sentado que sacaría tiempo… después de la universidad, tras conseguir mi primer trabajo, después de tener el trabajo de mis sueños en mi pueblo natal, después de que trasladaran la biblioteca al edificio nuevo.
No me estaba haciendo más joven. Mis óvulos no se iban a regenerar por arte de magia. Si quería una familia, tenía que empezar ya.
«Vaya mierda».
Mis instintos evolutivos tomaron el mando y estudié a Bud Nickelbee de arriba abajo cuando se detuvo delante de mí y me ofreció sus condolencias. Bud, de cuerpo delgado y esbelto, siempre iba vestido con un mono. Como alguien que llevaba gafas, no me molestaban las suyas al estilo Lennon, pero la coleta larga y plateada y sus planes de jubilarse y construir un búnker alejado del mundo, en Montana, eran motivos suficientes para descartarlo.
Necesitaba un hombre que fuera lo bastante joven para tener bebés conmigo. Preferiblemente aquí, con un Costco y un Target cerca.
La llegada de Knox y Naomi Morgan interrumpió la epifanía de mi reloj biológico. El chico malo barbudo de Knockemout se había enamorado perdidamente de la novia a la fuga cuando esta se presentó en el pueblo el año pasado. Juntos se las habían arreglado para construir un final feliz romántico de los que yo había devorado en tantas páginas de adolescente… y de joven adulta… y hacía tan poco como la semana pasada.
Hablando de instintos evolutivos, era evidente que el gruñón de Knox, vestido de traje (con la corbata torcida como si le diera pereza anudársela correctamente), tenía madera de padre. Nash, su hermano de hombros anchos, apareció detrás de él con el uniforme de policía. Se aferraba posesivamente a la mano de su prometida, la preciosa y moderna Lina. Ambos hombres tenían una madera excelente de donantes de esperma.
Me obligué a salir de mi ensimismamiento reproductivo.
—Muchas gracias por venir —les dije.
Naomi tenía un aspecto femenino y delicado con su vestido de lana azul marino y el pelo peinado en ondas morenas y anchas. Su abrazo olía ligeramente a productos de limpieza de limón, lo cual me hizo sonreír. Cuando estaba estresada, o aburrida, o feliz, Naomi limpiaba. Era su lenguaje del amor. Desde que había empezado a trabajar como coordinadora de promoción sociocultural, la biblioteca había estado más limpia que nunca.
—Sentimos mucho lo de Simon. Era un hombre maravilloso —dijo ella—. Me alegro de haberlo conocido en Acción de Gracias.
—Yo también me alegro de que lo conocieras —respondí.
Había sido la última fiesta oficial de los Walton en el hogar familiar. La casa había estado abarrotada de amigos, familia y comida. Muchísima. Comida. A pesar de la enfermedad, papá había estado loco de contento.
El recuerdo hizo que me golpeara otra oleada de tristeza, y me esforcé por contener el feo sollozo y disimularlo como un ataque de hipo cuando me solté del abrazo de Naomi.
—Lo siento. He bebido demasiado vino en el desayuno —mentí.
Nuestra amiga Lina dio un paso al frente. Tenía las piernas largas y un aspecto atrevido incluso con un traje de chaqueta y pantalón y unos zapatos de tacón de aguja de los que hacían la boca agua. Puso una mueca y después se inclinó hacia mí para darme un abrazo incómodo. A Lina no le gustaba el contacto físico con nadie que no fuera Nash, y eso me hizo apreciar el gesto todavía más.
Aunque si la gente no dejaba de ser amable conmigo, la presa que contenía mi reserva infinita de tristeza se acabaría rompiendo.
—Qué mal —susurró antes de soltarme.
—Sí, la verdad es que sí —coincidí, y me aclaré la garganta para contener la emoción. Aceptaba la ira. La rabia era fácil, limpia y transformadora, incluso poderosa. Pero no me sentía cómoda compartiendo las emociones más complicadas con otras personas.
Lina dio un paso atrás y se deslizó perfectamente debajo del brazo de Nash.
—¿Qué vas a hacer después de este… jaleo? —me preguntó.
Sabía exactamente por qué me lo decía. Me harían compañía si se lo pedía. Incluso si no lo hacía. Si pensaban por un instante que necesitaba un hombro sobre el que llorar, un cóctel bien hecho o que me fregaran el suelo, Naomi y Lina acudirían.
—Mamá ha reservado una noche en un spa con unas amigas y Maeve va a preparar una cena familiar para los invitados que no viven en el pueblo —respondí. No era mentira. Mi hermana iba a invitar a mis tías, tíos y primos, pero yo ya había planeado decirle que tenía migraña y pasar la noche liberando el torrente de tristeza sentimentaloide en la privacidad de mi hogar.
—Quedemos pronto, pero no en el trabajo —añadió Naomi en tono severo—. Tómate el tiempo que necesites.
—Sí, por supuesto. Gracias —respondí.
Mis amigas avanzaron por la fila de recepción hasta mi madre y dejaron conmigo a los futuros papás de sus bebés.
—Esto es una puta mierda —comentó Knox con brusquedad y me abrazó.
Sonreí contra su pecho.
—No te equivocas.
—Si necesitas cualquier cosa, Sloaney Baloney… —dijo Nash cuando avanzó para abrazarme. No tuvo que terminar la frase. Habíamos crecido juntos, sabía que podía contar con él para lo que fuera. Igual que con Knox, aunque este no fuera a ofrecerse. Simplemente acudiría, cumpliría a regañadientes con un acto de servicio muy considerado y después se enfadaría si intentaba darle las gracias.
—Os lo agradezco, chicos.
Nash se apartó y recorrió con la mirada la multitud que salía de la sala hacia el vestíbulo. Hasta en un funeral, el jefe de policía era como el perro guardián que se aseguraba de que el rebaño estuviera a salvo.
—No hemos olvidado lo que tu padre hizo por Lucian —comentó.
Me puse tensa. Cada vez que alguien mencionaba ese nombre, sentía como si una campana me taladrara el cráneo y me resonara en los huesos, como si oírlo debiera significar algo para mí. Pero no lo hacía. Ya no. A menos que «odio a ese tipo» contara como «algo».
—Sí, bueno, papá ayudó a mucha gente a lo largo de su vida —respondí, incómoda.
Era cierto. Simon Walton había ayudado a muchas personas como abogado, entrenador, mentor y padre. Pensándolo mejor, lo más probable era que él y su grandeza fueran los culpables de que estuviera soltera y sin hijos. Después de todo, ¿cómo iba a encontrar pareja cuando nadie estaría a la altura de lo que mis padres habían supuesto el uno para el otro?
—Hablando del rey de Roma —dijo Knox.
Todos miramos hacia el umbral de la puerta al otro extremo de la sala, que de repente parecía haberse empequeñecido a causa del hombre inquietante con traje carísimo que lo ocupaba.
Lucian Rollins. Luce o Lucy para los amigos, aunque de esos tenía muy pocos. Lucifer para mí y para el resto de su legión de enemigos.
Odiaba cómo reaccionaba cada vez que entraba en una habitación. Ese hormigueo que sentía como si cada nervio de mi cuerpo recibiera el mismo mensaje a la vez.
Podía soportar esa advertencia biológica innata de que se acercaba el peligro. Después de todo, ese hombre no tenía nada de seguro. Lo que no soportaba era que el hormigueo se convirtiera de inmediato en un «ahí estás» cálido, feliz y reflexivo, como si hubiera estado conteniendo el aliento hasta su llegada.
Me consideraba una adulta de mente abierta, de las que viven y dejan vivir. Y, aun así, no soportaba a Lucian. Su mera existencia me sacaba de quicio. Esto era exactamente lo que me recordaba a mí misma cada puñetera vez que aparecía como si una parte estúpida y desesperada de mi mente lo hubiera conjurado. Hasta que pensaba que ya no era el chico guapo y atrevido de mis sueños de adolescente empollona.
Lucian, el chico encantador y optimista que llevaba una carga demasiado pesada para él, había desaparecido. En su lugar, había un hombre frío y despiadado que me odiaba tanto como yo a él.
«Confiaba en ti, Sloane. Y traicionaste mi confianza. Me hiciste más daño del que él podía haberme hecho».
Ahora éramos personas diferentes. Nuestras miradas se encontraron y sentí ese reconocimiento familiar e incómodo que surgía cada vez que nos veíamos.
Era muy raro tener un secreto con el chico al que había querido tiempo atrás y compartirlo con el hombre al que no soportaba. Todas nuestras interacciones tenían un subtexto. Un significado que solo nosotros dos podíamos descifrar. Y era posible que un rincón pequeño, estúpido y oscuro de mi interior se emocionara cada vez que nos mirábamos. Como si ese secreto hubiera establecido un vínculo entre nosotros que nunca se rompería.
Avanzaba hacia delante y la multitud se separaba a su paso como si el poder y la riqueza le abrieran camino.
Pero no vino hasta mí. Fue directo hacia mi madre.
—Mi dulce chico. —Mamá abrió los brazos, Lucian avanzó hacia ellos y le dio un abrazo que exhibía una familiaridad desconcertante.
¿Su dulce chico? Lucian era un megalómano de cuarenta tacos.
Los hermanos Morgan avanzaron para unirse a su amigo junto a mi madre.
—¿Cómo lo lleváis, Sloane? —me preguntó la señora Tweedy, la vecina anciana y deportista de Nash, al ocupar su lugar. Vestía un chándal negro de velvetón y tenía el pelo apartado de la cara con una banda elástica de aspecto sombrío.
—Estamos bien. Muchísimas gracias por venir —respondí, y le tomé la mano callosa.
Por el rabillo del ojo, vi que mi madre se alejaba un poco del abrazo de Lucian.
—No sé cómo agradecértelo, nunca podré devolverte lo que hiciste por Simon. Por mí. Y por nuestra familia —le dijo con los ojos llenos de lágrimas.
«Eh, ¿qué?». No tuve más remedio que clavar la mirada en el rostro endiabladamente atractivo de Lucian.
Vaya, era guapísimo. Como si lo hubieran esculpido los dioses. Iba a tener unos bebés demonios preciosos.
No. No. Ni de broma. Mi ida de olla biológica no me haría ver a Lucian Rollins como una posible pareja.
—Dicen que levantar pesas es bueno para el duelo, ¿sabes? Deberías venir al gimnasio esta semana. Mi equipo cuidará muy bien de ti —chillaba la señora Tweedy mientras yo me esforzaba por escuchar con disimulo a mi madre y Lucian.
—Yo soy quien os lo debe a los dos —respondió él con voz ronca.
¿De qué diablos hablaban? Vale, mis padres y Lucian habían estado muy unidos cuando era el adolescente rebelde de la casa de al lado, pero eso había sonado a algo más profundo, más reciente. ¿Qué pasaba y por qué no sabía nada al respecto?
Alguien me chasqueó los dedos en la cara y me sacó de mis pensamientos.
—¿Estás bien, niña? Te has puesto pálida. ¿Quieres algo de comer? Tengo una barrita de proteínas y una petaca —dijo la señora Tweedy, y rebuscó en la mochila del gimnasio.
—¿Te encuentras bien, Sloane? —me preguntó mi madre al notar la conmoción.
Ella y Lucian me estaban mirando.
—Estoy bien —le aseguré enseguida.
—Ha desconectado de todo —se chivó la señora Tweedy.
—Que estoy bien, de verdad —insistí, y me negué a devolverle la mirada a Lucian.
—Llevas aquí dos horas, ¿por qué no vas a tomar un poco el aire? —sugirió mamá. Estaba a punto de decirle que ella llevaba el mismo tiempo que yo cuando se volvió hacia Lucian—. ¿Te importa?
Él asintió, y de repente invadió mi espacio personal.
—Yo la acompaño.
—Estoy bien —repetí y, presa del pánico, di un paso hacia atrás. Un enorme arreglo floral funerario me bloqueaba la huida. Le di un golpe a la tribuna con el culo y las flores que había enviado el departamento de bomberos de Knockemout se tambalearon de manera precaria.
Lucian sujetó las flores y a continuación me colocó una mano grande y cálida en la parte baja de la espalda. Sentí como si un rayo me hubiera golpeado de lleno en la columna vertebral.
Siempre tenía mucho cuidado de no tener contacto físico con él. Cuando nos tocábamos, me ocurrían cosas muy raras por dentro. No tomé la decisión consciente de dejar que me sacara de la fila, pero ahí estaba, avanzando como un golden retriever obediente.
Naomi y Lina ya se estaban levantando de los asientos con gesto de preocupación, pero sacudí la cabeza. Podía encargarme de esto.
Me guio hacia la salida de la sala sofocante, me llevó al guardarropa y, en menos de un minuto, estaba de pie en la acera, enfrente de la funeraria y había dejado atrás la abrumadora aglomeración de cuerpos y el murmullo de la conversación. Era un miércoles lúgubre de invierno y se me empañaron las gafas con el cambio de temperatura. Las nubes cargadas, de color gris pizarra, se cernían sobre nosotros y prometían nieve antes de que terminara el día.
A papá le encantaba la nieve.
—Toma —espetó Lucian con tono irritado, y me tendió un abrigo.
Era alto, moreno y malvado.
Yo era bajita, pálida y maravillosa.
—No es mío —le respondí.
—Es mío. Póntelo antes de que mueras congelada.
—Si me lo pongo, ¿me dejarás en paz? —le pregunté.
Quería estar sola. Recobrar el aliento. Mirar hacia las nubes con furia, decirle a mi padre que lo echaba de menos, que odiaba al cáncer y que, si nevaba, me tumbaría sobre la nieve y haría un ángel. A lo mejor hasta tendría tiempo de derramar algunas de las lágrimas que reprimía.
—No. —Tomó las riendas y me puso el abrigo sobre los hombros.
Estaba hecho de un material grueso, oscuro y parecido a la cachemira con un forro suave de satén. Caro. Sexy. Era como llevar una manta pesada. Y olía… Divino no era la palabra correcta. Deliciosamente peligroso. El aroma de ese hombre era como un afrodisíaco.
—¿Has comido hoy?
Pestañeé.
—¿Qué?
—¿Has comido hoy? —pronunció cada palabra con irritación.
—Ni se te ocurra ponerte gruñón conmigo hoy, Lucifer. —Pero a mis palabras les faltaba el fuego habitual.
—Eso es un no.
—Discúlpanos por haber desayunado whisky y vino.
—Joder —murmuró. Y después alargó los brazos hacia mí.
En lugar de dar un salto hacia atrás o darle un golpe de karate en la garganta, me quedé ahí plantada, atónita. ¿Iba a hacer un intento torpe de abrazarme? ¿De meterme mano?
—¿Qué haces? —chillé.
—No te muevas —me ordenó. Introdujo las manos en los bolsillos del abrigo.
Me sacaba exactamente una cabeza. Lo sabía porque una vez lo medimos. La línea que había dibujado con el lápiz seguía en el marco de la puerta de mi cocina. Era parte de la historia que ambos nos negábamos a admitir.
Sacó un único cigarrillo y un mechero plateado y brillante.
Ni siquiera los malos hábitos eran capaces de controlar a Lucian Rollins. Se permitía fumarse solo un cigarrillo al día. Su autocontrol me irritaba.
—¿Estás seguro de que quieres malgastar el único cigarrillo del día ahora mismo? No es ni mediodía —señalé.
Me lanzó una mirada asesina, encendió el cigarro, se guardó el mechero en el bolsillo y después sacó el móvil. Deslizó los pulgares por la pantalla con rapidez antes de volver a guardárselo en la chaqueta. Se quitó el cigarrillo de la boca y exhaló el humo azulado mientras seguía fulminándome con la mirada.
Todos y cada uno de sus movimientos eran predatorios, moderados e irritantes.
—No tienes que hacerme de niñera. Ya has hecho acto de presencia, puedes irte. Estoy segura de que tienes cosas más importantes que hacer un miércoles que pasar el rato en Knockemout —le dije.
Me miró por encima del extremo del cigarrillo y no dijo nada. El hombre tenía el hábito de observarme como si fuera tan aborrecible que le resultara fascinante. Como yo miraba a las babosas de mi jardín.
Me crucé de brazos.
—Vale. Si estás tan empeñado en quedarte, ¿por qué ha dicho mi madre que te debe algo? —le pregunté.
Siguió mirándome fijamente en silencio.
—Lucian.
—Sloane —pronunció mi nombre con voz ronca y como si fuera una advertencia. A pesar de que las garras del frío me subían por la columna vertebral, sentí que algo cálido y peligroso se desataba dentro de mí.
—¿Siempre tienes que ser tan odioso? —le pregunté.
—No quiero discutir contigo hoy. Aquí no.
En un giro humillante de los acontecimientos, se me anegaron los ojos de lágrimas cálidas al instante.
Otra oleada mareante de dolor me golpeó y luché por hacerla retroceder.
—Ya no habrá historias nuevas —murmuré.
—¿Qué? —espetó.
Sacudí la cabeza.
—Nada.
—Has dicho que ya no habrá historias nuevas —apuntó Lucian.
—Hablaba conmigo misma. Nunca tendré recuerdos nuevos de mi padre. —Para mi vergüenza eterna, se me quebró la voz.
—Mierda —murmuró Lucian—. Siéntate.
Estaba tan ocupada intentando que mi peor enemigo no viera mis lágrimas ñoñas que apenas me di cuenta de que me empujaba hacia el bordillo sin mucha delicadeza. Rebuscó en los bolsillos del abrigo y un pañuelo se me apareció justo delante de la cara.
Vacilé.
—Si utilizas el abrigo para sonarte la nariz, haré que me compres uno nuevo y no te lo puedes permitir —me advirtió, y blandió el pañuelo.
Se lo arranqué de la mano.
Se sentó a mi lado, con cuidado de dejar varios centímetros de distancia entre nosotros.
—Después no quiero que te quejes de que te has ensuciado el traje elegante —protesté, luego me soné la nariz ruidosamente en su ridículo pañuelo. ¿Quién cargaba con trapos de mocos reutilizables hoy en día?
—Intentaré controlarme —respondió con suavidad.
Nos quedamos en silencio mientras yo hacía todo lo posible para recobrar el control. Incliné la cabeza hacia atrás y observé las nubes gruesas para intentar que se me secaran las lágrimas. Lucian era la última persona del planeta que quería que me viera vulnerable.
—Podrías haberme distraído con una discusión agradable y normal, ¿lo sabías? —le acusé.
Suspiró y, con el gesto, exhaló otra nube de humo.
—Vale. No comer nada esta mañana ha sido estúpido y egoísta por tu parte. Ahora tu madre está ahí dentro preocupada por ti, y has hecho que un día que ya era malo para ella sea todavía peor. A tu hermana y tus amigos les preocupa que no puedas con la situación. Y yo estoy aquí fuera para asegurarme de que no te desmayas para que ellos sigan con el duelo.
Erguí la columna vertebral.
—Muchas gracias por preocuparte.
—Hoy tu tarea es sostener a tu madre. Apoyarla. Compartir su dolor. Hacer lo que haga falta para ser lo que ella necesita. Has perdido a tu padre, pero ella ha perdido a su pareja. Tú puedes llorarle como quieras más tarde. Pero el día de hoy es para ella, y hacer que se preocupe por ti te convierte en una egoísta de cojones.
—Eres un cabrón, Lucifer. —Un cabrón astuto y que no se equivocaba del todo.
—Recomponte, duendecilla.
Me bastó con que utilizara ese apodo antiguo para que la tristeza implacable que sentía quedara bloqueada por un brote enérgico de ira.
—Eres una de las personas más arrogantes y tercas…
Una camioneta abollada con pegatinas del Knockemout Diner en las puertas se detuvo en seco delante de nosotros y Lucian me pasó el cigarro.
Se bajaron las ventanillas y él se puso en pie.
—Aquí tiene, señor Rollins. —Bean Taylor, el encargado flacucho y frenético de la cafetería, se asomó por la ventanilla y le entregó una bolsa de papel a Lucian. Bean se pasaba todo el día comiendo delicias fritas y nunca engordaba un gramo, pero, en el momento en que una ensalada le tocaba los labios, ganaba peso.
Lucian le entregó un billete de cincuenta dólares.
—Quédate el cambio.
—¡Gracias, tío! Siento mucho lo de tu padre, Sloane —gritó por la ventanilla.
Sonreí sin fuerzas.
—Gracias, Bean.
—Tengo que volver. He dejado a mi mujer al cargo y siempre quema las patatas.
Se alejó y Lucian me dejó la bolsa en el regazo.
—Come.
Con esa orden, giró sobre los talones y se dirigió a zancadas hacia la entrada de la funeraria.
—Supongo que eso significa que me quedo el abrigo —exclamé a sus espaldas.
Lo observé mientras se marchaba y, cuando estuve segura de que había entrado, abrí la bolsa y me encontré mi burrito de desayuno favorito envuelto en papel de aluminio. La cafetería no servía a domicilio. Y Lucian no debería haber sabido cuál era mi desayuno favorito.
—Es exasperante —murmuré en voz baja. Después me llevé el cigarrillo a los labios y casi noté su sabor.
Capítulo 2: Quédate el abrigo y déjame en paz
Lucian
Cuando por fin aparqué en el acceso de la casa que tanto odiaba, hacía casi una hora que nevaba con fuerza. Exhalé lentamente y me dejé caer sobre el asiento calefactado de cuero del Range Rover. La voz de Shania Twain cantaba con suavidad por los altavoces, y los limpiaparabrisas chirriaban al deslizarse por el cristal para apartar la nieve.
Al parecer, tendría que pasar la noche aquí, me dije a mí mismo, como si ese no hubiera sido el plan desde el principio.
Como si no llevara una bolsa con ropa en el asiento trasero.
Como si no sintiera la necesidad empalagosa de quedarme cerca. Solo por si acaso.
Pulsé el botón del mando del garaje y, a la luz de los faros, vi que la puerta se abría sin hacer ruido. El funeral y la comida habían ocupado las últimas horas de luz. Los amigos y seres queridos se habían quedado a degustar los platos y bebidas favoritos de Simon y lo habían recordado mientras yo evitaba a Sloane. No me creía capaz de mantener la distancia necesaria cuando estaba tan dolida, así que había recurrido a la distancia física.
Ignoré todo pensamiento sobre la duendecilla rubia y me centré en otros asuntos más importantes y menos irritantes. Esa noche, Karen Walton y algunas de sus amigas estarían cómodas y a salvo en sus suites en un spa a las afueras de D. C., donde al día siguiente disfrutarían de diversos tratamientos.
Era lo mínimo que podía hacer por los vecinos que me lo habían dado todo.
Me entró una llamada y la pantalla del salpicadero se iluminó.
«Agente especial Idler».
—¿Diga? —Me pellizqué el puente de la nariz al responder.
—Pensaba que le interesaría saber que nadie ha visto u oído nada sobre Felix Metzer desde septiembre —comentó sin más preámbulos. A la agente del FBI le entusiasmaba todavía menos que a mí perder el tiempo con charlas innecesarias.
—Qué inconveniente. —Inconveniente y no del todo inesperado.
—Vayamos directos a la parte en la que me asegura que no ha tenido nada que ver con su desaparición —respondió sin rodeos.
—Pensaba que cooperar en la investigación me otorgaría el beneficio de la duda, como mínimo.
—Ambos sabemos que dispone de los medios para hacer desaparecer a cualquiera que le moleste.
Eché otro vistazo a la rocambolesca casa de al lado. Había excepciones.
Oí el clic de un mechero y una inhalación y deseé no haberme fumado ya el único cigarrillo del día. La culpa era de Sloane. Cuando estaba cerca de ella, me flaqueaba el autocontrol.
—Mire, sé que probablemente no ha descuartizado a Metzer y se lo ha dado de comer a su banco de pirañas adiestradas o a cualquiera de las mascotas acuáticas que se estilen entre los ricos. Solo estoy cabreada. El hijo inútil del jefe del crimen nos dio el nombre, hemos hecho todo el trabajo y vuelve a ser otra pista que no lleva a ninguna parte.
Cuanto más trabajaba mi equipo con el de Idler, menos irritante me resultaba. Admiraba su búsqueda decidida de justicia, aunque yo prefería la venganza.
—Puede que haya decidido ocultarse —sugerí.
—Esto me da mala espina —dijo Idler—. Alguien está limpiando su desastre. Si estos jueguecitos me impiden cerrarle la puerta de una celda en las narices a Anthony Hugo personalmente, me voy a enfadar. Las únicas dos personas vivas que pueden corroborar que Anthony ordenó a sus matones que asesinaran a una lista de personas son el delincuente idiota de su hijo y la exnovia delincuente del idiota de su hijo. Ninguno va a ganar puntos delante de un jurado.
—Conseguiré más información —le aseguré. No iba a dejar que un hombre como Anthony Hugo se fuera de rositas después de haber hecho daño a la gente a la que quería.
—Hasta que aparezcan Metzer o su cadáver, estamos en otro callejón sin salida.
—Mi equipo trabaja en desenmarañar las finanzas de Hugo. Encontraremos lo que necesita —le prometí. Hugo era bueno, pero yo era mejor y más obstinado.
—Está muy tranquilo para ser un civil que podría acabar formando parte del desastre que quieren limpiar —señaló.
—Si Hugo viene a por mí, no se lo pondré fácil —le prometí con seriedad.
—Sí, bueno, no haga nada estúpido. O, por lo menos, no antes de conseguirme algo que pueda usar para pillar a ese cabrón.
Mi equipo ya le había dado varias cosas, pero el FBI quería un caso sin fisuras y cargos que aseguraran que Hugo recibiera la perpetua. Y yo me ocuparía de que los tuvieran.
—Lo haré lo mejor que pueda. Siempre que no considere hacer tratos que afecten a las personas que me importan. —Volví a mirar la casa de al lado. Seguía a oscuras.
—Hugo es el pez gordo. No habrá tratos —prometió Idler.
Entré en el vestíbulo, un espacio organizativo perfecto para la familia que no vivía en el lugar. El mobiliario, los acabados, incluso la distribución de la casa, habían cambiado. Pero ni siquiera la pintura, la moqueta y los muebles nuevos habían bastado para hacer desaparecer los recuerdos.
Seguía odiando estar aquí.
Desde el punto de vista financiero, no tenía sentido aferrarse a este sitio dejado de la mano de Dios, a este recuerdo de un pasado que era mejor olvidar. Y, aun así, allí estaba. Otra vez durmiendo allí, como si, de algún modo, pasar el tiempo suficiente en esa casa fuera a debilitar el control que ejercía sobre mí.
Lo más inteligente en todos los aspectos era vender la casa y no volver jamás.
Por eso había vuelto el verano pasado. Pero había echado un vistazo a esos ojos verdes… Que no eran de un verde suave y musgoso. No, los ojos de Sloane Walton brillaban como llamas esmeralda. Un vistazo y hasta mis planes mejor elaborados se habían desintegrado.
No obstante, había llegado el momento. Tenía que librarme de la casa, de los recuerdos. De la debilidad que esos años simbolizaban. Lo había superado. Me había labrado una vida diferente. Y, aunque aún fuera un monstruo bajo los adornos de la riqueza y el poder, había hecho cosas buenas. ¿No era suficiente con eso?
Nunca sería lo bastante bueno. No con la sangre que me corría por las venas, y que me manchaba las manos.
Había tomado la decisión de pasar página con el calor sofocante del último agosto. El bochorno del verano me había hecho creer que había superado la dolorosa esperanza de la primavera. Y, aun así, ahí estaba, seis meses después, y los cabos que me habían anclado a este lugar me parecían más restrictivos que nunca. Era culpa de Sloane que contara los días que quedaban para la primavera.
Hasta que florecieran los árboles.
Odiaba pensar que el motivo por el que vivía en D. C. estaba ligado a algo tan patéticamente frágil, que yo fuera tan patéticamente frágil. Y, aun así, cada primavera, cuando se abrían esas flores rosas fragantes, se me aflojaba la presión del pecho. Relajaba la respiración. Y mi enemigo más antiguo asomaba la cabeza.
La esperanza. Muchos no teníamos el lujo de sentirla. Muchos no la merecíamos.
Pronto, me prometí a mí mismo. En cuanto supiera que alguien cuidaría de los Walton, cortaría los lazos que me unían a este lugar. Pasaría una última primavera allí y no regresaría más.
Encendí las luces de la cocina, un espacio limpio de tonos grises y blancos, y miré fijamente la silueta de acero inoxidable de la nevera.
No tenía hambre. La idea de comer me provocaba náuseas. Quería otro cigarrillo. Un trago. Pero si algo me caracterizaba, era ser disciplinado. Tomaba decisiones que me hacían más fuerte, más inteligente. Priorizaba la carrera de larga distancia en lugar de las dosis a corto plazo. Lo cual significaba ignorar mis instintos más básicos.
Abrí el congelador y saqué un recipiente aleatorio. Le arranqué la tapa a un envase de pollo con mostaza de Dijon y lo metí en el microondas a descongelar. Mientras el temporizador avanzaba hacia el cero, agaché la cabeza y dejé que la correa con la que había estado controlando el dolor se aflojara.
Quería luchar. Encolerizar. Destruir.
Un hombre bueno se había ido. Otro, uno malo, se había escapado sin recibir el castigo que le correspondía. Y no podía hacer nada para remediar ninguna de las dos cosas. A pesar de toda la riqueza y favores que había amasado, una vez más volvía a sentirme impotente.
Cerré los puños sobre la encimera hasta que los nudillos se me pusieron blancos y afloró un recuerdo.
—Este sitio cada vez tiene mejor aspecto —me había dicho Simon al entrar por la puerta abierta del garaje.
Yo estaba cubierto de sudor y de polvo, porque había estado derribando paneles de yeso y fantasmas con un mazo.
—Ah, ¿sí? —le preguntó mi yo de veintitantos. Parecía que había explotado algo en la cocina.
—A veces, para reconstruir algo tienes que derribarlo hasta los cimientos. ¿Necesitas ayuda?
Y, de repente, el hombre que me había salvado la vida tomó un martillo y me ayudó a arrasar con las partes más horribles de mi pasado.
Sonó el timbre y alcé la cabeza. La ira volvió obedientemente a su rincón. Me planteé ignorar a quienquiera que fuera, pero el timbre volvió a sonar una vez tras otra.
Irritado, abrí la puerta de un tirón y me trastabilló el corazón. Siempre me pasaba cuando la veía de forma inesperada. Una parte de mí, una astilla débil y diminuta que tenía clavada muy adentro, la miraba y quería acercarse más a ella. Como si fuera una fogata que me atraía con la promesa del calor y la bondad en la noche oscura.
Pero era más sensato. Sloane no prometía calidez, sino quemaduras de tercer grado.
Todavía llevaba puesto el vestido negro y el cinturón brillante del funeral, pero en lugar de los tacones que hacían que me llegara unos centímetros más arriba del pecho, se había puesto unas botas de nieve. Y mi abrigo.
Me empujó a un lado con una bolsa de papel.
—¿Qué haces? —le exigí cuando comenzó a recorrer el pasillo—. Se supone que debes estar en casa de tu hermana.
—¿Me tienes vigilada, Lucifer? No me apetecía tener compañía esta noche —respondió por encima del hombro.
—¿Y entonces qué haces aquí? —le pregunté, y la seguí hasta el fondo de la casa. Odiaba que estuviera allí. Hacía que se me erizara la piel y se me revolviera el estómago. Pero una parte enferma y estúpida de mí anhelaba su proximidad.
—Tú no cuentas como compañía —respondió, y lanzó el abrigo sobre la encimera. Me pregunté si olería como ella o si, al haberlo llevado, ella olería a mí.
Sloane abrió un armario, después lo cerró y abrió el siguiente. Se puso de puntillas. El dobladillo del vestido se le subió unos centímetros por los muslos y me di cuenta de que también se había quitado las medias. Durante un segundo muy breve y estúpido me pregunté si se habría quitado algo más, pero después me obligué a alejar la atención de su piel.
No sabía exactamente cuándo había ocurrido. En qué momento la niña de la casa de al lado se había convertido en la mujer que no conseguía desalojar de mi cerebro.
Sloane encontró un plato y volcó el contenido de la bolsa marrón manchada de grasa en él con una floritura.
—Hala. Estamos en paz —anunció. Le brilló el diamante falso que llevaba en la nariz. Si fuera mía, la piedra habría sido de verdad.
—¿Qué es eso?
—La cena. Tú te has empeñado en traerme el burrito para desayunar. Así que aquí tienes la cena postfuneral. Ya no te debo nada.
Entre nosotros no existían los «gracias» ni los «de nada». No los diríamos en serio. Lo único que había era una obsesión por equilibrar la balanza, por no deberle nada al otro.
Bajé la mirada al plato.
—¿Qué es?
—¿En serio? ¿Cómo de rico tienes que ser para no reconocer una hamburguesa con patatas fritas? No sabía qué te gustaba, así que te he comprado lo que me gusta a mí —comentó. Robó una patata del plato y se la tragó en dos bocados limpios.
Parecía cansada y nerviosa al mismo tiempo.
—¿Cómo está Karen? —le pregunté.
—Resistiendo. Va a pasar la noche en un spa con unas amigas. Les van a hacer un tratamiento facial esta noche y todo lo demás mañana. Parece un espacio seguro en el que pueda sentirse triste y… —Sloane cerró los ojos un momento.
Eran más palabras y menos insultos de los que me tenía acostumbrado.
—¿Aliviada? —adiviné.
Abrió los ojos verdes y me atravesó con la mirada.
—Puede ser.
—Tu padre estaba sufriendo. Es natural alegrarse por el hecho de que esa parte haya acabado.
Se subió a la encimera de un salto y se plantó junto a mi cena de comida rápida.
—Sigue pareciéndome mal —comentó.
Le pasé el brazo por detrás y tomé una patata frita del plato. Solo era una excusa para acercarme a ella. Para ponerme a prueba.
—¿Para qué has venido, Sloane?
A pesar de que conspiraba para acercarme más, seguía alejándola de mí. Nuestra dinámica ya me parecía difícil en un buen día. En uno como el de hoy, era agotadora.
Tomó otra patata y me señaló con ella.
—Porque quiero saber por qué mi madre te ha saludado hoy como si fueras un Walton perdido. ¿Qué cree que te debe? ¿De qué hablabais?
No iba a empezar esa conversación. Si Sloane descubría algún indicio de lo que había hecho, nunca me dejaría en paz.
—Mira, es tarde y estoy cansado. Deberías irte.
—Son las cinco y media de la tarde, no seas un muermo.
—No te quiero aquí. —Se me escapó la verdad en un ataque desesperado.
Se irguió sobre la encimera, pero no hizo amago de largarse. Siempre había estado muy cómoda con mi mal genio. Era parte del problema. O bien sobreestimaba su invencibilidad o subestimaba la cólera que yo contenía bajo la superficie. Y no iba a dejar que se quedara lo bastante para descubrir cuál de las dos opciones era la correcta.
Ladeó la cabeza y el pelo rubio le cayó por encima del hombro. Se había cambiado el tono de las mechas, de un frambuesa apagado a un brillo plateado en las puntas.
—¿Sabes en qué no he dejado de pensar hoy durante el funeral?
Al igual que su madre y su hermana, había hablado delante de la multitud, había sido un discurso elocuente y emotivo. Pero había sido la lágrima que le había descendido a Sloane por la mejilla, y las que se había limpiado con el pañuelo que le había dejado, las que me habían atravesado y dejado en carne viva.
—¿En un montón de formas nuevas de hacerme enfadar, empezando por invadir mi privacidad?
—En lo feliz que habríamos hecho a mi padre si hubiéramos fingido llevarnos bien.
Entonces me tocó a mí cerrar los ojos. Había dado el golpe con precisión experta. La culpa era un arma muy afilada.
Nada habría hecho más feliz a Simon que ver cómo su hija y su «proyecto» volvían a ser amables el uno con el otro.
—Supongo que ya no tenemos motivos para empezar a llevarnos bien —continuó ella. Tenía la mirada clavada en la mía, pero no había ni rastro de amabilidad en ella. Solo un dolor y un duelo iguales a los que yo sentía, pero no lloraríamos la pérdida juntos.
—Supongo que no —coincidí.
Lanzó un suspiro y después bajó de la encimera de un salto.
—Genial. Ya sé dónde está la puerta.
—Llévate el abrigo —ofrecí—. Hace frío.
Sacudió la cabeza.
—Si me lo llevo, tendré que volver a traerlo y preferiría no tener que hacerlo. —Pasó la mirada por la estancia y supe que ella también tenía fantasmas allí.
—Llévate el puto abrigo, Sloane. —Tenía la voz ronca. Se lo metí entre los brazos para que no le quedara alternativa.
Durante un segundo, estuvimos conectados por la cachemira.
—¿Has venido por mí? —preguntó de repente.
—¿Qué?
—Ya me has oído. ¿Has venido por mí?
—He venido por respeto. Tu padre era un buen hombre y tu madre siempre ha sido amable conmigo.
—¿Por qué volviste este verano?
—Porque mis amigos se estaban comportando como unos críos.
—¿Y yo no tuve nada que ver con esas decisiones? —insistió.
—Nunca tienes nada que ver.
Asintió abruptamente. No había ni una pizca de emoción en su bonito rostro.
—Bien. —Me quitó el abrigo y pasó los brazos por las mangas, que eran demasiado largas para ella—. ¿Cuándo vas a vender esta casa? —preguntó mientras se sacaba el pelo rubio plateado del cuello de la prenda.
—En primavera —respondí.
—Bien —repitió—. Será agradable tener unos vecinos decentes para variar —comentó.
Tras decir eso, Sloane Walton salió de mi casa sin mirar atrás.
Me comí la hamburguesa y las patatas frías en lugar del pollo, después lavé el plato y lo volví a guardar en el armario. Lo siguiente fueron las encimeras y los suelos, limpié cualquier rastro que la visita no deseada hubiera podido dejar a su paso.
Estaba cansado, eso no había sido mentira. Nada me apetecía más que darme una ducha caliente e irme a la cama con un libro. Pero no dormiría, no hasta que lo hiciera ella. Además, tenía trabajo que hacer. Subí las escaleras hacia mi antiguo dormitorio, un espacio que ahora utilizaba principalmente como despacho.
Me senté en el escritorio, bajo la enorme ventana saliente que daba al patio trasero y ofrecía vistas a la casa de Sloane. Me llegó un mensaje al móvil.
Karen: Nos lo estamos pasando de maravilla. Es justo lo que me pedía el alma. ¡Gracias otra vez por ser tan atento y generoso! P. D.: Mi amiga quiere que conozcas a su hija.
Incluyó un guiño y un selfi de ella y sus amigas en albornoces a juego, todas con un pringue verde en la cara. Tenían los ojos rojos e hinchados, pero las sonrisas parecían sinceras. Algunas personas podían soportar lo peor sin que les dañara el alma. Los Walton eran de esa clase de personas. Yo, por el contrario, había nacido dañado.
Yo: De nada. Y nada de hijas.
Rebusqué entre el resto de los mensajes de texto hasta que di con el hilo que buscaba.
Simon: Si pudiera haber elegido un hijo en esta vida, te habría elegido a ti. Cuida de mis chicas.
Era el último mensaje que recibiría del hombre al que tanto había admirado. Del hombre que había creído tontamente que yo podía ser salvado. Dejé caer el móvil, flexioné los dedos y, una vez más, deseé haber reservado el cigarrillo del día para ahora. En lugar de eso, me apreté los ojos con las palmas de las manos para librarme del escozor que sentía.
Lo empujé al fondo, volví a tomar el teléfono y rebusqué entre los contactos. Decidí que no debía estar sola.
Yo: Sloane no está en casa de su hermana. Está sola en casa.
Naomi: Gracias por el aviso. Imaginaba que intentaría quedarse sola. Lina y yo nos ocuparemos.
Una vez hube cumplido con mi deber, encendí el portátil y abrí el primero de los ocho informes que requerían mi atención. Apenas había conseguido echar un vistazo a las finanzas del primero cuando me vibró el móvil sobre el escritorio. Esta vez, era una llamada.
«Emry Sadik».
Decidí regodearme en la miseria en lugar de hablar con él de ella, por lo que dejé que saltara el buzón de voz.
Me llegó un mensaje unos segundos después.
Emry: Voy a seguir llamando. Será mejor que nos ahorres las molestias a los dos y contestes.
Ni siquiera me había dado tiempo a poner los ojos en blanco cuando entró la siguiente llamada.
—¿Diga? —respondí con brusquedad.
—Oh, genial. No has caído completamente en la conducta autodestructiva. —El doctor Emry Sadik era psicólogo, entrenador de rendimiento de élite y, lo peor de todo, un amigo accidental. El hombre conocía mis secretos más oscuros y profundos. Había dejado de intentar disuadirlo de que no merecía la pena salvarme.
—¿Has llamado por algún motivo en concreto o solo para tocarme las narices? —le pregunté.
Oí los «cracs» y «clincs» inconfundibles de las cáscaras de pistacho que comía antes de cenar al caer en el bol. Me lo imaginaba en la mesa de su estudio, con un partido de baloncesto silenciado y el crucigrama del día delante. Emry creía en la rutina y la eficiencia… Y en estar presente para sus amigos incluso cuando no querían.
—¿Cómo ha ido hoy?
—Bien. Ha sido deprimente. Triste.
«Crac. Clinc».
—¿Cómo te encuentras?
—Estoy furioso —le respondí—. Un hombre así debería poder hacer más obras buenas. Debería haber tenido más tiempo. Su familia lo necesita. —Yo lo necesitaba.
—Nada nos sacude tanto los cimientos como una muerte inesperada —empatizó Emry. Él lo sabía bien. Su mujer había fallecido en un accidente de coche hacía cuatro años—. Si el mundo fuera justo, ¿crees que tu padre habría tenido más tiempo?
«Crac. Clinc».
En un mundo justo, Ansel Rollins habría vivido para cumplir toda su condena y, el día en que lo soltaran, habría sufrido una muerte dolorosa y traumática. En lugar de eso, se había librado de su castigo gracias a un ictus que había acabado con su vida mientras dormía. La injusticia de la situación hizo que la ira que guardaba en esa caja de mi interior cerrada con llave traqueteara.
—Hace quince años que no eres mi psicólogo. Ya no tengo que hablar contigo sobre él.
—Como una de las pocas personas de este planeta a las que toleras, solo señalaba que perder a dos figuras paternas con solo seis meses de diferencia es demasiado para cualquier ser humano.
—Diría que ya hemos dejado claro que yo no soy humano —le recordé.
Emry rio, sin dejarse perturbar.
—Eres más humano de lo que crees, amigo mío.
—No hace falta que me insultes —resoplé.
«Crac. Clinc».
—¿Cómo ha ido con la hija de Simon?
—¿Cuál de ellas? —evadí la pregunta a propósito.
Emry rio por la nariz.
—No me hagas ir hasta allí en mitad de una tormenta de nieve.
Cerré los ojos para no sentirme obligado a echar un vistazo a la casa de Sloane.
—Ha ido… bien.
—¿Has conseguido ser cortés en el funeral?
—Yo casi siempre soy cortés —repliqué sin ganas.
Emry rio.
—Lo que daría por conocer a la infame Sloane Walton.
—Necesitarías más de una sesión si quisieras llegar al fondo de lo que le pasa —le dije.
—Me resulta fascinante que haya conseguido meterse con tanta firmeza en tu cabeza cuando eres un experto en eliminar quirúrgicamente las molestias de tu vida.
«Crac. Clinc».
—¿Qué tal el recital de piano de Sadie? —le pregunté, cambiando de tema a uno que mi amigo no sería capaz de ignorar: sus nietos.
—En mi humilde opinión, ha actuado mejor que todos los demás niños de cinco años con su emotiva interpretación de «Soy una tetera».
—Pues claro que ha sido la mejor —coincidí.
—Te enviaré el vídeo en cuanto aprenda a adjuntar diez minutos de vídeo tembloroso.