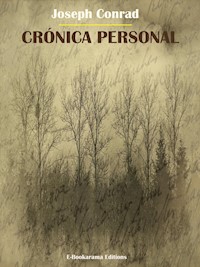
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
A los cincuenta y cinco años, Joseph Conrad recibió de su amigo y escritor Fox Madox Fox la propuesta de redactar sus memorias para la revista " English Review". El resultado es "Crónica personal", un autorretrato semejante a una novela publicado en 1909, que reúne los sucesos relativos a la azarosa infancia y familia de Conrad, una parte de su vida como escritor y también el proceso de composición de su primera novela.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Joseph Conrad
Crónica personal
Tabla de contenidos
CRÓNICA PERSONAL
Nota del autor a la edición de 1919
Prefacio familiar
I
II
III
IV
V
VI
VII
CRÓNICA PERSONAL
Nota del autor a la edición de 1919
La reedición de este volumen en un nuevo formato no precisa, hablando estrictamente, de otro prefacio. Ahora bien, comoquiera que éste es específicamente un lugar apropiado para los comentarios personales, aprovecho la ocasión para referirme en esta nota del autor a dos puntos surgidos de ciertas afirmaciones últimamente vertidas en la prensa acerca de mi persona.
Uno de ellos atañe a la cuestión de la lengua. Siempre me he sentido observado como si fuese una especie de fenómeno, posición que, fuera del mundo del circo, no puede tenerse por deseable. Hace falta un temperamento muy especial para obtener una cierta gratificación del hecho de ser capaz de hacer intencionadamente cosas que se salen de lo normal, e incluso de hacerlas por mera vanidad.
Que yo no escriba en mi lengua materna ha sido, por supuesto, objeto de frecuentes comentarios en diversas recensiones de mis libros e incluso en artículos de mayor fuste. Supongo que era una cuestión inevitable; por si fuera poco, todos esos comentarios han sido sumamente aduladores hacia la vanidad de quien escribe. En esa cuestión, empero, no tengo yo vanidad que requiera de la adulación. No podría tenerla aunque quisiera. El primer objeto de esta nota es descartar el mérito que pueda existir en un acto producto de la volición deliberada.
De la manera que sea, se ha extendido bastante la especie de que, en su día, a la hora de escribir elegí entre dos lenguas, el francés y el inglés. Esa impresión es de todo punto errónea. Tiene su origen, según creo, en un artículo escrito por sir Hugh Clifford y publicado, creo recordar, en 1898. Tiempo atrás vino a visitarme sir Hugh Clifford. Si no la primera, sí es la segunda de las personas cuya amistad me he granjeado a través de mi obra; el otro es Mr. Cunninghame Graham, quien quedó cautivado por la lectura de un relato mío, titulado Una avanzadilla del progreso. Estas amistades, que han perdurado hasta la fecha, las cuento entre mis más preciadas pertenencias.
Mr. Hugh Clifford (pues por entonces no tenía título nobiliario) acababa de publicar su primer volumen de esbozos malayos. Naturalmente me encantó verle, y sentí una infinita gratitud por todas las amabilidades que me transmitió acerca de mis primeros libros y de mis más tempranos relatos, cuya acción se desarrolla en el archipiélago de Malasia. Recuerdo que tras decir muchas cosas que debieran haberme sonrojado hasta la raíz de los cabellos por pura modestia ultrajada, terminó diciéndome, con la inflexible y pese a todo cordial firmeza propia de un hombre acostumbrado a decir verdades imposibles de digerir incluso a los potentados de Oriente (por su propio bien, claro está), que, de hecho, yo no tenía ni la menor idea de cómo eran los malayos. De eso tenía yo plena conciencia. Jamás he fingido estar en posesión de tales conocimientos, pero me vi llevado a contestar lo siguiente, aunque aún hoy me maraville de mi impertinencia: «Pues claro que nada sé de los malayos. Con sólo saber la centésima parte de lo que saben de los malayos usted y Frank Swettenham haría dar un respingo a todos mis lectores». Él prosiguió observándome con cordialidad y, pese a todo, con firmeza, tras lo cual rompimos los dos a reír. En el curso de aquella gratísima visita, que tuvo lugar hace una veintena de años y que tan bien recuerdo, hablamos de múltiples asuntos; uno de ellos fue la disparidad de características que se da entre unas lenguas y otras, dado lo cual mi amigo se llevó aquel día la impresión de que había tomado yo una elección libre y deliberada entre el francés y el inglés. Más adelante, cuando la amistad (que para él no es palabra nueva) lo llevó a escribir un estudio en la North American Review sobre la obra de Joseph Conrad, transmitió al público lector esa misma impresión.
Este malentendido, pues no se trata de otra cosa, fue sin duda alguna culpa mía. Debí de expresarme bastante mal en el curso de aquella conversación amistosa e íntima, momento en el cual uno no observa sus frases y pronunciamientos con todo el cuidado que debiera. Que yo recuerde, tan sólo intenté decir que si me hubiera visto ante la necesidad de elegir entre los dos, pese a reconocer bastante bien el francés y pese a estar familiarizado con esta lengua desde mi más tierna infancia, me habría atemorizado proponerme el esfuerzo de expresarme en una lengua tan perfectamente «cristalizada». Creo que ésa fue la palabra que utilicé entonces. Acto seguido pasamos a tratar de otros asuntos. Tuve que hablarle un poco acerca de mí; todo lo que él me refirió acerca de su trabajo en Oriente, su Oriente propio y particular, del cual no había entrevisto yo sino el más neblinoso atisbo, me resultó del más absorbente interés. Es posible que el actual gobernador de Nigeria no recuerde aquella conversación tan bien como yo, pero estoy convencido de que no pondría reparo alguno ante esto, que es lo que en términos diplomáticos se denomina «rectificación» de una afirmación que ante él hiciera un oscuro escritor a quien había acudido a visitar por pura simpatía y generosidad, dispuesto a trabar amistad con él.
La verdad del caso es que la habilidad de escribir en inglés me es tan connatural como cualquier otra de las facultades de que dispongo desde mi nacimiento. Tengo la extraña y abrumadora sensación de que siempre ha formado parte inherente de mí. Y es que en mi caso el inglés no fue producto de una elección ni de una adopción. Jamás pasó por mi cabeza la más remota idea de plantearme una elección. En cuanto a la adopción… bueno, qué duda cabe, hubo adopción, pero conste que fui yo el adoptado por el genio de la lengua, que tan pronto superé la etapa de los balbuceos se apropió de mí de forma tan cabal que hasta sus propios giros idiomáticos incidieron de forma directa en mi temperamento y modelaron mi todavía maleable carácter.
Fue un acto muy íntimo, y por esa misma razón me resultaba también misterioso de contar. Proponerse explicarlo sería tarea tan imposible como proponerse explicar el amor a primera vista. Hubo en esa conjunción de reconocimiento exultante, casi físico, algo muy similar al rendimiento y al abandono emocional, así como el orgullo de la posesión propia; ahora bien, en todo ello no hubo la menor sombra de esa horrorosa duda que cae sobre la mismísima llama de nuestras pasiones perecederas. Supe en lo más hondo de mí que aquello era ya para siempre.
Siendo pues fruto de un descubrimiento y no de la herencia, esa misma inferioridad de categoría hace de dicha facultad un bien más preciado aún, y sitúa a quien detenta esa posesión ante una obligación de por vida, la obligación de ser fiel a su enorme fortuna. Sin embargo, se me antoja que todo esto debe de dar la impresión de un intento por explicarlo, y ésa es tarea que, como digo, está fuera del alcance de cualquiera. Si en toda acción tal vez hemos de admitir con temor reverencial que lo imposible retrocede ante el indomable espíritu del hombre, cuando se trate de analizarlo, ese imposible siempre se resistirá a desvelarse. Tras todos estos años de práctica devota, tras haber acumulado la angustia que se desprende de las dudas, las imperfecciones y los defectos de mi corazón, solamente puedo jactarme del derecho a que se me crea cuando digo que de no haber escrito en inglés nunca habría escrito ni una sola palabra.
La otra cuestión que quisiera tratar aquí es también una rectificación, aunque de carácter menos directo. Nada tiene que ver con el medio en que me expreso. Atañe de muy otra manera al tema de mi autoría. No seré yo quien critique a mis jueces, pues siempre he creído recibir más que justicia de sus manos. Sin embargo, tengo para mí que su simpatía y su interés han adscrito a las influencias raciales e históricas gran parte de lo que, según creo, es sencillamente patrimonio del individuo. Nada hay tan ajeno al temperamento polaco como lo que en el mundillo literario se denomina eslavofilia; nada hay tan ajeno a su tradición de autogobierno, su visión caballeresca de las construcciones morales y su exagerado respeto por los derechos individuales, por no mencionar el importantísimo hecho de que la mentalidad polaca, de textura occidental, se ha curtido en la influencia italiana y francesa e, históricamente, siempre ha mantenido su empatía, incluso en los asuntos religiosos, con las corrientes más liberales del pensamiento europeo. La concepción imparcial de la humanidad toda, en todos sus grados de esplendor y miseria, junto con una especial consideración para con los derechos de quienes carecen de privilegios, y no sobre la base de una convicción mística, sino fundamentada en la simple camaradería y en una honorable reciprocidad de servicios, fue la característica dominante del ambiente mental y moral propio de las casas que cobijaron mi azarosa infancia, en definitiva, asuntos de calma y honda convicción, a un tiempo duraderos y consistentes, tan ajenos como fuera posible a ese humanitarismo que parece mera cuestión de nerviosismo, locura o morbidez.
Uno de los críticos que me han tratado con mayor simpatía intentó justificar ciertas características de mi obra por el mero hecho de ser yo, según sus propias palabras, «hijo de un revolucionario». No hay epíteto menos indicado para un hombre dotado de un hondo sentido de la responsabilidad tanto en la región de las ideas como en la provincia de la acción, y tan indiferente a los arranques de la ambición personal como fue mi padre. No consigo entender por qué por toda Europa se tachó de «revolucionarios» los alzamientos acaecidos en Polonia en 1861 y 1863, pues no fueron más que simples revueltas contra la dominación extranjera. Los propios rusos los calificaron de «rebeliones», término que, según su punto de vista, hace justicia exacta a la verdad. Entre los hombres que estuvieron implicados en los preparativos del movimiento de 1863, mi padre no podría considerarse más revolucionario que los demás, en el sentido que tiene el término de subversión de cualquier planteamiento político o social preestablecido. Fue tan sólo un patriota, en el sentido en que lo es un hombre que, convencido de la espiritualidad propia de una existencia nacional, no consiente ver esclavizado ese espíritu.
Una vez requerida su presencia en público, en un amable intento por justificar la obra del hijo, no será posible despachar a esa figura de mi pasado sin dedicarle unas pocas palabras más. De niño es evidente que conocí muy poco acerca de las actividades de mi padre, pues ni siquiera había cumplido doce años cuando murió. Lo que vi con mis propios ojos en su funeral fueron las calles despejadas y la multitud en silencio, si bien entendí a la perfección que se trataba de una manifestación del espíritu nacional con motivo de una ocasión propicia. La masa de trabajadores que se habían descubierto las cabezas, los jóvenes de la universidad, las mujeres desde las ventanas, los colegiales en las aceras, difícilmente habrían podido saber a las claras nada de él, con la sola excepción de su fama por la fidelidad que había mantenido siempre hacia la única emoción que guiaba sus corazones. Yo tampoco disponía sino de aquella seguridad; aquella silenciosa manifestación me pareció el homenaje más natural del mundo, pero no en honor del hombre, sino de la Idea.
Me había impresionado de forma mucho más íntima la quema de sus manuscritos unas dos semanas antes de su muerte. Se procedió a la quema bajo su propia supervisión. Resulta que aquella noche entré en su habitación algo antes de lo acostumbrado, y sin que nadie se fijara en mi presencia vi cómo la enfermera alimentaba las llamas de la chimenea. Mi padre estaba sentado en un sillón, respaldado por varios almohadones. Fue la última vez que lo vi fuera de la cama. Su aspecto no se me antojó tanto el de un hombre desesperadamente enfermo cuanto el de un hombre mortalmente hastiado, un hombre vencido. Aquel acto de destrucción me afectó profundamente por lo que había en él de rendición incondicional, aunque no fuese exactamente una rendición ante la muerte. Para un hombre de tan profunda fe, la muerte no podría haber sido enemigo de talla.
Durante muchos años estuve convencido de que hasta los últimos restos de sus escritos se habían quemado; ahora bien, en julio de 1914 me hizo llamar el bibliotecario de la Universidad de Cracovia, en el curso de nuestra breve visita a Polonia; acudí a visitarle y me refirió la existencia de ciertos manuscritos de mi padre, sobre todo de una serie de cartas escritas antes y a lo largo del exilio, cartas que su amigo más íntimo había enviado a su vez a la universidad con objeto de que fueran debidamente conservadas. Acudí al punto a la biblioteca, pero sólo dispuse de tiempo para echar un brevísimo vistazo. Me propuse volver al día siguiente y ordenar que se hiciera una copia de toda la correspondencia. Al día siguiente había estallado la guerra. Por eso tal vez nunca llegue a mi conocimiento qué pudo escribir mi padre a su amigo más íntimo en su época de felicidad doméstica, acerca de su recién estrenada paternidad, de sus esperanzas y ambiciones, o después, durante las largas horas de la desilusión, las privaciones y la tristeza.
También había imaginado que se le habría olvidado por completo, transcurridos cuarenta y cinco años desde su muerte, pero no fue ése el caso. Algunos jóvenes literatos le habían descubierto sobre todo como notable traductor de Shakespeare, Victor Hugo y Alfred de Vigny, a cuyo drama titulado Chatterton, que tradujo él mismo, había antepuesto un elocuente prólogo en el que defendía la honda humanidad del poeta y sus ideales de un noble estoicismo. También se recordó la faceta política de su dedicación; algunos contemporáneos suyos, camaradas en la tarea de mantener firme el espíritu nacional y la esperanza de un futuro independiente, habían publicado en su vejez sus memorias, y en ellas se reveló al mundo entero el papel que había desempeñado. Tuve entonces noticia de hechos de su vida que nunca habían llegado a mis oídos, hechos que al margen del grupo de iniciados jamás habría podido conocer ningún ser vivo, hecha la sola excepción de mi madre. Gracias a un volumen de memorias publicado póstumamente, que trataba sobre aquellos años amargos, supe que la primera formación en secreto del Comité Nacional se propuso por encima de todo organizar la resistencia moral contra la creciente presión del dominio ruso, y que esa formación respondió a la iniciativa de mi padre, que las primeras reuniones se celebraron en nuestra casa de Varsovia, de la cual todo lo que alcanzo a recordar con cierta claridad es una sola habitación, decorada en blanco y carmesí, que probablemente fuese el salón. En una de aquellas paredes se abría el arco más gallardo de todos los de la casa; adónde pudiera conducir es para mí un misterio, si bien ni siquiera hoy puedo quitarme de la cabeza que era un arco de enormes proporciones, y que las personas que aparecían y desaparecían por aquella entrada eran seres que descollaban muy por encima de la normal estatura de los hombres. Entre aquellas personas recuerdo a mi madre, una figura si acaso más familiar que las demás, vestida rigurosamente de negro por el luto nacional, luto que llevaba en desafío a las feroces regulaciones policiales. De aquella época también he preservado el temor reverencial que me inspiraba su misteriosa gravedad, por más que de ninguna manera se negara a sonreír. Y es que también recuerdo su sonrisa. Tal vez siempre fuese capaz de esbozar una sonrisa y dedicármela a mí. Era entonces joven; no había cumplido treinta años. Murió años después, en el exilio.
En las páginas que siguen hago mención de su visita a la casa de su hermano, acaecida poco más o menos un año antes de su muerte. También hablo de pasada acerca de mi padre, tal como lo recuerdo en los años siguientes al mortífero golpe que le supuso esa pérdida. Bien, pues una vez evocadas estas sombras en respuesta a las palabras de un crítico amable, que regresen a su lugar de reposo, donde sus perfiles aún palpitan vivos, diluidos si bien todavía conmovedores, y que esperen el momento en que su realidad obsesionante, su última huella sobre la tierra, haya de irse conmigo de este mundo.
1919
J. C.
Prefacio familiar
Por regla general, no suele hacernos falta que nos animen en demasía para hablar de nosotros mismos; sin embargo, este librito es resultado de una sugerencia amistosa, e incluso de una cierta presión por lo demás también amistosa. Me defendí con algún denuedo, si bien, con su característica tenacidad, la voz del amigo no cejó en su empeño: «No sé si se da usted cuenta, pero la verdad es que debe usted…».
No fue una discusión; no es ése un argumento de peso, pero lo cierto es que cedí de inmediato. ¡Si de veras uno debe… no queda más remedio!
La fuerza de una palabra es algo que se percibe de inmediato. Quien desee persuadir ha de confiarse no al argumento adecuado, sino a la palabra idónea. Siempre ha sido mayor el poder del sonido que el poder del sentido. Y no lo digo con desdén. Es preferible que la humanidad sea impresionable antes que reflexiva. Nada que sea verdaderamente grande en el sentido en que lo es lo humano —grande de veras, es decir, susceptible de afectar a un gran número de vidas— procede de la reflexión. Por otra parte, es imposible no captar el poder de las palabras, palabras tales como Gloria, por ejemplo, o Piedad. No mencionaré ninguna más. No hace falta irse muy lejos a buscarlas. Pronunciadas a voz en cuello y con perseverancia, con ardor, con convicción, estas dos por sí solas, y sobre todo por su simple sonido, han puesto en marcha a naciones enteras y han levantado el suelo duro y reseco sobre el que descansan los cimientos de todo nuestro entramado social. ¡He ahí «virtud» para el que quiera…! Hay que prestar suma atención al acento, por descontado. Hay que dar con el acento justo. Eso es de suma importancia. El pulmón ancho y capaz, las cuerdas vocales que atronan o que resuenan con ternura. Que no me vengan a mí con el cuento de la palanca de Arquímedes, quien por cierto era un personaje distraído y dotado de una imaginación si acaso matemática. Las matemáticas merecen todo mi respeto, pero nunca he sido yo de mucha ni poca utilidad cuando se trata de motores. Dadme un cambio de la palabra precisa, dadme el acento indicado y moveré el mundo.
¡Qué sueño, para ser el de un escritor! No en vano tienen las palabras escritas también su propio acento. ¡Sí! ¡Que me sea dado encontrar la palabra adecuada! Sin lugar a dudas debe hallarse en alguna parte, entre los despojos de todas las exigencias y las exclamaciones exultantes que hemos vertido en voz alta desde el primer día en que la esperanza, inmortal, descendió a la tierra. Bien puede estar ahí, muy cerca, desechada, sin que nadie la vea, pero en todo caso al alcance de la mano. Ahora bien, de nada sirve. Estoy seguro de que hay hombres de los que encuentran una aguja en un pajar a la primera intentona. Yo por mi parte nunca he tenido esa suerte.
Y además hay que tener en cuenta ese acento. Otra dificultad que añadir. ¿Quién sabrá precisar si su acento es apropiado o si es un desacierto, por lo menos hasta que no resuene a gritos la palabra? Tal vez ni siquiera así llegue a oírse, llevándosela el viento y dejando al mundo impasible. Hubo en otro tiempo un emperador que fue sabio y algo literato. Anotó en tablillas de marfil algunos pensamientos, máximas y reflexiones que el azar ha querido preservar para edificación de la posteridad. Entre otras cosas —y cito de memoria— recuerdo esta solemne admonición: «Que todas tus palabras lleven el acento de la heroica verdad». ¡El acento de la heroica verdad! Eso sin duda está muy bien pero pienso ahora que a tan austero emperador debió de serle muy fácil tarea pergeñar tan grandioso consejo. La mayor parte de las verdades que tienen vigencia en este mundo son humildes, que no heroicas; en la historia de la humanidad han sobrado las ocasiones en que los acentos de una verdad heroica no han llevado más que a la irrisión.
Que nadie espere encontrar entre las guardas de este librito palabras de extraordinaria potencia ni tampoco acentos de un heroísmo irresistible. Por humillante que pueda ser para la estima en que me tengo, debo confesar que los consejos de Marco Aurelio no están hechos para mí. Se adecuan mejor a un moralista que a un artista. Puedo prometer la verdad de una índole más modesta, y la sinceridad también, esa sinceridad absoluta y digna de todo elogio que así como nos entrega a manos de nuestros enemigos, es harto probable que nos granjee la discordia de los amigos.
«Granjear la discordia» tal vez sea una expresión fuerte en exceso. No consigo imaginar a ninguno de mis amigos ni a ninguno de mis enemigos tan cerrado en banda como para querellarse conmigo. «Decepcionar a los amigos» sí estaría más cerca del blanco. La mayoría de las amistades, por no decir casi todas las que he disfrutado durante el periodo de mi vida que he dedicado a escribir, me han sido dadas a través de los libros; bien sé que un novelista vive en su obra. Se encuentra en ella, única realidad en medio de un universo inventado, entre objetos, acontecimientos, personas imaginarias. Al escribir acerca de todo ello, el novelista no hace otra cosa que escribir acerca de sí. Pero el desvelamiento nunca será completo. El novelista seguirá siendo, hasta cierto punto, una figura más de las que se hallan tras el velo, una presencia más intuitiva que vista: un movimiento y una voz tras los cortinajes de la ficción. En cambio, en estas notas estrictamente personales no hay velo ninguno. Y no puedo sustraerme al recuerdo de un pasaje de la Imitación de Cristo en la que su ascético autor, que tan hondamente conocía la vida, dice que «hay personas cuya estima depende de su reputación y que al mostrarse tal cual no destruyen la opinión que los demás se habían forjado». He aquí el peligro en el que incurre el autor de ficción que se propone hablar de sí mismo sin disfraz ninguno.
Mientras estas remembranzas aparecían por entregas, recibí diversas quejas y amonestaciones por mi pésimo uso de la economía, como si tal especie de escritura no fuera más que una forma de autocomplacencia tendente a despilfarrar la sustancia destinada a otros volúmenes futuros. Se diría que no tengo un talante suficientemente literario. Ciertamente, un hombre que antes de cumplir los treinta y seis años de edad nunca escribió un solo renglón para darlo a la imprenta, de ninguna manera puede darse a contemplar su existencia y su experiencia, a considerar la suma de sus pensamientos, sensaciones y emociones, sus recuerdos y sus pesares, la posesión entera en que tiene su pasado, como si todo ello fuese mero material con el cual cupiese la posibilidad de trabajar. En otra ocasión, hace más o menos tres años, cuando publiqué El espejo del mar, que también es por cierto un volumen de impresiones y recuerdos, se me hicieron estos mismos comentarios de carácter práctico. La verdad sea dicha, jamás he alcanzado a entender qué clase de ahorro es el que me recomiendan. Yo deseaba pagar mi tributo al mar, a sus barcos y a sus hombres, con los cuales sigo en deuda por una infinidad de cosas que, en el fondo, son las que han terminado por hacer de mí quien soy. Aquélla me pareció la única forma en la que podría ofrecer mi tributo a sus sombras. En mi interior no cabía la menor duda. Es más que probable que sea pésimo economista, pero lo que sí es cierto es que soy incorregible.
Por haber madurado bajo las especiales condiciones de la vida del mar sin haberme alejado de ella, albergo una piedad especial para con esa figura de mi pasado; las impresiones que dejara en mí siguen siendo indelebles, su atractivo directo, mientras sus exigencias eran de las que admiten la respuesta pronta que se da con la vocación. En todo ello nada hubo que pudiera sumir en la perplejidad a una joven conciencia. Por haberme desgajado de mis orígenes bajo un temporal de culpa que arreciaba desde todo punto cardinal que tuviese la más remota sombra de derecho a expresar una opinión, separado por una gran distancia de todos aquellos afectos naturales tal como me fueron sin embargo entregados, e incluso enajenada mi amistad con todo aquello, hasta cierto punto, por mor del carácter absolutamente ininteligible de la vida que tan misteriosamente me había seducido y me había apartado de mis naturales lealtades, puedo decir con plena seguridad que a través de la fuerza ciega de las circunstancias el mar iba a ser todo mi mundo y la marina mercante todo mi hogar durante largos años. No es pues de extrañar que en mis dos únicos libros que están exclusivamente consagrados al mar —a saber, El negro del «Narcissus» y El espejo del mar (así como en un puñado de relatos marítimos, como son Juventud y Tifón)— hayan intentado con una consideración punto menos que filial traducir la vibración de la vida tal cual era en el gran mundo de las aguas, en los corazones de los hombres sencillos que a lo largo de los siglos han surcado sus soledades, así como también ese algo sensible que parece habitar en los barcos, que esos hombres han creado con sus propias manos y que son objeto de sus cuitas.
La vida literaria, al menos la de uno, a menudo debe volverse a los recuerdos en busca de sustento y rastrear su discurso entre las sombras, a no ser que uno haya tomado la decisión de escribir únicamente con el propósito de reprobar a la humanidad por todo lo que es, o de alabarla por todo lo que no es, o —y es lo más común— de enseñarla a comportarse. Comoquiera que no soy yo ni dado a las pendencias, ni mucho menos un adulador, ni tampoco un sabio, nunca me he propuesto ninguna de estas tres variantes, y conste que estoy serenamente preparado para arrostrar la insignificancia que suele atribuirse a las personas que nunca se entrometen, y lo digo en el sentido más amplio de la palabra. La resignación, ahora bien, no es indiferencia. No me agradaría sin embargo verme relegado a la condición de mero espectador retrepado en la orilla del gran torrente que tantas vidas transporta. De buena gana reclamaría para mí la facultad de la intuición tal como se puede expresar en una voz solidaria y en la compasión.





























