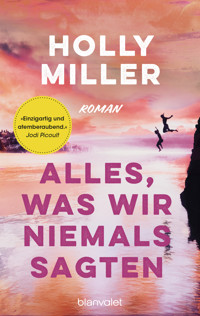6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lira Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una historia de amor como ninguna otra. Joel esconde un secreto. Desde que era pequeño, tiene sueños proféticos sobre sus seres queridos. Son visiones de lo que va a pasar, tanto de lo bueno como de lo malo. Para él, la única forma de evitar que estos sueños lo atormenten es alejándose de todo el mundo y cerrando la puerta al amor. Callie no consigue dejar atrás el pasado. No ha vuelto a ser la misma desde que perdió a su mejor amiga y, aunque sabe que necesita ser más espontánea y perseguir sus sueños, no se atreve a dejarse llevar. Cuando se conocen por casualidad, Joel y Callie tienen la sensación de que es el comienzo de algo que cambiará sus vidas para siempre. Hasta que, una noche, Joel sueña con Callie, y es la visión que jamás habría querido tener… Emocionante como pocas novelas, Cuando soñé contigo es el inolvidable debut de Holly Miller, una historia de amor lírica y desgarradora, de fragilidad y resiliencia, sobre el valor necesario para amar, incluso aunque sepamos que no durará para siempre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cuando soñé contigo
Holly Miller
Traducción de Cristina Riera
Contenido
Portada
Página de créditos
Sobre este libro
PRÓLOGO
Capítulo 1
PARTE 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
PARTE 2
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
Capítulo 50
Capítulo 51
Capítulo 52
PARTE 3
Capítulo 53
Capítulo 54
Capítulo 55
Capítulo 56
Capítulo 57
Capítulo 58
Capítulo 59
Capítulo 60
Capítulo 61
Capítulo 62
Capítulo 63
Capítulo 64
Capítulo 65
Capítulo 66
Capítulo 67
Capítulo 68
Capítulo 69
Capítulo 70
Capítulo 71
Capítulo 72
PARTE 4
Capítulo 73
Capítulo 74
Capítulo 75
Capítulo 76
Capítulo 77
Capítulo 78
Capítulo 79
Capítulo 80
Capítulo 81
Capítulo 82
Capítulo 83
Capítulo 84
Capítulo 85
Capítulo 86
Capítulo 87
Capítulo 88
Capítulo 89
Capítulo 90
Capítulo 91
Capítulo 92
EPÍLOGO
Capítulo 93
Capítulo 94
Agradecimientos
Sobre la autora
Página de créditos
Cuando soñé contigo
V.1: Septiembre, 2022
Título original: The Sight of You
© Holly Miller, 2020
© de la traducción, Cristina Riera Carro, 2022
© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2022
Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción total o parcial en cualquier forma.
Diseño de cubierta: Taller de los Libros
Imagen de cubierta: Shutterstock - TairA
Publicado por Lira Ediciones
C/ Aragó, 287, 2.º 1.ª
08009, Barcelona
www.liraediciones.com
ISBN: 978-84-19235-02-2
THEMA: FBA
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.
Cuando soñé contigo
Una historia de amor como ninguna otra
Joel esconde un secreto. Desde que era pequeño, tiene sueños proféticos sobre sus seres queridos. Son visiones de lo que va a pasar, tanto de lo bueno como de lo malo. Para él, la única forma de evitar que estos sueños lo atormenten es alejándose de todo el mundo y cerrando la puerta al amor.
Callie no consigue dejar atrás el pasado. No ha vuelto a ser la misma desde que perdió a su mejor amiga y, aunque sabe que necesita ser más espontánea y perseguir sus sueños, no se atreve a dejarse llevar.
Cuando se conocen por casualidad, Joel y Callie tienen la sensación de que es el comienzo de algo que cambiará sus vidas para siempre. Hasta que, una noche, Joel sueña con Callie, y es la visión que jamás habría querido tener…
Emocionante como pocas novelas, Cuando soñé contigo es el inolvidable debut de Holly Miller, una historia de amor lírica y desgarradora, de fragilidad y resiliencia, sobre el valor necesario para amar, incluso aunque sepamos que no durará para siempre.
«Acabo de terminarlo y no puedo dejar de llorar. Qué libro tan extraordinario. Está escrito de una forma exquisita, es increíblemente conmovedor y es imposible dejar de leerlo.»
Beth O’Leary, autora de Piso para dos
«Algunos libros te desgarran, incluso mientras te maravillas de lo extraordinariamente escritos que están. Cuando soñé contigo es uno de ellos. Holly Miller, con sus sorprendentes metáforas y su retrato delicado sobre una relación desventurada, ha creado una novela que es única e impresionante, y dolorosa y rota y perfecta… como el amor. Todavía estoy llorando y, sin embargo, lo único que me apetece es sentarme y volver a leerla».
Jodi Picoult, autora de Pequeñas grandes cosas
«Este libro me hizo llorar. No puedo dejar de pensar en Callie y Joel y en cuáles serían mis elecciones en sus circunstancias. Hermoso y sobrecogedor».
Jill Santopolo, autora best seller de La luz que perdimos
«Una novela impresionante y escrita con maestría sobre el destino, los sueños y el amor desinteresado… Rompe el corazón y a la vez es revitalizante. Los lectores deberán estar preparados para llorar».
Publishers Weekly
«Los fans de La luz que perdimos y La mujer del viajero en el tiempo caerán rendidos ante esta novela desgarradora pero que, en última instancia, reafirma la vida».
Booklist
«Esta novela conmovedora será un best seller».
Cosmopolitan
Prólogo
1
Callie
«Joel, lo siento mucho. Volver a verte así… ¿Por qué me he subido al tren? Debería haber esperado al siguiente. No habría importado. De todas formas, me he pasado la parada y hemos llegado tarde a la boda.
En lo que ha durado el trayecto hasta Londres, solo he pensado en ti y en lo que habrías escrito en la nota que me has dado. Luego, cuando por fin la he leído, me he quedado mirándola y, al levantar la vista, me he dado cuenta de que habíamos pasado la estación de Blackfriars hacía rato.
Yo también tenía un montón de cosas que quería (y necesitaba) decirte. Pero me he bloqueado en cuanto te he visto. Quizá porque no quería irme de la lengua.
Pero ¿y si ya está, Joel? ¿Y si hoy fuera la última vez que veo tu cara, que oigo tu voz?
El tiempo pasa muy deprisa, y sé lo que me espera.
Ojalá me hubiera quedado, solo unos minutos más. Lo siento.»
Primera parte
2
Joel
Es la una de la madrugada y estoy de pie, con el torso desnudo, ante el ventanal del salón. El cielo está despejado y salpicado de estrellas, y la luna parece una canica.
De un momento a otro, mi vecino Steve saldrá de su piso, justo encima del mío, e irá hacia su vehículo, con la pequeña retorciéndose furiosa en la sillita. Da paseos en coche con Poppy en plena noche y trata de calmarla hasta dormirla con el runrún de los neumáticos y una lista de reproducción de ruiditos de animales de granja.
Aquí viene. El caminar adormilado por las escaleras, los lloriqueos de Poppy. Su brusquedad habitual para abrir nuestra problemática puerta principal. Veo cómo se acerca al coche y mete la llave; duda. Está confundido, sabe que algo que no va bien. Pero su cerebro aún está reflexionando.
Finalmente, cae en la cuenta. Suelta una palabrota, se lleva una mano a la cabeza. Da dos vueltas al vehículo, incrédulo.
«Lo siento, Steve, las cuatro ruedas, todas. Sin duda, te las han reventado. Esta noche no irás a ningún sitio».
Por un momento, bajo la aséptica iluminación de la calle, parece que se ha convertido en una estatua. De repente, alza la vista directamente hacia mi ventanal.
Mantengo la calma. Es prácticamente imposible que me vea si me quedo quieto. Las persianas están bajadas y el piso, oscuro y en silencio, como un reptil en reposo. No hay forma de que me descubra asomado a una sola rendija. Estoy pendiente de todo.
Durante unos segundos, nuestras miradas se cruzan, hasta que la aparta y niega con la cabeza, y Poppy regala un chillido muy oportuno a todo el vecindario.
Se enciende una luz en la casa de enfrente. El brillo contrasta con la penumbra de la calle y la exasperación mana de la ventana:
—¡Venga ya, tío!
Steve alza una mano y luego gira sobre los talones para regresar al edificio. Oigo cómo sube las escaleras, con Poppy llorando a pleno pulmón a medida que avanzan. Steve está acostumbrado a despertarse de madrugada, pero Hayley necesita dormir. Hace poco que se reincorporó a su trabajo en un prestigioso bufete de abogados de Londres, así que estaría bien que no se quedara dormida en las reuniones.
En fin. Ya he completado mi lista de tareas. Las tacho de la libreta, me siento en el sofá y levanto las persianas para ver las estrellas.
Me premio con un chupito de whisky; así celebro los momentos especiales. Luego, me sirvo otro y me lo acabo de un solo trago.
Veinte minutos después, estoy listo para irme a dormir. Busco un tipo de descanso muy específico, y todo lo que he hecho esta noche debería ayudarme a conseguirlo.
—Siempre va sofocado —dice mi vecina Iris, de ochenta y tantos años, cuando me presento en su casa unas horas más tarde para sacar a pasear a Rufus: su labrador beige.
No son ni las ocho de la mañana, quizá por eso no tengo ni idea de a quién se refiere. ¿A su vecino, Bill, que aparece casi todas las mañanas con un chismorreo o un folleto extraño? ¿Al cartero, que acaba de saludarnos alegremente desde la ventana del salón?
Ay, los carteros. Siempre están o ridículamente felices o tan tristes que parece que van a echarse a llorar. No hay término medio.
—Ha estado durmiendo sobre las baldosas de la cocina para estar fresco.
Claro. Está hablándome del perro. Ocurre más a menudo de lo que me gustaría: estoy demasiado agotado como para seguir conversaciones banales con personas que, como mínimo, me doblan la edad.
—Buena idea. —Sonrío—. Puede que hasta yo lo pruebe.
Me lanza una mirada circunspecta.
—Así no conquistarás a ninguna mujer, ¿eh?
Ah, las mujeres. Pero ¿cuáles? Iris parece convencida de que hay una cola de mujeres en algún lugar, dispuestas a dejarlo todo para salir con un tío como yo.
—¿Crees que podrá mantener el ritmo? —pregunta, señalando a Rufus—. ¿En la calle, con este calor?
He sido veterinario, aunque ahora ya no ejerzo. Pero creo que a Iris la tranquiliza mi trayectoria profesional.
—Hoy hace menos calor —le aseguro. Tiene razón en que las temperaturas han sido cálidas últimamente, y más para estar ya en septiembre—. Iremos al lago de las barcas y chapotearemos un poco.
Sonríe.
—¿Tú también?
Niego con la cabeza.
—Prefiero atentar contra el orden público en horas intempestivas. Así es más emocionante.
Se le ilumina el rostro como si mis bromas pésimas fueran el mejor momento del día.
—Qué suerte tenemos de contar contigo… ¿No es así, Rufus?
A decir verdad, Iris también mola bastante. Lleva unos pendientes con forma de frutas y tiene una suscripción premium a Spotify.
Me agacho y le pongo la correa a Rufus, que se levanta sobre las cuatro patas.
—Sigue teniendo un poco de sobrepeso, Iris. Eso no lo ayudará contra el calor. ¿Cómo lleva la dieta?
La anciana se encoge de hombros.
—Es capaz de oler el queso a cincuenta pasos, Joel. ¿Qué te voy a contar?
Suspiro. Llevo ocho años sermoneando a Iris sobre la alimentación de Rufus:
—¿Qué trato teníamos? Yo lo saco a pasear y tú te ocupas del resto.
—Ya lo sé, ya lo sé. —Empieza a echarnos del salón con el bastón—. Pero es que no puedo resistirme a esa carita.
Llego al parque con tres perros a la zaga (además de a Rufus, paseo a otros dos perros de expacientes con movilidad reducida. También hay un cuarto, un gran danés que se llama Bruno. Pero está traumatizado y no socializa bien, y tiene mucha fuerza, así que a ese lo saco cuando oscurece).
Aunque ha refrescado por la noche, mantengo la promesa que le he hecho a Iris de llevarlos al lago de los botes. La alegría se apodera de mí cuando los suelto y, como si fueran caballos, entran al galope en el agua.
Respiro hondo. Una vez más, intento convencerme de que ayer por la noche hice lo correcto.
Tenía que serlo. Prácticamente durante toda mi vida, he tenido sueños proféticos y visiones lúcidas que me sobresaltan y me despiertan. Me revelan lo que va a suceder, tal vez en unos días, meses, años. Y los protagonistas siempre son mis seres queridos.
Estos sueños aparecen, como mínimo, cada semana; la proporción entre los que son positivos, neutros y auténticas pesadillas es bastante equilibrada. Lo peor son las premoniciones funestas: accidentes y enfermedades, dolor y miseria. Por eso siempre estoy nervioso y en alerta máxima. Me pregunto cuándo volveré a cambiar el rumbo del destino, a tener que darme prisa para boicotear los concienzudos planes de alguien.
O peor: salvar una vida.
Sigo con mis obligaciones caninas desde la orilla del lago y me encuentro con un grupo de paseadores de perros, pero les regalo una sonrisa y los rehúyo. Se reúnen casi todas las mañanas junto al puente y, si cometo el error de establecer contacto visual, me hacen señas para que me acerque. He mantenido las distancias desde el día en que empezaron a hablar sobre cómo dormir bien, así como sobre remedios caseros, terapias, pastillas y rutinas (me excusé y desaparecí. No he vuelto a acompañarlos desde entonces).
Es un tema que me afecta mucho. En mi desesperación por pasar las noches sin soñar, he probado de todo: dietas; meditación; frases motivacionales; lavanda y ruido blanco; lácteos bebibles; pastillas para dormir con efectos secundarios; aceites esenciales; ejercicio físico tan agotador que tenía que parar para vomitar; periodos esporádicos de borracheras descomunales cuando tenía veintitantos, bajo la premisa equivocada de que podría alterar los ciclos de sueño. Sin embargo, tras años y años de experimentos, se demostró que mis ciclos eran imperturbables. Nada podrá cambiarlos.
Con todo, las matemáticas dictan que menos horas de descanso significan menos sueños. Así que ahora me quedo despierto hasta altas horas de la madrugada, con la ayuda de las pantallas y un consumo alarmante de cafeína. Solo entonces me permito un breve descanso. He entrenado a mi cerebro para que me despierte al cabo de unas pocas horas.
Y esta es la razón por la que ahora mismo siento la urgente necesidad de tomar un café. Llamo a los perros con un silbido y me dirijo hacia el camino que bordea el río. En la carretera que queda a la derecha, la vida empieza a ponerse en marcha. Tráfico de hora punta, ciclistas, trabajadores a pie, furgonetas de reparto. Una orquesta discordante que se prepara para entonar la banda sonora de una mañana normal de un día laborable.
Me provoca cierta nostalgia de normalidad. Ahora mismo no tengo el espacio mental suficiente como para conservar un trabajo remunerado, amistades o la salud. La preocupación y la falta de sueño me dejan hecho polvo, distraído, nervioso.
Aunque solo sea para evitar que todo esto acabe conmigo, sigo unas normas más o menos laxas: hacer ejercicio a diario, no beber demasiado alcohol y rehuir el amor a toda costa.
En toda mi vida, tan solo he confesado la verdad a dos personas. Y la segunda vez, juré que sería la última. Por eso no puedo explicarle a Steve que ayer por la noche actué para evitar una premonición funesta que atañía a Poppy, mi ahijada, a quien quiero tanto como a mis sobrinas. Lo soñé con todo detalle: Steve, exhausto, se olvidaba de frenar en un cruce y el coche se estampaba contra una farola a cincuenta kilómetros por hora, con Poppy en el asiento trasero. Después del accidente, tenían que seccionarla para sacarla del coche.
Había tomado las medidas necesarias. Por eso me merecía ese whisky doble, aunque está mal que lo diga yo.
Vuelvo a poner las correas a los perros y me dirijo hacia sus casas. Tendré que evitar a Steve durante una temporada, al menos. Cuanto más desapercibido pueda pasar, menos probable será que me relacione con lo que ocurrió ayer por la noche.
Una vez haya devuelto a los perros a sus respectivas casas, buscaré una cafetería en la que refugiarme, pienso. Un lugar en el que pueda tomarme un café tranquilamente, en un rincón, anónimo e inadvertido.
3
Callie
—Es imposible que nunca te haya pasado. —Dot y yo estamos limpiando las mesas de la cafetería después de cerrar mientras intercambiamos teorías sobre el cliente que se ha ido sin pagar. Es mi momento preferido del día: cuando termina la jornada y devolvemos un poco de brillo al establecimiento. Al otro lado del ventanal, el aire de principios de septiembre es tan cálido y delicado como la piel de un melocotón.
—Tal vez ha sido sin querer —sugiero.
Dot se pasa una mano por el pelo corto y rubio decolorado.
—En serio. ¿Cuánto hace que trabajas aquí?
—Dieciocho meses. —Me parece más increíble cada vez que lo digo.
—Dieciocho meses y todavía no te habían hecho un «simpa». —Dot niega con la cabeza—. Debes de tener un don.
—Estoy segura de que simplemente se ha olvidado. Creo que Murphy lo ha distraído.
Murphy es mi perro, un cruce de color negro y marrón. Bueno, no es exactamente mío. La cuestión es que vive a cuerpo de rey siendo la mascota residente de la cafetería, porque nunca se acaba la gente que viene y quiere acariciarlo y pasarle comida de tapadillo.
Dot resopla.
—Lo único que se ha olvidado ha sido la cartera.
Nunca había visto a ese cliente. Claro, que nunca había visto a gran parte de los clientes de hoy. La cafetería de la competencia, situada en la cima de la colina, suele absorber la procesión de trabajadores de Eversford, el pueblo comercial en el que he vivido toda la vida. Pero esta mañana ha cerrado sin avisar y los clientes habituales han empezado a entrar en silencio en cuanto hemos abierto, todos de traje oscuro con raya diplomática, zapatos lustrados y oliendo a loción para después del afeitado.
En cambio, este cliente era diferente. De hecho, me da hasta vergüenza admitir lo mucho que me ha llamado la atención. Era imposible que se dirigiera a ninguna oficina: su pelo oscuro acababa de salir de la cama, y el agotamiento lo abrumaba, como si hubiese pasado una noche muy dura. Al acercarme para tomarle nota parecía distraído, pero, cuando por fin ha girado los ojos hacia mí, los ha clavado con intensidad, sin apartarlos.
No hemos intercambiado más que un par de palabras, pero recuerdo que, antes de irse sin pagar (y entre rachas de garabateos en una libreta), había forjado una especie de vínculo silencioso con Murphy.
—Puede que sea escritor. Llevaba una libreta.
Dot me deja claro su desacuerdo con un ruidito.
—Claro… Un escritor que se muere de hambre. Quién sino tú iba a darle un toque romántico a un robo.
—Sí, pero, si fuera por ti, tendríamos uno de esos carteles, los que ves en las estaciones de servicio: «Si no dispones de medios para pagar…».
—¡Oye, eso sí que es buena idea!
—No era una sugerencia.
—Quizá la próxima vez lo tumbe con mi mejor patada giratoria.
Y seguro que lo conseguiría: hace poco que Dot practica kick-boxing, pero le dedica una energía envidiable. Siempre está haciendo algo; corriendo indómita por la vida como una criatura salvaje.
En cambio, cree que yo me he guarecido del mundo; acurrucada en un rincón para protegerme de su brillante luz. Quizá tenga razón.
—No pueden usarse movimientos de artes marciales con los clientes —digo—. Política de la empresa.
—Bueno, tampoco habrá próxima vez. Me he quedado con su cara. Si lo veo por el pueblo, le exigiré que nos pague diez libras.
—Pero si solo ha tomado un café.
Dot se encoge de hombros.
—Digamos que es el extra a pagar por un «simpa».
Sonrío y me dirijo hacia la trastienda, pasando por su lado, para imprimir el albarán de la entrega de mañana. Solo llevo un minuto detrás cuando oigo que le grita a alguien:
—¡Hemos cerrado! ¡Vuelva mañana!
Al asomar la cabeza por la entrada del despacho, reconozco la silueta que hay en la puerta. Y, al parecer, Murphy también: está olfateando los goznes con expectación al tiempo que menea la cola.
—Es él —observo, y noto que el estómago se me encoge un poco. Alto y delgado, camiseta gris y vaqueros oscuros. Una piel que revela que ha pasado el verano en el exterior—. El chico que se ha olvidado de pagar.
—Ah.
—Qué capacidades deductivas tienes, eh, ¿Sherlock?
Con un resoplido, Dot abre el cerrojo de seguridad, gira la llave y abre solo una rendija. No oigo lo que dice, pero supongo que ha venido para saldar la deuda, porque Dot quita la cadena, abre la puerta y lo deja pasar. Sin dejar de menear la cola y patalear, Murphy retrocede mientras él entra.
—Me he ido sin pagar —dice, con aspereza y un arrepentimiento que me desarma—. Ha sido totalmente involuntario. Toma. —Le entrega a Dot un billete de veinte, se pasa la mano por el pelo y me mira. Tiene unos ojos grandes y oscuros como la tierra húmeda.
—Ahora te doy el cambio —respondo.
—No, no hace falta. Gracias. Lo siento mucho.
—Llévate algo. ¿Otro café, un trozo de tarta? Como muestra de gratitud por ser tan decente. —Hay algo en él que parece suplicar un poco de amabilidad.
Todavía queda un poco de drømmekage, un bizcocho danés muy esponjoso con coco caramelizado por encima; se traduciría por algo así como 'pastel de ensueño'. Coloco un trozo en una caja y se la ofrezco.
Titubea un instante, se rasca la mandíbula con una barba de tres días, vacilante. Luego, acepta la caja y sus yemas rozan las mías.
—Gracias. —Agacha la cabeza y se va; una oleada de aire cálido y aterciopelado se cuela en la tienda.
—Bueno —tercia Dot—. Es un hombre de pocas palabras.
—Creo que lo he desconcertado con la tarta.
—Sí, ¿a qué ha venido eso? ¿Cómo que «otro café»? —repite—. ¿«Un trozo de drømmekage»?
Me resisto como puedo para no sonrojarme.
—Al menos ha vuelto para saldar las cuentas. Lo que demuestra que eres una cínica irremediable.
—Qué va. Con ese pedazo de drømmekage apenas hay beneficios.
—Esa no es la cuestión.
Dot alza una ceja tatuada.
—Puede que el jefe no esté de acuerdo. O, como mínimo, el contable.
—No, Ben te diría que debes tener más fe en la humanidad, dar una oportunidad a las personas.
—Bueno, ¿qué vas a hacer esta noche? —Le brillan los ojos con picardía cuando pasa a mi lado en dirección a la oficina para buscar su chaqueta—. ¿No dormirás para ayudar a los demás? ¿Abrirás un comedor de beneficencia?
—Qué graciosa eres. Puede que me pase por casa de Ben un rato, a ver cómo lo lleva.
Dot no me responde. Piensa que mi preocupación por Ben es un escollo, que paso demasiado tiempo absorta en mis recuerdos.
—¿Y tú?
Reaparece, con las gafas de sol colocadas en la cabeza.
—Haré esquí acuático.
Sonrío. «Claro, ¿cómo no?».
—Deberías venir.
—No, soy torpe por naturaleza.
—¿Y? El agua es blandita.
—No, será mejor que…
Me acalla con una mirada.
—Ya sabes lo que opino, Cal.
—Sí.
—¿Te has descargado ya Tinder?
—No. —«Por favor, no me des la lata».
—Podría presentarte a alguien…
—Lo sé. —Dot puede hacer cualquier cosa—. Pásatelo bien hoy.
—Te diría lo mismo, pero… —Me guiña el ojo con cariño—. Te veo mañana. —Y, entre una bruma de Gucci Bloom, desaparece.
Después de que se haya ido, apago las luces una por una y me siento, como suelo hacer, junto al ventanal para inspirar el aroma cada vez más débil del pan y los granos de café. Como si fuera un reflejo, saco el teléfono del bolsillo, busco el número de Grace y llamo.
«No. No puedes seguir así. Para».
Interrumpo la llamada y bloqueo el móvil. He intentado dejar la costumbre que tengo de llamarla, pero me anima ver su nombre en la pantalla, es como un repentino rayo de sol en un día gris y plomizo.
Dejo que mis ojos divaguen y se pierdan a través del ventanal y, de improviso, me topo con la mirada observadora y azabache del hombre de la libreta. Con un sobresalto, empiezo a sonreír, pero es demasiado tarde: clava los ojos en la acera y se transmuta en una sombra que se aleja a toda prisa y se difumina en la tenue luz de la tarde.
No lleva la caja de tarta. O se la ha comido ya o la ha tirado en la primera papelera que ha visto.
4
Joel
Me despierto de repente a las dos de la madrugada. Salgo de la cama lentamente y, tratando de no molestarla, agarro la libreta.
La calidez de la semana anterior se ha disipado y el piso está un poco frío. Me pongo una sudadera con capucha y unos pantalones de chándal, y voy a la cocina.
Sentado ante la barra americana, lo apunto todo.
Mi hermano pequeño, Doug, estará encantado. He soñado que su hija Bella ganaba una beca deportiva para la escuela privada del pueblo el año que cumpla los diez. Será una nadadora pija y excepcional, al parecer, y ganará montones de medallas cada fin de semana. Es curioso cómo funcionan las cosas. A Doug le prohibieron meterse en la piscina municipal cuando era niño por tirarse demasiadas veces de bomba y hacerles la peineta a los socorristas.
Bella todavía no ha cumplido los tres. Pero Doug es de la opinión de que nunca es demasiado pronto para explotar el potencial de los niños. Ya tiene a Buddy, de cuatro años, jugando a tenis, y mira Britain’s Got Talent en busca de inspiración para seguir siendo un padre agobiante.
Claro que mi sueño ha confirmado que valdrá la pena. Escribo una nota y la subrayo tres veces para hablarle de clubes de natación en cuanto pueda.
—¿Joel?
Melissa me contempla desde el umbral, quieta como una espía.
—¿Una pesadilla?
Niego con la cabeza para indicarle que ha sido un buen sueño.
Melissa lleva una camiseta que es mía, y lo más probable es que se la ponga en su casa también. Le parece que hacerlo es cuco. Yo, en cambio, preferiría no tener que estar haciendo inventarios de mi propio armario.
Se me acerca y se encarama a un taburete. Cruza las piernas desnudas, se pasa la mano por la melena de color rubio rojizo.
—¿Salía yo? —Me dedica un guiño que es tan tímido como escandaloso.
«La verdad es que es imposible que salieras», me gustaría decirle, pero no lo hago. Desconoce la naturaleza de mis sueños, y así es como va a seguir.
Hace ya tres años que Melissa y yo nos vemos una vez al mes, más o menos, sin que haya demasiado contacto entre un mes y el siguiente. Steve charla con ella más a menudo de lo que me gustaría; parece creer que vale la pena conocerla. Incluso a Melissa le hace gracia y ha empezado a hablar con él en el pasillo, solo para chincharme.
Alzo los ojos para observar el reloj de la cocina. Reprimo un bostezo.
—Es plena noche. Deberías volver a la cama.
—Qué va. —Suspira desganada, se mordisquea una uña—. Ahora ya estoy despierta. También puedo quedarme aquí contigo.
—¿A qué hora comienzas a trabajar? —Melissa lleva la relación con la prensa de la división londinense de una empresa minera africana. Sus turnos de mañana suelen empezar a las seis.
—Demasiado pronto —responde, girando los ojos con desagrado—. Llamaré y diré que estoy enferma.
Tenía intenciones de pasear a los perros con mi amigo Kieran a primera hora, y esperaba poder ir a desayunar a la cafetería. He vuelto allí varias veces, tras la anécdota del «simpa» de la semana pasada.
Al principio, tengo que reconocerlo, sentía una especie de deber moral que me impelía a regresar. Pero ahora voy más por el perro residente y el buen café. Y por la cálida bienvenida que me brindan, a pesar de haber sido un cliente para nada ejemplar el primer día.
—Es que… ya he hecho planes. —El estómago se me revuelve de la culpa mientras lo digo.
Melissa inclina la cabeza.
—Todo un detalle. No entiendo cómo sigues soltero.
—Tú también estás soltera —señalo, como hago cada vez que viene.
—Sí. Pero yo quiero estarlo.
Esta es una de las teorías de Melissa. Que estoy desesperado por tener una relación, que me muero por ser el novio de alguien. Llevaba cinco años soltero cuando la conocí, hecho en el que se recrea, como haría un gato con un ratón. A veces, incluso me llama «pegajoso» cuando le mando un mensaje para ver si le apetece cenar algo en casa tras llevar un mes haciendo bomba de humo.
Está equivocada. Dejé las cosas claras desde el principio, le pregunté si le parecía bien que no hubiera nada serio. Se rio y me dijo que sí. También me dijo que era un creído.
—Mira, un día voy a abrir esa libreta mientras estés dormido y voy a ver qué es lo que escribes tanto.
Suelto una leve carcajada y bajo los ojos, no me fío de mí mismo para responderle.
—¿Es algo que podría vender a la prensa?
Tal vez sí: aquí está todo. Un sueño cada semana desde hace veintiocho años, y hace veintidós que los apunto.
Lo escribo todo por si fuera necesario intervenir. Pero, de vez en cuando, tengo que presenciar cómo se desarrolla una pesadilla. Dejo que transcurran si son menos serias o si no veo de qué forma podría actuar. Ninguna de las dos opciones es la ideal para un hombre con mi modo de pensar.
Aun así, como diamantes entre el barro, los sueños más felices refulgen entre las pesadillas. Ascensos, embarazos, pequeños golpes de suerte. Y luego tengo otros tediosos, que tratan sobre la cotidianidad de la vida, lo mundano: cortes de pelo y tiendas de comida, tareas domésticas y laborales. Puede que sueñe lo que Doug va a cenar (¿vísceras, en serio?). O que descubra si papá llegará al primer puesto de la liga local de bádminton, o si mi sobrina se va a olvidar el equipo de educación física.
Tengo muy presentes las fechas y épocas correspondientes cuando me despierto. Son datos tan relevantes como mi propio cumpleaños o qué día de diciembre es Navidad.
Presto atención a todo, incluso a lo más insulso. Llevo un seguimiento de todo gracias a la libreta. Por si hubiera algún patrón, alguna pista en alguna parte, algo que no pueda permitirme pasar por alto.
Echo un vistazo al cuaderno, en la encimera. Me preparo por si Melissa quisiera hacerse con él. Me da un golpetazo y, con una sonrisa almibarada, me dice que me relaje.
—¿Quieres un café? —le ofrezco, para tratar de apagar el brillo de sus ojos. De todas formas, siento una punzada de remordimientos. A pesar de su actitud fanfarrona, estoy seguro de que no le importaría venir al menos una vez y dormir unas buenas ocho horas como una persona normal.
—¿Sabes? Con todo el dinero que tienes, podrías permitirte comprar una cafetera como Dios manda. Ya nadie toma el instantáneo.
De la nada, mi mente evoca la cafetería. A Callie trayéndome la bebida, y la vista de la calle adoquinada desde la silla junto al ventanal. Me inquieta un poco y me la quito de la cabeza. Con la cuchara sirvo café en dos tazas.
—¿A qué dinero te refieres?
—Me encanta cómo finges ser pobre. Eras veterinario y ahora ni trabajas.
Es cierto, pero solo en parte. Sí, tengo ahorros. Pero solo porque me di cuenta a tiempo de que mi trabajo pendía de un hilo. Y los ahorros no durarán para siempre.
—¿Azúcar? —le pregunto, para cambiar de tema.
—Yo ya soy lo bastante dulce.
—Discutible.
Me ignora.
—Así que, ¿lo harás?
—¿El qué?
—Comprar una cafetera como Dios manda.
Me cruzo de brazos y me vuelvo para mirarla.
—¿Para una vez al mes, que es cuando vienes?
Me guiña un ojo.
—Si empezaras a tratarme como toca, tal vez tendrías la oportunidad de que esto fuera a alguna parte.
Le devuelvo el guiño y entrechoco la cuchara con la taza.
—Pues seguiremos tomando café instantáneo.
Tuve el primer sueño premonitorio con siete años, cuando mi primo Luke y yo éramos uña y carne. Nacidos con una diferencia de tan solo tres días, pasábamos cualquier rato libre juntos: juegos de ordenador, paseos en bicicleta, ir a dar vueltas con los perros.
Una noche, soñé que cuando Luke tomaba su habitual atajo por el parque de camino al colegio, un perro negro que salía de la nada se le lanzaba encima. Me desperté a las tres de la madrugada, justo cuando el perro hundía las fauces en la cara de Luke. En la cabeza, palpitando como si tuviera migraña, tenía la fecha en la que iba a ocurrir todo esto.
Solo disponía de unas horas para evitarlo.
Ante un desayuno que no toqué, se lo expliqué todo a mi madre y le supliqué que llamara a la hermana de papá, la madre de Luke. Se negó con suavidad, tranquila, y me aseguró que solo había sido una pesadilla. Me prometió que me encontraría a Luke esperándome en la escuela, sano y salvo.
Pero Luke no estaba en la escuela sano y salvo. Así que me fui corriendo a su casa, a tanta velocidad que noté el sabor a sangre en la lengua. Un hombre que no conocía me abrió la puerta. «Está en el hospital», me dijo con aspereza. «Lo ha mordido un perro esta mañana, en el parque».
Mamá llamó a mi tía por la noche y conocimos todos los detalles. Un perro negro había atacado a Luke de camino al colegio. Necesitaría cirugía estética en la cara, brazo izquierdo y cuello. Tenía suerte de haber sobrevivido.
Después de colgar el teléfono, mamá me llevó al salón, donde nos sentamos en silencio en el sofá. Papá aún no había regresado. Todavía recuerdo el olor de la sopa de pollo y fideos que me había preparado. De arriba llegaba el sonido extrañamente reconfortante de mis hermanos peleándose.
—No ha sido más que una coincidencia, Joel —no dejaba de decir mamá (ahora me pregunto si no trataba de convencerse a sí misma)—. Sabes lo que es una coincidencia, ¿verdad? Es cuando algo ocurre por casualidad.
Por aquel entonces, mamá trabajaba en la empresa de contabilidad de papá. Se ganaba la vida de la misma forma que él: empleando la lógica, observando los hechos. Y los hechos estipulaban que las personas no podían predecir el futuro.
—Pero sabía que iba a ocurrir —protesté, entre sollozos, inconsolable—. Podría haberlo evitado.
—Ya sé que lo parece, Joel —me susurró—, pero no ha sido más que una coincidencia. Tienes que tenerlo presente.
No se lo contamos a nadie. Papá me habría dicho que sufría alucinaciones, y mis hermanos eran demasiado pequeños para entenderlo, o para que les importara, siquiera. «Quedará entre nosotros», me indicó mamá. Y eso hicimos.
Incluso ahora, el resto de mi familia sigue sin saber la verdad. Creen que tengo ansiedad y que soy un paranoico. Que mis avisos incomprensibles y mis intervenciones de maníaco son fruto del dolor sin digerir por la muerte de mamá. Doug cree que debería tomarme alguna pastilla, porque está convencido de que existe una pastilla para todo. (Y, por desgracia, no es así).
¿Sospecha Tamsin, mi hermana, que no es eso? Puede. Pero los detalles que doy son imprecisos a propósito, y no me insiste.
No puedo decir que no me haya sentido tentado de explicárselo todo. Pero si alguna vez me embarga ese impulso, solo tengo que recordar la única vez en la que fui lo bastante ingenuo como para recurrir a un profesional. La burla que vi en sus ojos y su expresión desdeñosa fueron suficientes para prometerme que nunca volvería a confiárselo a nadie.
5
Callie
La noche de un viernes de mediados de septiembre llega acompañada de una llamada descorazonadora de mi agente inmobiliario.
—Me temo que tengo malas noticias, señorita Cooper.
Frunzo el ceño, le recuerdo a Ian que puede llamarme Callie (suficientes tratos hemos tenido a lo largo de estos años).
Repite mi nombre lentamente, como si lo estuviera escribiendo por primera vez.
—De acuerdo, entonces. A ver, el señor Wright nos acaba de informar de que va a vender su propiedad.
—¿Qué propiedad? ¿Cómo?
—Tu piso. El 92 B. No, espera… el C.
—Sé cuál es mi dirección. ¿De verdad me estáis desahuciando?
—Preferimos decir que se te está notificando. Dispones de un mes.
—Pero ¿por qué? ¿Por qué lo vende?
—Ya no es viable comercialmente.
—Soy una persona. Soy viable. Pago el alquiler.
—Venga, tranquila.
—¿Crees que… se lo vendería a otro propietario? Podría quedarme como inquilina en posesión. —Me gusta como suena, al menos: mejores derechos, hacer exigencias al propietario y no al revés, para variar.
—Ah, no. Quiere echarte sí o sí. Tiene que arreglar todo el piso.
—Bueno es saberlo. Pero no tengo adónde ir.
—No recibes prestaciones, ¿verdad?
—No, pero…
—Tenemos muchas propiedades disponibles ahora mismo. Te enviaré un correo.
No hay nada que vaya tan bien como que te desahucien, pienso, para hacerte sentir como una completa fracasada.
—Qué buena forma de empezar el fin de semana, Ian. —Me pregunto si hace todas las llamadas de desahucio los viernes por la noche.
—¿Sí? No hay de qué preocuparse.
—No, era… Mira —entono, desesperada—. ¿Podrías encontrarme un sitio con jardín de verdad? —Ahora vivo en el último piso, así que no puedo acceder al jardín que hay, pero, aunque lo hiciera, sería como salir a una chatarrería. Está asfaltado casi todo, y lleno de diversos trastos: tumbonas oxidadas, un tendedero con un cordel rotatorio y roto, una colección decrépita de sillas de cocina y tres carretillas inútiles. No me importa que esté destartalado, que haya un poco de desorden (es mucho mejor que un jardín estéril de una propiedad de muestra), pero es que este en concreto es un hervidero de tétanos.
Ian se ríe.
—¿El presupuesto sigue siendo el mismo?
—Menos, en todo caso.
—Qué graciosa. Ah, y Callie: supongo que solucionaste lo de las abejas, ¿verdad?
—¿Abejas? —repito, con tono inocente.
Ian vacila. Oigo cómo teclea con fuerza.
—Sí, aquí lo tengo. Entraban y salían entre los plafones que hay junto a la ventana de tu salón.
Y así era, la pareja que vivía enfrente fueron los que avisaron, creo. Me quité a Ian de encima cuando me llamó, le dije que tenía un amigo que podría ayudarme. Y no me sorprende nada que solo se haya acordado de preguntarme ahora, cuando ya hace meses de eso.
Estaba desesperada por proteger la casita feliz que las abejas estaban construyendo. No hacían daño a nadie, a diferencia de sus detractores, que habían llenado el jardín de enfrente de ladrillos y sustituido todo el césped por uno artificial tras acabarse de mudar.
—Ah, sí —digo con tono jovial—. Todo solucionado.
—Perfecto. No queremos que hibernen ahí.
Sonrío. La colmena debe de estar vacía, hará mucho tiempo que las abejas se han ido.
—De hecho, las abejas no…
—¿Qué dices?
—Nada, no importa.
Tras colgar, apoyo la cabeza en el sofá. De patitas en la calle con treinta y cuatro años. Bueno, es de las mejores excusas que he oído para sacar el bote entero de helado.
Había un espino en el jardín de los vecinos antes de que la pareja lo arrancara para hacer espacio para el coche. En ese momento, estaba completamente florecido. La nube de pétalos que se formó cuando lo lanzaron al contenedor que habían alquilado me hizo pensar en los días primaverales y ventosos de mi niñez y la dulce alegría de echar a correr entre el confeti de la naturaleza, espoleada por mi padre.
También me recordó al espino que veía desde el escritorio de la empresa de botes de pintura donde trabajaba antes. Me encantaba, ese solitario brote de vida en un extremo de hormigón del complejo industrial. Tal vez lo plantó un pájaro o alguien que estaba tan desesperado como me sentía yo en esa época. A lo largo de los años, lo contemplé durante el paso de las estaciones, admiré los capullos que anunciaban sus flores en primavera, la profusión de verde en verano y el esplendor rojizo del otoño. Incluso me encantaba en invierno, la geometría de sus ramas desnudas se me antojaban tan preciosas como una escultura de una galería.
A las horas del almuerzo me acercaba siempre, a veces solo para tocar la corteza o admirar las hojas. Los días más cálidos, me comía el sándwich bajo él, encaramada al extremo del borde. El tercer verano que estaba allí, se hizo evidente que le había dado pena a alguien, porque habían dejado un viejo banco de madera ahí fuera.
Pero a principios del sexto verano, cortaron el árbol para construir un espacio cubierto para fumadores. Me removió el estómago de una forma inexplicable al ver que, donde había habido hojas y ramas, ahora había un corrillo de rostros grises que observaban inexpresivos el vacío, cobijados bajo una cúpula exánime de metacrilato.
Observo por la ventana el lugar en el que se erigía el espino de los vecinos. Debería agarrar el ordenador y ponerme a buscar otro sitio en el que vivir. Es curioso lo fácil que es para alguien arrancar de raíz la vida de otra persona justo cuando esta menos se lo espera.
6
Joel
Cerca del río, me pongo a pensar en lo que ha ocurrido antes. O, más bien, en lo que no ha ocurrido. Es difícil de decir con exactitud.
Ha sido extraño cuando Callie me ha traído el doble expreso en la cafetería, nada más llegar. Nuestros ojos se han encontrado y se me ha erizado la piel mientras luchaba por apartar la mirada.
Iris del color de la avellana, moteados, como un rayo de sol sobre la arena. Pelo largo y suelto del color de las castañas. Una tez de la vainilla más pálida. Y una sonrisa inesperada que es imposible que me la dedicara a mí.
Pero, al parecer, así era.
Callie ha señalado a Murphy con un gesto de cabeza, apoyado en mi rodilla y disfrutando de que le rascara la cabeza.
—Espero que no te esté molestando.
Durante mis visitas casi diarias a la cafetería, a lo largo de la semana pasada, hemos forjado un lazo bastante fuerte, el perro y yo.
—¿Este bonachón? Qué va. Hemos hecho un pacto.
—¿Ah, sí?
—Claro. Él me hace compañía y yo le tiro migas de pastel cuando no miras.
—¿Te apetece un trozo? —Una sonrisa afable—. Tenemos una hornada recién hecha de pastel de ensueño.
—¿Perdón?
—El drømmekage. Es danés, literalmente significa ‘pastel de ensueño’.
Qué nombre tan horrendo. Pero, siendo sinceros, ese pastel es el equivalente culinario del crack.
—Pues sí que me apetece, la verdad. Gracias.
Ha regresado casi al momento y me ha colocado delante un plato con un trozo más grande de lo habitual.
—Que lo disfrutes.
Nuestros ojos se han vuelto a encontrar. Y de nuevo, no he podido apartar la mirada.
—Gracias.
No se ha ido de inmediato. Se ha puesto a toquetearse el collar. Es de oro rosado, delicado, con la forma de una golondrina en pleno vuelo.
—Bueno, y dime, ¿tienes un día muy ajetreado? ¿Vas al trabajo?
Por primera vez desde hace mucho tiempo, me ha frustrado no poder responder que sí. No tener ni una sola cosa interesante que contarle sobre mi vida. Ni siquiera estoy seguro de por qué quería eso. Será que tiene algo. Su forma de moverse, el brillo de su sonrisa. La sonoridad de su risa, llena y dulce como el aroma de la primavera.
«Vamos, contrólate, Joel».
—Tengo una teoría sobre ti —me ha dicho entonces.
Durante unos segundos pienso en Melissa, que ha llegado a elucubrar tantas teorías sobre mí que podría escribir una amplia tesis sin sentido.
—Creo que eres escritor. —Callie me ha señalado la libreta y el bolígrafo.
De nuevo, he sentido la necesidad de impresionarla. De cautivarla, de alguna forma, de decir algo irresistible. Como era de esperar, no lo he conseguido:
—Solo son divagaciones incoherentes, me temo.
No ha parecido demasiado decepcionada.
—Entonces, ¿a qué te…?
Pero de pronto, a nuestras espaldas, un cliente estaba tratando de llamar su atención. Cuando me he vuelto, he visto a Dot corriendo entre las mesas con una mueca de disculpa.
Callie me ha sonreído y ha señalado el mostrador con la cabeza.
—Bueno, será mejor que…
Han sido muy extrañas las ganas que me han entrado de alargar la mano cuando se ha ido, de atraerla de nuevo hacia mí, de sentir la calidez de su presencia otra vez.
Hace mucho tiempo me obligué a no obsesionarme con atracciones pasajeras. Pero, esta vez, va más allá; es una sensación en el pecho que no había tenido desde hace años. Como si Callie hubiera resucitado una parte de mí que creía que había enterrado para siempre.
Me he ido poco después. Me he resistido al instinto de mirarla al salir.
—¡Joel! ¡Eh, Joel!
Todavía estoy tratando de sacarme esta mañana de la cabeza cuando me doy cuenta de que alguien me está siguiendo. No suele ser la mejor forma de lograr que te preste atención, pero he reconocido la voz: es Steve, y viene detrás de mí.
Lo he estado evitando desde que le reventé los neumáticos la semana pasada. Y ahora, al parecer, ha llegado el momento de la verdad.
Me planteo salir corriendo hacia el lago de las barcas, tratar de huir a pedal seguido de cerca por mi reducida manada de perros. Pero, entonces, recuerdo que Steve es capaz de correr más que yo, tirarme al suelo y obligarme a rendirme en unos diez segundos, como mucho.
Steve es entrenador personal, da clases en horribles campamentos al exterior para personas con tendencias masoquistas. Debe de haber acabado una, porque está sudado y va dando tragos a un batido de proteínas de tamaño descomunal. Lleva pantalones de chándal y zapatillas de deporte, y una camiseta que parece que hayan pulverizado sobre su cuerpo.
—Hola, chuchos —le dice a mi variopinta pandilla de tres, al alcanzarnos.
Parece relajado, pero podría ser debido a las endorfinas. Sigo caminando con determinación, en guardia. Si me pregunta sobre los neumáticos, negaré saber nada.
—¿Qué pasa, tío?
O mejor no digo nada de nada.
Steve va directo al grano, porque es así de eficiente.
—Joel, sé que fuiste tú quien me pinchó las ruedas la semana pasada. —Habla en tono bajo pero firme, como si yo fuera un niño al que ha pillado robando cigarrillos en la tienda del barrio—. He estado investigando, le pedí a Rodney que comprobara las cámaras. Está todo grabado.
Ah, Rodney. Los ojos de nuestra calle. El testigo determinante en cualquier crimen vecinal. Tendría que haber sabido que sería mi perdición. Era evidente desde hacía meses, desde que el verano pasado instaló banda ancha solo para poder tuitear con la policía.
Qué descuidado. Quiero decir algo, pero no sé qué. Así que hundo las manos en los bolsillos y sigo caminando.
—¿Sabes? —prosigue Steve—, después de hacerlo, apoyaste la cabeza contra el arco de la rueda. Te sentiste mal, ¿verdad?
Pues claro, a pesar de las razones que tenía. Porque, durante muchos años, para mí Steve no ha sido tanto un amigo, sino familia.
—Sé que no querías hacer lo que hiciste, tío. Así que dime, ¿por qué?
Solo pensar en tener esta conversación me hace sentir como si estuviera al filo de un precipicio. El corazón se me acelera, se me eriza la piel, la lengua se apergamina y la boca se me llena de serrín.
—Se lo he tenido que decir a Hayley —insiste Steve, cuando no consigo explicárselo.
No me sorprende: estos dos funcionan como una máquina bien engrasada. Se lo cuentan todo, no se esconden nada.
—Está molesta. De hecho, está que echa chispas. No entiende en qué demonios estabas pensando, porque, encima, yo iba con Poppy…
—Los neumáticos estaban completamente desinflados. No podrías haber arrancado el coche, por mucho que hubieras querido.
Steve me agarra del brazo y me detiene. La fuerza con la que lo hace me deja indefenso: me veo obligado a mirarlo a los ojos.
—Joel, eres el padrino de Poppy. Lo menos que puedes hacer es decirme por qué.
—No fue… Te prometo que fue por una buena razón.
Espera oírla.
—No puedo explicártelo. Lo siento. Pero no fue por maldad.
Steve suspira y me suelta.
—Mira, Joel, todo esto… Se podría decir que nos ha dado un último empujón a Hayley y a mí con algo que llevamos pensando desde hace un tiempo. De todas formas, necesitamos más espacio, ahora tenemos a Poppy, así que debería decírtelo… Lo haremos. Nos mudamos.
Un jadeo de arrepentimiento.
—Lo siento. —Necesito que lo sepa—. De verdad, lo siento mucho.
—Lo más probable es que no lo vendamos. No al principio, al menos, por ahora lo alquilaremos. La hipoteca ya está casi pagada, así que… —Hace una pausa, me mira como si se le hubiera escapado algo muy ofensivo—. Acabo de escuchar lo que he dicho. He sonado como un imbécil de clase media.
Steve y Hayley son personas prácticas y sensatas, y compraron el piso al dueño de nuestro edificio cuando los precios todavía eran razonables.
—Para nada. Habéis trabajado mucho. Conservad la propiedad.
Asiente despacio.
—Solo me gustaría que me pudieras contar qué pasa, tío. Me… me preocupas.
—Está todo controlado.
—Joel. Creo que tal vez podría ayudarte. ¿Te he contado alguna vez que…?
—Lo siento —lo corto enseguida—. Tengo que ir tirando. Los perros no se pasean solos.
Sí lo harían, claro. Pero ahora mismo son la única excusa que puedo esgrimir.
He vivido en Eversford toda la vida, y llevo casi una década siendo el vecino rarito del piso de abajo de Steve y Hayley.
Traté de evitarlos cuando se mudaron aquí, pero Steve es un hombre muy difícil de eludir. Siempre ha sido su propio jefe, lo que le daba tiempo para hacer cosas como sacar mis cubos de la basura, recoger paquetes o intimidar al dueño por la profunda grieta que había en una pared lateral del edificio. Y así fue como pasamos de vecinos a amigos.
Vicky, la que era mi novia entonces, estaba muy predispuesta a alimentar la nueva relación. No dejó de hacer planes con Hayley que nos incluían a los cuatro: tomar algo en el jardín trasero, barbacoas en días festivos, celebraciones de cumpleaños en el centro. Sugirió celebrar la noche de Guy Fawkes en el parque del barrio e ignorar a los niños disfrazados durante la noche de Halloween con la ayuda de ron, ventanas cerradas y películas de terror.
Vicky me dejó el día de su cumpleaños, tras tres años juntos. Me ofreció una lista que había confeccionado, una diminuta columna de pros frente a una larga letanía de contras irrefutables. Mi desapego emocional encabezaba la lista, pero no menos relevantes eran mi disfunción general y mi constante estado de tensión y nerviosismo. También mi reticencia a soltarme aunque fuera solo por una noche y mi aparente incapacidad para dormir. La libreta que nunca le dejaba mirar también figuraba en la lista, igual que mi permanente aire distraído.
Nada de aquello era una novedad, como tampoco era injusto. Vicky se merecía mucho más en una pareja que las medias tintas que yo le ofrecía.
No ayudaba, estoy seguro, que no le contara lo de los sueños. Pero Vicky siempre me había recordado un poco a Doug, en el sentido de que no era famosa por su empatía. Aunque tenía muchas cualidades que admiraba (ambición, sentido del humor, energía), también era el tipo de persona que se encogería de hombros si atropellara a un conejo.
Cuando se fue, me di a la bebida durante unos meses. Ya lo había intentado antes, en los últimos dos años que estuve en la universidad, tras leer sobre los efectos disruptivos que el alcohol tenía sobre dormir. Sabía que no era la solución, en realidad. Que no iba a funcionar de verdad. Pero supongo que me convencí de que las cosas tal vez saldrían de otra forma, esa vez.
No lo hicieron, así que lo dejé. Justo a tiempo, seguramente, ya que había empezado a sucumbir a la peligrosa calidez de la dependencia. Y pensar en tener que resolverlo, además de lo que ya tenía encima, me parecía tan apetecible como cruzar a nado el canal de la Mancha o buscar pelea en la asociación local de kung-fu.
En los años que siguieron a la ruptura con Vicky, Steve y Hayley me parecieron más familia que amigos. Fue como si abrazaran mi dolor. Y cuando este año nació Poppy, creo que pensaron que convertirme en su padrino podría ser positivo para mí.
En el bautizo, sostuve con orgullo a Poppy para la fotografía. Era como un cachorrito que se removía en mis brazos, cálida y adorable. La miré, noté su delicado peso y me abrumó tanto amor.
Furioso conmigo mismo, se la devolví. Me emborraché, rompí dos copas de cristal. Tuvieron que meterme en un taxi antes de tiempo y mandarme a casa.
Con eso bastó. Desde entonces, la relación ha sido más bien tensa.
7
Callie
A finales de mes, Ben sugiere que vayamos una noche al pub donde el amigo de un amigo celebra su cumpleaños. Estoy muy cansada al salir de trabajar, pero últimamente me resisto a fallarle: su progreso todavía es muy vacilante, como si empezara a despertarse tras hibernar durante el más crudo de los inviernos.
Joel ha sido uno de los últimos clientes en irse hoy, y durante una milésima de segundo, mientras cerraba la puerta al marcharse, me he planteado salir corriendo tras él e invitarlo a venir. Joel es, sin ninguna duda, lo mejor de trabajar en la cafetería ahora mismo: es capaz de animarme con solo una sonrisa, aturullarme con una simple mirada. He acabado esperando a verlo cada día y preguntándome qué puedo decirle para que se ría.
Pero, al final, he desistido, porque estoy bastante segura de que invitarlo a venir al pub sería pasarme de la raya. El pobre hombre debería poder disfrutar de su café en paz sin que la camarera lo acose para quedar. De todas formas, alguien tan encantador como él seguro que no está disponible (por mucho que, tal como Dot me ha señalado, esté siempre solo).
La verdad, me recuerdo, es que en realidad no nos conocemos, solo lo justo para intercambiar sonrisas y comentarios, como estrellas de galaxias contiguas que destellan guiños de un confín al otro del cielo infinito.
La fiesta de cumpleaños se celebra en la terraza; por suerte, aún hace un tiempo lo bastante cálido como para estar fuera. Diviso a mi amiga Esther y a su marido Gavin, y a un montón de personas que conocíamos un poco mejor cuando Grace estaba viva. Si siguiera entre nosotros, estaría ganándose a toda la terraza. El timbre terrenal de sus carcajadas sería como los compases de una melodía familiar y cálida.
Durante unos segundos, me detengo para aguzar el oído, esperando escucharla. Porque, bueno, por si acaso.
Me siento en el banco junto a Esther y Murphy se acomoda a mis pies. Una cascada de madreselva brota de la pérgola que nos cubre las cabezas, de un verde vibrante con flores cremosas.
—¿Dónde está Ben?
—Se ha retrasado en el trabajo. Creo que no está muy animado.
—¿Muy animado o nada animado?
—Bueno, está de camino. Así que supongo que algo animado sí está. —Esther, con los brazos al aire gracias a una blusa sin mangas de color mantequilla, empuja una pinta de sidra en mi dirección.
Conocí a Esther y a Grace el primer día de colegio. Desde el principio me sentí a gusto quedándome a la sombra, admirándolas, pero sin igualar nunca su coraje. Las dos compartían una franqueza que a menudo hacía que las echaran de clase y que se manifestó años más tarde en las noches que pasamos ante el televisor viendo los debates de Question Time, mientras ellas gritaban su parecer sobre política gubernamental, cambio climático y teoría feminista. Se exaltaban la una a la otra, fieras y enardecidas. Y, entonces, nos arrebataron a Grace de repente y Esther se quedó sola luchando por sus principios y sus pasiones más fervientes.
Grace murió hace dieciocho meses atropellada por un taxista que sobrepasaba el límite de velocidad. Dio un volantazo, se salió del carril y Grace murió en la acera por la que iba caminando.
Fue instantáneo, nos dijeron. No sufrió.
Mientras esperamos a Ben, la conversación deriva hacia el trabajo.
—Hoy he hecho un poco el trabajo de tus sueños, Cal —me dice Gavin entre sorbos de cerveza.
Sonrío, un tanto confusa.
—¿A qué te refieres?
Gavin es arquitecto, y, cada año, su equipo hace un voluntariado por una buena causa en nuestra zona. Me cuenta que hoy se ha pasado ocho horas haciendo gestión del hábitat en Waterfen, nuestra reserva natural local, mi refugio privado.
—Puedes imaginarte cómo le ha ido. —Esther me guiña el ojo. Ella trabaja muchas horas a cambio de un sueldo precario como directora de políticas en una organización benéfica de bienestar social—. Ocho horas de curro en el campo con tíos que trabajan en oficina.
Inspiro el aroma de la madreselva y me imagino pasando un día embelesada entre setos, bosques silvestres y cañaverales pardos unidos por una fría franja de río. Esporádicamente trabajo como voluntaria en Waterfen, haciendo informes trimestrales. Es poco sistemático y no está retribuido (estudios de las aves reproductoras, seguimiento del hábitat), pero no me importa. Satisface mis ganas de horizontes no delimitados por edificios, de tierra fértil y sin embarrar por la gente, de aire puro y sin artificios.
Le ofrezco una sonrisa a Gavin.
—Parece interesante.
Hace una mueca con el tipo de repulsión que solo el esfuerzo físico imprevisto tiene el poder de provocar.
—Es una forma de verlo. Aunque digamos que rehacer montones de pilas de troncos que pesan cinco veces más que yo, arrastrar postes y romperme la espalda arrancando yo qué sé qué era eso, no es lo que yo entiendo por divertido. Y eso que creía que estaba en forma.
Me fijo en los arañazos que tiene en los antebrazos. Una ligera capa de polvo propia de la naturaleza se entrevé, también, en su pelo.
—¿Hierba cana?
—¿Qué?
—¿Era eso lo que arrancabais?
—Sí, yo qué sé —masculla, y da un trago a la cerveza—. Ha sido infernal.
—A mí me parecería el paraíso.
—Pues el encargado ha comentado que pronto ofertarán un puesto de trabajo de ayudante. Sería una mejor forma de aprovechar tu titulación en Ecología que sirviendo café. ¿Por qué no te…?
Aunque Esther lo interrumpe con una tos, noto que algo se me remueve en las entrañas. El lento despertar de una criatura adormilada.
—¿Por qué no te qué? —Ben deja caer su cuerpo de jugador de rugby a mi lado, con una pinta en la mano, mientras observa nuestros rostros, expectante. Es la viva personificación del fin de la jornada laboral: las mangas de la camisa remangadas, el pelo revuelto, la mirada relajada.
—Nada —respondo enseguida. En el vaso vacío a mi derecha me doy cuenta de que hay una mariquita atrapada en el poso. Meto los dedos hasta tocar el líquido y la rescato. Se aleja revoloteando.
—Pronto ofrecerán un puesto de trabajo en Waterfen —dice Gavin—. ¿Sabes dónde digo, la reserva natural, adonde vas y te torturan a cambio de ser voluntario? Al parecer, es el trabajo con el que Callie siempre ha soñado, así que… —Se detiene y lanza una mirada a Esther, su forma habitual de quejarse por recibir patadas en la espinilla.
Ben se incorpora después de rascar a Murphy en las orejas.
—Creía que te encantaba la cafetería.
Su desconcierto me hiere como si fuera papel de lija.
—Y me encanta —le aseguro al instante. Hago caso omiso de la ceja alzada de Gavin—. No te preocupes. No me voy a ir a ningún lado.
La expresión de Ben se inunda de alivio, y sé lo que significa: que la cafetería esté en buenas manos habría sido lo más importante para Grace. Dejar mi trabajo actual para convertirme en la gerente tras su muerte parecía tan evidente que era casi lógica. Ben se dedicaba en cuerpo y alma a un trabajo en marketing