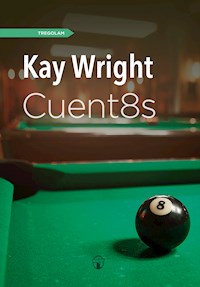
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tregolam
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
¿Qué ocurriría si el alma humana se pudiera procesar? ¿Cuál es el secreto de la inmortalidad? ¿Hay quien niegue que la propia mente es la cárcel más terrible? ¿Qué ocurrió durante los lapsos de tiempo en blanco en aquellas historias que conforman nuestra tradición, mitología o incluso religión, que nadie ha podido relatar? Una chica movida por la ambición y una reunión de viejos amigos; la mañana de resaca de un pirata que reconstruye lo ocurrido durante la noche más extraña de su vida; un niño del futuro que explora el misterio que hay tras los límites de la ciudad; un hombre paseando por una playa desierta, tarde tras tarde tras tarde; una taberna polvorienta donde los relatos y el whisky ayudan a esperar a que los otros pasen de largo; pequeños animalillos cósmicos, adorables y terribles; borrachos cuentistas, moteros encantadores y malvados contrabandistas; futuros posibles y pasados improbables; distopías burocráticas y crímenes atípicamente castigados; el verano está a punto de empezar, y Saturno es el color del mes. Kay Wright nos presenta una colección de relatos cortos que se mueven entre la ciencia ficción y el suspense. Ironía y melancolía a partes iguales se combinan con pinceladas de horror psicológico, seres que no son quienes parecen, bucles infinitos y piedras rodantes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Cuent8s
Kay wright
© Cuent8s
© Kay Wright
ISBN ebook: 978-84-17564-21-6
Editado por Tregolam (España)
© Tregolam (www.tregolam.com). Madrid
Calle Colegiata, 6, bajo - 28012 - Madrid
Todos los derechos reservados. All rights reserved.
Diseño de portada: Tregolam
Ilustración de la portada: Shutterstock
1ª edición: 2018
Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o
parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni
su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico,
mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por
escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos
puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.
EL TATUAJE
I
Cuanto más lo pensaba, más perfecto le parecía aquel plan. De hecho, le extrañaba haber tardado tanto en llevarlo a cabo. La idea de desaparecer para siempre de aquel pueblo de mierda le parecía de lo más atractiva, y desde luego no iba a dejarse los mejores años de su vida en aquel garito de striptease, al que solamente iban soldados salidos y cowboys paletos, más salidos todavía. Si por lo menos aquellos billetes que le metían en el tanga todas las noches fueran de cinco pavos… Pero no, aquellos cutres solamente se acercaban a ella para darle un buen sobe y, lo que se encontraba más tarde impresa en el billete, era siempre la cara del amigo George Washington.
En el pueblo de Spring Meadows, Oklahoma, la vida no ofrecía demasiados alicientes. Ahí estaba Lesley, con veinticuatro años, divorciada y con un crío de tres, que lo único que hacía era recordarle a su exmarido. Un trabajo de mierda en el menos cutre de los tres locales de table-dance de la zona, y menos estudios que un topo. Con dificultad, Lesley escribía la lista de la compra para su madre, que era la que le cuidaba al niño (y en general, todo lo que requería algún cuidado en su vida) y, cuando la cosa apretaba y hacía falta más dinero, también podía escribir en una servilleta las señas del Motel-8, que solía usar para quedar con algún cliente del bar y hacerle algún trabajillo extra por unos cuantos dólares más.
La última vez al cliente en cuestión le pudo sacar cuatrocientos pavos sin ni siquiera desnudarse. Resulta que el pobre niñato, al que sus amigos le habían pagado el «encuentro» como regalo de despedida antes de irse a Irak, tuvo un apretón antes de lanzarse a la faena y, mientras estaba en el cuarto de baño, Lesley arrampló con los cuatrocientos (y, dicho sea de paso, con el resto de lo que llevaba en la cartera) y salió al aparcamiento del motel, donde le esperaba Micky con el coche. Siempre la acompañaba cuando tenía algún «trabajillo especial». Era un tipo bastante majadero, pero se apañaba bastante bien dando palizas a los clientes que remoloneaban a la hora de pagar, a pesar de que en algunas ocasiones la razón de que no quisieran pagar era que Lesley ni siquiera había empezado con su show, y se había echado atrás. Ella contaba con la obediencia ciega de aquel estúpido y desde luego sabía sacarle partido… ¡vaya sí sabía! Por desgracia, la protección de Micky tenía un precio, con lo que ella fingía tenerle menos asco del que en realidad sentía, y a veces incluso se dejaba manosear por aquella mole. A fin de cuentas, tener que tirarse a aquellos perdedores no era muy diferente de lo que le tocaba hacer con Micky de vez en cuando para que el negocio funcionara.
Sin embargo, cuando hubo reunido unos tres mil, más o menos, decidió que ya era hora de desaparecer de allí. Se iría a Las Vegas, o más al oeste, a Sacramento, o a Los Ángeles. Cualquier sitio en el que un culo bien puesto valiera más dinero que el que aquellos fracasados estaban dispuestos a darle.
Por supuesto, estaba el asunto del niño, pero la verdad es que la idea le vino de pasada. Realmente su madre era la que había criado a aquel mocoso desde que nació, ya que ella estaba por aquel entonces demasiado ocupada intentando sustituir a su exmarido con el primero que pasara. Resumiendo, que su hijo estaría mejor («Y yo misma, ni te cuento», pensó Lesley) con la abuela mientras ella se marchaba a hacer dinerito fácil.
Agarró el boli de la cocina y escribió, como pudo, una nota a su madre: «ME MARCHO. CUIDAOS. NO VOLVERÉ». Pensó en dar alguna explicación más, pero le pareció que tampoco se la merecían. A fin de cuentas, aquellas dos personas (su madre y su niño) eran más un lastre que otra cosa, y ella siempre había pensado que «en la vida hay que ir a por todas, aprovechar las oportunidades» y eso es lo que iba a hacer.
Cogió sus vaqueros, sus minifaldas y su discman y los metió en una bolsa de imitación de piel de serpiente. Luego, se enfundó en unos pantalones de cuero, se puso una cazadora a juego y salió a comerse el mundo.
Sin embargo, aún le quedaba una cosa por hacer. Desde hacía tiempo le habían gustado los tatuajes que hacían en el taller Hot Skin, en la avenida Kansas. Había un dibujo en el escaparate de un diseño que a ella le parecía impresionante. Realmente, era uno de esos ángeles en blanco y negro que uno puede encontrar en el omóplato de cualquier adolescente con poco cerebro y algunos dólares para gastar. Este, en cuestión, parecía estar cayendo en barrena desde el cielo hasta lo más profundo del abismo. Sus alas parecían llamas y su cara era una calavera. Alrededor del dibujo había una leyenda que decía: «Nacido para ser libre. Maldito por intentarlo». A Lesley le pareció una buena idea, algo incluso un poco simbólico, celebrar su futura vida con ese tatuaje. El caso es que el dibujito en cuestión costaba trescientos dólares, ya que tenía un nivel de detalle bastante grande. Desde luego, no estaba dispuesta a pagar ese precio por ningún jodido dibujo, por muy simbólico que le hubiera parecido en un principio, así que planeó hacer lo que ella acostumbraba. Llamó a Micky, que siempre estaba disponible, y le ordenó permanecer a la espera en su coche, en la manzana siguiente a la del taller Hot Skin, de tal forma que desde el interior del coche se pudiera vigilar la entrada del sitio, como estaba establecido. Micky nunca aparcaba su coche enfrente del lugar donde Lesley fuera a hacer sus trabajitos, para evitar que algún cliente prevenido tomara la matrícula, o que algún policía que pasara por el lugar le hiciera preguntas estúpidas. En principio, a Lesley le pareció que le sería fácil «negociar» con el tatuador un precio «alternativo», y si no se avenía a razones (o el tatuador era una mujer, que también era posible), hacerle a Micky la consabida llamada perdida al móvil, señal de que era hora de entrar en acción.
Desde luego, Lesley nunca le dijo a Micky que pensaba marcharse; y menos, que pensaba marcharse sin él. El tema de la protección lo tendría que solucionar de nuevo una vez llegara a su destino, pero afortunadamente para Lesley era muy fácil encontrar en los hombres la combinación «músculos-estupidez», así que algún nuevo Micky caería cuando hiciera falta.
Desde fuera era bastante difícil atinar a ver si había algún cliente dentro, ya que los cristales del taller eran casi completamente opacos. Solamente se podía observar, en primer plano, una muestra de los tatuajes Hot Skin impresos en papel fotográfico; aparecían antebrazos, torsos, nucas, etc., cubiertos con los más variados dibujos. En una esquina de una de aquellas láminas estaba su tatuaje soñado. Aquel demonio ardiente parecía llamarla desde su actual ubicación, en un paliducho pedazo de piel de lo que parecía ser una espalda de mujer.
Lesley se atusó el pelo, miró hacia el coche de Micky, se apretó las tetas tanto como pudo y entró.
II
En el garito de Max atronaban los Beastie Boys con su Fight for your right (to party) y Max movía su cuerpo reseco al ritmo de la música, apoyándose alternativamente en una rodilla y en la otra. Aquel día estaba especialmente contento. Era tercer jueves de mes y al día siguiente, al mediodía, iría a buscar a sus hijos a casa de Dolores para pasar con ellos un fin de semana inolvidable. Dolores era su exmujer. Hacía quince años, tras la guerra del Golfo, ella había encontrado a otro hombre y lo había dejado. Entre sus razones, estaban la de que «él había cambiado», que «ya no se sentía querida» y mil cosas por el estilo, aunque ella nunca mencionaba la de que su nuevo compañero era cirujano, (rico, para más señas) y que no contaba con ninguna tara física, cosa que a Max y a él les hacía pertenecer a clubes diferentes. En el caso de Max, su «tara» consistía en que le faltaba una oreja y que tenía una placa en el cráneo, cortesía de una granada de mortero de las tropas de Saddam. Aparte de un «Corazón Púrpura» que tenía enmarcado en la trastienda y el respeto de sus compañeros de sección, aquella acción de guerra no le había reportado grandes beneficios. Suficientemente bien como para no recibir ninguna pensión, pero suficientemente mal para no realizar bien ningún trabajo de los muchos que intentó al regresar a casa, Max enseguida se encontró en el paro, al borde de la pobreza y abandonado por su propia mujer, que había encontrado un sueldo mejor para alimentar a sus propios hijos. Sin embargo, este último extremo fue lo que hizo que Max aceptara con resignación aquel abandono, ya que supuso que, a la larga, aquello resultaría mejor para los chicos. La verdad es que no se equivocaba. Albert, el mayor, de diecisiete años, y Jules, de quince («y medio», como a él le gustaba recordar), iban a colegios buenos y tenían todo lo que cualquier chaval de su edad podía necesitar.
Max había tardado un par de años en encontrar aquel taller. Si de pequeño le hubieran dicho que iba a terminar trabajando en una casa de tatuajes, se habría reído hasta salirle llagas en el estómago. En el pequeño pueblo de Iowa en el que nació, allá por el año setenta, lo más parecido a los tatuajes que uno podía encontrar eran las marcas que llevaban las reses para distinguirlas de entre uno y otro dueño.
Sin embargo, enseguida demostró una especial sensibilidad para aquel oficio. Hacía muy poco daño a los clientes («solamente lo imprescindible», solía decir cuando le preguntaban: «¿me dolerá?») y tenía buena mano dibujando. Si a esto le añadimos que sabía buscar nuevos diseños de aquí y allá, para ampliar el catálogo de la tienda, y que era de muy pocas palabras, Max resultaba ser el empleado ideal, o al menos eso le parecía al señor Brewster, el difunto jefe de Max. Él y Brewster trabajaron juntos desde 1993 hasta la muerte de este, en el 98. Tras aquello, Max se quedó con el negocio y descubrió que aquello no era tan rentable como parecía. De hecho, Brewster tenía otras fuentes de dinero, y aquello de los tatuajes lo hacía como una cosa más bien vocacional. En cuanto Max se vio solo con el negocio, las deudas volvieron a aflorar, y la situación venía prolongándose desde aquel entonces. Sin embargo, a Max le parecía ahora que no podría hacer otra cosa. De hecho, sentía que llevaba haciendo eso toda la vida.
Sin embargo, las deudas eran lo de menos cuando se trataba del tercer fin de semana del mes. Vería a sus hijos y harían juntos una gran barbacoa. Había estado echando cálculos y, tras pagar el alquiler del local, la electricidad de su casa y sus gastos médicos (la guerra volvía a asomarse a su azotea de cuando en cuando), le quedaría el suficiente dinero para comprar unas cuantas cervezas para él, refrescos para los críos y unas chuletas con salsa, para pasar el fin de semana. Solamente faltaba que aquella mañana tuviera algún cliente bueno, y podría incluso llevarlos a ver el partido de los Sooners.
En esos pensamientos estaba inmerso cuando Lesley entró por la puerta, canturreando «¡Buenas taaardes!» con una voz que a ella le parecía sugerente, pero que a Max le recordó más bien a un carraspeo resacoso, como la voz de las hermanas de Marge Simpson.
—¿En qué puedo ayudarla, señorita? —le dijo Max, con la mejor cara que pudo.
Realmente no estaba de suerte. Las chicas como aquella no se hacían grandes tatuajes. A lo sumo, un corazoncito en una nalga, una flor en el tobillo, o alguna mariconada por el estilo, pero ninguno de esos tatuajes le iba a arreglar el día, ya que serían, más o menos, tatuajes de cincuenta dólares. «Ojalá fueras un camionero, ¡joder!», pensó Max. Aquella gente sí que se dejaba grandes sumas de dinero en gigantescas reproducciones de águilas americanas, osos, lobos, o tías en pelotas montadas en serpientes.
—Hola, encanto. ¿Cuánto tardarías en hacerme el tatuaje del ángel en llamas que está en el escaparate?
—Pues empezando ahora mismo… unas cuatro horas —le contestó Max, súbitamente interesado. Aquel ángel costaba trescientos, si mal no recordaba. Al final, sí que podría haber partido de los Sooners—. ¿Tiene el dinero encima, señorita?
—Claro que sí, aunque le pagaré al final, si me deja satisfecha. Espero que sí —dijo ella y gorjeó una risita provocativa, mientras que a Max le entró un escalofrío mezclado con una arcada.
Desde que se divorció, Max no había estado con ninguna mujer, y tampoco es que le hubieran quedado ganas. Su vida eran sus hijos y sus preocupaciones financieras, aparte del whisky y el tabaco de mascar. Su cerebro y él habían establecido una especie de trato por el cual Max dejaría tranquilo al sexo débil, a la par que su cerebro no le haría sentir esa carencia. Max sabía muy bien que no tendría muchas posibilidades de conseguir mujeres en aquel pueblo, teniendo en cuenta lo de su oreja, lo de su placa y lo de su cartera. Así que, en vez de pasarse la vida agobiado, decidió anular a las mujeres en lo más profundo de su mente. Y ahora se encontraba mirando y escuchando a aquella especie de muñeca Barbie con pecas que parecía estársele insinuando, a la par que pidiéndole uno de sus mejores y más rentables tatuajes. La expresión de insecto de Max se suavizó un poco.
—De acuerdo. Imagino que lo querrá en la espalda.
Lesley le contestó afirmativamente.
—Bien, túmbese aquí y comenzamos. Voy a lavarme las manos.
Durante las cuatro horas que duró el trabajo de Max, Micky tuvo tiempo de leerse tres Playboy, beberse siete latas de Bud y adquirir un ritmo estable de tres meadas por hora. No había comido, y empezaba a impacientarse. Sin embargo, sabía que si interrumpía el trabajo de Lesley, pagaría las consecuencias durante semanas. Nada de jugueteos, nada de cama, nada de nada, y no estaba dispuesto a arriesgar eso por nada del mundo.





























