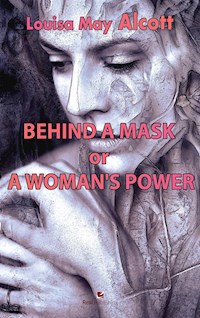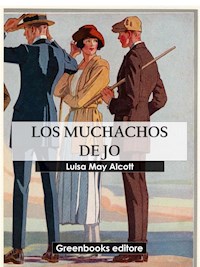Ariel
o
una
leyenda
del
faro
I
—Buenos
días,
señor
Southesk.
¿No
se
da
usted
hoy
al
mar?
—Buenos
días, señorita Lawrence. Sólo estoy esperando a que mi batel esté
listo
para
zarpar.
Al
responder al alegre saludo de la muchacha, el joven alzó la vista
de la roca en
la que descansaba, y una
encantadora
estampa lo resarció del esfuerzo de apartar de
allí sus ojos soñadores. Algunas mujeres poseen la habilidad
de hacer
que incluso un
simple traje de baño,
parezca elegante y pintoresco; y la señorita Lawrence no
ignoraba el efecto que
causaba con su traje azul
camisa-pantalón, su cabello suelto a
merced
del
viento
azotando
su
hermoso
rostro,
los
blancos
tobillos
entrevistos
bajo
el
entramado
de sus sandalias de baño, y esa aparente despreocupación por su
aspecto,
tan atrayente como el
más esmerado
acicalamiento. Una sombra de decepción nubló
el semblante femenino al escuchar la respuesta; y su voz
sonó algo
arrogante en
contraste con su
habitual dulzura, cuando ella, plantada junto a la indolente figura
sentada
tomando
el
sol,
dijo:
—Cuando
hablé
del
mar,
pensaba
en
la
playa;
y
me
refería
a
nadar,
no
a
navegar.
¿Por qué no se une a nuestro grupo y nos obsequia
con otra exhibición
de sus
habilidades
gimnásticas?
—No,
gracias;
la
playa
es
demasiado
mansa
para
mí;
prefiero
las
aguas
profundas, el fuerte
oleaje, y el
incentivo del riesgo aportando emoción al esfuerzo
físico.
El
tono
lánguido
del
joven
chocaba
vivamente
con
las
intenciones
por
él
manifestadas,
y
al
oírlas,
la
señorita
Lawrence
exclamó,
casi
involuntariamente:
—¡Es usted la más extraña mezcla de apatía y
determinación que haya
conocido
nunca! Viéndolo así
ahora,
resulta difícil creer las historias que se cuentan sobre sus
hazañas por tierra y
mar; y sin embargo,
sé que merece el apodo de «Bayard
[1]»,
así
como ese otro de «dolce
far nient
e
[2]». Es usted tan
mudable como el océano al que
tanto
ama; pero nunca ve la luna que gobierna el flujo y reflujo de sus
propias
mareas.
Ignorando
la primera parte de su discurso, Southesk respondió a la última
frase
con
repentina
animación.
—Soy
un apasionado del mar, y bien puedo serlo, pues nací en él, y mis
padres
yacen
en
algún
lugar
bajo
sus
aguas;
fuera
de
él
mi
destino
está
aún
por
escribirse.
—¿Su
destino, dice? —repitió la señorita Lawrence llena del más vivo
interés,
pues rara vez hablaba el
joven de sí
mismo, ansioso por sepultar su pasado en el
venturoso
presente
y
en
un
futuro
no
menos
prometedor.
Algún
humor
pasajero
debió
de volverlo
inusualmente
franco, pues sin apartar sus hermosos ojos de la brillante
extensión
ante
él,
respondió:
—Sí,
una
célebre
pitonisa
me
dijo
una
vez
la
buenaventura,
y
sus
palabras
me
han
perseguido
desde
entonces.
No,
no
crea
que
soy
supersticioso,
pero
no
puedo
dejar
de
conceder
cierta
importancia
a
su
predicción:
Vigila
la
orilla
del
mar
a
primera
y
última
hora,
pues
de
sus
profundidades
se
elevará
tu
destino;
el
amor
y
la
vida
se
mezclarán
oscuramente,
y
en
una
sola
hora
lo
verás
todo
ganado
o
perdido.
Tal
fue su profecía; y aunque tengo escasa fe en ella, me siento
irresistiblemente
atraído por el mar, y
continuamente me
encuentro mirándolo y aguardando el destino
que
pueda
traerme.
—Espero
que
sea
uno
muy
dichoso.
Toda
arrogancia
había
desaparecido
de
la
voz
de
la
mujer,
y
sus
ojos
se
volvieron,
tan melancólicamente
como los de su interlocutor, hacia el
misterioso océano que
acababa
de
señalarle
a
ella
su
sino.
Ninguno
de los jóvenes habló durante un momento: Southesk, ensimismado con
alguna
inasible
fantasía,
continuó
oteando
las
ondas
azules
que
rodaban
desprendiéndose del horizonte; y Helen, escrutando su rostro
con una
expresión que
muchos habrían deseado
despertar, pues todos coincidían en afirmar que la señorita
Lawrence era tan
orgullosa y fría como
hermosa. Anhelo y admiración se confundían
en
la
mirada
de
ella,
fija
en
aquel
semblante
arrebatado
a
la
realidad
presente;
una
vez
incluso,
cediendo
a
un
impulso
involuntario,
su
pequeña
mano
se
elevó
para
sujetar
el
cabello
agitado por el viento que surcaba la frente del joven, sentado con
la cabeza
descubierta,
manifiestamente ignorante de
la femenil presencia. Helen retiró la mano
a
tiempo y se giró para ocultar el súbito rubor que tiñó sus
mejillas, tras el
impulsivo
gesto que la habría
traicionado ante un
partenaire menos
abstraído. Adelantándose a
la joven,
una llamada procedente del grupo reunido en la playa quebró el
silencio, y,
contenta de tener otra
oportunidad de ver
cumplido su deseo, y en un tono que habría
logrado
la
sumisión
de
cualquier
hombre,
excepto
la
de
Philip
Southesk,
ella
dijo:
—Me
parece
que
nos
están
esperando;
¿no
puedo
tentarle
para
que
se
una
a
las
sirenas
de
allá
abajo,
y
deje
que
su
barca
espere
hasta
que
haga
más
frío?
Pero
él negó con la cabeza con un gesto breve y decidido, y miró a su
alrededor
en busca de su sombrero,
como si estuviera
ansioso por escapar de allí; sin embargo,
respondió
con
una
sonrisa:
—Tengo
un compromiso con la sirena de la isla, y, como el galante
caballero que
soy, debo mantenerlo o
naufragaré en mi
próxima travesía. ¿Está ya listo, Jack? —
gritó,
mientras la señorita Lawrence se alejaba, y él se encaminaba hacia
un viejo
barquero,
que
se
afanaba
en
calafatear
su
esquife.
—Lo
estará
en
un
periquete,
señor.
Así
que
usted
también
la
ha
visto,
¿no
es
así?
—dijo
el
hombre,
haciendo
una
pausa
en
su
trabajo.
—¿Ver
a
quién?
—A
la
sirena
de
la
isla.
—No;
sólo fabriqué esa excusa para librarme de unas amables señoritas
que me
aburren
hasta
la
muerte.
Me
da
la
impresión
de
que
tiene
una
historia
que
contarme
al
respecto;
así que dese la vuelta mientras lo hace y siga trabajando, porque
estoy
ansioso
por
partir.
—¡Vaya!,
creí que le gustaría saber que, en efecto, hay una sirena ahí
abajo, pues
es usted aficionado a
las cosas raras y
curiosas. Nadie la ha visto además de mí, o
habría
oído hablar de ello; y no se lo he contado a nadie más que a mi
esposa, pues
temo
demasiado
al
«rudo
Ralph»,
como
llamamos
por
aquí
al
vigilante
del
faro.
Verá,
a él no le gusta ver gente merodeando en las inmediaciones
de su
guarida; si yo me
fuera
de
la
lengua,
acudirían
todos
como
un
enjambre
a
la
isla
para
cazar
a
la
hermosa
criatura,
y
Ralph
montaría
en
cólera.
—No me importa nada ese Ralph; dígame cómo y
dónde vio a la sirena…
dormido
en
su
barca,
me
imagino.
—No
señor; bien despierto y sobrio que estaba, por cierto. Un buen día
se me
ocurrió remar alrededor
de la isla, y
echar un vistazo al abismo, como llamamos a un
gran tajo en el farallón que sobresale en el mar, y alcanza
casi tanta
altura como el
faro. Esta grieta va
desde la cima hasta el pie del Gull’s Perch, y el mar fluye a
través
de ella, furioso y
espumando como la boca
de un loco, cuando sube la marea. Las
olas
han agujereado las rocas a ambos lados del abismo, y en una de
estas cavidades
vi
a
la
sirena,
tan
claramente
como
lo
veo
a
usted
ahora.
—¿Y
qué
estaba
haciendo
ella,
Jack?
—¡Cómo!,
cantando y peinando su larga cabellera; por eso supe que se trataba
de
una
auténtica
sirena.
—Su
cabello sería de color verde o azul, por supuesto —dijo Southesk,
con tan
evidente
sarcasmo,
que
el
viejo
Jack
se
irritó
y
respondió
con
voz
ronca:
—Era
más oscuro y rizado que el de esa señorita amiga suya que acaba de
marcharse; sólo que su
rostro era más
hermoso, su voz más dulce, y sus brazos más
blancos;
no
me
crea
si
no
quiere.
—¿Qué
hay
de
las
aletas
y
las
escamas,
Jack?
—Ni
rastro de ellas, señor. La mitad del cuerpo estaba sumergida en el
agua, y
llevaba puesta una
especie de camisola
blanca, de modo que no pude ver si tenía pies
o
cola
de
pez.
Pero
juro
que
a
ella
la
vi,
y
tengo
su
peine
para
demostrarlo.
—¡Su
peine! Déjeme verlo, así me resultará más fácil creer su historia,
¿no le
parece?
—propuso
el
joven,
movido
por
una
especie
de
perezosa
curiosidad.
El viejo Jack extrajo de un bolsillo un pequeño y
delicado peine,
aparentemente
hecho a partir de una
concha nacarada, cortado y tallado con mucha habilidad, que
llevaba
grabadas
dos
letras
en
el
mango.
—¡Sopla,
es
un
objeto
precioso!,
y
sólo
una
sirena
podría
haber
sido
su
dueña.
¿Cómo lo consiguió? —preguntó Southesk,
examinando cuidadosamente su
delicada
factura y las letras
grabadas, y deseando que la historia fuese cierta, pues la estampa
de una cantarina sirena
de hermoso rostro,
sentada en una saliente roca del mar,
excitaba
su
romántica
imaginación.
—Fue
de
esta
manera,
señor
—empezó
a
explicar
Jack—;
me
cogió
tan
desprevenido,
que
grité
antes
de
haber
podido
echarle
un
buen
vistazo
a
la
moza.
Ella
me vio y dio un pequeño chillido, luego se lanzó al agua y
desapareció
de mi vista.
Esperé a verla subir a
la superficie, pero no lo hizo; así que remé hasta acercarme
tanto como pude a las
rocas, y conseguí
recoger el peine que se le había caído;
entonces
me fui a casa y se lo conté a mi esposa. Ella me aconsejó que
guardara
silencio
y
que
no
volviese
allí,
como
era
mi
intención;
así
que
me
rendí;
pero
créame,
ardo en deseos de echar
otra mirada a la
pequeña criatura, y supongo que usted
encontrará
esta información tan valiosa como para intentar también llevársela
a los
ojos.
—Puedo
ver a las mujeres que se bañan sin esa larga cola de pez, y no creo
que a
la
hija
de
ese
«rudo
Ralph»
le
guste
que
vuelvan
allí
a
molestarla.
—Se
equivoca,
señor,
él
no
tiene
ninguna:
ni
esposa
ni
hijos;
y
no
hay
nadie
en
la
isla salvo él y su
ayudante (un tipo
hosco y solitario que nunca viene a tierra); a ellos
no
les
preocupa
otra
cosa
que
mantener
a
punto
su
lámpara.
Southesk
permaneció pensativo y en silencio durante un momento, midiendo a
ojo
la
distancia
entre
la
tierra
continental
y
la
isla,
pues
las
últimas
palabras
de
Jack
le
habían
dado
una
pátina
de
misterio
a
lo
que
al
principio
le
pareció
algo
trivial.
—Dice
usted
que
a
Ralph
no
le
gusta
recibir
visitas,
y
que
rara
vez
sale
del
faro;
¿qué
más
sabe
de
él?
—preguntó
el
joven.
—Poco
más, señor, sólo que es un hombre valiente, sobrio y fiel que
cumple con
su deber, y que parece
apreciar ese faro
sombrío y solitario más de lo que lo hacemos
la mayoría de nosotros. Él ha conocido tiempos mejores,
supongo, porque
hay algo
de caballero en él a
pesar
de su rudo comportamiento. Ya está lista la barca, señor, y
llega
usted
justo
a
tiempo
para
encontrarse
a
la
pequeña
sirena
atusando
su
cabello.
—Me
gustaría visitar ese faro, y soy aficionado a correr aventuras, así
que creo
que seguiré su consejo.
¿Cuánto pide por
ese peine, Jack? —preguntó Southesk, una
vez
que el anciano finalizó su trabajo, y el batel se balanceaba
tentadoramente
sobre
el
agua.
—Nada
de usted, señor; se lo regalo de mil amores, pues ha sido la
obsesión de
mi
esposa
desde
que
lo
tengo,
y
me
alegro
de
deshacerme
de
él.
Nunca
enseño
esto
ni
cuento
lo
que
vi;
pero
usted
ha
hecho
algo
más
que
una
buena
acción,
y
estoy
ansioso
por corresponderle por
ello. En el
extremo más distante de la isla se encuentra el
abismo;
es
un
lugar
peligroso,
pero
usted
es
hombre
de
mar
y
parece
prudente.
Buena
suerte,
y
hágame
saber
cómo
le
ha
ido.
—¿Qué
cree
que
significan
esas
letras?
—preguntó
Southesk
cuando,
tras
guardarse
el
peine
en
el
bolsillo,
se
disponía
a
equilibrar
su
embarcación.
—¡Cómo!, «A. M.» significa
A
Mermaid
[3], ¿qué si no?
—respondió Jack con
suficiencia.
—Encontraré
otro
significado
para
ellas
antes
de
mi
regreso.
Mantenga
su
secreto
y
yo
haré
lo
mismo;
quiero
que
esa
sirena
sea
sólo
para
mí.
Lanzando
una sonora carcajada, el joven impulsó su embarcación: sordo a los
cantos de las modernas
sirenas, que en vano trataban de
atraerlo; y ciego a las
miradas
anhelantes, clavadas en su enérgica figura, inclinándose sobre los
remos con
tal fuerza y habilidad,
que muy pronto la
playa y sus alegres grupos de jóvenes
quedaron
atrás.
El
faro se alzaba sobre el acantilado más alto de la isla, y el único
lugar seguro
de
atraque estaba al pie
de la roca,
donde un camino escarpado y una escalera de hierro
conducían a la entrada
principal de la torre. Desolado y
amenazador como parecía —
incluso a
la luz del sol veraniego—, y recordando la aversión que Ralph
sentía hacia
los visitantes, Southesk
resolvió explorar
el abismo solo, sin pedir permiso a nadie.
Bogando
a lo largo de la escarpada orilla, alcanzó la enorme brecha que
hendía el
farallón de arriba
abajo. Audaz y
habilidoso como era, no se aventuró sin embargo a
acercarse
demasiado,
pues
la
marea
estaba
subiendo
y
cada
ola,
al
romper,
amenazaba
con
arrojar
la
embarcación
hacia
el
abismo,
donde
el
mar
hervía
y
espumaba
furiosamente,
saturando
la
oscura
oquedad
de
agua
vaporizada
y
reverberantes
ecos,
que
formaban
un
sordo
fragor.
Con
la intención de disfrutar del soberbio espectáculo, se olvidó de la
sirena…
hasta que un destello
plateado llamó su
atención, y virando con un sobresalto vio un
rostro humano surgiendo del agua, seguido de un par de
brazos blancos
que le hacían
gestos, acompañando a
los sonrientes labios y los brillantes ojos que lo observaban,
paralizado como estaba,
hasta que con un
estallido de risa musical, el fantasma se
desvaneció.
Profiriendo
una
exclamación,
se
dispuso
a
continuar
avanzando,
cuando
un
violento golpe de mar lo
hizo rodar sobre
su asiento, y al instante comprendió el
apuro
en
el
que
se
hallaba,
pues
la
barca
había
derivado
hasta
situarse
entre
dos
rocas,
y la siguiente ola podría estrellarla contra una de ellas.
Sin embargo,
su instinto de
supervivencia se
impuso a la curiosidad, y, remando por su vida, el joven Southesk
escapó
justo
a
tiempo.
Tras
retirarse
a
aguas
más
calmas,
estudió
el
lugar
y
decidió
atracar,
si
el
oleaje
lo
permitía, para
reconocer a vista de
pájaro el abismo donde la ninfa acuática —o la
joven
nadadora—
parecía
haberse
refugiado.
Pasó
algún
tiempo,
sin
embargo,
antes
de que encontrara un abrigo seguro, y con mucha
dificultad ganó la
orilla por fin, sin
aliento,
empapado
y
agotado.
Guiado
por el fragor del oleaje, alcanzó al cabo el borde del acantilado y
miró
hacia abajo. Vio
salientes y grietas
suficientes, para servir de puntos de apoyo y
agarre a un montañero atrevido; y ebrio de la placentera
emoción del
peligro y la
aventura, Southesk
descendió ayudándose de sus fuertes manos y ágiles pies. No
había hollado muchos de
aquellos
peldaños cuando hizo una pausa
repentina, pues el
sonido de una voz
lo detuvo. Éste se elevaba y caía irregularmente entre el estruendo
de
las
olas
en
su
avance
y
posterior
retroceso,
pero
logró
distinguirlo,
y
con
redoblado
entusiasmo
siguió
observando
y
escuchando.
A
media altura del abismo, firmemente encajada entre ambos flancos,
sobresalía
una masa de roca
arrojada allí por alguna
convulsión telúrica. Era evidente que
muchos
siglos habían transcurrido desde su caída, pues un árbol había
arraigado,
sustentado por un
pequeño parche de
tierra, al abrigo del viento y las tempestades en
aquel apartado rincón.
Enredaderas silvestres, guiadas por su
instinto en pos de la luz
solar,
trepaban a lo largo de las paredes tapizando de verde el
acantilado. Y sin
embargo,
manos
desconocidas
y
habilidosas
habían
trabajado
allí,
pues
algunas
plantas resistentes prosperaban en los rincones umbríos;
cada nicho
albergaba un
delicado helecho, de
cada pequeña oquedad brotaba alguna rara hierba; y aquí y allá
una concha suspendida
contenía una
porción de
muelle
musgo,
huevos de
aves
marinas,
o algún curioso tesoro recuperado de las profundidades. La sombra
verdosa
del pequeño pino
ocultaba una parte de
aquel nido de águilas, y desde el rincón
oculto
la
voz
dulce
se
elevaba
entonando
una
canción
muy
adecuada
a
la
escena:
El
cielo
es
puro,
blanda
la
arena;
la hermosa playa venid
a hollar;
venid
formando
dulce
cadena;
los
vientos
callan
cerca
del
mar
[4].
Sintiéndose
como un intruso en un baile de hadas, el joven aguardó con el
aliento
contenido, hasta que la
última y tenue
nota y su suave eco se extinguieron; avanzó
entonces
sigilosamente. No tardó su aguda vista en descubrir una escala de
cuerda,
medio oculta por las
enredaderas,
evidentemente usada como acceso a la enramada
marina o cenador emparrado bajo la roca que pisaba. Sin
pensarlo dos
veces resolvió
descender por allí,
pero unos cuantos travesaños más abajo, una fuerte ráfaga de
viento
sopló
sobre
la
grieta,
y
al
entreabrirse
la
frondosa
pantalla,
quedó
al
descubierto
el
objeto
de
su
búsqueda.
No
era
éste
una
sirena,
sino
una
linda
muchachita
sentada
y
cantando
como
un
pajarillo
mojado
en
su
verde
nido.
Mientras
el viento sacudió las frondas, Southesk pudo ver que la desconocida
permanecía
en
actitud
pensativa,
contemplando
a
través
de
la
amplia
brecha
la
soleada
extensión
azul.
Vio,
también,
que
un
par
de
pequeños
y
blancos
pies
desnudos
brillaban contra el fondo oscuro de una cuenca rocosa, llena de
agua de
lluvia recién caída; que
un liso vestido
gris dibujaba los elásticos contornos de una
figura juvenil; y que los oscuros y húmedos anillos de su
cabellera
estaban sujetos
por
una
bonita
banda
hecha
de
conchas
marinas.
Así,
con la intención de contemplarla más de cerca, el joven se fue
inclinando,
hasta que un mal gesto
hizo que el peine
se deslizara de su bolsillo, y cayera en la
cuenca
con un chapoteo que arrancó a la muchacha de su ensueño. Ella se
sobresaltó,
se
apoderó
de
él
con
avidez
y,
mirando
hacia
arriba,
exclamó
con
acento
alegre:
—¡Cómo,
Stern!,
¿dónde
encontraste
mi
peine?
No
hubo respuesta a su pregunta, y la sonrisa murió al punto en sus
labios, pues
en vez del rostro moreno
y coriáceo de
Stern, vio, aureolado de verdes hojas, un
rostro
desconocido,
hermoso
y
juvenil.
Rubio
y
con
los
ojos
azules,
ruborizado
y
sorprendido,
el
agraciado
intruso
sonrió
a
la
joven
con
una
expresión,
que
no
produjo
en
ésta
temor
alguno,
despertando
por
el
contrario su
admiración, y ganándose su
confianza con la magia de una mirada. Sin
embargo,
sólo
se
vieron
durante
un
instante;
al
cabo
las
ramas
del
pino
se
interpusieron
entre
ellos.
La
muchacha
se
levantó,
y
Southesk,
olvidando
toda
precaución,
cegado
como
estaba
por
su
curiosidad,
cubrió
de
un
salto
la
distancia
que
lo
separaba
del
suelo.
Pero
no había calculado bien la altura; su pie resbaló y cayó
golpeándose en la
cabeza, quedando
momentáneamente
inconsciente. El goteo del agua fresca en la
frente
lo
despertó,
y
aunque
se
sentía
un
poco
aturdido,
pronto
se
repuso
por
completo.
Con
los
ojos
entornados
contempló
el
borroso
y
lozano
rostro
femenino,
de
una belleza tan
peculiar, que lo
confundió y lo fascinó al primer vistazo. Lástima,
ansiedad y alarma eran
visibles en él, y contento de tener un
pretexto para prolongar
aquel
episodio,
decidió
fingir
un
sufrimiento
que
no
sentía.
Exhalando un suspiro cerró los ojos de nuevo, y
por un momento disfrutó
del
suave
tacto
de
sus
manos
sobre
la
frente,
del
sonido
de
su
corazón
latiendo
rápidamente cerca de
él, y de la agradable sensación de ser el objeto de interés de
aquella dulce y
desconocida voz. Demasiado
generoso empero para mantenerla más
tiempo
en
suspenso,
no
tardó
en
levantar
la
cabeza
y
mirar
torpemente
a
su
alrededor,
preguntando
débilmente:
—¿Dónde
estoy?
—En
el abismo… pero completamente a salvo conmigo —respondió una voz
fresca
y
juvenil.
—¿Quién es la amable joven a quien confundí con
una sirena, y cuyo
perdón
imploro
por
esta
grosera
intromisión?
—Soy
Ariel,
y
te
perdono
de
buen
grado.
—Bonito
nombre; ¿te llamas realmente así? —preguntó Southesk, sintiendo que
una
actitud
sencilla
era
la
más
conveniente
para
ganarse
su
confianza,
pues
la
muchacha
hablaba
con
la
inocencia
y
libertad
de
un
niño.
—No
tengo
otro
nombre,
salvo
March,
y
ése
no
es
tan
bonito.
—Entonces,
las letras «A. M.» en el peine no significan
A Mermaid [una sirena],
como
pensaba
el
viejo
Jack
cuando
me
lo
dio.
Una risa plateada siguió a su involuntaria
sonrisa, cuando, aún
arrodillada junto a
él, Ariel lo
miró con mucho interés, y una expresión de admiración muy sincera
en
sus
bellos
ojos.
—¿Has
venido acaso para devolvérmelo? —preguntó ella, volviéndose hacia
el
recuperado
tesoro
en
su
mano.
—Sí; Jack me describió la hermosa ninfa acuática
que vio, así que vine
en su
busca, y aún no estoy
seguro de
que no seas la auténtica Lorelei
[5],
pues casi me
hiciste
naufragar,
y
luego
desapareciste
de
la
forma
más
sobrenatural.
—¡Ah!
—exclamó de nuevo la joven con su alegre risa—, llevo la vida de
una
sirena aunque no lo soy,
y cuando me
siento inquieta gasto bromas a la gente, pues
conozco
cada
grieta
de
estas
rocas,
y
aprendí
de
las
gaviotas
a
nadar
y
a
bucear.
—Y también a volar, diría yo, por la velocidad
con la que llegaste a
este rincón;
yo
me
apresuré
a
hacerlo
y
casi
pierdo
la
vida,
como
has
podido
ver.
Mientras
así hablaba, Southesk trató de incorporarse, pero un fuerte
calambre en
su
brazo
hizo
que
se
detuviera,
profiriendo
una
exclamación
de
dolor.
—¿Te
duele mucho? ¿Puedo hacer algo más por ti? —y la voz de la joven,
mientras
lo
miraba
con
expresión
de
preocupación,
sonaba
femeninamente
piadosa.
—Me
he cortado el brazo, creo, y me he lastimado un pie; pero un poco
de
descanso los sanará.
¿Puedo aguardar aquí
unos minutos, y disfrutar de tu encantador
refugio,
aunque
no
sea
lugar
para
un
torpe
mortal
como
yo?
—Oh, sí; quédate todo el tiempo que quieras, y
déjame vendar tu herida.
Mira
cómo
sangra.
—¿Entonces
no
tienes
miedo
de
mí?
—No;
¿por qué iba a tenerlo? —y los oscuros ojos de Ariel se posaron
confiados
en los del joven,
mientras se inclinaba
para examinar el corte. Era profundo, y
Southesk
pensó que ella gritaría o palidecería; pero no ocurrió nada de
esto, y
habiéndolo vendado
hábilmente con un
pañuelo mojado, y alzando la vista desde la
mano
bien
formada
y
el
fuerte
brazo
al
rostro
de
su
dueño,
dijo
ingenuamente:
—Qué
lástima,
quedará
una
cicatriz.
Southesk
rió
abiertamente,
a
pesar
del
dolor
que
sentía,
y,
apoyándose
en
el
brazo
ileso,
se preparó para disfrutar del momento, pues el pie lastimado no era
más que un
pícaro
ardid.
—No
me importa la cicatriz. Los hombres no las consideramos
desagradables, y
yo me sentiré más
orgulloso de ésta que de
la otra media docena que tengo, pues
gracias
a ella pude tener un atisbo del país de las hadas. ¿Vives aquí,
sobre la espuma
y
la
luz
del
sol,
Ariel?
—No,
el
faro
es
ahora
mi
hogar.