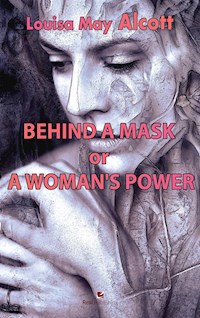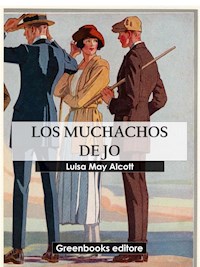
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Greenbooks editore
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Continuación y desenlace de Hombrecitos. En esta historia se cuenta como han crecido esos niños y niñas que Jo Bhaer, antes Jo March, y su marido educaron en su pequeña escuela. Sus amores, lo que buscan de la vida, sus errores… Tierna y a la vez un poco amarga, pero imprescindible para ver la madurez de estos personajes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Louisa May Alcott
Louisa May Alcott
LOS MUCHACHOS DE JO
Traducido por Carola Tognetti
ISBN 979-12-5971-536-4
Greenbooks editore
Edición digital
Mayo 2021
www.greenbooks-editore.com
Indice
I
II
III
I
CAPÍTULO I DIEZ AÑOS DESPUÉS
―Jamás hubiera podido creer a quien me pronosticase los cambios ocurridos en este lugar durante los diez últimos años ―dijo Jo a su hermana Meg.
Con orgullo y satisfacción ambas dirigieron una mirada a su alrededor.
Luego tomaron asiento en uno de los bancos de la plaza de Plumfield.
―Así es. Son transformaciones debidas al dinero y a los buenos corazones ―respondió Meg―. Tengo la convicción de que el señor Laurence no podía tener mejor monumento que ese colegio, debido a su generosidad. Y mientras esa casa exista perdurará la memoria de tía March.
―¿Recuerdas, Meg? Cuando niñas creíamos en las hadas. Incluso estábamos preparadas para pedirle ―si se nos aparecía una― tres cosas. Las que yo quería pedir las he logrado: dinero, fama y afectos ―dijo Jo, mientras componía su peinado con un gesto que ya de niña le era característico.
―También se cumplieron mis peticiones y las de Amy. Sería completa nuestra dicha, como un cuento de hadas, si mamá, John y Beth estuvieran aquí ―la emoción quebró la voz de Meg. ¡Quedaba tan vacío el sitio de la madre!…
Silenciosamente, Jo tomó la mano de Meg y compartió su emoción. Las miradas de ambas hermanas vagaron por el grato y familiar panorama, mientras mentalmente asociaban pensamientos felices y tristes recuerdos.
En efecto, muchos y grandes cambios se habían operado en el pacífico Plumfield hasta convertirlo en un lugar de gran actividad.
La casa de los Bhaer se mostraba más hospitalaria que nunca, exhibiendo sus reformas, su bello jardín y cuidado césped. Ofrecía un aspecto de paz y prosperidad del que careció en otras épocas.
En la cercana colina se levantaba el majestuoso colegio construido a expensas del legado del señor Laurence. Por los senderos que fueron campo
de travesuras de la chiquillería iban y venían ahora estudiantes de ambos sexos. Jóvenes que disfrutaban de las ventajas que la sabiduría, bondad y riquezas habían puesto a su alcance.
En el cielo ―antes surcado por majestuosas águilas― volaban ahora infantiles y multicolores cometas.
Entre los árboles, a las puertas de Plumfield, podía divisarse la finca donde Meg vivía, y muy cercana a la misma, la mansión donde el señor Laurence se había refugiado cuando el incesante progreso de la población llegó al extremo de que se instalara una fábrica de jabón junto a la residencia que entonces habitaba.
Los cambios importantes empezaron al emigrar nuestros amigos de Plumfield, y trajeron la prosperidad para la pequeña comunidad.
El profesor Bhaer, como presidente del colegio, y el señor March, en su calidad de capellán, vivían felices por la realización de su sueño.
Por su parte, las hermanas se habían repartido tácitamente el cuidado de la gente joven: Meg era la incondicional amiga de todas las muchachas; Jo, la inevitable confidente y defensora de los jóvenes; Amy, la protectora de todo aquel que necesitase ayuda. Ella proporcionaba a los estudiantes necesitados lo preciso para continuar los estudios. No es de extrañar, pues, que su casa hubiese sido bautizada con el significativo nombre de «Monte Parnaso», como morada de la música, la cultura y la belleza.
Como es natural, los doce niños con que había comenzado el colegio estaban esparcidos por el mundo. Habían tomado distintos derroteros, muy de acuerdo con sus naturales inclinaciones. Sin embargo, todos tenían siempre un cariñoso recuerdo para Plumfield, y con frecuencia aparecían por aquel lugar a recordar tiempos felices.
Luego, saturados de recuerdos, emprendían nuevamente sus deberes con redoblado ardor, con un intenso deseo de ser útiles a sus semejantes. Porque recordar los inocentes días de la infancia mantiene la ternura del corazón.
En breves palabras relataremos la historia de cada uno. Luego seguiremos con un nuevo capítulo de sus vidas.
Franz vivía en Hamburgo con un pariente suyo. Contaba ya veintiséis
años y prosperaba en el comercio.
Emil era marino. Nunca otro más alegre que él surcó los mares. Su vocación marinera despertó súbitamente tras un viaje por mar, y pudo realizarla gracias a un pariente suyo, alemán, que le empleó en sus negocios marítimos. Era, pues, completamente feliz.
Dan seguía inquieto, vagabundo. Habíase dedicado a investigaciones geológicas en América del Sur. Ensayó luego un arrendamiento de ganado en Australia. Por aquel tiempo se hallaba en California, dedicado a prospecciones mineras.
Nath estudiaba con ahínco en el Conservatorio de Música, con el deseo de pasar un par de años en Alemania para perfeccionarse en sus estudios.
Jack iba en camino de hacer fortuna con los negocios de su padre. Dolly seguía en el colegio, así como Jorge, a quien seguían llamando «Relleno». Por su parte, Ned estudiaba Derecho.
Dick y Billy habían fallecido. De su pérdida se consolaron todos pensando en lo poco afortunados que habían sido en vida.
A Teddy y a Rob se les llamaba «el león y el cordero», a causa de su opuesto carácter. Mientras el primero era bravo e impetuoso, como el rey de la selva, el segundo era tranquilo y sumiso hasta la exageración. Ted destacaba por su voz bronca y enérgica, su crespo y rebelde cabello rubio y sus largas extremidades. Jo veía en él todos los defectos, antojos y faltas que ella poseyó de niña. Por este motivo era a la vez su orgullo y preocupación cuando pensaba en el futuro de aquel muchacho de inteligencia precoz y de condiciones extraordinarias.
Rob era su reverso. Dulce, apacible, afectuoso y de excelente carácter. Respecto a él su madre no tenía preocupación alguna. Le consideraba el mejor de los hijos.
John «Medio-Brooke» había coronado sus estudios en forma muy brillante. Su madre, Meg, intentó en vano inclinarle hacia la carrera eclesiástica. Deseaba ilusionadamente verle convertido en clérigo y se complacía imaginando oír su primer sermón. Pero John bien pronto manifestó unas intenciones bien distintas: deseaba ser periodista. Aunque Meg no quiso
forzar su voluntad, Jo se indignó. Le parecía horrible tener un periodista en la familia.
Fiel a sus deseos, pese a las protestas de los mayores y a las bromas de los amigos, «Medio-Brooke» puso en práctica su determinación. Tío Teddy le alentaba en secreto.
También las muchachas se habían transformado mucho.
Daisy era como una compañera para su propia madre. Dulce, afectuosa y de excelente carácter.
Jossie tenía catorce años recién cumplidos y a esa edad era la más original muchacha, cuyas excentricidades causaban asombro. Por encima de todo, sentía delirio por el arte escénico y, aunque su madre y hermana se divertían con ella, en el fondo las inquietaba aquella afición.
Bess era ya una bellísima mujercita, que conservaba las delicadas maneras que le valieron el apodo de «Princesita».
Pero el orgullo de la comunidad era Nan. A los dieciséis años inició la carrera de medicina, que terminó a los veinte. Ahora era una linda mujercita, enérgica, activa y segura de sí misma. Bien lo demostraba con hechos al terminar la carrera de médico como anticipó, muy niña aún, cuando dijo resueltamente a Daisy:
―Yo no quiero una familia que esté pendiente de mí. Deseo la independencia. Con un botiquín y una caja de instrumental, andaré curando gente por ahí.
Nadie podía apartarla del camino elegido. Era tenaz.
No faltaba quien lo había intentado. Eran muchos los jóvenes que le habían ofrecido «una bonita casita y una familia a quien cuidar». Pero Nan no atendió ningún requerimiento. Bromeaba con los enamorados, les decía que tenían cara de enfermos y les ofrecía sus servicios médicos. Tal actitud fue enfriando los ánimos de sus pretendientes, que poco a poco fueron desistiendo.
Hubo uno que no abandonó, perseverando en una mezcla de constancia y tozudez: era Tom, que desde la infancia estaba encariñado con Nan.
Tom llevó a tal extremo su abnegación, que incluso estudió medicina como Nan, para poder estar con ella, cuando lo que a él le gustaba era el comercio. Pero Nan no se conmovía, aunque su amistad con él era firme y sincera.
La tarde en que Jo y Meg conversaban en la plaza de Plumfield, Nan y Tom se acercaban al pueblo por el mismo camino. Pero no iban uno al lado del otro.
Nan andaba elásticamente, ajena a la proximidad de Tom, que un trecho más atrás se esforzaba en atraparla sin hacer ruido para hacerse el encontradizo.
Nan era hermosa. Franca la mirada, fácil la sonrisa, firme y seguro el gesto, sano el color. De inmediato daba la impresión de entereza y seguridad que dominaba a los demás sin proponérselo ella.
Vestía con sencillez, pero con elegancia. Cualquiera que se cruzaba con ella volvía luego la mirada para admirarla, hermosa, alegre, sana y decidida.
Todas esas virtudes y más aún le encontraba Tom. Pero su esfuerzo en aquel momento estaba dedicado exclusivamente en alcanzarla. Cuando estuvo a unos metros de ella, la llamó. Ella se detuvo.
―¡Ah! ¿Pero eres tú, Tom?
―En efecto. Pensé que tal vez estuvieses paseando y…
―Lo adivinaste ―y tomando un aire profesional que desarmaba a Tom, preguntó―: ¿Qué tal va tu garganta?
Tom quedó desconcertado. Una supuesta irritación de garganta fue la excusa inventada días atrás para estar un rato con ella.
―¿Mi garganta?… ¡Ah, sí, claro! Pues… ya está bien. Lo que me recetaste obró maravillas. Eres un médico genial.
―Sí, ¿eh? Pues tú, como médico, eres una calamidad. Debieras saber fingir mejor y que para curar tu supuesta irritación te receté agua con azúcar.
Nan se puso a reír al ver el compungido aspecto del muchacho. Luego, ya seria, preguntó:
―¡Oh, Tom, Tom!… Dime ¿cuándo van a terminar todas esas tonterías?
―¡Oh, Nan, Nan!… ¿Dejarás algún día de burlarte de mí? Sus risas se juntaron espontáneamente.
―Ya desesperaba de verte en toda la semana, salvo que inventase una excusa para ir a consultarte a la clínica. ¡Estás siempre tan ocupada!
―Eso es precisamente lo que debieras hacer tú ―sentenció Nan nuevamente seria―. Ocúpate de los libros. De otro modo no terminarás nunca los estudios.
―¡Dichosos libros! Estudio bastante. Entre libros y disecciones de cadáveres… Creo que un hombre de mi edad puede aspirar a tener algún rato de expansión, ¿no? De otra manera no podría soportar esas cosas tan desagradables.
―Si es desagradable para ti, ¿por qué no lo dejas? Mejor será dedicarte a otra cosa. Sabes bien que siempre consideré un disparate lo que estás haciendo.
Tom enrojeció pero siguió en sus trece.
―Seguiré adelante aunque me cueste la vida. Tú sabes bien por qué. Tengo aspecto de salud, pero en el corazón tengo una dolencia, que sólo puede curarme un médico en este mundo. Pero… ese médico no quiere.
La expresión de Tom al decir estas últimas palabras era tan resignada, que casi resultaba cómica. Nan frunció el entrecejo; ella sabía cómo tratarle.
―Ese médico trata de curarte, pero eres un enfermo díscolo. Veamos,
¿fuiste al baile como te indiqué?
―Sí, señor doctor.
―¿Y dedicaste tus atenciones a la encantadora señorita West?
―Sí, señor doctor…, aunque yo no veo que sea tan encantadora. Toda la santa noche bailé con ella y…
―Y ese corazón tan sensible que tienes, ¿no percibió ninguna influencia nueva?
―No, señor doctor. ¡Es decir, sí!
―¿Sí?… ―preguntó Nan con interés.
―Sí. Tenía unas ganas terribles de bostezar. Incluso lo hice cuando bailaba con ella. Además, cuando terminado el baile la llevé hacia su madre, lancé un suspiro de alivio que creo fue oído en toda la sala.
Nan contuvo la risa a duras penas. Con aire profesional recetó:
―Repita la dosis y estudie los resultados. Pronostico que dentro de poco estará usted curado y pedirá a gritos más medicina de ésa.
―¡Jamás, doctor! Esa medicina no va bien a mi constitución.
―Eso debo decirlo yo, no el enfermo.
Anduvieron en silencio durante un ratito. Se apreciaban sinceramente. El silencio trajo a Nan unos recuerdos lejanos.
―¡Cuánto nos hemos divertido en este bosque! ¿Te acuerdas cuando caíste del nogal y casi te rompes la nuca?
―Imposible olvidarlo. ¿Y cuando me empapaste de ajenjo?… ¿Y cuando quedé colgado de una rama por la chaqueta? ―Aquellos recuerdos hicieron reír a Tom como un chiquillo.
―¿Y cuando le pegaste fuego a la casa? ¿Todavía te llaman el
«Atolondrado»?
―Sólo Daisy. Por cierto, hace una semana que no la veo. Bonita chica,
¿eh?
―En efecto, así es. Estos días está con tía Jo. Podrías aprovechar para tratarla y…
―¡Usted no lleva buenas intenciones, mi querido doctor! Nath me rompería el violín en la cabeza. Además, es otro el nombre que tengo grabado en mi corazón. Si tu lema es «No me rendiré», mi divisa es «Esperanza». Veremos quién vencerá al final.
―Eso son ilusiones de chiquillos y ahora ya somos mayores. Las cosas han cambiado mucho ―replicó Nan y, mirando ante sí, cambió de
conversación―. Mira, ¡qué hermoso se ve desde aquí el «Parnaso».
―Muy hermoso, pero a mí me gusta más el viejo Plum. Tía March disfrutaría de poder ver los cambios que se han producido.
Ante la puerta se pararon a contemplar el hermoso paisaje que a sus ojos se ofrecía.
Pero un grito los sacó de su contemplación. Se volvieron con sorpresa y vieron a un muchacho alto, delgado, de pelo rojizo y encrespado, saltando como un canguro para salvar los zarzales. A su zaga corría una muchacha, entre furiosa y divertida; parecía ni darse cuenta de los pinchazos y desgarrones que las zarzas le producían.
―¡Tom, detenlo, por favor! ¡No lo dejes escapar! ¡Nan, ayúdame a salir de entre los pinchos! ―pedía a gritos la chiquilla.
Tom pudo interceptar el paso al muchacho y retenerle sujeto, pese a los intentos que hacía por soltarse. Entretanto, Nan acudió en ayuda de la chiquilla.
―Pero ¿qué es lo que os ha ocurrido? ―Y al preguntarlo, Nan se afanó en desprender la ropa de la niña de los pinchos que la sujetaban.
Jossie se explicó:
―Verás. Estaba yo estudiando mi papel. Me gusta hacerlo sentada en una rama baja, cerca del arroyo. Cuando más descuidada estaba, llegó éste; con la caña de pescar me quitó el libro de las manos y antes de que bajara del árbol, salió corriendo llevándose el libro.
Se explicaba con gran lujo de ademanes y con una expresión entre risueña y enfadada.
―Ya verás cuando me suelte. ¡Te pegaré una bofetada!…
Teddy, «el león», pudo desprenderse de Tom. Entonces, leyendo la obra teatral que el libro contenía, empezó a hacer una serie de ademanes ridículos y gestos exagerados, que lograron hacer reír a todos. Era realmente un chico gracioso.
Desde la plaza sonaron unos aplausos demostrativos de que la
representación del travieso muchacho había tenido más espectadores.
Entonces Nan, Tom, Jossie y Teddy se encaminaron a la plaza al encuentro de Jo y Meg que eran quienes habían aplaudido la exhibición.
Mientras Jo se esforzaba en vano en alisar el rebelde pelo de su hijo y recuperaba el libro de la chiquilla, Meg trataba de componer los desgarrones que presentaba la falda de Jossie. Ya estaban todas acostumbradas a estas escenas.
Apareció entonces Daisy y la conversación se generalizó.
―¿No sabéis? Acaban de preparar una cantidad enorme de pastas para el té ―anunció Teddy con entusiasmo.
―¡Oh! Ted es un aficionado a ellas. La última vez comió tantas que ha engordado con exceso.
Y al decir eso, Jossie miraba maliciosamente a su primo, que precisamente destacaba por su delgadez.
Nan se excusó.
―Me gustaría quedarme. Pero tengo que visitar a Lucy Dove. Tiene un panadizo que ya debe ser cortado. Tomaré el té en el colegio.
Tom aprovechó la oportunidad.
―¿Sabes? Te acompañaré con objeto de sumar experiencias. Además, así podré ayudarte.
―¡Callad, por favor! ―suplicó «el león»―. Daisy se pone mala oyendo hablar de operaciones. Mejor será dedicarnos a las pastas de té.
―¿Qué se sabe del «Comodoro? ―preguntó Tom.
―Está camino de casa. También Dan va a venir pronto. ¡Oh, qué ganas tengo de tener reunidos a todos los muchachos en el Día de Gracias!
―contestó Jo, ilusionada ya con la idea.
―Por poco que les sea posible ninguno va a faltar. Incluso Jack sería capaz de arriesgar un dólar con tal de asistir a uno de nuestros almuerzos de viejos camaradas ―rio Tom.
―Y valdrá la pena, creo yo. Ya estamos cebando el pavo. Va a estar… Y Teddy se relamía sólo de pensarlo.
―Además tendremos que organizar otra fiesta para cuando se marche
Nath ―sugirió Nan, y añadió―: Estoy convencida que va a tener mucha suerte por esos mundos.
Daisy se ruborizó al oír que mencionaban a Nath, y en su fuero interno compartió el pronóstico de Nan.
―Tía Teddy dice que Nath tiene mucho talento y que después de pasar un tiempo en el extranjero estará en condiciones de labrarse un porvenir aquí.
―Son inútiles los pronósticos, cuando se refieren a gente joven ―terció Meg, suspirando―. Lo realmente importante es que sean buenos y de provecho. Por lo demás cada cual actúa en la vida según su íntima inclinación. Al que realmente quisiera ver establecido es a Dan. Tiene ya veinticinco años y ¿qué es lo que desea? Yo creo que ni él mismo lo sabe.
―Por de pronto podemos asegurar que la experiencia está siendo su mejor guía. No te quepa duda, ya encontrará algún lugar que le agrade y en él echará raíces. Por mi parte, aunque no llegase a hacer nada grande en la vida, me conforme con que sea un hombre honrado.
La defensa que Jo hizo de Dan, «la oveja negra», entusiasmó a Ted que le tenía como un ídolo. El muchacho aplaudió a rabiar.
―¡Muy bien, mamá! Dan vale por doce Jacks o por doce Neds, que andan por ahí desesperados por hacerse ricos. Ya verás como algún día nos sorprenderá con algo importante…
―También yo lo creo así ―intervino Tom―. Dan es de los que hace cosas gloriosas. Tiene fibra de genial. Ahora, ¿qué será? Lo mismo puede sorprendernos bajando las cataratas del Niágara dentro de un barril, como escalando el Everest solo y en invierno.
―Algo hay de eso ―aceptó Jo―. Pero yo prefiero que mis muchachos saquen directamente la experiencia de la vida. Lo que no me gustaría de ninguna manera es dejarlos solos en una gran ciudad, expuestos a infinidad de tentaciones. No me preocupa Dan, no. Se está forjando el carácter y como
su fondo es bueno…
―¿Qué se sabe de John? ―preguntó Tom.
―Va por la ciudad como un desesperado. Tiene que apechugar con todo, desde las reseñas de los sermones a las carreras de caballos. Pero tiene voluntad y auténtica afición. Yo estoy convencida de que llegará a ser un auténtico gran periodista ―afirmó proféticamente tía Jo.
―«En nombrando al ruin de Roma…» ―exclamó Tom, gratamente sorprendido, mirando a un joven que se acercaba corriendo, y con un periódico sobre la cabeza.
Como una tromba, Ted corrió al encuentro de su primo, y gritó a todo pulmón en son de burla:
―¡Extra! ¡Extra! ¡Diario de la noche! Espantosa catástrofe…, ha explotado un polvorín. ¡Huelga de estudiantes de latín! ¡Extra! ¡Extra!
Por su parte, «Medio-Brooke» gritó también alegremente:
―¡Atención! ¡Ha llegado el «Comodoro»!
La noticia fue acogida por el grupo con alegría. Todos quisieron leer el periódico que anunciaba la llegada del Brenda, con matrícula de la ciudad de Hamburgo.
―He podido hablar con él. Está bien. Muy contento y curtido por el sol y el aire marino. Está muy contento. Espera ser segundo piloto, ya que el otro ha sufrido un accidente y está con una pierna rota…
Instintivamente pensó Nan: «Tendré que visitarle». Pero la conversación continuaba:
―¿Y Franz?
―¡Otra noticia! ¡Franz se va a casar! Sí, sí. La novia se llama Ludmilla Hildegard Blumenthal. De muy buena familia, y muy bella. Franz desea venir a ver al tío para pedirle el consentimiento. Luego, ¡ya lo tenemos convertido en un auténtico burgués!
―Es una alegría para mí. Nada me satisface tanto como ver que mis muchachos se van casando. Que encuentren excelentes mujercitas. Ahora ya
estaré tranquila con respecto a Franz ―exclamó Jo, con satisfacción.
―Pues yo pienso lo mismo ―dijo Tom, mirando a Nan por el rabillo del ojo―. Soy de la opinión qué tanto los jóvenes como las muchachas deben apresurarse a contraer matrimonio. Cuanto antes, mejor. ¿No es cierto, John?
―Sí, claro. Siempre que se encuentre pareja. Desde luego no es conveniente que los jóvenes se vayan de Nueva Inglaterra. La población femenina excede a la masculina y a este paso no sé…
Nan aprovechó la oportunidad.
―Mejor así. Si sobran mujeres, nosotras podremos dedicarnos a lo que más nos agrade sin defraudar a nadie.
Tom dio un respingo al oír estas palabras. El suspiro que se le escapó hizo reír un buen rato a todos los concurrentes.
―Las mujeres útiles como tú son muy necesarias ―dijo Jo, mientras seguía remendando calcetines―. Por eso estoy orgullosa de tus propósitos y te deseo grandes éxitos. Incluso pienso a veces que también yo debí permanecer soltera. Sin embargo, me casé, y no lo siento.
―Tampoco yo. Porque ¿qué hubiera sido de mí sin mi mamaíta?
―exclamó Teddy cómicamente, Y con un súbito arranque, estrujó a su madre. Más que un abrazo era un zarpazo de oso.
Una vez se hubo librado de la efusión de su vehemente hijo, Jo recompuso su peinado, enderezó el cuello de su vestido y falsamente severa reprendió a Ted.
―Si de vez en cuando te lavaras las manos y reprimieras tus impulsos, mis vestidos te lo agradecerían. No te quepa duda.
En aquel momento sonó la voz de Jossie, que se hallaba en la plaza, algo separada del grupo. Con un gran patetismo, empezó a recitar los versos de
«Julieta en la tumba». Tanto arte y realidad puso en su declamación que cuando terminó todos prorrumpieron en aplausos, que ella recibió sofocada, como sorprendida.
Jo arrojó un ramillete multicolor a su sobrina. Estaba compuesto por los calcetines que acababa de zurcir y era como un ramo de flores a una artista
insigne.
―Ahora comprendo lo que sentiría mamá cuando yo decía que sería actriz ―se lamentó Meg.
―No tendrás más remedio que aceptar lo inevitable, Meg ―dijo Jo―. Es evidente que tu hija ha nacido para actriz.
John «Medio-Brooke», para contentar a su madre, quiso reprender a Jossie, pero la muchacha se burló de él.
Jo se puso a reír, verdaderamente divertida.
―Vaya par de hijos tienes, Meg. Jossie tenía que haber sido hija mía, y Rob, hijo tuyo. Sólo que entonces mi casa sería la torre de Babel y la tuya un paraíso.
Y recogiendo sus enseres de labor se levantó y, con Meg, empezó el regreso a su casa, dejando a Ted burlándose de Jossie.
Nan emprendió el camino hacia el domicilio de sus pacientes. A su zaga
―cómo no― el constante Tom, feliz de poder hacerle compañía.
CAPÍTULO II
«EL PARNASO»
El nombre era el más apropiado que se le podía haber puesto. Parecía realmente la mansión de las Musas, especialmente aquella tarde.
A través de una de las ventanas de la biblioteca podía verse a Clío, Calíope y Urania. En el salón, bailaban Terpsícore y Talía. Erato paseaba con su amante por el jardín, y de la sala de música salían las voces de un afinado coro. Era la mansión de las artes. Laurie, nuestro antiguo amigo, era un Apolo algo maduro ya; pero siempre guapo y simpático. Las preocupaciones y dificultades, de un lado, y el bienestar posterior, de otro, le habían remodelado. Era ahora un distinguido caballero, sereno y señorial, sencillo y amable.
Indudablemente, a ciertas personas les conviene la prosperidad y no las envanece. Son como flores que crecen mejor a pleno sol. Otras, en cambio, viven mejor en un modesto rincón.
Laurie, como su esposa, era de los primeros. Desde su boda, la vida fue para ellos como una especie de poema. No sólo feliz, sino también útil, pródiga en bondad, que unida a su fortuna permitía una constante y callada caridad.