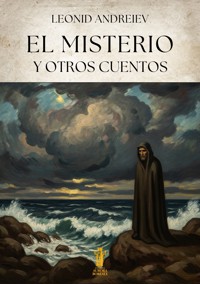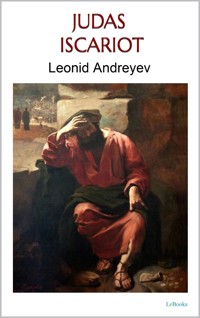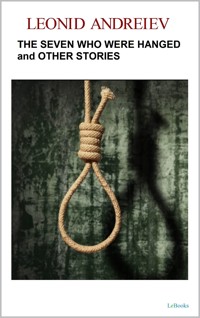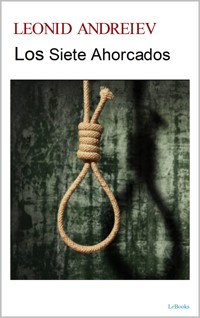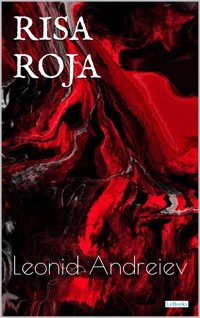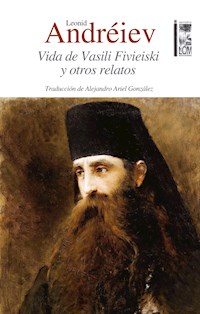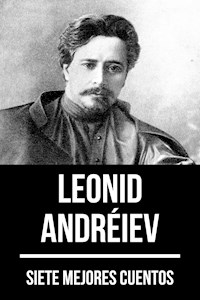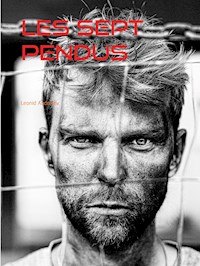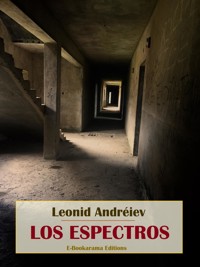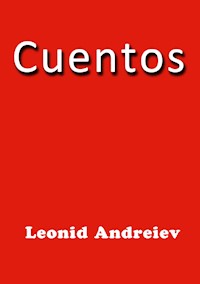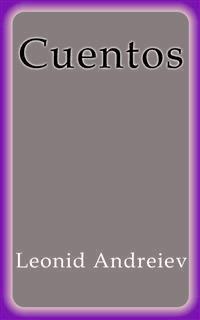
2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Leonid Andreiev
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Leonid Nikolaievich Andreyev fue un escritor y dramaturgo ruso que lidero el movimiento del Expresionismo en la literatura de su pais. Estuvo activo en la epoca entre la revolucion de 1905 y la revolucion comunista que finalmente destrono al gobierno zarista.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
LEONID ANDREIEV
Cuentos
Nota preliminar
Leonid Andréiev (1871-1919) puede considerarse el puente de enlace entre los grandes narradores decimonónicos rusos y las vanguardias surgidas tras el advenimiento del comunismo, en ese espacio de tiempo crucial donde Rusia era un verdadero hervidero cultural antes de que se impusieran los primeras represiones, de las que el mismo Andréiev sería víctima, motivo que le llevó a exiliarse los último años de su vida en Finlandia, a pesar de la estrecha amistad que durante largos años le había ligado a Maxim Gorki, la cual se vio truncada con la llegada al poder de los bolcheviques. Fue el cronista de una generación entregada a la desesperación y en sus escritos se puede vislumbrar ya los claroscuros de aquellos días que, como bautizase John Red, “sacudieron al mundo”.
Sus primeros cuentos (recopilados en El angelito, 1916) aparecieron en los periódicos de Moscú al comienzo del siglo y muy pronto su nombre adquirió prestigio entre los intelectuales rusos. Persona afable y de trato cordial, muy alejada de su carácter resulta ser toda su obra, presidida en todo instante por un hondo pesimismo, lo que le lleva a abarcar temáticas siempre ligadas al dolor humano, como la muerte, la enfermedad, la guerra, la traición o la locura. Muestra de ello es su primer relato, El abismo (1904), que le granjeó el aplauso unánime de crítica y público pese a abordar un asunto tan escabroso como el de una muchacha que, después de ser violada en un bosque por una banda de golfos, sufre el mismo ultraje a manos de su propio novio. Tampoco su Vida de Basilio Fiveiskii, también del mismo año, pudo pasar desapercibida para el lector ruso, ya que en la ferviente rusa zarista presentaba a un pope incrédulo que, bajo amenazas e increpaciones, recrimina a Dios su inexistencia. En fin, como el mismo Chejov apuntase: «Después de haber leído dos de sus páginas hay que darse un paseo y respirar dos horas aire fresco».
Alejado de todo esta morbosidad que subyace en toda su obra, se halla su novela corta, y quizá lo mejor de su producción, Los siete ahorcados (1905), donde se narra las últimas horas en prisión de unos condenados a muerte (cinco terroristas anarquistas, un letón criminal y un campesino matón), a quienes el destino, en este caso a modo de patíbulo, liga sus vidas por un breve instante.
Quizá embriagado por el súbito y estruendoso éxito de sus primeras obras, la calidad de su producción se resintió con el tiempo y finalmente ofreció menos de lo que en un principio prometía su carrera literaria. Abarcó el campo de la novela con obras como En la bruma, El pensamiento, La risa roja, y Sashka Zheguliov, esta última, quizá, su obra más ambiciosa donde cuenta la historia, ubicada en la antesala de la revolución rusa, del hijo de un general fallecido que padece una lucha interna librada por fuerzas heredadas de sus progenitores. Asimismo, también se incursiona en el teatro y compone piezas de la calidad de Anfisa, Hacia las estrellas, La vida del hombre, Judas Iscariote o Quien recibe las bofetadas, donde cobran nueva y alucinada vida los temas eternos del Amor y la Muerte, el Bien y el Mal…, entrado a formar parte del repertorio dramático universal.
Conocido como «el apóstol de las tinieblas», Andréiev es uno de los más grandes escritores de la Rusia prerrevolucionaria, y, lejos de inscribirse en los rangos de la nueva literatura que surge con la Revolución de Octubre, es un típico novelista y dramaturgo fin de síècle que se siente atraído por los tonos sombríos del decadentismo y hace gala de una morbosidad que tiene algo en común con las cavilaciones de Fiódor Dostoievski sobre el sentido del mal. En sus inicios, Andréiev se muestra rebelde y misántropo e incluso es encarcelado por sus actividades políticas, pero después se transforma en un conservador que apoya la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, ataca a la Revolución de Octubre y cruza la frontera con Finlandia, para desde allí escribir apasionadas denuncias contra Lenin y los bolcheviques. En marzo de 1919 lanza un desesperado llamamiento para que los aliados intervengan en Rusia y acaben de una vez con los Soviets. Fallece al poco tiempo, en la más completa miseria, a raíz de un ataque al corazón.
Los siete ahorcados
¡A la una, precisamente,
Excelencia...!
El ministro era un tipo extraordinariamente obeso y propenso a los ataques apopléticos, por lo cual, y para prevenir los peligros de una emoción fuerte, hubieron de emplearse toda clase de precauciones para comunicarle que se iba a atentar contra su vida. Al ver que recibía la noticia con serenidad y hasta sonriente, se le comunicaron los detalles. El crimen se cometería a la siguiente mañana, cuando la víctima se encaminase al Consejo. La policía había descubierto el complot por una delación, y vigilaba noche y día a los conjurados, quienes serían detenidos a la una, hora en que, armados de bombas y pistolas, esperarían al ministro.
—Pero —exclamó éste, sorprendido—, ¿cómo diablos sabían ellos la hora a que yo he de acudir al Consejo, cuando yo mismo la ignoraba hace tres días?
El jefe de la guardia se encogió de hombros.
—Pues ellos, Excelencia, sabían que será a la una, precisamente.
Parecióle bien a Su Excelencia el diligente celo de la policía; luego hizo un gesto de duda, frunció el ceño, y sus labios, carnosos y encendidos, se contrajeron en una mueca que pretendía ser una sonrisa; sin abandonarla, se despidió de los agentes, y para que éstos trabajasen con mayor libertad y desembarazo, decidió pasar la noche fuera de su casa, en otra casa amiga, donde le brindaban hospitalidad. También su esposa y sus hijos fuéronse lejos de aquella mansión en que acechaba el peligro y en donde al día siguiente habían de reunirse los conjurados.
Mientras ardían las lámparas en la morada ajena y los amigos saludaban y sonreían, el ministro experimentaba cierta excitación agradable, como si le hubieran dado ya o le fuesen a otorgar un galardón inesperado.
Mas luego aquellas habitaciones quedaron obscuras y solitarias. Al través de los cristales, el alumbrado público fingía luminosas y movedizas manchas en los muros y en los techos de aquellos vastos aposentos, hundidos ahora en el silencio más completo.
Solo ya en la ajena alcoba, sintióse el personaje asaltado de súbitos temores.
Padecía de accesos nefríticos, y así, cuando algo le impresionaba hondamente, reflejábase esta impresión en rostro, piernas y brazos, que se cubrían de edemas y se hinchaban, con lo que cada vez se ponía más gordo y fofo. Con angustia de enfermo, empezó a notar cómo su rostro se iba abotagando más y más, y comenzó a preocuparle obstinadamente el trágico fin que le anunciaran. Sucesivamente fueron desfilando por su memoria los últimos atentados que contra ilustres personajes se habían cometido; evocó la trágica visión de sus cuerpos despedazados por las bombas, los trozos de masa encefálica que salpicaban pavimento y paredes, así como los dientes arrancados de las deshechas mandíbulas. Influido por tales recuerdos, parecióle que su cuerpo, tendido en el lecho, no era ya suyo, y creyó sentir la tremenda fuerza de la explosión; experimentó la sensación de que sus brazos se desprendían del tronco, y los dientes se caían, y se le pulverizaba el cerebro, y pies y piernas se le paralizaban, y agarrotábansele los dedos, hasta adquirir rigidez cadavérica. Se agitó en el lecho, suspiró fuertemente y tosió para cerciorarse de que no estaba muerto; el frufrutante rumor de la sedeña colcha y el crujido del sommier aliviaron su acongojado ánimo; mas para acabar de tranquilizarse y alejar de sí toda idea de muerte, exclamó en alta voz, que rasgó el silencio nocturno:
—¡Bravo, muchachos! ¡Muy bien, muy bien!
Quería dirigirse a sus polizontes y a sus soldados, a todos los que, al hacerle aquella confidencia y advertirle tan oportunamente el proyectado crimen, salváranle la vida. Sin embargo, aun cuando aprobaba la acción de la policía y trataba con sonrisa forzada de expresar el desprecio por el fracaso de sus torpes enemigos, no creía poder salvarse, ni que la muerte no le sobreviniese súbita y rápidamente. La muerte con que los conjurados le amenazaban se erguía ante él y se apoderaba de su pensamiento y paralizaba sus intenciones, como si estuviese agazapada allí, en un rincón de la alcoba, y dispuesta a no moverse de allí en tanto que los criminales no fuesen detenidos y desarmados y encarcelados tras seguras rejas y fuertes cerrojos. Recordó las palabras del policía:
—¡A la una, precisamente a la una, Excelencia!
Esta frase le perseguía, le obsesionaba, como un estribillo repetido en todos los tonos: jocoso y burlón unas veces, fiero otras, frío y monótono en ocasiones. Dijérase que una mano misteriosa había instalado en la alcoba multitud de altavoces que, sucesiva e incansablemente, anunciaban con mecánica estupidez:
—¡A la una, precisamente a la una, Excelencia!
De pronto, aquella hora del día siguiente separóse, como arrancada del indistinto conjunto de las otras, y aquel fragmento de tiempo, que apenas era sino un mudo avance de la manecilla en la esfera del áureo reloj, cobró un gesto de amenaza, de aciago presagio; con ágil brinco separóse del círculo, comenzó a vivir por sí misma y se irguió como altísimo y sombrío poste que partía en dos la vida. Era como si se hubiesen borrado todas las demás horas y únicamente aquélla se alzase con insolente gesto, como si ella tuviese derecho a una existencia especial.
Encaróse con ella el ministro, y «¿Qué quieres?», la preguntó con cólera.
El coro de altavoces continuaba:
—¡A la una, precisamente a la una, Excelencia!
Y el poste negro se inclinaba en irónica reverencia.
El ministro no podía conciliar el sueño; apretó los dientes, incorporóse en el lecho y sepultó el hinchado rostro entre las manos.
Con igual intensidad que si los estuviese viviendo, imaginó los momentos de la siguiente mañana. ¡Cómo, a no haber sabido lo que se preparaba, se hubiese levantado al igual que todos los días! ¡Cómo hubiera tomado café, ignorante y despreocupado! ¡Cómo, en fin, se hubiera vestido en su tocador, sin que ni su ayuda de cámara ni el criado que le sirvió el desayuno comprendieran lo inútil que es servir el desayuno y ayudar a poner el gabán a quien a los pocos momentos ha de desaparecer, con el gabán que cubre su cuerpo y el café que dentro de su estómago llevaba, despedazado por una explosión!...
Separó del rostro las manos y lanzó un ¡ay! en voz alta.
Luego buscó a tientas la llave de la luz y la encendió. Después se levantó y se puso a dar paseos, descalzo, por la alfombra de aquella alcoba que no era la suya. Tropezaron sus ojos con otra llave, y encendió la lámpara a que correspondía. Y dio la nueva luz tan jubilosa animación a la habitación, que del ministerial terror, aún no desaparecido del todo, apenas quedaba otra señal que las revueltas ropas del lecho, cuya colcha yacía por el suelo.
Con la barba despeinada por los bruscos movimientos, desorbitados los ojos y la respiración jadeante, el ministro, que se hallaba en ropas menores, parecía un anciano agitado por el insomnio. Obsesionábale siempre la idea de la muerte que le preparaban, y junto a este pensamiento borrábase el fausto de que estaba rodeado. Con todo, hacíasele difícil creer que aquel cuerpo suyo, tan presente y tangible, pudiera ser devorado por el fuego y sus miembros despedazados por la explosión.
Sentóse, rendido, en una butaca, y apoyó la barba en la mano. Luego fijó en el techo los extraviados ojos.
Y comprendió que allí mismo, en aquella habitación, estaba la causa de sus terrores, allí se hallaba el origen de su susto y de su agitación. ¡Y él, quieto allí, en aquel rincón, no se marchaba, no podía marcharse!
—¡Imbéciles! —pensó, haciendo un mohín despectivo—. ¡Imbéciles! —repitió luego en alta voz.
Y para que pudiesen oírlo aquellos a quienes se dirigía la invectiva, volvióse hacia la puerta. Eran los mismos mozos que poco antes elogiara y el propio agente que con tanta diligencia le había prevenido contra el atentado que se fraguaba.
—Es natural —se dijo— que tenga miedo ahora que me lo han contado. Pero si no lo supiera, habría tomado tranquilamente el café. ¿Es que yo tengo miedo a la muerte? ¡Bah! Los riñones me hacen sufrir mucho, y, después de todo, algún día he de morir. ¡Algún día! Mas como no sé cuál, no lo temo. Y esos idiotas me salen ahora con que va a ser mañana, «a la una, precisamente a la una, Excelencia», y los muy estúpidos creen que me han hecho un favor, y lo que han conseguido es traerme aquí la muerte, que está aquí, que no quiere irse de aquí. No puede irse, porque está dentro de mí. No es tan terrible la muerte como el saber cuándo se va a morir. La vida sería imposible si se conociese con exactitud la hora de la muerte. ¡Y los muy imbéciles me lo avisan y me dicen: «Mañana a la una, precisamente a la una, Excelencia»!
Animóse súbitamente, como si alguien le hubiese anunciado que era inmortal, que no moriría nunca, nunca. Parecióle recobrar todas sus facultades intelectuales, todo su vigor físico, su superioridad, en fin, sobre aquella reata de imbéciles que con tan necia osadía querían revelar el futuro. Y pensó que el mejor don que puede alcanzar un hombre anciano y achacoso es la ignorancia.
¡Bendita ignorancia ésta de la hora del fin, que ningún ser vivo, hombre o bestia, puede adivinar! Poco antes había estado el ministro enfermo; desahuciáronle los médicos y le invitaron a dictar sus últimas disposiciones. Él no les había hecho caso, y, en efecto, al poco tiempo estaba como si tal cosa, sano y libre de las amenazas de los facultativos.
En cierta ocasión, en su juventud, acosado por la vida, pensó abandonarla; tenía ya escrita la consabida carta, cargado el revólver y hasta designada la hora fatal; pero al sonar ésta se volvió atrás. Es que siempre, en el supremo instante, puede ocurrir algo, puede presentarse alguna circunstancia imprevista. Y así, nadie, ni aun el que ha determinado su propia muerte, puede decir cuándo va a morir. ¡Y aquellos amables burros venían a decirle: «A la una, precisamente a la una, Excelencia»! Y no obstante estar ya, cuando le llegó el aviso, conjurado el peligro y la muerte evitada, el solo anuncio de la hora empavoreció su ánimo. Tal vez le matasen cualquier día, pero ya no sería «mañana», y como no sería «mañana», podía echarse a dormir con la tranquilidad del justo que ha conquistado ya la inmortalidad. ¡Qué estúpidos aquéllos y cuán ajenos estaban de pensar qué terrible secreto habían violado, qué hondos abismos habían abierto al anunciar con su enfadosa amabilidad:
—¡A la una, precisamente a la una, Excelencia!
Una voz, la voz del silencio, dijo:
—No, señor ministro; no será a la una; no se sabe cuándo será.
—¡Eh! ¿Quién habla ahí? ¿Qué dices?
—Nada —prosiguió la voz del silencio—. Nada.
—Sí, algo decías.
—No, nada de importancia. Digo que mañana a la una...
Sintió el ministro el corazón atenazado por la angustia; no dormiría, no, aquella noche; no gozaría de sosiego ni de alegría en tanto que no transcurriese y se perdiese en el pasado aquella hora fatal, que aún se agazapaba en un rincón y lo obscurecía con su sombra...
Ya no temía a los asesinos de mañana. Habían sido apresados por la turbamulta de fieles que le rodeaban y defendían su vida.
Pero sobre él pesaba la amenaza de algo imprevisto e ineluctable: tal vez la apoplejía, el corazón que se rompía, la aorta que, henchida de sangre, saltaba en mil pedazos, como un tubo que no puede resistir la presión del agua, como un guante que estalla por hinchazón de la mano que lo calza...
Advertía que su corto y grueso cuello de apopléjico estaba insensible, y contemplaba despavorido sus dedos rígidos y amoratados, en los que ya se presentara el edema.
Y sí antes, en las tinieblas, habíase agitado para convencerse a sí mismo de que no estaba muerto, ahora, bajo aquella luz de fría blancura, no podía ni extender el brazo para coger un cigarro u oprimir el botón del timbre. Sus nervios estaban tensos y rígidos como alambres. Apenas podía respirar.
De repente, un sonido agudo y vibrante, el repiqueteo de un timbre eléctrico, rasgó desde el techo el silencio y la obscuridad de la noche, taladró las capas de polvo, atravesó las telas de araña: Su Excelencia llamaba.
Encendiéronse todas las lámparas de la casa, y empezaron los criados a correr de un lado para otro.
Oíase una voz grave y entrecortada. Alguien fue al teléfono para avisar al médico: el ministro se había puesto muy malo. Fue preciso prevenir a su esposa para que acudiese al lado del enfermo.
II
La pena de la horca
Las cosas ocurrieron según las había previsto la policía. Cuatro terroristas, bien pertrechados de armas y explosivos, entre los que se hallaba una mujer, fueron detenidos cuando aguardaban al ministro, a la misma entrada de su casa. También prendieron, en su propio domicilio, a la dueña del local en que los conjurados celebraban sus reuniones, y allí, asimismo, se encontró dinamita en abundancia, bombas y armas diversas.
Todos los detenidos eran jóvenes: el de más edad tenía veintiocho años; el de menos, una mujer, diecinueve. El juicio se celebró en el mismo lugar donde fueron encarcelados, y la vista fue brevísima y a puerta cerrada, como de costumbre al tratarse de tales delitos.
Cuando comparecieron ante sus jueces, mostráronse los cinco serenos, pero serios y pensativos. Tal era el desprecio que hacia aquellas gentes sentían, que ni siquiera se les ocurrió fingir alegría o alardear de valor. Hubo preguntas a las que ninguno quiso contestar; otras veces, sus respuestas eran lacónicas y sencillas, como si, en vez de hallarse ante un tribunal que había de decidir su suerte, estuviesen proporcionando datos a una oficina de estadística. Tres de ellos, dos hombres y una mujer, dieron sus verdaderos nombres, otros dos se negaron, permaneciendo desconocidos para los jueces. Si algo lograba despertar en algún modo su curiosidad, amortiguada y casi extinta, como suele ocurrir a los enfermos muy graves o a las personas obsesionadas por una idea fija, no era, ciertamente, lo que decían los jueces, sino lo que acontecía en la sala. Dirigían en torno furtivas miradas, cazaban al vuelo alguna frase que les interesaba, y en seguida volvían a caer en su pensativo mutismo.
El que se hallaba más cerca de los jueces era un tal Serguéi Golovin, oficial del ejército e hijo de un coronel retirado. Era un muchacho fuerte como un roble, rubio y muy joven. Ni las privaciones de la prisión ni la amenaza de una muerte próxima habían sido parte a empalidecer sus encendidas mejillas ni amortiguar el juvenil brillo de sus ojos, en que aún se reflejaba una expresión de candorosa felicidad. Miraba el paisaje a través de una ventana, y a cada momento se pasaba la mano por la incipiente barba, que, sin duda por serlo, le causaba desazón en el rostro.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!