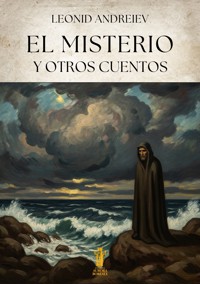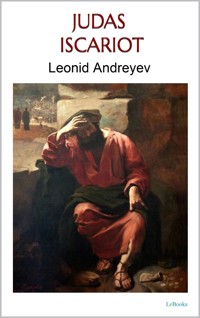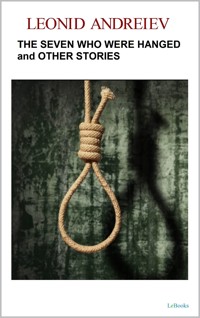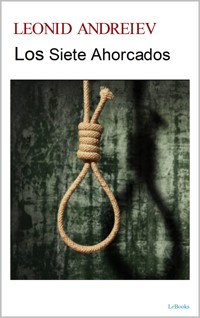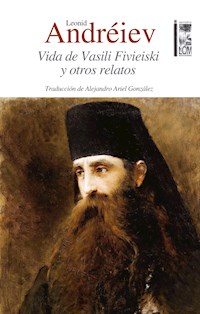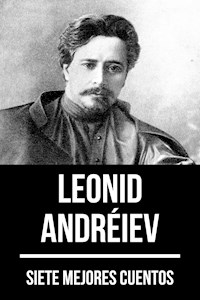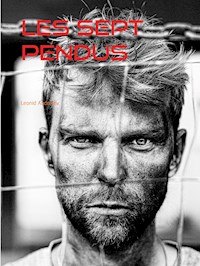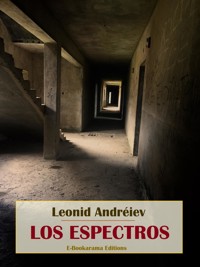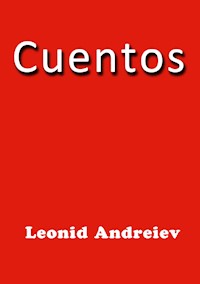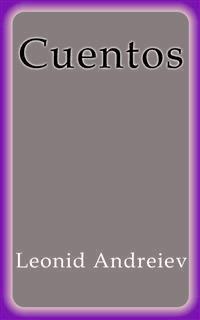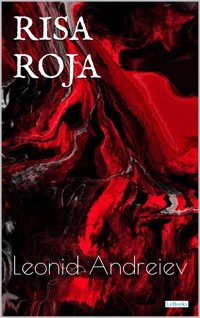
1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Leonid AndreIev es ampliamente considerado como uno de los escritores más talentosos de la literatura rusa. En su prosa reflejó la influencia del realismo de A. Chejov, la fascinación de F. Dostoievski por las paradojas psicológicas y una constante obsesión por la insignificancia de la vida y la inevitabilidad de la muerte, a la manera de L. Tolstoi. Escrita en 1909 y dedicada precisamente a Tolstoi, Escrita en 1900, Risa Roja - Fragmentos de un manuscrito encontrado de Leonid Andreiev es probablemente el mayor alegato pacifista jamás escrito. La descripción que hace Andreiev de los soldados es de una gente tan inmensamente demente que no sienten ni el dolor físico. Un ambiente de alucinación pesa sobre aquellos combatientes, insomnes, extenuados y famélicos, que llegan a olvidar la razón de su lucha y siguen luchando como autómatas. Y en ese ambiente de irrealidad, la alucinación surge en el cerebro del protagonista y crea el mito.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 125
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Leonid Andreiev
RISA ROJA
Fragmentos de un manuscrito encontrado
Primera edición
Prefacio
Amigo Lector
Leonid Andreiev fue uno de los principales artistas literarios de principios del siglo XX y es ampliamente considerado como uno de los escritores más talentosos de la literatura rusa. En su prosa reflejó la influencia del realismo de A. Chejov, la fascinación de F. Dostoievski por las paradojas psicológicas y una constante obsesión por la insignificancia de la vida y la inevitabilidad de la muerte, a la manera de L. Tolstoi.
Escrita en 1900, Risa Roja de Leonid Andreiev es probablemente el mayor alegato pacifista jamás escrito. La descripción que hace Andreiev de los soldados es de una gente tan inmensamente demente que no sienten ni el dolor físico, ya tengan los brazos dislocados o algún miembro amputado; e incluso parece que abrazan la muerte con gusto, se tiran a las alambradas de espinos.
La risa roja, ente abstracto de los demonios o de los dioses, seguirá siempre ensangrentando periódicamente la tierra. Es terrible, pero probablemente es verdad.
Una excelente lectura
LeBooks Editora
Sumario
PRESENTACIÓN
Sobre el autor y su obra
PARTE PRIMERA
Fragmento I
Fragmento II
Fragmento III
Fragmento IV
Fragmento V
Fragmento VI
Fragmento VII
Fragmento VIII
Fragmento IX
PARTE SEGUNDA
Fragmento X
Fragmento XI
Fragmento XII
Fragmento XIII
Fragmento XIV
Fragmento XV
Fragmento XVI
Fragmento XVII
Fragmento XVIII
Fragmento XIX
PRESENTACIÓN
Sobre el autor y su obra
Leonid Andreiev fue uno de los principales artistas literarios de principios del siglo XX y es ampliamente considerado como uno de los escritores más destacados del período de la "Edad de Plata" de la literatura rusa.
Leonid Nikolaevich Andreiev
Leonid Nikoláievich Andréiev (1871 - 1919) fue un escritor y dramaturgo ruso que lideró el movimiento del Expresionismo en la literatura de su país. Estuvo activo en la época entre la Revolución de 1905 y la Revolución de octubre de 1917.
Originalmente estudió derecho en Moscú y San Petersburgo, pero abandonó su poco remuneradora práctica para seguir la carrera literaria. Fue reportero para un periódico moscovita, cubriendo la actividad judicial, función que cumplió rutinariamente sin llamar la atención desde el punto de vista literario. Su primer relato publicado fue Sobre un estudiante pobre, una narración basada en sus propias experiencias. Sin embargo, hasta que Máximo Gorki lo descubrió por unos relatos aparecidos en el Mensajero de Moscú (Moskovski véstnik) y en otras publicaciones, empezó realmente la carrera de Andréiev.
Desde entonces hasta su muerte, fue uno de los más prolíficos escritores rusos, produciendo cuentos, bosquejos, dramas, etc., de forma constante. Su primera colección de relatos apareció en 1901 y vendió un cuarto de millón de ejemplares en poco tiempo. Fue aclamado como una nueva estrella en Rusia, donde su nombre pronto se hizo famoso. Publicó su narración corta, "En la niebla" en 1902. Aunque empezó dentro de la tradición rusa, pronto sorprendió a sus lectores por sus excentricidades, las cuales crecieron aún más que su fama. Sus dos historias más conocidas son probablemente "Risa roja" (1904) y Los siete ahorcados (1908). Entre sus obras más conocidas de temática religiosa figuran los dramas simbolistas El que recibe las bofetadas y Anatema.
Idealista y rebelde, pasó sus últimos años en la pobreza, y su muerte prematura por una enfermedad cardíaca pudo haber sido favorecida por su angustia a causa de los resultados de la Revolución Bolchevique. A diferencia de su amigo Máximo Gorki, Andréiev no consiguió adaptarse al nuevo orden político. Desde su casa en Finlandia, donde se exilió, dirigió al mundo manifiestos contrarios a los excesos bolcheviques.
Aparte de sus escritos de carácter político, publicó poco a partir de 1914. Un drama, Las tristezas de Bélgica, fue escrito al inicio de la guerra para celebrar el heroísmo de los belgas contra el ejército invasor alemán. Se estrenó en los Estados Unidos, al igual que La vida del hombre (1917), El rapto de las sabinas (1922), El que recibe las bofetadas (1922) y Anatema (1923).
Pobre asesino, una adaptación de su relato El pensamiento, escrita por Pavel Kohout, se estrenó en Broadway en 1976. En cine, el argentino Boris H. Hardy dirigió una cuidada versión cinematográfica de El que recibe las bofetadas, con Narciso Ibáñez Menta en el papel protagónico, estrenada en 1947.
Sobre la obra Risa Roja
Risa Roja de Leonid Andreiev fue escrita en 1900 y es probablemente el mayor alegato pacifista jamás escrito. Comienza con un soldado que forma parte de una compañía donde todos están locos. Este hombre, padre de familia en la vida civil conserva pequeños atisbos cordura, pero es consciente de que está loco. La descripción que hace Andreiev de los soldados es de una gente tan inmensamente demente que no sienten ni el dolor físico, ya tengan los brazos dislocados o algún miembro amputado; e incluso parece que abrazan la muerte con gusto, se tiran a las alambradas de espinos.
La obra está dividida en dos partes y la segunda la protagoniza el hermano que termina sufriendo verdaderas paranoias en una sociedad que ha enloquecido también.
El tema de la atracción por el mal y el placer de matar es algo que preocupa bastante a Andreiev y aparece varias veces en la novela; como cuando el narrador encuentra esta carta:
… Ahora es cuando comprendo la gran alegría de la guerra, este primitivo y viejo placer de matar hombre inteligentes, astutos, ladinos, incomparablemente más interesantes que las fieras carnívoras. Quitar eternamente la vida es tan divertido como jugar al tenis con los planetas y los luceros. Pobre amigo mío, ¡qué pena que no estés tú también con nosotros y te veas obligado a aburrirte en la insulsa vida cotidiana!...
Sobre el simbolismo de la risa roja, un ente abstracto que verdaderamente no existe, pero siempre está ahí he llegado a la conclusión de que la Risa Roja es la visión de la muerte, pero no una muerte normal sino una muerte antinatural, violenta, irracional, enloquecida: es esa muerte que trae la guerra tanto a los que la hacen como para los que la sufren.
Bernal Díaz del Castillo
PARTE PRIMERA
Fragmento I
ABSURDO y horror… Eso fue lo primero que sentí cuando íbamos por el camino de Ensk, diez horas sin parar, sin detenernos ni aflojar el paso ni levantar a los que caían, dejándolos a merced del enemigo, que nos venía pisando los talones y que en tres o cuatro horas borraría las huellas de nuestros pies con los suyos. Hacía un calor de siesta. No sé cuántos grados marcaría el termómetro: cuarenta, cincuenta o más; solo sé que hacía un calor continuo, desesperadamente igual y profundo. Brillaba un sol tan enorme, inflamado y terrible, cual si la Tierra se acercase a él y hubiera de consumirse sin tardar en aquel fuego implacable. Y no veían los ojos. Las pequeñas, encogidas pupilas, pequeñinas como pepitas de ababol, buscaban afanosamente la sombra bajo los párpados cerrados; el sol traspasaba la fina membrana y con su luz sanguinolenta penetraba en el torturado cerebro. Pero, pese a todo, así se iba mejor, y largo rato, quizá unas cuantas horas, fui yo caminando con los ojos cerrados, oyendo cómo en torno mío se movía la tropa; pesado y desigual patear de hombres y caballos, rechinar de férreas ruedas aplastando guijos, pesado, intermitente y sordo alentar y relamerse de los labios resecos. Pero no se oía ninguna palabra. Todos callaban, cual si fuese aquel un ejército de mudos, y cuando alguno caía, caía en silencio y los otros tropezaban con su cuerpo, caían y se levantaban en silencio también, y sin volver la vista en derredor, seguían adelante, cual si, además de mudos, fueran también sordos y ciegos.
También yo tropecé y caí unas cuantas veces, y entonces, involuntariamente, abría los ojos, y lo que veía pareciame una ficción bárbara, un pesado delirio de la tierra enloquecida. Encandecido, el aire temblaba, y sin ruido, cual prontas a ceder, temblaban las piedras, y las lejanas filas, armas y caballos, se apartaban de la tierra, y sin ruido, como jalea, vacilaban, cual si no fuesen seres vivos los que caminaban, sino una tropa de vagos fantasmas. El sol, enorme, próximo, terrible, encendía en cada cañón de fusil, en cada plancha de metal, miles de pequeños y cegadores soles que por todas partes, de costado y por abajo, herían los ojos agudos, blancos de incandescencia, como puntas de bayoneta recalentadas hasta ese grado. Y el calor consuntivo, abrasante, penetraba hasta el mismo tuétano en el cerebro, y parecía a veces que sobre los hombres se balanceaba no una cabeza, sino una bola extraña e insólita, pesada y ligera, ajena y terrible.
Y entonces… Entonces, de repente, me acordé de mi casa: el rinconcillo del cuarto empapelado de azul, y la polvorienta e intacta jarrita de agua sobre la mesilla de noche, sobre mi mesilla, con una pata más corta que las otras dos, debajo de la cual había colocado un trozo de papel doblado. Y en el cuarto contiguo —yo no los veo— parece que están mi mujer y mi hijo. Si yo hubiera podido gritar, habría gritado; tan extraordinaria resultaba esa sencilla y plácida imagen, aquel empapelado azul y aquella jarrita de agua polvorienta e intacta.
Recuerdo que me paré, levantando los brazos; pero el que venía detrás de mí me empujó, y en seguida volví a reanudar mi marcha hacia delante, empujando a los demás, acercándome no sabía adónde y sin sentir ya el calor ni el cansancio. Y largo rato seguí así, por entre interminables y silenciosas filas, ante rojos, calcinados cogotes, casi rozando inerme las ardientes bayonetas, cuando la idea de lo que yo estaba haciendo y de adónde iba con tanta prisa hizo que me detuviese. Y con la misma prisa me volví a un lado, me hice sitio, salté un barranco y, preocupado, me senté en una piedra, como si aquella piedra tosca que echaba fuego, hubiese de ser la meta de todos mis afanes.
Y de pronto, por primera vez, me di cuenta. Veía claramente que aquellos hombres que caminaban en silencio, bajo el fulgor del sol, medio muertos de fatiga y calor, tambaleándose y cayendo…, eran una cosa absurda. No sabían dónde iban, no sabían por qué hacía aquel sol; nada, nada sabían. No llevaban una cabeza sobre sus hombros, sino unas bolas extrañas y terribles. Ahí va uno como yo, que apresuradamente se abre paso por entre las filas y cae al suelo, y luego otro, y después de él, un tercero. He ahí que, por encima de la tropa, levanta su cabeza un caballo con los ojos enrojecidos y absurdos y los morros abiertos de par en par, cual si fuese a lanzar un tremendo e insólito grito, se encabrita y cae, y por un momento en aquel sitio se aglomera la gente, se detiene, se oyen voces roncas, secas, una breve detonación y luego, otra vez, la silenciosa, infinita marcha.
Una hora llevo ya sentado en la piedra, y ante mí van pasando todos, y tiemblan la tierra y el aire y las fantasmales filas lejanas. Vuelve a penetrarme la desecante calina, y ya no comprendo lo que hace un segundo pensaba; y todos siguen marchando y marchando, ante mí, y ya no sé quiénes son. Hace una hora estaba yo solo en esta piedra; pero ahora en torno mío tengo un grupo de grises figuras: unos se han tumbado y permanecen inmóviles, cual si se hubiesen muerto —y acaso sea así—; otros están sentados y miran alelados a los que pasan, lo mismo que yo. Tienen unos sus armas y parecen soldados; otros están casi desnudos y muestran una piel tan enrojecida, que no quiere uno mirarla. No lejos de mí hay tendido uno de bruces, dejando ver la espalda desnuda. Por el modo tan indiferente como apoya la cara en la aguda y ardiente piedra, por la blancura de la palma de su mano caída, salta a la vista que está muerto; pero su espalda se conserva roja, cual la de un vivo, y solo un leve viso amarillento como el de la cecina habla de la muerte. Quisiera apartarme de él, pero no tengo fuerzas, y cabeceando, miro las interminables hileras de los que marchan en fantasmal desfile. Por el estado de mi cabeza, comprendo que también a mí va a darme en seguida una insolación, pero la aguardo tranquilamente, como en sueños, en que la muerte es solo una etapa en el camino de prodigiosas y enrevesadas visiones. Veo también cómo de entre las filas se destaca un soldado y se viene muy decidido hacia nosotros. Por un momento desaparece en una hondonada, y cuando luego reaparece y sigue marchando, lo hace con paso mal seguro, y algo final se presiente en sus conatos por ajustar sus desencajados miembros. Viene tan derecho hacia mí, que por entre la pesada modorra que me embarga el cerebro me asusto y le interrogo:
—¿Qué quieres?
Él se queda parado, cual si solo hubiese aguardado una palabra, y puedo ver que es un hombretón, barbudo y con un cuello desgarrado. No lleva armas; sus pantalones se sostienen en un solo botón, y por entre sus rotos asoma la blanca carne. Tiene, por lo visto, dislocados brazos y piernas y pugna por encajárselos, pero no puede; mueve los brazos, pero en seguida se le caen.
—¿Qué haces ahí? Más vale que te sientes —le digo.
Pero él sigue ahí plantado, haciendo por encajarse, sin lograrlo, y calla y me mira. Y yo, involuntariamente, me levanto de la piedra y, dando tumbos, le miro a los ojos, y veo en ellos un abismo de espanto y demencia. Todos tenemos las pupilas contraídas, pero él las dilata al mirar. ¡Qué mar de fuego verá por entre esas enormes y negras mirillas! Puede que fuese presunción mía; puede que en su mirada solo hubiese muerte; pero no, no me equivoco; en aquellas negras y profundas pupilas, circuidas de tenues redondelillos de color anaranjado, como las de los pájaros, había más que muerte, más que el horror de la muerte.
—¡Vete! —le grité, retrocediendo—. ¡Vete!
Y cual si solo aguardase una palabra, se me cayó encima, pisándome los pies, enorme, roto y callado. Con un respingo, retiré los magullados pies, di un salto y sentí impulsos de echar a correr a cualquier parte, lejos de la gente, a la soledad desierta y temblante lejanía, cuando a mi izquierda, allá en lo alto, sonó un tiro e inmediatamente, como un eco, otros dos. No sé dónde, por encima de mi cabeza, con alegre, múltiple silbido, fragor y estruendo, pasó una granada.
¡Nos habían copado!
Cesaron en el acto aquel calor de muerte y el miedo y el cansancio. Se volvieron claros mis pensamientos, exactas y rotundas mis ideas. Cuando, jadeante, eché a correr hacia las filas que se reorganizaban, vi caras radiantes de alegría, oí voces roncas, pero recias, órdenes, bromas. El sol parecía haberse elevado más, y para no molestar se había nublado, amansado, y de nuevo con alegre silbido, de bruja, cortó el aire una granada.
Yo me acerqué.