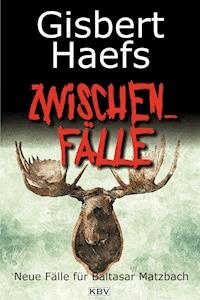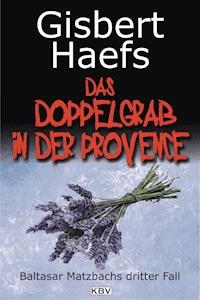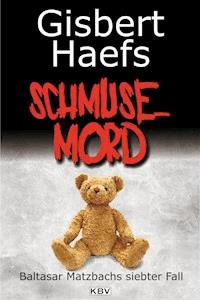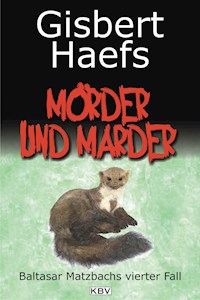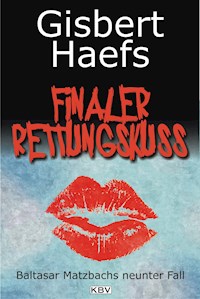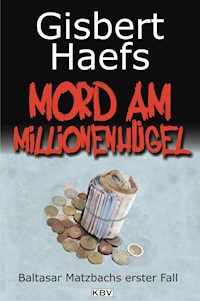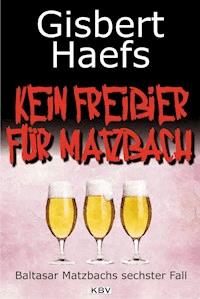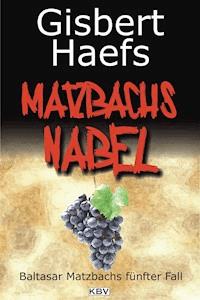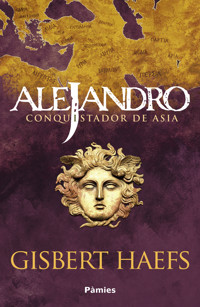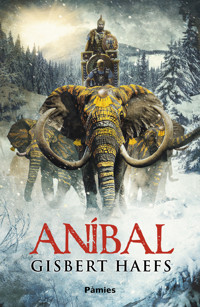Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Evohé
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Gisbert Haefs nos ofrece en estos cuentos, fábulas y relatos una prueba de su pulso narrativo y una variada muestra de sus inquietudes, que van desde lo histórico a la ciencia ficción, pasando por el realismo mágico, la mitología o el género policíaco, todo ello trufado con el humor y las descripciones de las pasiones humanas que tanto gustan al escritor germano e hilado con la paciencia del buen oficio. Los textos que este volumen expone son tan solo una parte de un extenso material que Gisbert Haefs atesora y que fue en su día ya publicado en Alemania con gran éxito, introduciendo personajes protagonistas de algunas de sus novelas. Por nuestra parte, celebramos la aparición en castellano de Mungo Carteret, del Triunvirato o de Baltasar Matzbach, nombres que seguro darán más de una alegría al lector de este gran escritor alemán.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CUENTOS VAGABUNDOS
Gisbert Haefs
EL TESTIGO
Para erradicar el perverso rumor de que el incendio había sido orden suya, Nerón echó la culpa a otros e impuso los castigos más escogidos a aquellos que eran odiados por su vergonzosa conducta, y a los que el pueblo llamaba «cristianos». Este nombre se deriva de Cristo, que fue ejecutado durante el gobierno de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Esta funesta superstición, momentáneamente reprimida, se extendía de nuevo, no en Judea, donde había surgido el mal, sino también en Roma, donde confluyen y hallan alegre eco todas las maldades y aberraciones del mundo.
Tácito,Anales, XV, 44.
El testigo
Los marinos de Mileto amarraron el carguero de un sólo mástil; la sombra de la montaña cubría el noray y reptaba hacia la bahía. La tripulación empezó a descargar la mercancía —cestas de frutas y verduras, ánforas de vino, grandes jarrones con carne en conserva, jamón envuelto en rafia—, tarea en la que los niños, algunas mujeres y unos cuantos ancianos del pueblo fueron más bien obstáculo que ayuda.
Dos viejos legionarios examinaban las mercaderías apiladas y alineadas, hacían catas y les daban paso. Un tercero contempló sin interés al pasajero que había desembarcado con movimientos rígidos, vaciló un momento en tierra firme, alzó las manos al cielo y después pasó por encima de la borda dos cestas con correas para transportarlas. Otro desterrado, el undécimo o duodécimo que tenían que vigilar en Patmos. El capitán del barco entregó al viejo soldado el rollo de papiro en el que figuraban su nombre, su delito y su condena.
El legionario, que no sabía leer, sonrió y se encogió de hombros.
—Tu nombre,exoticus—dijo.
El desterrado sacudió la cabeza y ensayó una sonrisa, pero terminó muy por debajo de los ojos de oscuro centelleo. El hombre miró fijamente las casas claras y planas del lugar, pareció contar los niños, mujeres y ancianos que había junto al barco, y luego alzó la vista hacia la montaña y los matorrales y cabras. Iba descuidado, con la barba hirsuta, una melena greñuda, gris vestido de lana, y apestaba.
El viejo legionario gruñó algo y repitió la pregunta en griego:
—¿Tu nombre, bárbaro?
—Jochanaan —dijo el forastero—. O Ioannes. Es lo mismo.
—Para mí desde luego —el legionario escupió—. Ven —hizo una seña con el rollo de papiro.
Los soldados —dos docenas— y el centurión inválido percibían alrededor de un tercio de su antiguo sueldo, 100 denarios al año, el oficial 300; habían recibido fincas entre la bahía y la ladera de la montaña, material para construir sus casas e instrucciones precisas. Ahora vivían allí, en parte con sus familias, y vigilaban a los dos o trescientos pescadores junto con su antiquísima inclinación al contrabando y la piratería, y al número cambiante de desterrados, temporales o permanentes. Puede que el nuevo hubiera sido rey hasta hacía dos días, profeta, alto funcionario o pequeño alborotador; para ellos no era más que nuevo y molesto. No había motivo para ayudarle con los dos cestos. Uno estaba cubierto con un paño encerado y contenía probablemente rollos y recado de escribir... unexoticuschalado.
Jochanaan siguió al legionario a lo largo del muelle, cuyo adoquinado terminaba a los pocos pasos. Caminó inseguro bajo su carga por el suelo irregular, después del viaje en barco. Volvió a contemplar las casas blancas, los pocos barcos —la mayoría de los pescadores estaban en el mar—, los huertos de frutales y de olivos, hortalizas y pequeño ganado, las abruptas laderas con cabras y peñas. Luego, suspiró.
Poco después, también Marco Calpurnio suspiró. El viejo centurión tenía que cuidarse de los pescadores, vigilar a los desterrados, guiar al sacerdote del lugar, mantener el buen ánimo de los legionarios licenciados y administrar la soldada para que los hombres no se lo gastaran todo de golpe en el mercader de Samos que paraba en Patmos una vez al mes; tenía que cuidar de su enfermiza esposa —cosa en la que el esclavo Otho, que cada día se volvía más absurdo, le ayudaba poco— y cuando hacía mal tiempo tenía dolores en el muñón de la pierna derecha. Después de una mala herida con gangrena incipiente, se la habían cortado por debajo de la rodilla, hacía 21 años. Patmos era un sitio demasiado tranquilo para un viejo guerrero pero, al fin y al cabo, él y losemerititenían una especie de misión por la que recibían su salario, así que no había de qué quejarse. Y algunos de los desterrados traían buenas historias a aquel páramo, historias que hacían al tiempo gotear más deprisa e iluminaban las noches. Pero en este caso el primer vistazo echaba a perder todas las esperanzas. Marco había perdido la pierna en Jerusalén, cuando la pacificación de Tito. Jochanaan no necesitó decir nada; el centurión supo enseguida de dónde venía aquel hombre, y que el motivo del destierro tenía que ser una extraña expresión de locura religiosa. Por eso suspiró.
A todo lo demás se añadía el problema del alojamiento. En silencio, contempló a aquel hombre barbudo y greñudo con su sudado atuendo de lana («¡Si al menos se lavara!», pensó, y se preguntó porqué tantos que estaban pendientes de la boca de un dios olvidaban las narices de los hombres); luego miró el cesto, que probablemente contenía escritos más o menos heréticos. Losemeritiy sus deudos tomaban juntos una comida caliente una vez al día; los desterrados habitaban una gran casa y tenían que cuidarse por sí mismos. ¿Adónde llevar al nuevo? Marco ya veía la irritación: discursos, disputas, prédicas, el nuevo y su furibundo dios único contra los otros y sus muchos dioses compatibles. Adelantó la mandíbula y señaló una curva del camino de cabras en la ladera, al norte del asentamiento.
—Ahí arriba, ¿ves los arbustos que parecen una pirámide? Detrás hay una pequeña cueva, y cerca un manantial. Arréglatelas solo. Nada de peleas; no quiero conversaciones sobre dioses, nada. Te cuidarás de tí mismo. Nosotros te daremos los víveres. Vete.
Por la noche, Marco dejó que el armador de Mileto le contara los últimos cotilleos. Estaban sentados en la terraza de barro apisonado, bajo la marquesina en la que la yedra había estrangulado hacía tiempo a la parra, bebían y miraban a los pescadores arribar a puerto. El milesio contó que el emperador Domiciano,dominus et deus, había desterrado de Roma a casi todos los filósofos y escritores, por miedo a que hubiera más conspiraciones.
—Como si hubiera que estar especialmente formado para querer librarse de este emperador.
El gobernador de la provincia había hecho ejecutar a algunos predicadores de una nueva secta, porque perturbaban la paz pública con su intolerancia. Un librero de Mileto le había pedido que llevara consigo aquellos rollos de papiro; le había prometido once denarios.
El centurión dio al armador el dinero a la mañana siguiente. Cuando el barco se deslizó hacia la bahía, sujetó los rollos bajo el brazo izquierdo, cogió el bastón con la mano derecha, maldijo su pata de palo y acometió el empinado camino.
Sexto Pomponio Albo tenía más de ochenta años; hacía diez que había vuelto la espalda voluntariamente al mundo y se había hecho construir una casa en la cumbre llana de la montaña que se elevaba sobre la bahía. Conocía la Patmos cerrada a los ciudadanos, y también a la gente que se encargaba de los permisos especiales. Desde la terraza se veía al este y al oeste el mar, al norte y al sur las escasas colinas. El antiguo oficial de caballería, más tarde alto funcionario de la administración provincial de Numidia, vivía allí con tres esclavos y muchos libros. Raras veces bajaba; para el anciano, el pedregoso y serpenteante sendero era demasiado trabajoso. Marco habría podido dar los rollos a uno de los esclavos cuando compraban pescado o fruta en el pueblo, pero le gustaba hablar con el viejo... dos ancianos guerreros al final del mundo y de su vida.
Pomponio saludó al centurión con un gruñido. El anciano estaba tumbado en un ligero catre de cuero, bebía vino rebajado y miraba fijamente hacia el oeste, más allá del mar. Marco Calpurnio arrastró una silla de tijera hasta el catre, se sentó y apoyó su pata de palo en el borde del lecho.
Pomponio se incorporó trabajosamente, dio unas palmadas, se apoyó en el codo. El esclavo negro del sur de Mauritania apareció.
—Vino —dijo Pomponio—. Agua. Y cojines.
Cuando el esclavo lo hubo traído todo, Calpurnio ayudó al más anciano a colocarse los cojines en la espalda de forma medianamente confortable. Luego le entregó los rollos.
Pomponio señaló el ánfora y la jarra, desenrolló los libros y los sostuvo delante de sí con los brazos extendidos, uno tras otro. Entrecerró los ojos; aún así, le costó trabajo leer los títulos.
—Un Tucídides... sustituye al texto quemado —dijo Calpurnio. Miró de reojo e identificó el siguiente rollo—: Un texto de Jenofonte sobre las finanzas públicas. El tercero podría ser muy interesante. La versión latina del relato de un mercader cartaginés sobre las tierras del oro, en el océano occidental, y algunos viajes hechos allí.
Pomponio sonrió, dejó a un lado los rollos:
—Te lo agradezco mucho, amigo. Será una lectura trabajosa; el britano progresa muy despacio, ¿y el indio? —se encogió de hombros.
Calpurnio se rascó la cabeza.
—Sigue sin haber nada del mercader de esclavos que debe procurarte un escribano. Y yo entiendo demasiado poco de esto, además...
Pomponio hizo un gesto de desdén:
—Ya sé que tienes otras preocupaciones. Y los buenos escribanos raras veces están en el mercado. Aún tardará. ¿Hay algo nuevo? Ayer vino un barco...
Calpurnio asintió y contó los cotilleos del capitán. Finalmente, dijo:
—Ah, sí, y un nuevoexoticus. Bueno, la verdad es que... lleva rollos consigo, tendría que saber leer. Podría ser útil. No sé si también sabrá escribir. ¿Quieres que te lo mande?
Pomponio adelantó los labios:
—Bueno. ¿Por qué está desterrado? Sabes que ya no puedo defenderme...
Calpurnio rió entre dientes.
—No tendrás que hacerlo —le habló de Jochanaan, lo describió brevemente y, para terminar, dijo—: Y apesta.
Pomponio señaló el mar:
—Aquí hay suficiente aire fresco. Así que judío, desterrado por locura religiosa e incitación a la rebelión.
Calpurnio titubeó.
—Síii... pero hay algo raro en todo esto.
—¿En qué sentido?
—Por un gran alboroto lo habrían crucificado o lapidado. Y por uno pequeño lo echan a uno de la ciudad, no lo destierran a la isla. El milesio dice que esos locos, ¿cómo se llaman? ¿Nazareos? ¿Cristianos? Da igual, esa gente de la que Jochanaan forma parte, también tienen a gente en los altos cargos de la provincia. No sabe nada concreto; pero da la impresión, dice, de que alguien se ha encargado de que Jochanaan fuera enviado aquí.
Pomponio se frotó los ojos hundidos.
—Me suena raro. Si alguien le protege lo habría dejado libre, ¿no?
El centurión calló. Una mosca gorda y tornasolada trepaba por su pierna buena. Cuando hubo alcanzado el muslo, un poco más abajo del borde del chitón, él golpeó.
—Puag. Mierda de bichos. Entonces... ¿ese judío podría haber venido aquí por ti?
Pomponio se pasó el índice por la nariz.
—Hum. ¿Tú crees? ¿Sólo porque hablé entonces con ese Saulo? ¿O por qué?
Marco resopló.
—¡Qué sé yo! Quizá quiere preguntarte porque estabas allí, pero a Patmos sólo se viene como desterrado.
—Mándamelo. Quizá tenga una voz tolerable y sepa leer. Menos aburrimiento para ambos.
Calpurnio frunció el ceño.
—¿Y no crees que te molestará con sus tonterías?
Pomponio soltó una risa hueca.
—Soy inaccesible a las formas generales o específicas de la superstición judía.
Pomponio estaba apoyado en la baranda de la terraza cuando Jochanaan apareció... con el pelo cortado, la barba recortada y ropas limpias y claras. Algo en los ojos de aquel hombre disgustó al romano, pero entonces el desterrado ya estaba demasiado cerca, y Pomponio no veía más que rasgos borrosos.
—¿Necesitas un lector, señor? —el griego de Jochanaan casi carecía de acento—. Eso dijo el centurión. También dice que los desterrados tienen que obedecer a un viejo oficial romano.
Pomponio fue con pasitos lentos, arrastrando los pies, hasta su catre, y se dejó caer en él.
—Los ojos de un anciano miran a lo lejos y al pasado. Mis esclavos proceden de Mauritania, Britania e India, y lo que leen en voz alta es intolerable a mis oídos. Sí, estaría agradecido si pudieras leer para mí de vez en cuando. ¿Eres judío?
Jochanaan sólo se sentó cuando Pomponio señaló la silla de tijera.
—Así es, señor... y a la vez no.
—¿Cómo puede algo ser y no ser?
—Desciendo de judíos, pero jamás he puesto pie en Judea o Galilea. Y mi fe ya no es la de mis antepasados.
Pomponio cerró los ojos un momento.
—Ya sé. Eres uno de esas gentes del pez que siguen al revoltoso crucificado Jehoschua, ¿verdad? Por eso te han desterrado —volvió a abrir los ojos—. No, naturalmente que no ha sido por eso. Roma no se preocupa de una u otra fe. Has causado un alboroto, por eso.
Jochanaan calló, se limitó a bajar la cabeza.
Pomponio esperó; finalmente, dijo:
—Bueno, sea como fuere, no es asunto mío... coge el rollo de más arriba y déjame oír tu voz.
Jochanaan obedeció. Leyó la absurda doctrina financiera de Jenofonte con una voz fuerte, obviamente educada, que a Pomponio no le resultó ni agradable ni desagradable, sino sencillamente buena de oír. Era resistente, tan sólo pidió agua de vez en cuando. Como por sí mismo no decía nada de su persona y de su fe, a Pomponio le pareció lo bastante tolerable, así que le ordenó volver al día siguiente. A los esclavos les dijo que hasta nueva orden debían preparar las comidas para un comensal más.
El tiempo se mantuvo tranquilo; Pomponio y su lector podían sentarse durante días en la terraza, leer, a ratos hablar sobre lo leído. Jochanaan afirmó no entender el latín, pero después de algún titubeo y algún trompicón pudo incluso leer el relato de viaje cartaginés. Pomponio no tenía la sensación de que el lector entendiera lo que leía, pero era aceptable.
Cuando terminaron con el tercer rollo y Pomponio propuso acometer a Homero al día siguiente, Jochanaan pidió hacer algo distinto unos minutos.
—Como sin duda sabes, señor, porque el centurión te lo habrá dicho, yo también poseo algunos rollos. Te estaría agradecido si pudiera trabajar un poco en ellos en tu mesa. En mi cueva resulta dificultoso.
Pomponio aceptó, con una sonrisa ligeramente sarcástica.
Al día siguiente, Jochanaan le leyó el canto primero de laOdisea, luego comieron. Pomponio se arrastró hasta su catre y sesteó durante las primeras horas de la tarde, mientras Jochanaan se sentaba a una mesa y desenrollaba rollos, murmuraba, garabateaba de vez en cuando algo, consultaba otro rollo, suspiraba, volvía a escribir. Por fin, pidió permiso para dejar los rollos en la casa, donde estarían mejor conservados y más secos que en la cueva en la ladera de la montaña.
Pomponio se lo permitió; en las grandes estanterías abiertas de la casa había muchos tubos de arcilla con rollos de papiro, pero aún quedaba sitio suficiente.
Por la tarde, mucho después de que Jochanaan le hubiera abandonado, acudió el viejo centurión.
—Las cosas van bien con él —dijo Pomponio. Luego rió entre dientes—: Primero leyó. Luego pidió permiso para trabajar con sus propios rollos en una mesa, en vez de en las piedras de su cueva. Estoy expectante por ver cómo se las arregla para hacer que me interese por esos rollos.
Calpurnio sonrió.
—Probablemente, en vez de murmurar, leerá en voz alta sus rollos, gemirá, lo que sea. Hasta que no puedas dejar de oírle.
A la mañana siguiente, Jochanaan vino más tarde que de costumbre. Parecía un poco alterado.
—Señor, disculpa el retraso. He tenido un mal sueño, y temo que mi Dios me ha mostrado cosas espantosas. Por eso...
Pomponio esbozó una sonrisa contenida.
—Una buena apertura —murmuró. Luego dijo—: ¿Qué te ha mostrado tu Dios?
Jochanaan borboteó algunas frases confusas y repetitivas, pero pronto se interrumpió:
—Me temo que primero tendré que pensar largo tiempo acerca de ello —suspiró—. Es algo como ruedas de fuego... todo bulle dentro de mi cabeza. Y eso que empezó con tanta claridad, con una escalera, casi como en el caso de Jacob.
—¿Qué historia es esa?
Jochanaan respiró hondo.
—Tú has estado en nuestro país, señor... seguramente habrás oído hablar de Moisés.
Pomponio parpadeó.
—Uno de vuestros profetas, sí.
—Escribió las vivencias de los grandes hombres de mi pueblo en su trato con Dios. Entre ellos había uno llamado Jacob; el Señor le mostró en sueños un rostro... una revelación. Una escalera iba desde el cielo hasta la tierra, y los ángeles del Señor descendían por ella...
Pomponio chasqueó la lengua.
—¿Ángeles? ¿Mensajeros? ¿No tienen alas los de vuestras leyendas?
Jochanaan asintió con vehemencia.
—Naturalmente. Los hay de cuatro alas, de seis...
Pomponio le interrumpió:
—Entonces, ¿para qué necesitan una escalera?
Jochanaan abrió la boca, la volvió a cerrar, y por fin dijo débilmente:
—Ah.
Pomponio sonrió.
—Siempre me ha parecido que las religiones y filosofías de los pueblos son obras literarias más fantásticas que todas las epopeyas y tragedias juntas.
Jochanaan le contradijo, al principio con vehemencia, enseguida contenido, con un tono extrañamente acechante. Era inadmisible desechar las sagradas revelaciones del Señor calificándolas de fantasías humanas. Citó una multitud de pasajes; Pomponio contempló el mar sin prestar atención.
En los días siguientes volvieron a dedicarse a Homero, y de vez en cuando a los sagrados escritos que Jochanaan consideraba tan importantes. Pomponio le dejaba hacer, menos por interés que por indiferencia. Jochanaan empezó, al principio después de preguntas casi sumisas, después cada vez con más énfasis, a leer escritos en los que distintos hombres se manifestaban, en un griego lamentable en variada medida —con la excepción de aquel al que Jochanaan llamaba Loucas—, sobre la vida, las doctrinas y la pasión de un tal Iesos Christos.
—Todo eso no son más que tonterías —dijo al fin Pomponio, irritado—. No tienen ni idea, no estuvieron allí, y las importantes frases o palabras que citan de ese hombre están, casi sin excepción, mal traducidas.
La voz de Jochanaan sonó un poco tomada:
—¿Has... estuviste allí, señor? —no era una voz tomada por la ronquera o el agotamiento, sino por el ansia.
Pomponio se encogió de hombros.
—Bah, ¿a qué viene eso? Sí, estuve en Jerusalén, en Canaán, en muchos otros lugares. He visto a Jehoschua y he hablado con él, y después, en Roma, hablé con Saulo antes de que fuera ejecutado —se incorporó—. Igual que he visto a muchos otros hombres y mujeres en otras partes del Imperio. Y créeme, Jochanaan, hubo muchos que eran mucho más interesantes que ese alborotador de Galilea.
Jochanaan calló durante largo tiempo; se oía claramente su respiración. Pomponio sólo veía borroso el rostro, y no podía determinar si el hombre experimentaba sufrimiento o ira.
Por fin, dijo con voz muy plana:
—Señor, ¿y si te pidiera que me digas lo que sabes? Mira, han escrito acerca de él tres hombres que no lo han visto. Son relatos a base de historias que otros han contado. Luego está Saulo, que tampoco lo vio, pero ha escrito muchas cartas interpretando su doctrina. Si ahora tú... —se interrumpió, tosió varias veces.
Pomponio cruzó los brazos delante del pecho.
—Estoy cansado de contar las velas en el mar —dijo en voz baja— ¿Por qué no hacer algo nuevo?
—¿Cómo pudiste acercarte a esos hombres? —dijo Jochanaan. Toda la sumisión había desaparecido; sólo quería saber—. Tú eres romano... enemigo, ocupante. Cómo es que ellos...
—Ellos no hicieron nada —Pomponio enseñó los pocos dientes que le quedaban—. No sabían que soy romano. Un error que casi todos los enemigos del Imperio cometen es subestimarlo. Roma es mucho más fuerte, más segura y más astuta de lo que tu gente suponía. ¿Una rebelión en una provincia iba a estremecer el Imperio? Ah, Jochanaan, cómo puede perderse uno en ensoñaciones. El Imperio sólo se estremecerá cuando las rebeliones en la primera provincia no sean aplastadas, y se permita que la segunda y la tercera provincia también se alcen.
Jochanaan manoteó en el aire.
—¡Pero los emperadores, los crímenes, la confusión en Roma!
Pomponio rió:
—Unas cuántas familias, unas cuántas cabezas. Quizá incluso una pequeña guerra civil para averiguar quién es el nuevo César. ¿Y qué? Las legiones siguen... incluso aunque haya que retirarlas temporalmente, vuelven. Y la espina dorsal del Imperio, la administración, los funcionarios, hacen su trabajo en las provincias, sin importar quién mate a quién en Roma. Yo era uno de esos funcionarios, y también era uno de los legionarios. Pero por aquel entonces era un egipcio, un medio judío, que vagaba por el país con las orejas abiertas. Un buen disfraz... Pero basta de hablar de mí. Lee lo que tus informantes han escrito.
Jochanaan gruñó algo, luego dijo con voz plana:
—Prefiero pedirte que me cuentes todo lo que sabes.
Pomponio se incorporó a medias.
—Haz lo que te digo,exoticus, o vete.
Jochanaan se arrodilló ante el catre.
—Perdona, señor. Pero...
Pomponio volvió a dejarse caer en el lecho.
—Soy un anciano —dijo, más suavemente—. Muchas cosas están enterradas en mi mente. Puede ser que los relatos de otros las saquen a la luz. Y... ¿todolo que sé? Eso sería demasiado —rió entre dientes—. ¿Acaso tú sabes por qué esa gente tomó el pez como símbolo?
Jochanaan asintió con vehemencia.
—Naturalmente. Porque el Maestro multiplicó milagrosamente los peces. Porque llamó a su lado a los pescadores. Porque las iniciales deIesos Christos Hijo de Dios Redentordan como resultado en griegoichthys[pez].
Pomponio soltó una carcajada.
—Ya te lo decía... nada es más fantástico que la inventiva de los entusiastas del más allá. ¿Conoces los signos astrales que rigen el año?
Jochanaan respiró hondo.
—Naturalmente, pero...
—El año empieza con el signo del carnero... es la época de la siembra y de la apertura. Antes del carnero están los peces, que ponen fin al año viejo; después del carnero el toro —cerró los ojos, canturreó en voz baja—. Pero no sólo la Tierra, el Sol y la Luna se mueven, también las estrellas. ¿O nos lo parece sólo porque la Tierra hace movimientos que aún no conocemos? Sea como fuere... el gran movimiento del cielo dura un poco más de veinticinco mil años, y este es un Gran Año, hecho de doce Grandes Meses, cada uno de ellos bajo los mismos signos que nuestros pequeños meses habituales. Pero el círculo de los Grandes Meses discurre distinto en torno al Gran Año. La nueva era empieza con los peces y termina con el carnero —rió entre dientes—. Hombres inteligentes escogieron el signo del pez, Jochanaan... hombres que conocían los astros. Porque la gran luna del carnero, con la que terminó el antiguo Gran Año, la antigua era, fue el tiempo de los dioses del carnero Zeus y Amón. Alejandro de Macedonia llevaba los cuernos del carnero porque lo sabía. Con el principio de la gran luna del pez, empezó hace cien años el nuevo Gran Año del cielo, la nueva era. Por eso, Jochanaan, los hombres que siguen a tu Jehoschua eligieron el pez. Y por eso sacrifican, al menos de palabra, un cordero, el viejo dios, a ese nuevo dios...
Jochanaan calló durante algún tiempo. De la casa salía un sordo estrépito, el britano y el indio disputaban por algo.
—Lee —dijo Pomponio con la voz que hacía décadas había dado órdenes a la caballería pesada de las legiones.
Jochanaan leyó. Leyó, como Pomponio exigía, en orden cronológico: primero las cartas de Saulo, luego las biografías más o menos similares, aunque muy divergentes en algunos puntos, de Marcos y Matías, por último la muy distinta del hombre llamado Loucas. Invirtieron dos días en eso. Al tercero, Pomponio lo resumió todo:
—Así que pensáis que ese Jehoschua, al que llamáis Iesos, nació en extrañas circunstancias, creció, anduvo por ahí, predicó, hizo milagros y finalmente fue clavado en la cruz... ¿Qué tiene eso de especial? Bajo Pilatos, que era un cerdo asqueroso, fueron crucificados por lo menos diez mil judíos. Predicadores ha habido más que suficientes en todos los países y en todas las épocas, y se supone que todos hacían milagros. Entonces, ¿por qué tanto alboroto en torno a éste?
Jochanaan se mesó los cabellos.
—Pero señor, tú lo has oído... ¡él era el Mesías! ¡Y el Hijo de Dios! ¡Dios mismo lo engendró por obra del espíritu, para que su aliento se hiciera carne y con su muerte vergonzosa cargara sobre sí los pecados del mundo, lo redimiera!
Pomponio alzó ambas manos, como si quisiera rechazar a un animal irritado:
—Despacio, Jochanaan. Olvidas que fui espía entre judíos, he leído los escritos judíos, y cuando algo se retuerce así me doy cuenta de que encaja con una posible profecía. ¿Mesías, dices? ¿Y ahora os separáis, o hace mucho que os habéis separado, de los judíos, y formáis un grupo propio? —rió entre dientes.
—¿De qué te ríes? ¿Señor?
—Del absurdo, oh judío no judío. El Mesías que los escritos profetizan no es un ser divino, eso sería blasfemia, porque para los judíos hay un solo Dios, no emanaciones suplementarias o divinidades inferiores. Y ese Mesías ha de poner fin al imperio de los paganos y reconciliar a los judíos con su Dios. Pero ni Jehoschua puso fin al imperio de los romanos ni os interesa la reconciliación de los judíos con su Dios... maldecís a los judíos y predicáis un nuevo dios.
—¡Pero —la voz de Jochanaan era ronca— él nació en Beth Lechem como decía la profecía, de la estirpe de David! Como estaba previsto para el Mesías.
Pomponio sonrió.
—Decídete.
Jochanaan parpadeó con rapidez durante largo rato.
—¿Decidirme?
—Quieres cosas que no pueden estar juntas. O procede de Nazaret, esté donde esté —porque yo no conozco tal lugar, y hasta donde sé su familia venía de Cafarnaum—, o procede de Beth Lechem. O desciende conforme a los canones, para que se cumpla la escritura, de David, y entonces José, ese carpintero, es su padre, o fue engendrado por el espíritu y nacido de una virgen, y entonces no puede descender de David a través de José. O ha de liberar al mundo entero de las cadenas de un judaísmo extraviado, o es el Mesías del pueblo de Israel. ¿En qué quedamos?
Jochanaan se rascó la cabeza, arrugó la nariz, tosió. Se levantó, fue hacia la barandilla de la terraza, miró fijamente hacia el mar, regresó y, de pie junto al catre, bajó la vista hacia Pomponio.
—¿Y bien?
Jochanaan continuó en silencio.
Pomponio rió en voz baja:
—Creo que si el mercader de Mileto consigue al fin encontrar para mí un esclavo que sepa escribir, le haré escribir toda la historia tal como realmente ocurrió.
Jochanaan emitió un ruido semiahogado.
—¿Es esa tu intención, señor? —dijo con voz plana.
Pomponio asintió.
—Ya hay demasiadas mentiras que pasan por verdades. Si quieres componer todo esto como una fantástica obra literaria... Estás en el camino adecuado hacia una maravillosa historia de mentiras. Pero deberías ser más cuidadoso con ciertas traducciones del idioma que Jehoschua hablaba. De lo contrario, se podría decir que habías mentido lo mismo que los otros. Y, para ser buena, una historia embustera tiene que parecer creíble.
—¿Qué traducciones de qué palabras, señor? —la voz de Jochanaan volvía a sonar casi como de costumbre.
Pomponio se tironeó la nariz.
—Bah, un montón. Toda esa cháchara de las vírgenes, por ejemplo. De las mujeres, en general. Quien mira con codicia a una mujer, ya es adúltero en su corazón, ¿no es así?
Jochanaan titubeó:
—Así es, señor... pero, ¿qué es lo equivocado en ello?
Pomponio se encogió de hombros.
—Tan sólo un casado puede ser adúltero... o una casada. Y en el idioma de Jechoschua se distingue entre mujer y mujer casada. En griego tendría que decir: Quien mire con codicia a una mujer casada. Porque quien no mira con codicia a una mujer soltera mientras es digna de ser mirada con codicia merece que lo apaleen.
Jochanaan hizo ruidos de trituración; quizá estaba rechinando los dientes.
Pomponio suspiró.
—Y esa virgen... cuando una mujer acaba de casarse se le llamaalma, que significa joven esposa. Virgen seríabetulla, y nadie ha dicho nunca eso de María, la madre de Jehoschua. Naturalmente, virgen es mucho más adecuado para esas confusas historias. Una virgen divina, quizá... Pero mejor empecemos por dios, vuestro dios, cualquier dios. Al fin y al cabo, dicen que Alejandro de Macedonia no era hijo de Filipo, sino de un dios; hay precursores de esto. En cualquier caso Olimpia no era ninguna virgen. Pero no había —se llevó el dedo a la nariz—, tampoco en Egipto... Ah, no, esos eran Isis y Osiris, pero... ¿no quieres incluirlos en tu historia? Haz diosa a María. Sin duda él la trató muy mal, pero...
—¿Tratar mal? ¿Quién a quién?
Pomponio alzó las cejas.
—Tú mismo me lo has leído. «Mujer, ¿qué quieres de mí?», y «Mujer, este es tu hijo», y cosas por el estilo. ¿No crees que un hijo cariñoso hablaría a su madre de otra forma? «Quien me ame abandonará a su padre y a su madre...», no suena como el hijito de una diosa. Pero podemos intentarlo.
Jochanaan se dejó caer en la silla de tijera.
—Beth Lechem —dijo a media voz.
Pomponio hizo un gesto de desdén.
—Bah, ese padrón. ¿Para qué se hacen los padrones? Como base para calcular los impuestos. No sé si se ha hecho algo parecido ni cuándo, pero si se ha hecho seguro que las instrucciones no eran que cada uno fuera al lugar de su nacimiento..., al contrario: hay que registrarlo allá donde vive, donde trabaja, donde hace lo que le convierte en pagador de impuestos. Oh, no, pensad en otra cosa.
—Pero los milagros..., las enseñanzas..., los sermones..., su pasión..., su muerte..., ¡su resurrección! —Jochanaan se retorcía las manos.
Pomponio cerró los ojos.
—Estoy cansado. Tan cansado. ¿Resurrección? A la emperatriz Livia le comunicaron que Augusto había subido al cielo en carne mortal. ¿Se lo cree alguien? No; sobre todo: ¿para qué? ¿Tiene algún sentido? ¿Y la muerte? Todo el mundo muere. Pilatos crucificó a miles. Odiaba y temía a los judíos, y terminamos deponiéndolo y ejecutándolo por su crueldad. ¿Y ese Pilatos iba a lavarse las manos para probar su inocencia? ¿Por un predicador judío? Bah.
—Pero los judíos lo...
—No hicieron nada. ¿Qué iban a hacer? Todo ese relato va de absurdo en absurdo —volvió a incorporarse, miró el rostro borroso del hombre que quería ser judío y no judío.
—¿Qué decía ese Saulo: «Ellos mataron al Señor Iesos, y no son gratos a Dios»? ¿Por qué? O Jehoschua es el Redentor que ha de morir, y entonces quienquiera que lo mate es sagrado instrumento del plan divino, digno de reverencia y de plegaria, nunca de maldiciones, o todo es absurdo. Yo creo que todo es absurdo.
Jochanaan extendió las manos, las retiró.
—El proceso —gruñó—. Los sumos sacerdotes.
Pomponio resopló.
—Ananías, al que se menciona en las historias, fue depuesto por nosotros, los romanos, casi veinte años antes. Caifás era un hombre inteligente, un político, que colaboró con Pilatos. No por su gusto, sino porque Roma tiene las legiones. Pilatos envía a sus tropas a prender a Jehoschua. Es conocido, ¿por qué iba un discípulo a traicionarlo? ¿Por treinta monedas de plata... tetradracmas de Antíoco, una unidad monetaria que había sido abolida doscientos años antes? ¿Sólo para que se cumpla la escritura? ¿Y otros discípulos iban a sacar la espada? ¿Y escapar? —miró fijamente a Jochanaan, casi furioso—: Bajo la ocupación, los judíos tenían prohibido llevar espadas. ¿Crees que uno sólo de ellos hubiera salido con vida si hubiera llevado armas? ¡Hubieran sido ejecutados en el acto! ¡Resistencia armada contra Roma... en un caso así no se hace ningún proceso, se despacha en el sitio! —respiró hondo, para que el jadeo cediera.
—¡El proceso! —gritó Jochanaan.
—¿Qué proceso? En caso de motín, hay un rápido consejo de guerra... ante el gobernador romano. Yo estaba allí, hombre, en Jerusalén. Eran los días de Pascua, miles de judíos venían a la ciudad, Pilatos tenía que contar con que habría alborotos, como siempre en Pascua. Alguien dijo: «Ahí está ese Jehoschua, un galileo que predica y excita a la gente». De Galilea siempre venían sicarios, asesinos, alborotadores contra Roma. Pilatos envió a su gente a prenderlo... para dar ejemplo. Ejecutar a un predicador para que el resto mantenga la paz. Prendido por la noche, condenado por la mañana. Cosa de pocos instantes, aplicando el Derecho de guerra, yabi in crucem! Los romanos lo prendieron, Pilatos lo condenó, los soldados lo crucificaron. No cargó con la cruz por la ciudad, por bien que suene, sino tan sólo con el travesaño, hombre... los postes siempre están en el lugar previsto para las ejecuciones. ¿Y los judíos? Unos cuántos se lamentaron, la mayoría jamás había oído hablar de Jehoschua. Y toda esa historia de las carreras para ver a Caifás y el supuesto interrogatorio o proceso... todo inventado. ¿Cómo dice Saulo?: «Pero si la verdad de Dios se revela aún más grande por mis mentiras...» Mentiras intencionadas, ocultar la verdad para conseguir algo que nada tiene que ver con las personas ni con los acontecimientos.
Jochanaan se echó hacia atrás en su silla de tijera. Pomponio sólo lo veía de manera borrosa. El judío se había cubierto el rostro con las manos.
El romano prosiguió, más despacio, con más tranquilidad:
—Si no hubieras vivido en el extranjero, sino en Jerusalén, sabrías que todo aquello no pudo haber sido así. El Derecho judío es muy claro. Un proceso tiene que tener lugar a plena luz del día... y se supone que Jehoschua fue llevado ante Caifás durante la noche. Los jueces tenían que estar sobrios y despejados para discutir sobre alguien... ¡pero para el día en que aquello ocurrió, el día de vísperas, vuestra ley prescribe una cena ritual y por lo menos cuatro copas de vino! ¿Y así iba a tener lugar un proceso? No... fue uno de los varios miles de procedimientos rápidos de Poncio Pilatos. Los judíos, maldecidos por Loucas y Saulo, no tienen nada que ver con eso. Pero puedo entender por qué ambos torcieron las cosas en ese sentido.
Jochanaan se quitó las manos de la cara.
—¿Por qué? —su voz sonó completamente clara y controlada.
Pomponio sonrió, cansado:
—Jerusalén ha sido destruida, el templo arrasado, dentro de unos años Israel estará tan muerto y olvidado como Cartago. Pero Roma domina el mundo, y si queréis impulsar una nueva religión que os dé poder, prestigio e influencia, tenéis que entenderos con Roma. Por tanto —volvió a incorporarse— nopodéistener un fundador que haya sido válidamente ejecutado por alborotador por Roma. Por eso tenéis que limpiar a Pilatos. ¿Quién tiene la culpa? Los judíos... muy cómodo, fueron aniquilados por Roma, son enemigos del imperio y, de todos modos, no pueden defenderse. Una solución limpia. No, Saulo no era tonto. Un pequeño y mal alborotador, que torcía y retorcía tres veces cada palabra antes de emplearla. Un mísero amante de los niños... pero no podía hacer compatible su atracción por los niños con su educación judía, y por eso quiso reprimir toda sensualidad. Un fanático desagradable; todo eso, sí, pero ¡Dioses, qué cabeza!
Jochanaan se levantó; lentamente, fue hacia la mesita sobre la que yacían sus rollos y su recado de escribir.
—Creo —dijo, con un leve pitido en la voz— que seguiré tu consejo y trataré todo el asunto como una historia fantástica. Pero... si has conocido a Jehoschua, seguro que sabes aún más.
Pomponio se dejó caer en los cojines y cerró los ojos.
—Tendrías que meter algunas cosas más para hacer la historia realmente fantástica —dijo a media voz—. Haz diosa a María, como hemos dicho. Y todo ese asunto de Dios, su hijo y el espíritu... —calló un momento; el cálamo de Jochanaan rascaba el papiro.
—Hum, en el antiguo mundo de los dioses persas existe el espíritu puro, que es Dios; éste envía una emanación pura, Ahura Mazdah, para llevar a los hombres por el camino recto; ese sería el Hijo. Y después de su muerte los hombres recorren el puente del escogedor... que es un extraño espíritu que también es santo. ¿No se podría sintetizar todo eso? ¿Con Isis y Osiris? ¿Con Tammuz quizá también?
Jochanaan rió entre dientes; su risa sonó un poco forzada.
—Consideraré tus propuestas. ¡Tres dioses en uno!
Pomponio hablaba en voz baja, somnolienta y muy agotada.
—Asistí a sus esponsales con la muerte. Y a su verdadera boda. Al contrario que Saulo, no era retorcido, sino un buen hombre, que se atenía a lo que prescribe su ley judía... sed fértiles y multiplicaos. De lo contrario, nadie se habría dirigido a él llamándole rabí.
—¿Esponsales? —la voz de Jochanaan pareció vacilar desde una infinita lejanía.
—Con María de Magdala, en Caná. Donde su madre le riñó porque no tenía bastante vino para sus invitados. Ah, era un hombre ingenioso, Jehoschua. La casa pertenecía a un... ¿cómo se llaman?, esenio; esos ascetas que insisten en sumergirse por completo cuando se bañan. En el patio había seis tinas gigantescas, en las que un hombre podía bañarse. Yo le ayudé, la noche antes de la boda, es decir, la noche del segundo al tercer día de la semana, a vaciar el agua y llenar los cántaros de vino —rió ligeramente, entre dientes—. Nos costó un gran esfuerzo no reírnos todo el tiempo, al imaginarnos que el amigo que había prestado su casa para los esponsales tal vez quisiera bañarse... ¿Por qué estás tan sorprendido? ¿A quién, más que al novio y anfitrión, va a hacer reproches una madre cuando falta vino?
Su voz se hacía cada vez más débil, pero seguía hablando, y Jochanaan escribía.
—Todas esas tonterías que se le atribuyen... Ensalzadlo, porque era un hombre amable. Cuando su padre murió tempranamente, él se encargó de la carpintería para alimentar a su familia: su madre, cuatro hermanos menores y dos hermanas. Le gustaba comer y beber, y honró y amó a su esposa. Era bueno con sus amigos. Murió como un hombre valiente, sin quejarse. Cosas dignas de elogio, pero vosotros queréis con violencia hacer de él un mal dios. Cuando los hombres buenos son tan escasos.
Jochanaan escribía; Pomponia pareció adormecerse en el catre, pero se sobresaltó cuando el cálamo rasgó con más ruido y más vehemencia.
—¿Qué?
—Nada, señor —la voz de Jochanaan era casi amorosa—. Sólo algunas preguntas... si puedo preguntar.
Pomponio tosió.
—Pregunta,exoticus.
Jochanaan desenrolló uno de los textos.
—Dices que los judíos apenas le prestaron atención. Pero aquí dice que lo saludaban con gritos de júbilo.
—Uno de los pasajes en los que se ve cómo mienten y retuercen... o que los escribanos no tienen ni idea. Jehoschua no fue a Jerusalén por vez primera en Pascua, sino en otoño; lo juntan todo. Para la fiesta de la cosecha, que se llama «fiesta de las chozas de palma», se cogen ramas y se gritahoschia na, que significa «ayúdanos»... que Dios ayude a que la cosecha sea buena. Y el que llega como peregrino a la ciudad es recibido con la expresión «bendito el que viene en nombre del Señor»...cualquierperegrino —su voz volvió a debilitarse; cerró los ojos.
Jochanaan carraspeó a media voz.
—¿Puedes decirme algo de sus enseñanzas... tal como tú las escuchaste?
Pomponio suspiró.
—No escuché gran cosa; los hombres auténticos siempre me han interesado más que los dioses inventados.
—Pero seguro que habrás escuchado un poco...
Pomponio se sentó a medias.
—Creo —dijo, muy serio, en un tono casi cortante— que cuando al fin encuentre un esclavo que sepa escribir pondré por escrito todo lo que sé, para poner fin a esa insensatez de las sectas. Haz tú la historia fantástica...yoescribiré la verdad.
Jochanaan gruñó.
—¿Cuál es la verdad, señor? ¿Cuál es la verdad de Jehoschua?
—No se calificó ni de Mesías ni de nada sublime. No era más que un rabino que quería renovar la doctrina judía. Ysólola doctrina judía. Está en tus textos, escondido.
—¿El qué?
—La historia de la madre no judía a cuyo hijo no quiere curar... primero estaban las personas, luego los perros. Para él, todos los no judíos eran perros. Y vosotros hacéis una secta para no judíos... Él no quería hacer prosélitos, Jochanaan; no quería que las perlas de su doctrina fueran echadas a los cerdos... que somos nosotros, los romanos; el jabalí es el emblema de la legión de Cesarea. Y también somos nosotros los que golpeamos en la mejilla derecha... con el dorso de la mano, símbolo del desprecio de los señores respecto a los criados. ¿O acaso tú, salvo que seas zurdo, puedes golpear a alguien en la mejilla derecha con la palma de la mano?
La voz del viejo romano se hacía cada vez más débil, venía de las lejanías del semisueño.
—Sólo para los judíos, no para los cerdos... y vosotros satanizáis a los judíos... Ten cuidado con escribir palabras que no puedan ser deformadas al copiarlas. Su doctrina... confusa de vez en cuando. ¿Por qué un rico no iba a poder ser virtuoso? Antes pasará el cable de un ancla por el ojo de una aguja... Mejor escribepeismaen vez dekamilos; una maroma es igual de buena que el cable de un ancla, y al final alguien que sepa tan poco griego como tú y los otros arameos convertirákamilosenkamelos... Sólo para los judíos, Jochanaan, no para los perros, los cerdos, los gentiles... Yo...
Jochanaan se levantó y se inclinó sobre el anciano. El romano se había dormido. En la casa reinaba el silencio; no se oía a los esclavos. Jochanaan tomó un cojín y lo apretó contra el rostro de Sexto Pomponio Albo. Cuando los estertores terminaron dejó a un lado el cojín, fue a la casa y llamó con voz dolorida a los esclavos.
UN FELIZ ACONTECIMIENTO
“Hay muchos procedimientos mágicos de ese tipo; la mayoría son verbales. Algunas gentes dicen que son progresistas y, si lo dicen con la suficiente frecuencia, llegan a creérselo. Otras palabras esotéricas son, por ejemplo, “fútbol” o “democracia” o “materialismo dialéctico”, que en su conjunto, repetidas de forma ritual, engendran sordos sentimientos de felicidad”..
Baltasar Matzbach.
Un feliz acontecimiento
Era poco después de medianoche, en una húmeda tarde de mayo. En la cadena tres había una estupenda película de terror, con zombis y saurios y una bruja que reventaba sapos verrugosos para hacer sopa. Me sorprendió que el aparato lo soportara, pero como no sé cómo funcionan esos artefactos siguió siendo un asombro estéril. El decorado de la película era mitad siglo XVIII pastoral, mitad complejo industrial futurista, y pululaban demonios por todas partes. Me sentía como en casa; por aquel entonces —mediados de los años 80— yo vivía en un moderno pueblo de campesinos junto al Rin, entre Bonn y Colonia. Cuando hacía buen tiempo se veía, más allá de las coles, la petroquímica de Wesseling... soportable sólo para espectadores, no para implicados. También en todo lo demás la película me parecía extremadamente realista; la bruja se parecía a un ministro del Gobierno de Bonn y, como él, hablaba empleando fórmulas incomprensibles. Su adversario, una especie de demonio de la Química, respondía a su Abracadabra «H2SO4» o algo así; parecía ir ganando. Me recordaba un relato corto de Robert Sheckley en el que un espíritu convencional y el demonio de los contables luchan por el alma de un joven. El contable ganó. Creo que era pálido y jorobado, pero la contabilidad no es lo mío.
Entre el griterío de las brujas se abrió paso otro sonido estridente. Duró unos segundos, hasta que comprendí que era el mágico teleoidor.
—Aquí yo. ¿Quién está allí?
La voz desde el mundo pertenecía a un médico al que conocía fugazmente:
—Robert. ¿Te molesto?
—Sí. Estoy contemplando la realidad... ¿A qué debo el placer?
—Estoy preparando un atentado contra ti.
—Un momento, voy a bajar el volumen... ¿De qué se trata?
Se trataba de conocidos comunes de los años salvajes pasados en Bonn: un estudiante que había abandonado los estudios, una maestra, una secretaria, un agricultor (licenciado en agrarias). Hacía mucho que no sabía nada de ellos. Los cuatro se habían trasladado al campo hacía algún tiempo, se habían hecho cargo de una vieja granja en la comarca norteña de la Voreifel y se habían apartado del presente empleando animales de tiro y abono natural. Ahora la maestra iba a tener un niño; su esposo, Wolfgang, acababa de llamar a Robert. Me quedé mirando la muda película de terror, pensé en fórmulas mágicas de rechazo en boca de Marion («no se pueden traer hijos a este mundo malvado...») y me pregunté qué quería Robert.
—Bueno, ahora, conforme a las leyes, quieren tener cerca un médico de verdad además de la clásica comadrona.
—¿Cómo es que te han llamado a ti?
—Bah. Llaman cuando la cosa se pone seria. Marion tiene contracciones regulares; probablemente nazca al amanecer.
—¿Y qué tengo yo que ver con eso?
Era muy sencillo. Robert había podido cambiar su servicio en el hospital, pero su coche estaba en el taller, a causa de una misteriosa dolencia. Y bajo el epígrafe «autónomo» Robert imaginaba a alguien que tiene un hueco en cualquier momento. ¿Podía venir a mi casa en taxi, cuando llegara el momento, para que luego yo le llevara al Eifel?
A las cinco, su siguiente llamada me arrancó del sueño. Decidí no afeitarme e hice un café bien cargado. Aquello era entonces un difícil procedimiento en aquella región. El agua potable se sacaba del Rin junto a las instalaciones industriales y se mezclaba con cloro en las marmitas de las brujas, y si además del sabor a cloro se quería probar el del café Arabica había que pasar el agua por un filtro especial. Me estaba fumando el primer cigarrillo cuando pasó un Diesel.
Robert embutió su maletín en el asiento trasero de mi viejo carro de Japanesia y se puso el cinturón. Bostezó y me miró de reojo, arrugado y abismalmente inservible; sus orejas de soplillo tenían que ser las asas para tirarlo.
—Un tiempo estupendo, ¿eh?
Tamborileé sobre el salpicadero, murmuré una invocación, tiré del starter y giré la llave: el motor arrancó.
—No todos los niños —dije, cansado— pueden atraer estrellas y reyes magos a su cuna.
En teoría iba a amanecer. La negra magia de la noche estaba afectada de sarna o lepra blanca. Una espesa niebla matinal caía, persistente, sobre las carreteras comarcales. El débil viento norte albergaba misteriosos aromas de las plantas industriales de Godorf y Wesseling. Puse el aire acondicionado enRecycle.
—Curiosa región; sobre todo cuando no se ve nada. ¿A qué distrito pertenece?
Robert nunca había estado en mi casa de campo. Le expuse de qué modo, con el encantamiento denominado «Reforma territorial», el caos había caído sobre el mundo.
Widdig está entre Bonn y Colonia, había sido asignado al distrito de Rhein-Sieg, cuya metrópolis, Siegburg, está mucho más allá del Rin. En aquella época, los medios de transporte público venían de Bonn y Colonia, el prefijo telefónico era el de Wesseling, el código postal el de Bornheim, la oficina de correos estaba en Hersel, la electricidad venía de Brühl, el agua de Urfeld, el permiso de circulación era de Bonn, el impuesto de circulación se pagaba en la delegación de Hacienda de Siegburg y el de la renta en la de Sankt Augustin. Además...
Robert rió entre dientes.
—Basta. Un caso claro de simplificación mediante reformas... No conduzcas tan rápido.
Obedecí; los chóferes son empleados domésticos. Alcanzamos la carretera comarcal que sube por las estribaciones de la montaña, dejando a un lado Bornheim. Arriba la visibilidad era mejor, y desde Heimerzheim casi se podía conducir normalmente. En cualquier caso, apenas se veía el paisaje que los rodeaba; la Voreifel realmente existente yacía bajo nubes de algodón y habría podido ser un fantástico océano.
—Dime, ¿crees en las brujas? —Robert miró al frente al hacer la pregunta, como si la carretera pudiera darle una respuesta.
—Conozco un par de ellas que visten de lila, pero no se puede llamar creer a eso. ¿Por qué?
Pareció querer dar marcha atrás y murmuró algo sobre los videntes de la Eifel. Le indiqué que esas cosas también se hacían en la predicción meteorológica y en la Cancillería Federal. Se animó a hablar:
—Estos refugiados de la ciudad. Dicen todas las tonterías imaginables. Seguro que la vida campestre lo produce.
—¿Crees que el coeficiente intelectual de las vacas es contagioso?
En vez de responder, señaló el ondulante algodón.
—Se podría creer en la Madre Nieve... Marion está un poco preocupada.
—¿Por la Madre Nieve?
—No. Por unas cuántas cosas. Algunas son comprensibles, entendibles desde el punto de vista médico. ¿El resto? Superstición.
—Bueno, en su calidad de pedagoga ilustrada tampoco lo tiene fácil. Está obligada profesionalmente a creer de manera supersticiosa en el progreso, la educación y la democracia. Y todo eso en calidad de fugitiva del progreso en el campo. Áspero destino.
Encendí un cigarrillo; Robert apartó el humo y tosió de manera declamatoria.
—Ese no es el problema.
—¿Cuál es, entonces?
Frunció el ceño y destiló algunos conjuros comprensibles sólo para iniciados. Ante mi ruego de que lo repitiera para personal no médico, me ofreció un resumen del estado de Marion. En su familia había habido, desde hacía generaciones, numerosos niños nacidos muertos y malformaciones; temía continuar ahora esa tradición. En el sexto mes había tenido problemas con los riñones: el embrión había desplazado y comprimido las vías urinarias, y la micción no era suficiente. De los análisis resultó que Marion era inmune a casi todos los antibióticos habituales. Y aquellos a los que no era inmune conllevaban riesgos para el niño.
—Pero Marion nunca ha tomado nada, con la aversión que siente hacia la industria farmacéutica.
Robert suspiró.
—Sí, bueno. Sólo... lo que hay en las verduras, el agua y la carne.
—¿Qué tiene que ver todo eso con brujas y videntes?
—En una granja de las cercanías vive una anciana que habla con los animales, lee las cartas, los posos del café y todo eso. No sé por qué, pero Marion discutió con ella y la anciana la maldijo a ella y a sus descendientes. Pero también puede ser que Marion se lo imagine todo. Que esa maldición sea la racionalización de sus miedos.
Bajé la ventanilla y tiré el cigarrillo.
—Confundes los conceptos. Si tiene un miedo médicamente comprensible a las taras hereditarias e inventa una bruja al efecto, habría que calificarlo más bien de irracionalización, ¿no?
Poco después, Robert me guiaba hacia un camino pedregoso que serpenteaba por un bosque frondoso de hoja caduca. Era un atajo que yo desconocía; en cualquier caso, la última vez que había ido a la granja había sido hacía año y medio, en invierno, cuando sólo el acceso principal estaba despejado.