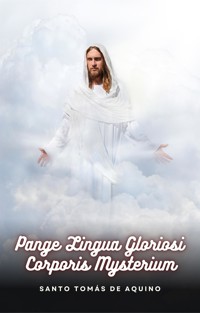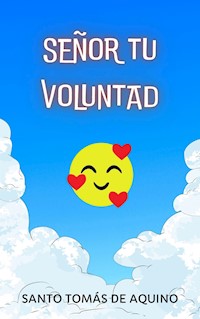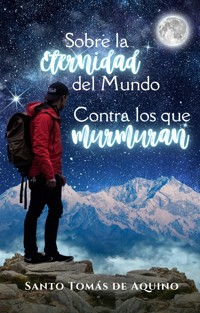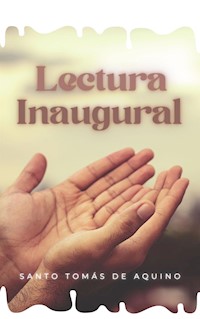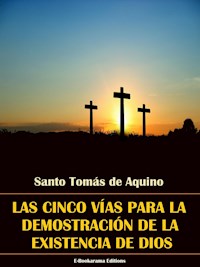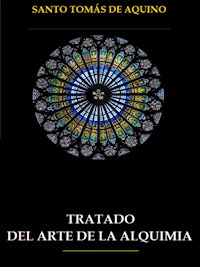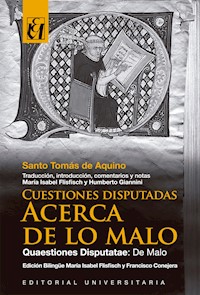
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Universitaria de Chile
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Todos tenemos más de alguna experiencia con aquello que es malo: del mal injustificado, absurdo, que nos llega, que cae sobre nosotros y oscurece repentinamente el sentido de la existencia; del mal que hacemos tal vez no queriéndolo, tal vez luchando contra nosotros mismos. La presencia de lo malo en el mundo no es un problema, es un misterio esencial al que pretenden responder la religión y el mito desde tiempos inmemoriales. Santo Tomás de Aquino realiza en Cuestiones Disputadas. Acerca de Lo Malo la gran síntesis teórica del pensamiento cristiano al misterio del mal, de la que ofrecemos, en una edición bilingüe con estudio introductorio y notas, los primeros cinco artículos en los que logra definir, desde la religión y desde la filosofía, qué es aquello que es malo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
214
T655a Tomás, De Aquino, Santo, 1225?-1274.
Cuestiones disputadas. Acerca de lo malo/
Santo Tomás de Aquino; María Isabel Flisfisch y Francisco Conejera edición bilingüe; Humberto Giannini y María Isabel Flisfisch Fernández traducción, introducción, comentarios y notas.
2a. ed. – Santiago de Chile: Universitaria, 2018.
81 p.; 15,5 x 23 cm. – (El saber y la cultura)
Bibliografía : p. 80-81.
ISBN: 978-956-11-2594-0ISBN Digital: 978-956-11-2728-9
1. Bien y mal. 2. Pecado.
I. t. II. Flisfisch, María Isabel, ed. III. Conejera, Francisco, ed. IV. Giannini, Humberto, 1927-2014, ed.
© 2018, MARÍA ISABEL FLISFISCH.
Inscripción Nº 295.657, Santiago de Chile.
Derechos de edición reservados para todos los países por
© EDITORIAL UNIVERSITARIA, S.A.
Avda. Bernardo O’Higgins 1050, Santiago de Chile.
Ninguna parte de este libro, incluido el diseño de la portada,
puede ser reproducida, transmitida o almacenada, sea por
procedimientos mecánicos, ópticos, químicos o
electrónicos, incluidas las fotocopias,
sin permiso escrito del editor.
Texto compuesto en tipografía Bembo 12/14,5
DIAGRAMACIÓN
Yenny Isla Rodríguez
DISEÑO DE PORTADA
Norma Díaz San Martín
IMAGEN DE PORTADA
Biblioteca Pontificia Vaticana. Ms Vat. Lat 731 parte 1, fol. 9r
(Summa Theologicae. Detalle)
www.universitaria.cl
Diagramación digital: ebooks [email protected]
ÍNDICE
Prólogo a la segunda edición
Introducción
Cuestiones disputadas, un género de comunicación
Estructura de un artículo
El estilo de Santo Tomás
Ediciones de lo malo
Estudio Preliminar
Acerca del Artículo 1º
Acerca del Artículo 2º
Acerca del Artículo 3º
Acerca del Artículo 4º
Acerca del Artículo 5°
Bibliografía
Quaestio est de malo
Art. 1: Primero, se pregunta SI LO MALO ES ALGO. Y PARECE QUE ASÍ ES.
Art. 2: Segundo, se pregunta SI LO MALO ES EN LO BUENO. Y PARECE QUE NO.
Art. 3: Tercero, se pregunta SI LO BUENO ES CAUSA DE LO MALO. Y PARECE QUE NO.
Art. 4: Cuarto, se pregunta SI LO MALO SE DIVIDE CONVENIENTEMENTE EN CASTIGO Y CULPA. Y PARECE QUE NO.
Art. 5: Quinto, se pregunta QUÉ TIENE MÁS RAZÓN DE LO MALO, SI EL CASTIGO O LA CULPA. Y PARECE QUE EL CASTIGO.
PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN
En el año 1994 publicamos una edición y traducción al español de los cinco primeros artículos de la obra Quaestiones Disputatae, De Malo, con una introducción, comentarios y notas. En esos años presentamos este texto como primicia en lengua española; hoy ya existe una traducción al español de Ezequiel Téllez publicada en España (1997-2015), además de otras traducciones a lenguas modernas.
Han pasado más de veinte años y, con la colaboración de la Facultad de Filosofía y Humanidades, he considerado que un justo homenaje a Humberto Giannini, maestro, colega y amigo, es presentar a nuestros lectores una segunda edición del libro.
La propuesta consiste, hoy, en una edición bilingüe –latín-español– que, estoy segura, entusiasmará a nuestros lectores como un nuevo desafío. Hemos corregido los errores que inevitablemente aparecieron en la primera versión de la traducción. Hemos reestructurado el libro trasladando las introducciones de cada artículo a un estudio preliminar a continuación de la Introducción. También hemos revisado, corregido y actualizado minuciosamente las notas y agregamos una bibliografía acotada a la edición de textos citados o comentados.
Durante el trabajo que significó esta reedición nos convencimos de que cometimos una injusticia imperdonable en la primera edición, al decir que “una primera lectura del texto resulta difícil y árida, que el lector no logra percatarse de qué posiciones están en juego ni hacia dónde va el autor; que el lenguaje es pobre, reiterativo y penosamente parco, descarnado…”. Hoy reconocemos que se trata, en estas Quaestiones Disputatae, de un lenguaje extremadamente preciso, no susceptible de errores, dados los temas que trata, capitales para el siglo XIII; y aunque son temas muy concretos y específicos, Santo Tomás todavía hace gala de secuencias lógicas en las oraciones que no están exentas de belleza. Nos pareció notable el uso de un artículo definido –ly–, préstamo de la lengua vernácula al latín, en el cual no existen artículos, para explicar la especificidad de una cosa, en este caso de una acción en particular sobre lo malo (art. 2º, ad 2º y art. 3º ad 6º).
Nos hemos mantenido fieles a la 8ª edición revisada de Marietti, de 1949, texto que reproducimos, a pesar de que ya podemos contar con la edición crítica Leonina, que no estaba disponible cuando hicimos la traducción. De todas maneras la hemos tenido presente para aquellos pasajes que nos parecían algo dudosos.
Agradecemos a las personas e instituciones que han hecho posible esta publicación: a la Decana María Eugenia Góngora Díaz y a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, a don Arturo Matte Izquierdo y a Editorial Universitaria.
En esta nueva edición quiero agradecer muy especialmente la colaboración y apoyo de Francisco Conejera Ganora, sin cuyo incesante trabajo este libro no habría visto la luz nuevamente. Agradezco también a Claudio Gutiérrez Marfull por revisar y corregir la traducción, así como por sus valiosos comentarios. Finalmente agradezco a Valeria Mardones Montenegro, por su ayuda en la digitación del texto original.
El año 2017 dediqué a esta Cuestión Primera el seminario de traducción de textos latinos que dicto el segundo semestre de cada año, lo que me permitió dialogar con nuevas generaciones sobre estos viejos cuestionamientos acerca de lo malo. Quiero reconocer particularmente el trabajo que le encargué al ayudante del seminario, Fabián Olave Ramírez, quien hizo un concienzudo análisis de las fuentes citadas en esta Cuestión Primera.
INTRODUCCIÓN
No son pocos los pensadores –teóricamente escépticos– a los que les ha tocado sufrir en carne propia esta verdad: que en la vida pública, civil, están permanentemente en juego “bienes” o “valores” a los que el hombre no podría renunciar sin sentir degradada su condición humana; que no se trata, pues, de meras convenciones, de voces carentes de correlato real. Respecto de aquellos que no han llegado a comprenderlo, cabría preguntarse si haber vivido en estos tiempos sirvió de algo para hacer filosofía. O si una teoría científica del sentido y del sinsentido era más importante que el sentido de su propia experiencia y la de millares de otros seres humanos.
La paradoja es que, viniendo a descubrir el hombre la realidad de “ciertos bienes” o, desesperadamente, su necesidad, ha venido a descubrir también que tales realidades requieren de nuestro concurso, y que sin ese concurso –creer apasionadamente en ellas– existen como pura nostalgia, como utopías.
Vivimos unos tiempos en que no se sabe qué principios, qué experiencia común invocar, a fin de decidir honradamente sobre “lo bueno” y “lo justo”, aun cuando se sospecha que esas cualidades existen o pueden existir. Por eso, es un hecho histórico de los últimos tiempos que la filosofía “del ser en cuanto ser”, la filosofía especulativa, pierde prestancia y prestigio. Lo que importa, en todo caso, es la comprensión de las cualidades del ser, esto es: de aquello por lo que las cosas lucen su ser y hacen ser deseable el mundo, la vida, el ser mismo. En esta atmósfera ansiosa, desordenada, irregular, en que se presenta el pensamiento, vuelve el tema ético como una preocupación generalizada, pública, que pide a la filosofía un encaminamiento teórico y orientación. Y vuelve esta inquietud a causa de una experiencia primaria y reiterada, que la filosofía intelectualista más próxima no ha querido acoger: la experiencia del mal y del malestar del “hombre en el mundo”; la experiencia del sinsentido. Flota la pregunta, ¿por qué el ser y no más bien la nada?, ya sofocada en su época por el optimismo socrático1. Es nuevamente un malestar profundo, en medio de un extendido bienestar económico, de proezas científicas, técnicas, lo que asombra y sobrecoge al hombre más perceptivo; es el malestar en el mundo lo que ha terminado por sacar de “su sueño dogmático” a la sensación de autosuficiencia que ha dominado el mundo moderno.
La indagación sobre el bien –y la ética como teoría del bien– representa un saber fundado, en cierta medida secundario, por cuanto existe solo a raíz del bien que falta, esto es: de la privación. Y es a raíz del mal de todos los días que intentamos definir un horizonte de sentido, una tarea humana y un deber ser, más allá de lo que es útil o meramente convencional.
Es necesario, pues, volver a la pregunta primaria, al asombro propio de la experiencia moral.
Hace más de 700 años Santo Tomás de Aquino consagró buena parte de su genio especulativo a los casi insolubles problemas derivados de la experiencia del mal. Su obra Quaestiones Disputatae destina la parte llamada De Malo al estudio del tema en un total de 101 artículos2, de los cuales comentaremos aquí los cinco iniciales:
Primero, se pregunta si lo malo es algo.
Segundo, si lo malo es en lo bueno.
Tercero, si lo bueno es causa de lo malo.
Cuarto, si lo malo se divide convenientemente en culpa y castigo.
Quinto, se pregunta qué tiene más razón de lo malo, si la culpa o el castigo.
No ha sido nuestro propósito solamente el de traducir a lengua castellana los cinco primeros artículos de la obra. Queremos, además, acercarnos a la espiritualidad de una época y, a través de este rodeo de siete siglos, volver a nosotros, hombres “sin prejuicios ni dogmas reconocidos”, a nosotros, seres desamparados en el desierto de lo no esencial, para preguntarnos por ese mismo problema que ha atormentado a la humanidad desde sus míticos inicios y replantear a nuestro modo la vieja pregunta: ¿Por qué el mal en el mundo, en medio del saber y de la eficacia del dominio técnico? ¿Por qué el mal que no queremos y no el bien que queremos?3
Antes de entrar en el texto mismo quisiéramos dar algunos pasos a fin de mostrar algo de la espiritualidad propia del siglo XIII en Europa, a propósito, justamente, del “género” de comunicación, del estilo y lenguaje con que nos vamos a encontrar en esta obra.
Cuestiones disputadas4, un género de comunicación
La filosofía, en cualquier tiempo y lugar, es una de las formas más altas y difíciles de la comunicación humana. Se sustenta –no hay que olvidarlo– en la realidad del lenguaje. Y no decimos esto solo por el hecho obvio de que se transmite verbalmente, sino porque toda “cuestión filosófica” está invadida por la realidad omnipresente de la palabra.
Esto lo veremos primero a propósito de la transmisión verbal del pensamiento tomista: del género (literario) que asume; luego, a propósito de su organización, estructura y dificultades de estilo y personalidad, aspectos que son descuidados en el examen de las obras filosóficas en general en beneficio del “contenido”.
Recordemos, por ejemplo, que el primer género del pensamiento griego fue el poema filosófico. Basta citar a Parménides, a Empédocles o a Anaxímenes. Luego, con el despliegue ciudadano, la filosofía empezó a ser dialógica –diálogo oral: Sócrates; diálogo escrito: Platón– y por siglos conservó este género como el suyo más propio: San Agustín, Boecio, San Anselmo, Abelardo, etc., escriben en el género “dialógico” y después, pasado el periodo clásico de las quaestiones disputatae, nuevamente es el diálogo el que triunfa en el Renacimiento: Galilei, Valla, Bruno.
Aristóteles y su descendencia espiritual parecen ser la excepción, al menos respecto de la llamada filosofía esotérica llegada hasta nosotros. Se sabe que estas lecciones fueron dictadas a sus alumnos –de ahí su nombre: ἐσωτερικόσ5– y tal vez, posteriormente, revisadas y recompuestas.
Con todo, al enfrentar cualquier tema, Aristóteles recurre a una reconstrucción del estado en que se encontraba el problema, recurso a través del cual mantiene una suerte de diálogo previo con distintos autores y escuelas antes de entrar a desarrollar su propio punto de vista. Gracias a este cuidado metodológico –y a esta consideración por el pensamiento ajeno– la posteridad pudo recoger diversas versiones sobre los más variados problemas, opiniones que de otro modo se habrían perdido. En Aristóteles está, por cierto, el germen de las Cuestiones Disputadas de que vamos a hablar.
Algo de historia
La disputatio tuvo su origen en la lectura (lectio) del Texto Sagrado y en las dificultades (quaestiones) que el estudio de dicho texto, y de las glosas e interpretaciones anteriores, ofrecían al estudiante; nace propiamente cuando las escuelas –conventuales, parroquiales o palatinas, como la escuela de Notre Dame– empiezan a transformarse en universidades –corporaciones de estudiantes y docentes– a partir del siglo XII. De este siglo es Abelardo, el gran maestro en el arte de disertar y disputar en la logica nova –en oposición a la logica vetus de Aristóteles–. Es en el siglo XII, justamente con el revuelo intelectual que empieza a causar la recuperación del pensamiento metafísico de Aristóteles y la consolidación definitiva de las universidades, cuando la disputa se convierte en una suerte de competencia académica.
Aparte de la lectio que daba el magister durante la semana en la Facultad de Teología, se disputaba sobre asuntos de los que existían grandes dudas o planteados en contra de lo ya dado por sabido, sobre asuntos que ofrecían más de una solución armónica con la doctrina o la racionalidad o que podían prestarse a varias interpretaciones. Y estas son las Disputationes Ordinariae, como De Malo, que una vez por semana ofrecía el Doctor Angelicus, durante un año académico de 42 semanas lectivas. Las Quaestiones Quodlibetales, abiertas a cualquier tema, se ofrecían, en cambio, dos veces al año y en fechas fijas: cerca de Navidad o de Pascua de Resurrección.
Pierre Mandonnet presenta de un modo muy vívido cómo eran llamados y cómo ocurrían estos encuentros al interior de las Facultades:
Cuando un maestro disputaba se suspendían todas las lecciones dadas en la mañana por los otros maestros y por los ayudantes de la Facultad. Solo el maestro que proponía la disputa hacía una corta lección para permitir la llegada de su público; después, empezaba la disputa. Esta ocupaba una parte más o menos considerable de la mañana. Todos los ayudantes de la Facultad y los alumnos del maestro que disputaba debían asistir al ejercicio. Los otros profesores y estudiantes quedaban libres al parecer, pero es muy posible que acudiesen en mayor o menor número, según la reputación del maestro y el objeto de la discusión. El clero parisino, así como los prelados y otras autoridades eclesiásticas de paso por la metrópoli, frecuentaban con gusto estas justas que apasionaban a los espíritus. La disputa era el torneo de los clérigos6.
Así pues, iniciado el debate, el ayudante o a quien el maestro hubiera encomendado la tarea, exponía brevemente el estado de la cuestión (status quaestionis). Seguramente, en ese momento, los alumnos del curso, los ayudantes y, por lo general, otros profesores interesados en el evento, iban proponiendo en forma muy esquemática las dificultades que les parecía involucrar la toma de una posición determinada. Se constituía así lo que podríamos llamar la “opinión dominante respecto del problema propuesto”. Hay que advertir, sin embargo, que estas dificultades formuladas por el público –que deberían tratarse de planteamientos sostenidos en serio y asumidos hasta sus últimas consecuencias–, tenían más bien la apariencia de poner a prueba la fuerza argumentativa del maestro que proponía la cuestión.
En una segunda jornada el maestro exponía ex cathedra magistrali, su respuesta: se la llamaba determinatio, pues en virtud de ella zanjaba también, una a una, las dificultades planteadas el día anterior, que por lo general habían sido taquigrafiadas, resumidas y ordenadas por sus colaboradores más directos. De tal modo, la cuestión disputada, que corresponde a lo que llamamos “artículo”, quedaba inmediatamente en condiciones de ser editada, si esto se creía oportuno.
Estructura de un artículo7
La disputa semanal en torno a un problema concreto constituye un artículo, y las Quaestiones Disputatae están formadas por numerosos artículos alrededor de un tema. En el caso de Santo Tomás tenemos siete obras que reúnen más de 510 disputas (artículos):
De Veritate
París, 253 artículos (1256-59)
De Anima
Roma, 21 artículos (1265-66)
De Potentia
Italia, 83 artículos (1266-68)
De Spiritualibus Creaturis
París, 11 artículos (1269)
De Caritate
13 artículos (1271-72)
De Virtutibus Cardinalibus
4 artículos (1271-72)
De Correctione Fraterna
2 artículos (1269-70)
De Spe
4 artículos (1269-70)
De Malo
81 artículos (1269-72)7
De Virtutibus
París, 36 artículos (1271-72)
De Unione Verbi incarnati
París, 11 artículos (1271-72)
Examinaremos ahora la estructura de un artículo. Cada uno lleva como título la formulación de una pregunta indirecta:
a) […] QUAERITUR (Se pregunta) UTRUM (Si acaso) […]: A es B o no.
En resumen, la pregunta es: ¿A o no A? (Si lo malo es algo o no; si lo malo se divide en culpa y castigo o no, etc.). Y dada la estructura de la pregunta no cabe otra cosa que argumentar a favor o en contra.
El ayudante, o quien acompaña al maestro en la Disputa, separa los pro y los contra, los ordena y enumera (tal vez los vuelve a leer en voz alta). En primer término, son ordenados y enumerados los argumentos de lo que podríamos llamar “opinión dominante”. Esta opinión formula objeciones y consideraciones críticas a la otra parte de la alternativa, generalmente sostenida por el maestro en su Respuesta. Lo que no significa una oposición real entre el pensamiento dominante en torno a un problema y la Respuesta tomista. Es verosímil, como advertíamos, que muchos argumentos fuesen esgrimidos solo para probar la solidez de la tesis que se sabía, o se suponía, iba a sustentar el maestro; otros para poner dificultades, mostrar puntos oscuros, discutibles o aparentemente contradictorios entre los autores cristianos. Es evidente, por ejemplo, que ningún teólogo de la época habría afirmado seriamente que el mal es algo, como es el parecer que da, en el artículo 1º, la opinión dominante.
Los argumentos siguen esquemas lógicos, transparentes, por su corrección y brevedad –si la proposición A implica B, y B implica C; entonces A implica C; o un elegante modus tolens: “p implica q. Pero no-q; entonces, no-p”–. En estos esquemas las premisas son principios, ya sea dogmáticos (incluyendo la Patrística), lógicos u ontológicos, generalmente reconocidos por la comunidad. Ejemplos: a) Todo lo que corrompe actúa; b) todo lo que actúa es. Ergo, todo lo que corrompe (el mal) es. O bien: a) Si la maldad no fuese algo, no habría cosas malas; b) Pero hay cosas malas. Ergo, la maldad es algo.
Así, expuesta una serie de objeciones fundadas en algún principio reconocido, el ataque de los que se oponen, de los que objetan, se traslada a otro principio, y de ahí a otro, hasta recorrer todos los flancos de ataque. A veces, para pasar de un tipo de argumentación a otro, se emplea el recurso de recoger una contraargumentación real o posible, o adelantarse a ella –Sed dicebas…, sed dicis…,: pero, decías, pero dices–. Y a renglón seguido se retoma el ataque: “pero, contrariamente a eso que decías, que dices”.
En esta primera parte que llamamos consideraciones del estado de la cuestión, puede ocurrir –y ocurre generalmente– que haya una opinión minoritaria que sostenga la otra parte de la alternativa. Se la ordena y enumera a continuación de la opinión dominante: “Pero, por el contrario (Sed contra), hay que decir […] 1, 2,3 […]”.
b) A la respuesta se la denomina también “cuerpo del artículo”. En este, el maestro sienta doctrina –dicendum quod…: hay que decir que– en torno al problema planteado, determinando qué parte de la alternativa deberá tenerse por verdadera, con qué limitaciones o respecto de qué –secundum quid–. Ha de tenerse en consideración que el objetivo de una disputa no es imponer un criterio personal, sino llegar a una conclusión convincente para las partes, que haga cada vez más sólida, inexpugnable y universal una doctrina y una experiencia compartida.
c) En la estructura del artículo hay aún una tercera parte en la que el maestro da una solución derivada de su planteamiento general a cada uno de los argumentos que se presentaron en la primera parte y, a veces, a las evidencias aparentemente favorables a su propia posición.
El estilo de Santo Tomás
No se puede esconder que una primera lectura del texto resulta difícil y árida, que el lector no logra percatarse de qué posiciones están en juego ni hacia dónde va el autor; que el lenguaje es pobre, reiterativo y penosamente parco, descarnado, etcétera.
Sin embargo el lector debiera considerar, ante todo, que estos “artículos” no son propiamente piezas literarias retocadas, embellecidas por la voluntad del autor, sino más bien actas de un debate vivo cuya edición posterior era seguramente una empresa que marchaba por su cuenta, independiente de la intervención del maestro.
Se dice, por otra parte, que Santo Tomás “está más atento a las cosas que a las palabras”. Efectivamente, no se cuidaba del estilo y jamás habría sacrificado la univocidad ni la precisión a la elegancia y a la ostentación de un manejo de palabras o de bellas metáforas. Va directo y sin dilaciones al asunto, en un lenguaje que ofrezca el menor peligro de extravío. Nuestras dificultades estriban más bien en eso: en que ya no somos capaces –o tal vez nuestra lengua ya no es capaz– de tal concisión.
Pero a propósito del aparente descuido y esquematismo, habría que recordar, ante todo, que estos artículos son expresiones de un debate in situ, que en cierto sentido no solo representa el pensamiento de un autor, sino el de toda una comunidad de profesores y alumnos universitarios; expresiones de múltiples perspectivas y opiniones conocidas y anónimas. Habría que recordar, por último, que Santo Tomás ofrecía estos “torneos” una vez a la semana –incluso dos veces–, por lo que difícilmente podría haber recompuesto el material según un estilo más cuidado y personal. Lo que, además, no habría sido bueno.
Yendo ahora a problemas puntuales de traducción: en primer término, el uso de ciertos conectores, de partículas prepositivas y de relación, ha significado a veces problemas que comprometían el sentido de lo que estábamos traduciendo y para los cuales no teníamos ningún criterio de ayuda a no ser el texto mismo, o el auxilio de textos paralelos –la Summa Theologica, la Summa Contra Gentiles, etc. –. Otro tanto nos ha ocurrido a veces con la puntuación, tan distinta a la nuestra, y que hace difícil una traducción que quiera ser fiel al texto y al estilo –o al antiestilo– del autor y, al mismo tiempo, fiel al idioma en que se vierte. ¿Qué elegir? Por ejemplo, ciertamente molestará a quien lea este texto el empleo del término “razón” (ratio) de tan amplio uso en el pensamiento tomista. Hoy estamos convencidos de que no es correcto traducirlo por “noción”, puesto que sería “subjetivizar” el término. Es curioso que en ciertos giros del habla común aún se emplee esta palabra: por ejemplo, “dar razón”, “decir la razón de algo” con cierta proximidad a la significación que los griegos dan a logos y los latinos a ratio. De este modo, hemos preferido mantener el término. En todo caso, para quien no se habitúe a este empleo, sugerimos traducirlo por “la condición propia de…”. Por ejemplo: “tener razón de lo bueno”: “poseer la condición propia de lo bueno”.
Molestará también el término “malo”, en vez de “mal”. Conservamos el uso tomista por dos razones; la primera razón es general: porque los trascendentales –lo ente, lo uno, lo bueno, lo verdadero– son expresiones adjetivas, no sustantivas. Y esto es, teóricamente, de suma importancia. y por una razón particular: porque en ningún caso lo malo debe pensarse (y tampoco decirse) como algo sustantivo. Si es algo –y es lo que niega el cristianismo– es algo adjetivo: una mala cualidad, una mala acción, etc. Sin embargo, cuando el idioma no lo permite, sacrificamos estas razones y escribimos “mal”.
Ediciones de lo malo
Desde su origen, las Cuestiones Disputadas de Santo Tomás tuvieron gran difusión y fueron profusamente copiadas, y los manuscritos se encuentran en diversas bibliotecas de Europa8. En el siglo XV fueron publicadas en imprentas de Roma, Colonia y Venecia. Hubo cinco impresiones en el siglo XVI, tres en Venecia (1503, 1569 y 1593), una en Roma (1570) y otra en Lyon (1595). En el siglo XVII se publicó en Amberes (1610) y luego en París en 1660. En el siglo XVIII solo encontramos una impresión veneciana de 1745. En los siglos XIX y XX existen varias ediciones totales y parciales de las Quaestiones Disputatae, de las cuales son dignas de mención en la edición de Fiaccadori (Parma, 1852-72); la de Fretté y Maré (París, 1871-72 y de nuevo en 1889, a cargo de L. Vives); la de Lethielleux (París, 1882-84, reeditada en 1925, con prólogo de P. Mandonnet); una edición de 1883 en dos volúmenes, publicada quizás en París con mandato del papa León XIII; la edición de Marietti, que se publica por primera vez en Turín, en 1897, con varias ediciones hasta su revisión (8ª edición, revisada, 1949; reimpresa hasta 1965)9.
La presente traducción de la Quaestio Prima del De Malo es la primera que se hizo en español (1994) y se utilizó la edición publicada por Marietti en 194910. Quaestiones Disputatae de Malo, en su totalidad, ha sido traducida posteriormente al español por Ezequiel Téllez, utilizando la edición Leonina y publicada por EUNSA (1997/2015). En Francés, Nouvelles Editions Latines publicó Questions disputées sur le mal, en dos tomos en 1992, en una edición bilingüe, utilizando la edición Leonina, con traducción de los monjes de Fontgombault. En italiano, Il male. Testo latino a fronte, apareció en 2001, con traducción de Fernando Fiorentino y publicado por Bompiani. Existe una traducción al inglés de Richard J. Regan, basada en la edición Leonina, en dos ediciones, una bilingüe y anotada (2001) y otra unicamente en inglés, On Evil (2003), ambas de Oxford University Press. En alemán, Felix Meiner Verlag publicó Vom Übel. De malo en dos volúmenes, 2009 y 2010 (tomos 11 y 12 de Thomas von Aquin Quaestiones Disputatae), traducido por Stefan Schick.
ESTUDIO PRELIMINAR
Acerca del Artículo 1º
I
Es familiar la experiencia del dolor, del abandono, del malogro en las cosas que deseamos; son familiares la enfermedad y la muerte; experiencias cotidianas de lo malo a las que a la larga nos acostumbramos, con las que contamos desde siempre a fin de sobrellevar la vida. Pero existe también la experiencia de lo malo como algo demoledor e incomprensible, que un mal día cae sobre el justo, sobre el inocente, sobre el débil, y lo aniquila; de lo malo que viene desde quizás dónde, como tara, o se desata repentinamente como enajenación, pérdida de sí, o carcome silenciosamente las entrañas, como odio o mala fe. Existe, como diría San Agustín, la experiencia de los males que se padecen y la experiencia de lo malo que hacemos.
¿A qué realidad corresponde esta experiencia tan antigua como la conciencia humana? Este es el tema que tratará Santo Tomás en De Malo. La pregunta inicial –filosóficamente inicial– debería ser, entonces, como respecto de otros temas de investigación: ¿Qué es lo malo? Sin embargo esto equivaldría a dar por supuesto que el mal es algo en la realidad y que solo falta determinar su modo de ser: si es un dios, un espíritu, “una sustancia”, una cualidad, etc. En este texto la pregunta parte desde más atrás; es más prudente, más elemental: se pregunta si lo malo –no el Mal– es algo en la realidad. O no lo es en absoluto.
Como hemos visto, es común en las Cuestiones Disputadas que los argumentos que conforman lo que llamábamos “Opinión dominante” correspondan a puntos de vista contrapuestos a la Respuesta de Santo Tomás. Así, en este primer artículo se va expresando esta opinión en una sucesión de argumentos que, a partir de diversos principios, llegan a lo mismo: que parece que lo malo es algo real o algo substantivo en las cosas.
En primer término, por una razón exclusivamente dogmática: porque según las Sagradas Escrituras, el mal es algo creado, como veremos en el primer argumento. Luego vienen argumentos de orden estrictamente especulativos: así, los argumentos 2º y 3º se apoyan en el supuesto de que “bueno” y “malo” son contrarios, como frío y caliente. Ahora, la contrariedad expresa modos límites de ser de una misma especie –y no podríamos conocer nada de una especie si no conociésemos sus modos extremos de ser–, por ejemplo, en las cosas sonoras, lo grave y lo agudo. Así pues, desde que se reconoce la existencia de las cosas buenas –y esto el cristianismo lo afirma con energía– deberá reconocerse la existencia de las cosas malas.
Los argumentos 4º, 5º, 6º y 7º discuten la posibilidad de que “bueno” y “malo” se opongan entre sí como posesión: el uno, de una cualidad que lo hace bueno; y como mera privación, el otro, de esa misma cualidad, que debería tener por naturaleza.
Con esto se vuelve a la tesis primera: que “lo bueno” y “lo malo” son contrarios y, como tales, la existencia de uno implica la del otro.
Otros argumentos destacan determinaciones concretas de lo malo: que lo malo actúa (7º, 8º), que lo malo corrompe (8º, 9º), que se mueve hacia un fin (9º), que es género (10º), que es diferencia (11º), que es susceptible de lo más y lo menos (13º), etc. Entonces, habría que reconocer, se dice, que estas determinaciones pertenecen a algo. Lo que estaría garantizado, además, por la afirmación de Aristóteles –el Filósofo– que dice que “verdadero” y “falso” son cosas que están en el juicio de la mente, pero que “lo malo” y “lo bueno” en la realidad misma (20º).
II
La Respuesta es contundente: lo malo es privación de lo bueno y, por lo tanto, nada real, nada activo ni eficiente. Y esto es lo que hay que mostrar.
Santo Tomás rara vez hace uso de este sustantivo: “Mal”. Habla de “lo malo”, y a propósito justamente de lo malo hace esta distinción previa: una cosa, dice, es designar a algo por la cualidad que tiene: “negro” al hombre de piel oscura; y otra cosa es designar a la cualidad misma: “negro” al mismo color negro. Algo parecido ocurre con “malo”: una cosa es llamar “malo” a algo; y otra al mismo defecto que “tiene”11.
Cuando afirma Santo Tomás que lo malo no es algo real, no se refiere a lo malo dicho en el primer sentido: malo o no, el artefacto que es malo, la máquina que es mala, etc., existen. Sin embargo, si pretendiéramos mostrar la cualidad misma de “malo” que hay en el artefacto, nos encontraríamos con desajustes, con piezas colocadas al azar, con piezas envejecidas, con conexiones no hechas, etc., pero no con algo existente por sí que se pudiera llamar “malo”, así como existe el color que decimos “negro”. Lo malo, en nuestro caso, no es otra cosa que una falta, un defecto en el mecanismo: un menos ser del que debiera ser. Así, es malo por el ser que le falta y no por algo real que pudiésemos mostrar como “esto malo”. Y, si malo es por lo que le falta, por lo que tiene, por lo que es, la cosa es siempre buena. Y esto lo prueba Santo Tomás de tres maneras.
a) Las causas superiores son superiores porque son inteligentes, es decir, porque actúan en vista de lo inteligible y se da esta proporción: mientras una causa abarca más con su “vista” –mientras es más universal–, el fin por el cual actúa es también más universalmente bueno. Y pone el ejemplo del regente de una ciudad en relación con el rey que busca la concordia de todo el reino, lo que es más universal.
Así, Dios, que no es solo causa del orden y del devenir de las cosas, sino del ser mismo de ellas, tiene que actuar por el Bien más universal y el más inteligible de todos y ser la Causa en vistas de la cual todo es y actúa. Y este Bien no es otra cosa que Él mismo. Por lo que así como todo lo que proviene de la causa universal de ser es un ente particular, así todo lo que proviene del Bien universal es un Bien particular12.