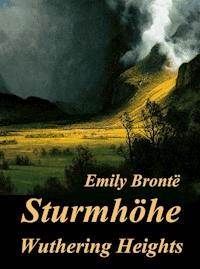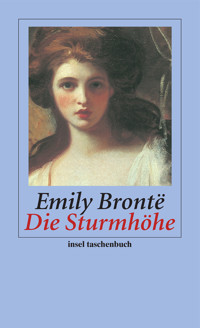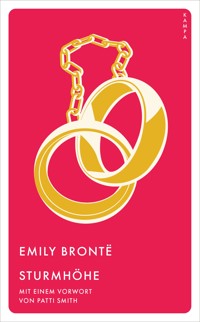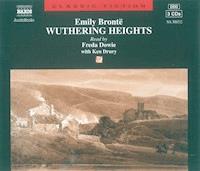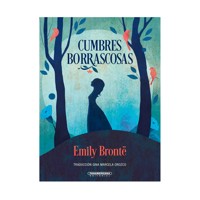
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Panamericana Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Cumbres borrascosas es una de las novelas más destacadas y potentes del siglo XIX. Narra la apasionada y tempestuosa historia de Catherine y Heathcliff, dos seres atormentados que se debaten entre la pasión, el odio, la obsesión y la venganza; un amor desesperado que traspasa las fronteras de la muerte y que hace de esta obra una de las más atractivas de todos los tiempos. Ambientada en los páramos de Yorkshire, el paisaje se erige como un personaje más poderoso, agreste y sombrío, lo mismo que los protagonistas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 609
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Brontë, Emily Jane, 1818-1848.
Cumbres borrascosas / Emily Brontë ; ilustraciones María Fernanda Mantilla ; traducción Gina Marcela Orozco. -- Edición Alejandra Sanabria Zambrano. -- Bogotá : Panamericana Editorial, 2022.
-- (Colección novela)
Título original : Wuthering Heights
1. Novela inglesa 2. Novela amorosa inglesa 3. Tragedia - Novela
4. Misterio - Novela 5. Literatura gótica I. Orozco Velásquez, Gina Marcela, traductora II. Mantilla, María Fernanda, ilustradora III. Sanabria Zambrano, Alejandra, editora IV. Tít. V. Serie.
823.8 cd 21 ed.
Créditos imágenes:
Morphart Creation, Chayka21, Onot, alyona-sergiy,
sar14ev, Stocksnapper, Irina Kamysh.
Primera edición digital, febrero 2024
Primera edición en Panamericana Editorial Ltda., abril de 2023
Título original: Wuthering Heights
©Panamericana Editorial Ltda, de la versión en español
Calle 12 No. 34-30, Tel.: (57) 601 3649000
www.panamericanaeditorial.com.co
Tienda virtual: www.panamericana.com.co
Bogotá D. C., Colombia
Editor
Panamericana Editorial Ltda.
Traducción del inglés,
de la edición de 1850
Gina Marcela Orozco
Diagramación
Rafael Rueda Ávila
Diseño de cubierta
Martha Cadena
Ilustraciones de cubierta y guardas
María Fernanda Mantilla
ISBN DIGITAL 978-958-30-6789-1
ISBN IMPRESO 978-958-30-6676-4
Prohibida su reproducción total o parcial
por cualquier medio sin permiso del Editor.
Hecho en Colombia - Made in Colombia
Capítulo i
1801
cabo de regresar de hacerle una visita a mi casero, el vecino solitario con el que tendré que lidiar. ¡Este es en definitiva un lugar hermoso! No creo que en toda Inglaterra hubiera podido encontrar una ubicación tan alejada por completo del revuelo del mundo. Es el paraíso perfecto de un misántropo. El señor Heathcliff y yo somos el par adecuado para repartirnos esta desolación entre nosotros. ¡Es un tipo magnífico! Poco se imaginó lo mucho que me conmovería cuando vi que sus ojos negros se apartaron con sumo recelo bajo sus cejas mientras yo subía cabalgando y que, cuando anuncié mi nombre, sus dedos se adentraron aún más en su chaleco con resolución celosa.
—¿Señor Heathcliff? —dije.
La respuesta fue una inclinación de cabeza.
—Soy el señor Lockwood, su nuevo inquilino. Me he permitido el honor de visitarlo tan pronto como me fue posible tras mi llegada, para decirle que espero no haberlo incomodado con mi insistencia en solicitar la ocupación de la Granja de los Tordos; ayer oí que había estado pensando...
—La Granja de los Tordos es de mi propiedad, señor —interrumpió al tiempo que hacía una mueca—. Si pudiera impedirlo, no permitiría que nadie me molestara... ¡Pase!
El “pase” lo pronunció con los dientes apretados, como queriendo decir “¡Váyase al diablo!”. Ni la verja sobre la que estaba reclinado manifestó concordancia alguna con la palabra, y creo que esa circunstancia me instó a aceptar la invitación: me pareció interesante aquel hombre que parecía en exceso más reservado que yo.
Cuando vio que el pecho de mi caballo empujaba la verja, extendió la mano para liberar la cadena y luego me guio con hosquedad por la calzada. Cuando entramos al patio, ordenó:
—Joseph, recibe el caballo del señor Lockwood y trae vino.
“He aquí todo el personal doméstico —fue la reflexión a la que me llevó aquella orden múltiple—. No es de extrañar que la hierba crezca entre las losas y que el ganado sea el único que poda los setos”.
Joseph era un hombre mayor; no, mejor un anciano, tal vez demasiado viejo, aunque sano y fornido.
—¡Que Dios nos ampare! —dijo Joseph para sí en voz baja, en un tono de irritación malhumorada, mientras tomaba mi caballo; al mismo tiempo, miró mi rostro con tanta amargura que supuse con benevolencia que debía necesitar ayuda divina para digerir su cena y que su frase piadosa no se refería a mi llegada inesperada.
El nombre de la propiedad del señor Heathcliff es Cumbres Borrascosas. “Borrascoso” es un adjetivo local muy diciente, pues describe el alboroto atmosférico al que está expuesta la región en época de tormentas. En efecto, allí han de tener una ventilación pura y vigorizante en todo momento: se puede adivinar la fuerza del viento del norte que sopla en la cuesta, dada la inclinación excesiva de unos cuantos abetos raquíticos que hay al extremo de la casa y una serie de espinos enclenques que extienden todos sus miembros en una misma dirección, como si estuvieran pidiéndole limosna al sol. Por fortuna, el arquitecto tuvo la precaución de construir la casa maciza: las ventanas estrechas están empotradas en lo profundo de las paredes y las esquinas las defienden grandes piedras saledizas.
Antes de cruzar el umbral, me detuve para admirar la cantidad de tallas grotescas que decoraban la fachada, en especial la puerta principal, sobre la cual, entre una colonia de grifos derruidos y niños desvergonzados, detecté la fecha “1500” y el nombre “Hareton Earnshaw”. Hubiera hecho algunos comentarios y solicitado una breve historia del lugar a aquel propietario hosco, pero su actitud en la puerta parecía exigir mi ingreso expedito o mi partida inmediata, y no tenía ningún deseo de agravar su impaciencia antes de inspeccionar su santuario.
Un solo paso nos llevó a la sala de estar familiar, que no estaba precedida por ningún vestíbulo o pasillo: aquí se inclinan por llamar a esta habitación “la casa”. En general, incluye la cocina y el salón, pero creo que en Cumbres Borrascosas la cocina está relegada por completo a otra habitación: al menos más adentro distinguí un parloteo de lenguas y un estruendo de utensilios culinarios; además, no vi señales de alimentos asados, hervidos u horneados en torno a la chimenea enorme, ni ningún brillo de cacerolas de cobre o coladores de estaño en las paredes. Sin embargo, en uno de los extremos, tanto la luz como el calor reflejaba de maravilla unas filas de platos de peltre inmensos, intercalados con jarros y jarrones de plata que se elevaban hasta el techo mismo, uno sobre otro en un vasto aparador de roble. El techo nunca había sido cubierto con listones: toda su anatomía estaba al descubierto para el ojo curioso, excepto donde lo ocultaba un armazón de madera cargado de tortas de avena, perniles de ternera, de cordero y jamones apiñados. Encima de la chimenea había varias armas viejas y ruines, un par de pistolas de caballería y, a modo de adorno, tres vasijas pintadas de colores estridentes, dispuestas a lo largo de la repisa. El suelo era de piedra blanca y lisa; las sillas, estructuras primitivas de respaldo alto pintadas de verde; una o dos negras y pesadas se escondían en la sombra. En un arco bajo el aparador reposaba una perra de caza enorme de color marrón rojizo, rodeada de una camada de cachorros chillones; otros perros rondaban por algunos recovecos.
No habría sido de extrañarse que el recinto y los muebles le pertenecieran a un granjero modesto del norte, con semblante tozudo y unos miembros fornidos que resaltan en unos pantalones hasta la rodilla y unas polainas. Un individuo así, sentado en su sillón, con su jarra de cerveza desbordando espuma sobre la mesa redonda que tiene delante, puede verse en cualquier lugar ocho o nueve kilómetros a la redonda en estas colinas si se va a la hora adecuada después de cenar. Pero el señor Heathcliff hace un contraste singular con su morada y estilo de vida. Tiene un aspecto de gitano de piel oscura, y su vestimenta y modales son de caballero, o bueno, tan caballero como tantos otros terratenientes: es tal vez algo desaliñado, pero no se ve mal en su descuido, pues tiene una silueta erguida y es bien parecido, si bien es bastante malhumorado. Es posible que algunas personas sospechen que tiene cierto nivel de orgullo descortés, pero una fibra de empatía en mi interior me dice que no es nada de eso: sé, por instinto, que su reserva surge de una aversión a exteriorizar los sentimientos, a las manifestaciones de bondad mutua. Amará y odiará a escondidas por igual y considerará una especie de impertinencia ser amado u odiado a cambio. No, estoy yendo demasiado rápido: le estoy confiriendo mis propios atributos con demasiada liberalidad. Puede que el señor Heathcliff tenga razones por completo distintas a las que me mueven a mí a apartar la mano cuando se encuentra con una amistad potencial. Me gusta creer que mi personalidad es casi peculiar: mi querida madre solía decir que nunca tendría un hogar acogedor, apenas el verano pasado comprobé ser perfectamente indigno de uno.
Mientras disfrutaba de un mes de buen tiempo en la costa, me encontré en compañía de una criatura fascinante: una verdadera diosa a mis ojos, siempre que no se fijara en mí. Nunca le confesé mi amor de viva voz; sin embargo, si las miradas tienen su propio idioma, hasta el idiota más simple habría podido adivinar que estaba por completo enamorado. Ella al fin me entendió y me devolvió la más dulce de las miradas imaginables. ¿Y qué hice yo? Lo confieso con vergüenza: me retraje con frialdad en mi ser, como un caracol. A cada mirada me tornaba más frío y distante, hasta que al fin la pobre inocente se vio obligada a dudar de sus propios sentidos y, abrumada por la confusión de su presunto error, persuadió a su madre de que se fueran enseguida.
Gracias a esta propensión curiosa me he ganado la reputación de tener una crueldad deliberada, pero solo yo sé lo inmerecida que es.
Tomé asiento en el extremo de la chimenea que estaba opuesto al que se dirigía mi casero y llené un intervalo de silencio con un intento por acariciar a la madre canina, que había abandonado su camada y estaba acercándose con sigilo a la parte posterior de mis piernas, con el labio fruncido y sus dientes blancos salivando ante la posibilidad de un bocado. Mi caricia provocó un gruñido largo y gutural.
—Será mejor que deje en paz a la perra —gruñó el señor Heathcliff al unísono con ella, y controló las reacciones más feroces con un golpe de su pie—. No está acostumbrada a que la consientan, no es una mascota. —Luego dio varias zancadas hasta una puerta lateral y volvió a gritar—: ¡Joseph!
Joseph murmuró algo incomprensible desde las profundidades de la bodega, pero no dio ningún indicio de querer subir, de modo que su amo bajó en su búsqueda y me dejó solo frente a la perra rufiana y a un par de perros pastores, ariscos y desgreñados, que, junto con ella, custodiaban con recelo todos mis movimientos. Como no tenía intención de entrar en contacto con sus colmillos, permanecí inmóvil, pero, creyendo que apenas entenderían insultos tácitos, me permití, por desgracia, hacerle guiños y muecas al trío. Algo en mi fisonomía irritó tanto a la dama que, de repente, estalló en furia y saltó sobre mis rodillas. La aparté y me apresuré a interponer la mesa entre nosotros. Esta acción despertó a toda la manada: media docena de demonios cuadrúpedos de diversos tamaños y edades salieron de sus guaridas ocultas hacia el centro común. Sentí que mis talones y los faldones de mi abrigo serían objeto de asalto; mientras me defendía de los combatientes más grandes con la eficacia que me permitía el atizador, me vi obligado a pedir en voz alta ayuda de los habitantes de la casa para restablecer la paz.
El señor Heathcliff y su hombre subieron los escalones de la bodega con una flema exasperante: no creo que se hayan movido ni un segundo más rápido que de costumbre, aunque la chimenea era una absoluta tempestad de mordiscos y aullidos. Por fortuna, un residente de la cocina se apresuró más: una dama vigorosa, con la bata recogida, los brazos desnudos y las mejillas enrojecidas por el fuego, se precipitó en medio de nosotros blandiendo una sartén y utilizó aquella arma, así como su lengua, con tal resolución que la tormenta se calmó como por arte de magia y solo quedó ella agitándose como el mar después de un viento fuerte; entonces su amo entró en escena.
—¿Qué demonios ocurre? —preguntó él y me miró de una manera que no pude tolerar después de semejante trato tan inhóspito.
—¡Eso mismo digo yo! —mascullé—. Una manada de cerdos poseídos no podía tener peores espíritus adentro que estos animales suyos, señor. ¡Bien pudo dejar a este extraño con una camada de tigres!
—No se meten con las personas que no tocan nada —comentó él, puso la botella delante de mí y devolvió la mesa desplazada a su sitio—. Los perros hacen bien en ser vigilantes. ¿Quiere una copa de vino?
—No, gracias.
—No lo mordieron, ¿o sí?
—Si hubiera sido así, le habría puesto mi sello al mordedor.
El semblante de Heathcliff se relajó hasta convertirse en una sonrisa.
—Vamos, vamos —dijo—. Está usted nervioso, señor Lockwood. Tenga, beba un poco de vino. Los invitados son tan extremadamente inusuales en esta casa que mis perros y yo, debo admitir, apenas sabemos cómo recibirlos. ¿A su salud, señor?
Incliné la cabeza y devolví el brindis. Empezaba a creer que sería una tontería seguir enfurruñado por el mal comportamiento de una jauría de perros de mala raza. Además, no me apetecía que el tipo se divirtiera más a mi costa, ya que su humor había derivado en eso. De seguro influido por la reflexión prudente de lo insensato que sería ofender a un buen inquilino, se relajó un poco en el estilo lacónico de librarse de los pronombres y los verbos auxiliares, e introdujo lo que él supuso sería un tema de interés para mí: un discurso sobre las ventajas y desventajas de mi actual lugar de recogimiento. Lo encontré muy inteligente en los temas que tocamos y, antes de irme a casa, me sentí tan animado que incluso ofrecí visitarlo al día siguiente. Era evidente que no deseaba que se repitiera mi intromisión. No obstante, pensaba volver. Es sorprendente lo sociable que me siento en comparación con él.
Capítulo ii
a tarde de ayer se presentó brumosa y bastante fría. Me vi tentado a pasarla junto a la chimenea de mi estudio, en lugar de franquear el páramo y el lodo hasta Cumbres Borrascosas. Sin embargo, después de la cena (nótese que ceno entre las doce y la una, pues el ama de llaves, una matrona que venía con el mobiliario de la casa, no pudo o no quiso comprender mi petición de que me sirvieran a las cinco), subí las escaleras con aquel propósito apacible y, al entrar a la habitación, vi a una sirvienta de rodillas, rodeada de cepillos y baldes para el carbón, levantando una polvareda infernal mientras apagaba las llamas con montoncitos de ceniza. Aquel espectáculo me hizo retroceder de inmediato. Tomé mi sombrero y, tras caminar más de seis kilómetros, llegué a la puerta del jardín de Heathcliff justo a tiempo para resguardarme de los primeros copos de nieve de la borrasca que se avecinaba.
En la cima de aquella colina lúgubre, la tierra estaba endurecida por una escarcha negra y el aire me hacía temblar de arriba abajo. Al no poder quitar la cadena, salté por encima de la verja y, tras correr por la calzada bordeada de desordenados arbustos de grosellas, golpeé en vano para entrar, hasta que me hormiguearon los nudillos y los perros aullaron.
“¡Malditos enclaustrados! —exclamé en mi mente—. Merecen permanecer aislados para siempre de los de su especie por su grosera falta de hospitalidad. Al menos yo no mantendría las puertas atrancadas durante el día. No me importa: ¡voy a entrar!”. Resuelto, agarré el cerrojo y lo sacudí con vehemencia. Joseph, con expresión avinagrada, asomó la cabeza por una ventana redonda del granero.
—¿A qué viene? —gritó él—. El amo está abajo en el redil. Rodee el granero si quiere hablar con él.
—¿No hay nadie dentro que abra la puerta? —grité en respuesta.
—Solo está la señora y ella no abrirá, aunque usted siga haciendo esa bulla horrible hasta la noche.
—¿Por qué? ¿No puede usted decirle quién soy, Joseph?
—¡No voy a hacerlo! No quiero tener nada que ver con eso —giró la cabeza y desapareció.
La nieve comenzó a caer con fuerza. Agarré el picaporte para intentar abrir una vez más cuando apareció en el patio de atrás un joven sin abrigo con una horqueta al hombro. Me llamó para que lo siguiera y, después de atravesar un lavadero y una zona pavimentada que contenía una carbonera, una bomba y un palomar, llegamos por fin a la estancia enorme, cálida y alegre donde me habían recibido antes. Brillaba placentera con el resplandor de un fuego inmenso hecho con carbón, turba y madera. Cerca de la mesa, que ya estaba dispuesta para una cena abundante, me complació ver a la “señora”, de cuya existencia nunca había sabido. Le hice una reverencia y esperé, creyendo que me invitaría a tomar asiento. La mujer me miró aún reclinada en su silla y permaneció inmóvil y muda.
—¡Vaya clima el que hace! —comenté—. Sra. Heathcliff, me temo que la puerta tuvo que soportar las consecuencias de la tardanza de sus sirvientes. Me costó que me escucharan.
La mujer no abrió la boca. Yo me quedé mirándola y ella también a mí; mantuvo sus ojos puestos sobre mí de una manera fría e indiferente, que para mí fue en extremo embarazosa y desagradable.
—Siéntese —dijo el joven con brusquedad—. No tardará en llegar.
Obedecí, me aclaré la garganta y llamé a la malvada Juno, que en este segundo encuentro se dignó a mover la punta de su cola para indicar que me reconocía.
—¡Qué animal tan hermoso! —comencé de nuevo—. ¿Planea separarse de los pequeños, señora?
—No son míos —dijo la atractiva anfitriona, con un tono más repelente que el que el propio Heathcliff hubiera podido usar.
—Ah, ¿sus favoritos son estos otros? —continué y me volví hacia un cojín oscuro lleno de algo que parecían ser gatos.
—¡Qué preferencia más extraña! —observó ella con desprecio.
Por desgracia, era un montón de conejos muertos. Me aclaré la garganta una vez más, me acerqué a la chimenea y repetí mi comentario sobre lo tormentoso de la tarde.
—No debió haber salido —dijo ella, se levantó y tomó de la repisa de la chimenea dos de las vasijas pintadas.
Su posición anterior la protegía de la luz, pero ahora su cuerpo y su rostro podían verse con claridad. Era delgada y, al parecer, apenas había superado la infancia; tenía una figura admirable y el rostro más exquisito que jamás haya tenido el placer de contemplar: era de rasgos finos y muy bellos, tenía unos rizos rubios, o más bien de oro, que colgaban sueltos sobre su cuello delicado y unos ojos que, de haber tenido una expresión agradable, habrían sido irresistibles. Por fortuna para mi corazón susceptible, el único sentimiento que mostraban oscilaba entre el desprecio y una especie de desesperación, inusual en un rostro como aquel.
Las vasijas estaban casi fuera de su alcance. Hice un ademán para ayudarla, pero ella se volvió hacia mí como un avaro lo haría si alguien intentara ayudarlo a contar su oro.
—No quiero su ayuda —espetó—. Puedo alcanzarlas yo misma.
—¡Le ruego que me disculpe! —me apresuré a responder.
—¿Lo invitaron a tomar el té? —preguntó ella al tiempo que se ataba un delantal sobre su pulcro vestido negro y disponía una cucharada de hojas de té sobre la olla.
—Estaré encantado de tomar una taza —respondí.
—¿Lo invitaron? —repitió.
—No —dije con media sonrisa—. Usted es la persona adecuada para invitarme.
La joven devolvió el té, con cuchara y todo, y volvió a sentarse en su silla, ofuscada; su frente estaba fruncida y su encarnado labio inferior sobresalía, como el de un niño a punto de llorar.
Mientras tanto, el joven se había cubierto el torso con una prenda muy raída y, erguido frente al fuego, me miró de reojo, como si entre nosotros hubiera una disputa mortal aún sin resolver. Empecé a dudar de si era un criado o no: tanto su vestimenta como su forma de hablar eran groseras, desprovistas por completo de la superioridad que se percibía en el señor y la señora Heathcliff; sus gruesos rizos castaños eran ásperos y descuidados, las barbas le invadían las mejillas como a un oso y sus manos estaban curtidas como las de un jornalero común. Aun así, su porte era relajado, casi altivo, y no mostraba la menor diligencia en atender a la señora de la casa. A falta de pruebas claras de su condición, me pareció que lo mejor era abstenerme de comentar su conducta curiosa. Cinco minutos después, la entrada de Heathcliff alivió mi situación incómoda en cierta medida.
—¡Como ve, señor, vine según lo prometido! —exclamé con ánimo alegre—. Y me temo que tendré que resguardarme aquí durante media hora, si es que usted puede darme cobijo durante ese tiempo.
—¿Media hora? —dijo mientras sacudía los copos blancos de su ropa—. Me sorprende que haya decidido salir a pasear en medio de una tormenta de nieve. ¿Sabe que corre el riesgo de perderse en los pantanos? La gente que conoce estos páramos se pierde a menudo en tardes como esta y le aseguro que no hay ninguna posibilidad de que el clima mejore por el momento.
—Tal vez uno de sus muchachos pueda servirme de guía; podría quedarse en la granja hasta la mañana. ¿Podría disponer de alguno?
—No, no podría.
—¡Vaya! Bueno, entonces, tendré que confiar en mi propia sagacidad.
—¡Ja!
—¿Vas a preparar el té o no? —preguntó el del abrigo raído, quien desplazó su mirada feroz de mi persona a la joven.
—¿Él va a tomar? —preguntó ella, dirigiéndose a Heathcliff.
—Prepáralo de una vez —fue la respuesta, y la profirió de una forma tan violenta que me sobresalté.
El tono con el que se pronunciaron las palabras reveló una auténtica malevolencia. Ya no me sentía inclinado a llamar a Heathcliff un tipo magnífico. Cuando terminaron los preparativos, me invitó con un:
—Ahora, señor, acerque su silla.
Y todos, incluido el joven rústico, nos sentamos alrededor de la mesa. Un silencio austero prevaleció mientras degustábamos nuestra bebida.
Se me ocurrió que, si yo era quien había provocado aquella nube, era mi deber hacer un esfuerzo por disiparla. Era imposible que todos los días estuvieran tan sombríos y taciturnos y, por muy malhumorados que se encontraran, no era factible que el ceño universal que llevaban fuera su semblante de todos los días.
—Es extraño —empecé en el intervalo de terminar una taza de té y recibir otra—, es extraño hasta qué punto la costumbre puede moldear nuestros gustos e ideas: a muchos les costaría imaginar que hubiera felicidad en una vida tan aislada del mundo como la que usted lleva, señor Heathcliff. Sin embargo, me atreveré a decir que, rodeado de su familia y con su amable esposa como faro que preside su hogar y su corazón...
—¡Mi amable esposa! —interrumpió él con una mueca casi diabólica en el rostro—. ¿Dónde está mi amable esposa?
—Me refiero a su mujer, la señora Heathcliff.
—Ah, ya. Claro, usted insinúa que su espíritu asumió el papel de ángel guardián y ahora protege el destino de Cumbres Borrascosas, incluso cuando su cuerpo ha desaparecido. ¿Es eso lo que quiere decir?
Al darme cuenta de que había cometido un error, intenté corregirlo. Debí notar que había una disparidad demasiado grande entre las edades de las partes, como para que existiera la probabilidad de que fueran marido y mujer. Él tenía unos cuarenta años: un período de vigor mental en el que los hombres rara vez abrigan la ilusión de casarse por amor con una muchacha: ese sueño se reserva para el consuelo de nuestros años de ocaso. Ella no parecía tener más de diecisiete años.
Entonces pensé: “El payaso que está a mi lado, el que bebe té en un cuenco y come pan con las manos sucias, ha de ser su marido: Heathcliff hijo, por supuesto. Estas son las consecuencias de haberse enterrado en vida: ¡la joven se desperdició en manos de este patán solo por no saber que existían individuos mejores! Es una lástima; debo tener cuidado cuando le haga ver que debe arrepentirse de su elección”. La última reflexión puede parecer presuntuosa, pero no lo era. Mi vecino me parecía casi repulsivo, mientras yo sabía, por experiencia, que mi atractivo resultaba medianamente cautivador.
—La señora Heathcliff es mi nuera —dijo Heathcliff para corroborar mi conjetura. Mientras hablaba, dirigió una mirada peculiar en dirección a ella: una mirada de odio, a no ser que tenga un conjunto de músculos faciales de lo más obstinados, incapaces de interpretar, como los de otras personas, el lenguaje de su alma.
—Ah, por supuesto, ahora lo veo: usted es el dueño afortunado de esta hada benéfica —comenté, volviéndome hacia mi vecino.
Esto fue peor que lo anterior: el joven se puso colorado y apretó el puño con toda la apariencia de estar premeditando un ataque. Sin embargo, pareció recapacitar enseguida y sofocó las llamas con una maldición brutal murmurada en mi contra que, sin embargo, procuré ignorar.
—Sus conjeturas son equivocadas, señor —observó mi anfitrión—. Ninguno de nosotros tiene el privilegio de poseer su propia hada madrina. El compañero de esta joven está muerto. Dije que era mi nuera: por lo tanto, debió haberse casado con mi hijo.
—Y este joven es...
—No es mi hijo, por supuesto.
Heathcliff volvió a sonreír, como si fuera una broma demasiado atrevida atribuirle la paternidad de aquel oso.
—Mi nombre es Hareton Earnshaw —gruñó el otro—. ¡Y le aconsejo que lo respete!
—No le he faltado al respeto. —Fue mi respuesta, y me reí para mis adentros de la dignidad con la que se presentó.
El joven me observó con detenimiento durante más tiempo del que quise sostenerle la mirada, por miedo a verme tentado a darle un coscorrón o a hacer audible mi hilaridad. Comencé a sentirme sin lugar a duda fuera de tono en aquel círculo familiar tan simpático. La funesta atmósfera intangible doblegaba, más que neutralizaba, las comodidades físicas resplandecientes que me rodeaban, por lo que resolví que debía ser cauteloso cuando me aventurara bajo aquellas vigas por tercera vez.
Concluida la comida, y visto que nadie pronunciaba una sola palabra para entablar una conversación sociable, me acerqué a una ventana para examinar el clima. Vi un espectáculo lamentable: la noche oscura estaba cayendo de forma prematura, en tanto que el cielo y las colinas se confundían en un remolino glacial de viento y nieve sofocante.
—No creo que me sea posible llegar a casa ahora sin un guía —no pude evitar exclamar—. Los caminos ya deben estar cubiertos y, si estuvieran despejados, apenas podría ver más allá de mis narices.
—Hareton, lleva esa docena de ovejas al cobertizo del granero. Quedarán cubiertas de nieve si se quedan en el redil toda la noche. Y pon un tablón delante de ellas —dijo Heathcliff.
—¿Cómo podré llegar? —continué con creciente irritación.
No hubo respuesta a mi pregunta y, al mirar a mi alrededor, solo vi a Joseph traer un cubo de avena para los perros y a la señora Heathcliff, inclinada sobre el fuego, entretenida quemando un manojo de fósforos que se había caído de la chimenea cuando volvió a colocar la vasija del té en su lugar. Cuando hubo depositado su carga, Joseph hizo un examen crítico de la habitación y en tono chillón dijo:
—¡Me pregunto cómo puedes quedarte ahí sin hacer nada cuando todos los demás ya se fueron! No sirves para nada y no vale la pena hablar contigo. Nunca vas a cambiar esas malas costumbres. ¡Te irás directo al infierno, como tu madre antes de ti!
Por un momento llegué a imaginar que aquella muestra de elocuencia iba dirigida a mí y, bastante enfurecido, di un paso hacia el anciano bribón con la intención de sacarlo a patadas por la puerta. Sin embargo, la señora Heathcliff me frenó con su respuesta.
—¡Viejo hipócrita escandaloso! —replicó ella—. ¿No temes que te lleven en cuerpo y alma cada vez que mencionas el nombre del diablo? Te advierto que debes abstenerte de provocarme o le pediré que te lleve como un favor especial. ¡Basta! Mira esto, Joseph —continuó y tomó un libro alargado y oscuro de un estante—, te voy a mostrar cuánto he progresado en las artes oscuras. Pronto voy a estar en condiciones de usarlas para limpiar esta casa. La vaca roja no murió por casualidad, ¡y tu reumatismo apenas si puede contarse como castigo divino!
—¡Pérfida! —jadeó el anciano—. ¡Que el Señor nos libre de todo mal!
—¡No, réprobo! Eres un paria. ¡Lárgate o te haré daño de verdad! Haré una estatua de todos en cera y arcilla, y al primero que traspase los límites que yo fije, voy a…. No voy a decir lo que le haré, pero ya verás. ¡Vete, que tengo el ojo puesto en ti!
La brujita fingió una malignidad en su hermosa mirada y Joseph, que de verdad estaba temblando de horror, se apresuró a salir, rezando y diciendo “pérfida” mientras avanzaba.
Me pareció que la conducta de la joven debía estar incitada por una especie de humor macabro y, ya que estábamos solos, me esforcé por interesarla en mi preocupación.
—Señora Heathcliff —le dije con seriedad—, discúlpeme la molestia. La importuno porque, con ese rostro, estoy seguro de que usted no puede evitar ser de buen corazón. Indíqueme algunos puntos de referencia que me permitan encontrar el camino a casa. No tengo mucha más idea de cómo llegar allí que usted de llegar a Londres.
—Devuélvase por donde vino —contestó ella mientras se acomodaba en una silla; tenía una vela y el libro alargado abierto frente a ella—. Es un consejo escueto, pero es el más sensato que le puedo dar.
—Entonces, si se enterara de que me hallaron muerto en un pantano o en una fosa llena de nieve, ¿no le remordería la conciencia el saber que en parte fue culpa suya?
—¿Y por qué? Yo no puedo acompañarlo. No me dejarían llegar ni al muro del jardín.
—¿¡Usted!? Me avergonzaría tener que pedirle que cruzara el umbral de esta casa solo para mi conveniencia en una noche así —exclamé—. En realidad, solo quiero que me indique el camino, no que me lo muestre. O, si no es posible, que convenza al señor Heathcliff de que me facilite un guía.
—¿Y quién podría ser? Aquí solo estamos él, Earnshaw, Zillah, Joseph y yo. ¿A quién quiere llevarse?
—¿No hay criados en la granja?
—No, esos son todos.
—En ese caso, me temo que me veré obligado a quedarme.
—Eso lo debe discutir con su anfitrión. Yo no tengo nada que ver con eso.
—Espero que le sirva de lección para que no vuelva a hacer más recorridos impulsivos por estas colinas —gritó la voz severa de Heathcliff desde la entrada de la cocina—. En cuanto a pernoctar aquí, no tengo habitación de huéspedes. Si se queda, deberá compartir la cama con Hareton o con Joseph.
—Puedo dormir en una silla de esta sala —respondí.
—¡No, no! Un forastero es un forastero, sea rico o sea pobre. ¡No me conviene permitir que alguien tenga acceso a todo el lugar mientras yo esté con la guardia abajo! —dijo el desgraciado sin modales.
Aquel insulto acabó con mi paciencia. Expresé con palabras mi indignación y me dirigí hacia el patio, no sin antes embestir a Earnshaw en mi apuro. Estaba tan oscuro que no podía ver la salida y, mientras daba vueltas, oí otra muestra del comportamiento civilizado que había entre ellos. Al principio, el joven parecía estar a punto de ponerse de mi lado.
—Iré con él hasta el parque —dijo.
—¡Irás con él hasta el infierno! —exclamó su amo o lo que fuera de él—. ¿Y quién va a cuidar los caballos, eh?
—La vida de un hombre es más importante que desatender los caballos una noche. Alguien tiene que ir —murmuró la señora Heathcliff, con más amabilidad de la que yo esperaba.
—¡No por orden suya! —replicó Hareton—. Si tan valioso te parece, será mejor que te calles.
—Entonces espero que su fantasma te persiga y espero que el señor Heathcliff nunca vuelva a conseguir otro inquilino hasta que la granja quede en la ruina —respondió ella con brusquedad.
—¡Atención, les está lanzando una maldición! —murmuró Joseph, hacia quien yo me había dirigido.
El hombre estaba sentado cerca de mí, ordeñando a las vacas a la luz de un farol, el cual tomé sin miramientos y, gritando que lo devolvería al día siguiente, me precipité hacia la puerta más cercana.
—¡Amo, amo, se está robando el farol! —gritó el anciano mientras me perseguía en mi retirada—. ¡Hey, Colmillo! ¡Hey, perro! ¡Hey, Lobo! ¡Vayan por él!
Al abrir la puertecita, dos monstruos peludos se abalanzaron sobre mi garganta, me derribaron y apagaron la luz. Entretanto, las carcajadas al unísono de Heathcliff y Hareton pusieron el toque final a mi rabia y humillación. Por fortuna, las bestias parecían más empeñadas en estirar sus patas, bostezar y agitar sus colas que en devorarme vivo; aun así, no permitían que me levantara y me vi obligado a permanecer tumbado hasta que sus amos perversos quisieran liberarme. Cuando por fin me puse en pie, ya sin sombrero y temblando de ira, les ordené a los facinerosos que me dejaran salir. Les lancé varias amenazas de represalias incoherentes que sufrirían de retenerme un minuto más, todas con una virulencia de límites indefinidos que recordaban al rey Lear.
La vehemencia de mi agitación me hizo sangrar por la nariz de forma copiosa. Aun así, Heathcliff seguía riéndose y yo, reprendiéndolo. No sé cómo habría concluido la escena si no hubiera habido una persona más sensata que yo y más benévola que mi anfitrión. Se trataba de Zillah, la robusta ama de llaves, que después de un rato salió a investigar la naturaleza del alboroto. Creyó que algunos de ellos me habían atacado a golpes y, sin atreverse a arremeter contra su amo, dirigió su artillería vocal contra el joven canalla.
—Vaya, señor Earnshaw —gritó—. Me pregunto qué será lo próximo que hará. ¿Va a asesinar a la gente en las piedras mismas de nuestra entrada? Veo que esta casa no me hace ningún bien. ¡Mire al pobre tipo! ¡Se está ahogando! Ya, ya. No puede continuar así. Entre y lo curaré. Ahora quédese quieto.
Dichas estas palabras, me echó de repente una pinta de agua helada en el cuello y me arrastró hasta la cocina. El señor Heathcliff la siguió, mientras su alegría fortuita mutó enseguida a su mal humor habitual.
Yo me sentía muy enfermo, mareado y débil, por lo que me vi obligado a aceptar alojarme bajo su techo. Heathcliff le dijo a Zillah que me diera una copa de brandy y luego pasó a la estancia interior. Condolida conmigo por mi situación lamentable, y habiendo obedecido sus órdenes (cosa que me reanimó un poco), la mujer me llevó a la cama.
Capítulo iii
ientras me guiaba hacia el piso de arriba, la mujer me sugirió que ocultara la vela y no hiciera ruido, pues su amo tenía un recelo peculiar respecto a la habitación en la que me iba a acomodar y nunca dejaba de buena gana que la gente se alojara allí. Le pregunté la razón y respondió que no sabía, pues solo había vivido allí uno o dos años y habían ocurrido tantos enredos que apenas podía sentir curiosidad.
Yo mismo estaba demasiado estupefacto para sentir curiosidad alguna, de modo que cerré la puerta y miré a mi alrededor en busca de la cama. La totalidad del mobiliario consistía en una silla, un chifonier y un cajón gigantesco de roble con aberturas cuadradas cerca de la parte superior que parecían las ventanas de un carruaje. Al acercarme a la estructura, miré en su interior y comprendí que se trataba de una especie peculiar de cama anticuada, cuyo diseño era muy conveniente para obviar la necesidad de que cada miembro de la familia tuviera una habitación para sí mismo. De hecho, era un cuarto privado, y el alféizar de la ventana junto al cual estaba dispuesto el mueble, servía de mesa.
Deslicé a un lado los paneles que fungían de puerta, entré con mi lámpara, los cerré de nuevo y me sentí a salvo de la vigilancia de Heathcliff y de todos los demás.
El alféizar, donde coloqué mi vela, tenía unos cuantos libros enmohecidos amontonados en un rincón y estaba cubierto de inscripciones talladas en la pintura. Sin embargo, dichas inscripciones no eran más que un nombre repetido en toda clase de caligrafías, grandes y pequeñas. El nombre Catherine Earnshaw aparecía aquí y allí, y cambiaba a veces a Catherine Heathcliff y luego a Catherine Linton.
Con desgano flemático, apoyé la cabeza contra la ventana y seguí leyendo los Catherine Earnshaw, Heathcliff y Linton, hasta que se me cerraron los ojos, pero no habían descansado ni cinco minutos cuando un resplandor de letras blancas surgió de la oscuridad, fulgurante como un fantasma. El aire estaba plagado de Catherines y, al despertarme para espantar el engorroso nombre, descubrí que la mecha de mi vela estaba recostada sobre uno de los volúmenes antiguos, lo que perfumó el lugar con un olor a piel de ternera chamuscada.
Apagué la vela y, muy incómodo por el efecto de unas náuseas persistentes, me incorporé y abrí el tomo deteriorado sobre mi regazo. Era una Biblia con letra apeñuscada y un olor a humedad terrible. Una guarda llevaba la inscripción “Propiedad de Catherine Earnshaw” y una fecha de un cuarto de siglo atrás.
Cerré el libro y tomé otro y luego otro, hasta que los examiné todos. La biblioteca de Catherine era selecta y su estado de deterioro demostraba que había sido bien utilizada, aunque no del todo con un propósito legítimo: solo un capítulo se había librado de los comentarios hechos a pluma y tinta (al menos parecía que era así) que cubrían hasta el último espacio en blanco que había dejado el impresor. Algunos eran frases sueltas; otros parecían pertenecer a un diario común y corriente, garabateados con una caligrafía infantil y deforme. En la parte superior de una página en blanco (que de seguro fue un tesoro cuando se la vio por primera vez) me divertí sobremanera al ver una caricatura excelente de mi amigo Joseph, dibujada de forma rudimentaria pero contundente. Un interés inmediato se encendió en mí por la desconocida Catherine y enseguida comencé a descifrar sus jeroglíficos desvaídos.
“Fue un domingo horrible —comenzaba el párrafo que había debajo del dibujo—. Desearía que mi padre estuviera aquí. Hindley es un sustituto detestable. El trato que le da a Heathcliff es atroz. H. y yo vamos a rebelarnos; ya dimos nuestro primer paso esta tarde.
Había estado lloviendo a cántaros todo el día y no pudimos ir a la iglesia, de modo que Joseph tuvo que organizar una asamblea en la buhardilla. Mientras Hindley y su esposa disfrutaban del calor del piso de abajo frente a un fuego reconfortante (haciendo cualquier cosa menos leer sus Biblias, puedo asegurarlo), se nos ordenó a Heathcliff, al infeliz labriego y a mí que tomáramos nuestros libros de oraciones y subiéramos. Estábamos organizados en una fila, sentados gimoteando y tiritando sobre un costal de trigo, con la esperanza de que Joseph también temblara de frío, para que pudiera darnos una homilía breve por su propio bien. ¡Vaya presunción! El oficio religioso duró tres horas exactas y, sin embargo, cuando nos hizo bajar, mi hermano tuvo el descaro de exclamar:
—¿Cómo? ¿Ya se acabó?
Solían permitirnos jugar los domingos por la tarde si no hacíamos mucho ruido; ahora basta una simple carcajada para que nos envíen al rincón.
—Olvidan que soy la autoridad aquí —dijo el tirano—. ¡Acabaré con el primero que me ponga de mal humor! Exijo comportamiento y silencio perfectos. ¡Muchacho! ¿Fuiste tú? Frances, querida, tírale del pelo cuando pases junto a él: lo oí chasquear los dedos.
Frances le tiró del pelo con ganas y luego fue a sentarse en las piernas de su marido. Allí se quedaron, como dos bebés, besándose y hablando de tonterías por horas; era una palabrería absurda y vergonzosa.
Buscamos refugio lo mejor que nos permitían nuestros medios en el arco del aparador. Yo acababa de atar nuestros delantales y de colgarlos a modo de cortina, cuando entró Joseph, quien venía de atender una labor en los establos. El hombre arrancó mi biombo improvisado, me golpeó y graznó:
—Apenas si acaban de enterrar al amo y el domingo no ha terminado. Tienen el sonido del evangelio todavía en sus orejas y se atreven a jugar. ¡Debería darles vergüenza! ¡Siéntense, descarados! Hay varios libros piadosos que pueden leer. ¡Siéntense y piensen en sus almas!
Dicho esto, nos obligó a adoptar una posición más erguida, para que pudiéramos recibir del fuego lejano un rayo de luz tenue que iluminara el texto de los legajos que nos arrojó. No pude soportar la labor. Tomé mi ejemplar mugriento por el lomo y lo arrojé a la perrera, jurando que odiaba los libros moralistas. Heathcliff pateó el suyo hacia el mismo lugar. Y entonces se desató un alboroto.
—¡Señor Hindley! —gritó nuestro capellán—. ¡Señor, venga aquí! La señorita Cathy arrancó la contraportada de La armadura de la salvación, y Heathcliff pateó la primera parte de El camino a la destrucción. Es terriblemente horroroso que los deje seguir por este camino. ¡Eh! El amo los hubiera corregido bien, pero ya no está.
Hindley se apresuró a levantarse de su paraíso junto a la chimenea y, tras agarrar a uno de nosotros por el cuello y al otro por el brazo, nos lanzó a ambos a la trascocina, donde Joseph afirmó que el diablo nos llevaría sin la menor duda. Y así, reconfortados con el anuncio, buscamos cada uno un rincón para esperar su llegada.
Tomé este libro y un tintero de un estante, entreabrí la puerta de la casa para que me entrara luz y logré escribir durante veinte minutos, pero mi compañero está impaciente y propone que nos apropiemos de la capa de la lechera y que corramos por los páramos bajo su protección. Es una sugerencia agradable (y si el anciano malhumorado entra después, creerá que se cumplió su profecía), pues no podríamos estar más húmedos ni tener más frío bajo la lluvia que aquí”.
* * *
Supongo que Catherine llevó a término su proyecto, pues en la siguiente frase hablaba de otro tema más bien lastimero.
“¡Nunca creí que Hindley me haría llorar tanto! —escribía—. Me duele tanto la cabeza que no puedo apoyarla en la almohada, aun así no puedo contenerme. ¡Pobre Heathcliff! Hindley lo trata de vagabundo y ya no lo deja sentarse con nosotros ni comer con nosotros. Dice que él y yo no debemos jugar juntos y amenaza con echarlo de la casa si incumplimos sus órdenes. Ha estado culpando a nuestro padre (¿cómo se atreve?) por tratar a H. con demasiada liberalidad y jura que lo pondrá en su sitio...”.
* * *
Comencé a cabecear somnoliento sobre la página mal iluminada y mis ojos pasaban del manuscrito a la letra impresa. Vi un título rojo y ornamentado que decía: “Setenta veces siete y el primero de la septuagésima primera: un discurso piadoso pronunciado por el reverendo Jabez Branderham en la capilla de Gimmerden Sough”. Y mientras ocupaba mi cerebro semiconsciente en adivinar lo que diría Jabez Branderham, me hundí de nuevo en la cama y me quedé dormido. ¡Ay, de los efectos del mal té y del mal humor! ¿Qué otra cosa podía estar haciéndome pasar una noche tan terrible? No recuerdo ninguna otra que pueda compararse en absoluto con esta desde que tengo capacidad de sufrimiento.
Empecé a soñar, incluso antes de dejar de perder la noción de mi ubicación. Creí que ya era de mañana y que había emprendido el camino a casa, con Joseph como guía. La nieve en nuestro camino tenía varios metros de grosor y, mientras avanzábamos, mi compañero me fastidiaba con constantes reproches por el hecho de no haber traído un bastón de peregrino, asegurándome que nunca llegaría a la casa sin uno y blandiendo con jactancia un cayado de cabeza gruesa, como entendí que se denominaba. Por un momento consideré absurdo que necesitara semejante arma para poder llegar a mi propia residencia, pero entonces se me ocurrió una idea: no nos dirigíamos allí, sino a escuchar al famoso Jabez Branderham predicar su texto “Setenta veces siete”.
Alguno de los tres, Joseph, el predicador o yo habíamos cometido el “septuagésimo primero” e iba a ser expuesto públicamente y excomulgado.
Llegamos a la capilla; he pasado dos o tres veces frente a ella en la vida real durante mis paseos. Se encuentra en una hondonada entre dos colinas, en un sitio elevado cerca de un pantano, cuya humedad llena de turba se dice que sirve a los propósitos de embalsamamiento de los pocos cadáveres que se depositan allí. El tejado se ha mantenido entero hasta ahora, pero como el estipendio del clérigo es de solo veinte libras al año y la casa tiene dos habitaciones que amenazan con convertirse en cualquier momento en una sola, ningún clérigo asume los deberes de pastor, en especial porque en la actualidad se dice que su rebaño preferiría dejarlo morir de hambre antes de aumentar su sustento con un centavo sacado de sus propios bolsillos. Sin embargo, en mi sueño, Jabez tenía una congregación basta y atenta, y predicó (¡Dios mío!) tremendo sermón dividido en cuatrocientas noventa partes, cada una de ellas del largo equivalente al de un sermón ordinario hecho desde el púlpito, y cada una referente a un pecado distinto. No sé de dónde sacaría tantos. Tenía su propia manera de interpretar la expresión y parecía ser necesario que el prójimo cometiera diferentes pecados en cada ocasión. Tenían un carácter de lo más curioso: eran transgresiones inusuales que nunca habría imaginado.
Ay, cuánto me cansé de ello. ¡Cómo me retorcía, bostezaba, cabeceaba y volvía a despertarme! Me pellizcaba y me pinchaba, me frotaba los ojos, me levantaba, me sentaba de nuevo y le daba codazos a Joseph para que me informara si alguna vez terminaba el hombre. Estaba condenado a oírlo todo. Por fin llegó al “primero de la septuagésimo primera”. En ese momento llegó a mí una inspiración repentina. Me sentí impulsado a levantarme y denunciar a Jabez Branderham como el obrador del pecado que ningún cristiano debe perdonar.
—Señor —exclamé—, sentado aquí dentro de estas cuatro paredes, he soportado y perdonado las cuatrocientas noventa partes de su discurso de un solo tirón. Setenta veces siete he tomado mi sombrero y he estado a punto de marcharme; setenta veces siete me ha obligado sin razón a volver a mi asiento. Pero cuatrocientas noventa y una es demasiado. ¡Compañeros de tortura, atrápenlo! Sáquenlo a rastras y aplástenlo hasta hacerlo pedazos, hasta que el lugar que lo conoce no lo reconozca más.
—¡Ese es el hombre! —bramó Jabez tras una pausa solemne, inclinándose sobre su cojín—. Setenta veces siete contorsionó su rostro y setenta veces siete lo consulté con mi alma. Vean esto: ¡es debilidad humana, esto también puede ser absuelto! Este es el septuagésimo primero. Hermanos, ejerzan sobre él la sentencia escrita. ¡Es el honor que tienen todos los santos del Señor!
Con esta palabra final, toda la asamblea elevó sus bastones de peregrino y se abalanzó en masa a mi alrededor. Yo, sin tener ningún arma que levantar en defensa propia, comencé a forcejear con Joseph, mi atacante más cercano y feroz, para quitarle la suya. En la confluencia de la multitud, se cruzaron varios palos y los golpes dirigidos a mí cayeron sobre otras cabezas. Al poco tiempo, toda la capilla retumbaba de golpes y contragolpes: cada hombre luchaba contra su prójimo y Branderham, que no quería quedarse de brazos cruzados, manifestó su frenesí con una lluvia de golpes sonoros contra las tablas del púlpito, que resonaron tanto que, al final, para mi alivio impronunciable, me despertaron. ¿Qué era lo que había causado aquel tumulto tan tremendo? ¿Qué había desencadenado la actuación de Jabez en la disputa? Solo había sido la rama de un abeto que tocaba la celosía con el paso de la tormenta y había hecho sonar sus piñas secas contra los cristales. Escuché vacilante por un momento y avisté al perturbador. Luego me di la vuelta, me adormecí y volví a soñar, si acaso es posible, con algo aún más desagradable que antes.
Esta vez estaba acostado en aquel mismo cajón de roble y oía con claridad el viento borrascoso y el azote de la nieve. Oía también que la rama de abeto repetía su sonido burlón y lo atribuí a la causa correcta, pero me molestaba tanto, que resolví silenciarla de ser posible. Me incorporé y traté de abrir el postigo, pero el gancho estaba soldado al herraje: una circunstancia que había advertido cuando estaba despierto, pero que había olvidado.
—¡Debo detenerla como sea! —murmuré.
Rompí el vidrio con mis nudillos y estiré el brazo para agarrar la rama inoportuna. En su lugar, mis dedos se cerraron sobre los dedos de una manita helada como el hielo. El horror intenso de la pesadilla se apoderó de mí: yo intentaba retirar el brazo, pero la mano se aferraba a él, y una voz muy melancólica sollozaba:
—¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar!
—¿Quién eres? —pregunté, al tiempo que luchaba por soltarme.
—Soy Catherine Linton —respondió, temblorosa. (¿Por qué pensé en Linton? Había leído Earnshaw veinte veces más que Linton)—. Ya volví a casa. Me había perdido en el páramo.
Mientras hablaba, distinguí con dificultad un rostro infantil que miraba a través de la ventana. El terror me tornó cruel y, viendo que era inútil tratar de librarme de la criatura, acerqué su muñeca al cristal roto y la froté de un lado a otro hasta que la sangre corrió y empapó las sábanas. Aun así, ella gemía “¡Déjame entrar!” y mantenía su agarre tenaz, lo que casi me enloqueció de miedo.
—¿Cómo hago? —dije al final—. ¡Suéltame si quieres que te deje entrar!
Sus dedos se relajaron y metí los míos por el agujero, apilé a toda prisa los libros en una torre que cubriera el hueco y tapé mis oídos para no tener que oír la súplica lamentable. Me pareció que los mantuve tapados por más de un cuarto de hora. Sin embargo, en el instante en el que los destapé, seguían oyéndose sus gritos lastimeros.
—¡Largo! —grité—. Nunca te dejaré entrar ni aunque me ruegues durante veinte años.
—Ya pasaron veinte años —se lamentó la voz—: veinte en total. Hace veinte años que no tengo hogar.
Entonces comenzaron a oírse unos rasguños débiles en el exterior y la pila de libros se movió como si la hubieran empujado desde afuera.
Intenté levantarme de un salto, pero no pude mover ni un dedo, de modo que grité con fuerzas, en un frenesí de terror.
Para mi confusión, comprendí que el grito no había sido imaginario: unos pasos apresurados se acercaron a la puerta de mi habitación, alguien la abrió con una mano vigorosa y una luz brilló a través de las aberturas de la parte superior de la cama. Me senté temblando todavía y sequé el sudor de mi frente. El intruso pareció dudar y murmuró algo para sí mismo. Casi susurrando, y claramente sin esperar respuesta, dijo:
—¿Hay alguien ahí?
Consideré que lo mejor era confesar mi presencia, pues reconocí la voz de Heathcliff y temí que pudiera seguir buscando si me quedaba callado. Con esa intención, me giré y abrí los paneles. Tardaré en olvidar el efecto que produjo mi acción.
Heathcliff estaba de pie cerca de la entrada, en mangas de camisa y pantalón, con una vela goteando sobre sus dedos y su rostro tan blanco como la pared que había detrás de él. El primer crujido del roble lo sobresaltó como una descarga eléctrica y la vela cayó de sus manos a varios centímetros de distancia; su agitación era tan intensa que apenas pudo recogerla.
—Solo soy su huésped, señor —le dije, ansioso por evitarle la humillación de exponer aún más su cobardía—. Tuve la desgracia de gritar mientras dormía, debido a una pesadilla espantosa. Lamento haberlo molestado.
—¡Maldita sea, señor Lockwood! Desearía que estuviera... —comenzó mi anfitrión, mientras ponía la vela en una silla, dado que le resultaba imposible sostenerla con pulso firme—. ¿Y quién lo acomodó en esta habitación? —continuó, al tiempo que enterraba las uñas en las palmas de las manos y hacía rechinar los dientes para dominar los espasmos maxilares—. ¿Quién fue? Tengo ganas de echarlo de la casa en este mismo instante...
—Fue su sirvienta Zillah —respondí mientras me bajaba de la cama hasta el suelo y me ponía mis ropas a toda prisa—. No me importaría que lo hiciera, señor Heathcliff: se lo merece. Supongo que quería obtener otra prueba a costa mía de que el lugar está embrujado. Pues lo está. ¡Está lleno de fantasmas y duendes! Le aseguro que tiene razón en mantener cerrada esta habitación. Nadie le agradecerá una siesta en semejante guarida.
—¿Qué quiere decir? —preguntó Heathcliff—. ¿Y qué es lo que hace? Acuéstese y termine de pasar la noche ya que está aquí. Pero, por el amor de Dios, no vuelva a hacer ese ruido horrible. ¡No hay excusa para ello, salvo que le estén cortando la garganta!
—¡Si esa malvada hubiera entrado por la ventana, de seguro me habría estrangulado! —le contesté—. No pienso volver a soportar las persecuciones de sus antepasados afables. ¿Acaso el reverendo Jabez Branderham no es familiar suyo por parte de su madre? Y esa pícara de Catherine Linton o Earnshaw o como sea que se llame, debe haber sido hija de las hadas, un alma malvada. Me dijo que había estado vagando por la tierra estos últimos veinte años: ¡un castigo justo por sus transgresiones mortales, no me cabe duda!
Apenas pronuncié estas palabras, recordé la relación de Heathcliff con el nombre de Catherine en el libro, que se me había borrado por completo y que apareció en aquel instante. Me sonrojé por mi falta de consideración, pero, sin mostrar remordimiento adicional por la ofensa, me apresuré a añadir:
—Lo cierto es, señor, que pasé la primera parte de la noche... —Aquí me detuve de nuevo. Iba a decir “hojeando esos libros viejos”, lo que habría revelado mi conocimiento de su contenido manuscrito, además del impreso, de modo que me corregí y continué—: … leyendo el nombre tallado en el alféizar de la ventana. Una ocupación monótona con el fin de dormirme, como contar o...
—¿Qué pretende al hablarme de ese modo? —bramó Heathcliff con una vehemencia salvaje—. ¿Cómo... cómo se atreve a… bajo mi techo? ¡Dios! Está diciendo locuras. —Y se golpeó la frente con rabia.
No sabía si ofenderme por su lenguaje o proseguir con mi explicación, pero él parecía tan sumamente afectado que me apiadé y proseguí con la narración de mis sueños. Afirmé que nunca había oído el apelativo de “Catherine Linton”, pero que el hecho de leerlo tanto sembró en mí una idea que se materializó cuando ya no tenía mi imaginación bajo control. Mientras yo hablaba, Heathcliff fue adentrándose poco a poco en el mueble de la cama, hasta que al final quedó casi oculto dentro de él. Sin embargo, adiviné por su respiración irregular y entrecortada, que estaba luchando por vencer un acceso de emoción violenta. Como no quise mostrarle que me había dado cuenta de su estado, continué vistiéndome de forma bastante ruidosa, miré mi reloj y monologué acerca de lo larga que era la noche:
—¡No son ni las tres! Habría jurado que eran las seis. El tiempo se estanca aquí. ¡Calculo que nos retiramos a descansar a las ocho!
—Siempre a las nueve en invierno, y nos levantamos a las cuatro —dijo mi anfitrión, quien reprimió un gemido y, según me pareció, por el movimiento de la sombra de su brazo, secó una lágrima de sus ojos—. Señor Lockwood —añadió—, puede usar mi habitación. Solo estorbará si baja tan temprano. Además, su grito infantil me espantó el sueño.
—Y a mí también —respondí—. Caminaré por el patio hasta que amanezca y luego me iré; no debe temer que se repita mi intrusión. Ya estoy harto de buscar compañía, ya sea en el campo o en la ciudad. Un hombre sensato debería encontrar compañía suficiente en sí mismo.
—¡Qué compañía más encantadora! —murmuró Heathcliff—. Tome la vela y vaya adonde le plazca. Lo alcanzo enseguida. Pero no se acerque al patio, pues los perros están sin cadena. Además, Juno monta guardia en la estancia, así que no puede más que pasear por las escaleras y los pasillos. Pero ¡fuera de aquí! Iré en dos minutos.
Obedecí hasta la parte de salir de la recámara. Como ignoraba adónde conducían los vestíbulos estrechos, me quedé quieto y fui testigo involuntario de un acto de superstición protagonizado por mi casero que desmentía de forma extraña su cordura aparente. Se subió a la cama, abrió de un tirón la celosía y, mientras tiraba de ella, estalló en una explosión incontrolable de lágrimas.
—¡Entra! ¡Entra! —sollozaba—. Cathy, ven. Sí... ¡ven una vez más! Amor de mi corazón, escúchame esta vez, Catherine, de una vez por todas.
El fantasma se manifestó con el capricho ordinario de todo fantasma: no dio señales de estar presente, pero la nieve y el viento irrumpieron con violencia, tanto que incluso alcanzaron mi posición y apagaron la vela.
Había tal angustia en el torrente de dolor que acompañaba este desvarío, que mi compasión me hizo pasar por alto su locura. Me aparté, enfadado en parte por haberlo escuchado y mortificado, por otra por haberle relatado mi pesadilla ridícula, ya que produjo aquella agonía, si bien el porqué estaba más allá de mi comprensión. Descendí con cautela al piso inferior y fui a parar en la trascocina, donde el resplandor de unas brasas amontonadas de forma compacta me permitió volver a encender mi vela.
Nada se movía, excepto un gato gris moteado que salió de entre las cenizas y me saludó con un maullido quejumbroso. Dos bancos semicirculares rodeaban la chimenea casi por completo. Me senté en uno de ellos y Grimalkin se acomodó en el otro. Los dos estábamos cabeceando sin que nadie alterara nuestro descanso y entonces apareció Joseph, quien bajó arrastrando los pies por una escalera de madera que desaparecía en el techo a través de una trampilla; supuse que era el acceso a su buhardilla. El anciano le lanzó una mirada siniestra a la llamita que yo había logrado reavivar atizando los rescoldos, sacó al gato de su lugar, ocupó su sitio y comenzó la operación de rellenar una pipa de casi ocho centímetros con tabaco. Era evidente que mi presencia en su santuario se consideraba una insolencia demasiado reprobable para ser comentada. Aprisionó la pipa entre sus labios en silencio, se cruzó de brazos y comenzó a fumar. Lo dejé disfrutar del lujo sin molestarlo y, después de expirar la última voluta de humo y soltar un suspiro profundo, se levantó y se marchó con la misma solemnidad con la que había llegado.
Unos pasos más ágiles entraron a continuación y esta vez abrí la boca para decir “buenos días”, pero la cerré de nuevo, sin lograr dar el saludo, pues Hareton Earnshaw estaba recitando su perorata en voz baja: una serie de maldiciones dirigidas contra cada objeto que tocaba, mientras hurgaba en un rincón en busca de un pico o una pala para cavar entre la nieve. Miró por encima del respaldo del banco, dilató las fosas nasales y pensó en intercambiar cortesías conmigo tanto como con mi compañero el gato. Por sus preparativos, adiviné que ya era posible salir y, tras levantarme de mi duro sofá, hice el ademán de seguirlo. El hombre se dio cuenta y empujó una puerta interior con la punta de su pala, para darme a entender con un sonido inarticulado que allí estaba el lugar al que debía ir si quería cambiar de sitio.
La puerta daba a la casa, donde las mujeres ya estaban despiertas. Zillah estaba usando un fuelle colosal para avivar unas llamas que ya estaban ascendiendo por la chimenea y la señora Heathcliff estaba arrodillada en el hogar, leyendo un libro con ayuda de la luz del fuego. Mantenía la mano interpuesta entre el calor abrasador y sus ojos y parecía absorta en su labor; solo se detenía para reprender a la criada por cubrirla de ascuas o para apartar a uno que otro perro que le acercaba el hocico a la cara. Me sorprendió ver a Heathcliff allí también. Estaba de pie junto al fuego, de espaldas a mí, concluyendo una discusión tormentosa con la pobre Zillah, que de vez en cuando interrumpía su trabajo para secarse los ojos con la punta del delantal y lanzar un gemido indignado.
—Y tú, despreciable... —exclamó él cuando entré, dirigiéndose a su nuera con un calificativo tan inofensivo como pato u oveja, pero que por lo general se representa con un guion—. ¡Ahí estás otra vez con tus tretas de holgazana! Los demás se ganan el pan menos tú, que vives de mi caridad. Guarda tu basura y busca algo que hacer. Me las pagarás por la desgracia de tenerte siempre al frente, ¿me oyes, maldita mujerzuela?
—Guardaré mi basura porque eres capaz de desatar tu ira si me niego —respondió la joven, quien cerró su libro y lo arrojó sobre una silla—. Pero ¡aunque se te caiga la lengua de tanto maldecir, solo haré lo que me plazca!
Heathcliff levantó la mano y su interlocutora se puso a una distancia más segura, pues era evidente que conocía lo pesada que podía ser.
Como no deseaba presenciar una pelea entre perros y gatos, entré con brío, como si estuviera ansioso por participar del calor del fuego y no tuviera conocimiento alguno de la disputa interrumpida. Cada cual tuvo el decoro suficiente de suspender sus hostilidades: Heathcliff se guardó los puños en los bolsillos, para no caer en la tentación; la señora Heathcliff frunció los labios y se dirigió a un asiento alejado, donde cumplió su palabra e hizo el papel de estatua durante el resto de mi estancia, que no duró mucho tiempo. Decliné la invitación a unirme al desayuno y, con el primer resplandor del amanecer, aproveché la oportunidad de escapar al aire libre, que ahora estaba despejado, tranquilo y gélido como hielo impalpable.