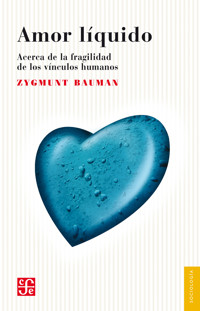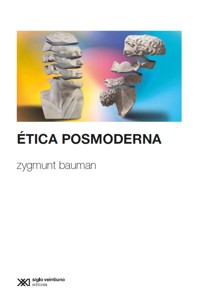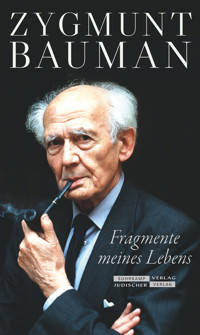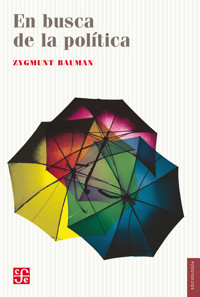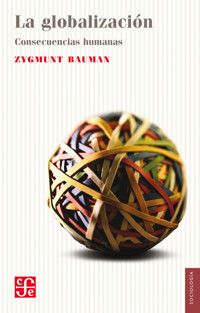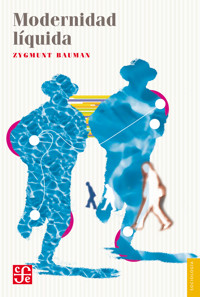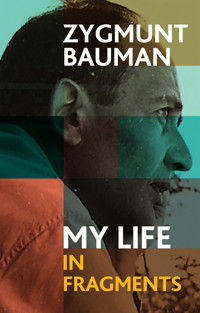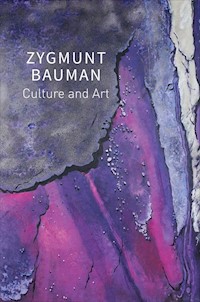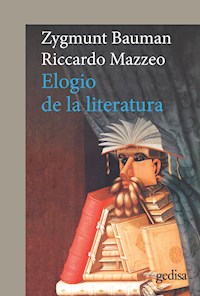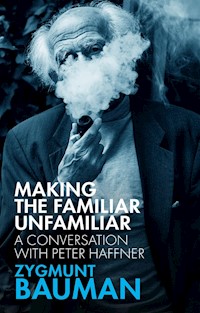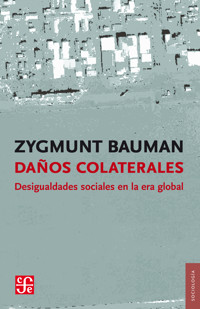
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
En los diferentes ensayos que componen este libro, Zygmunt Bauman -uno de los pensadores más audaces e influyentes de nuestro tiempo- explora la íntima afinidad e interacción entre el crecimiento de la desigualdad social y el aumento de los "daños colaterales" a los pobres y marginalizados, privados de oportunidades y derechos que se convierten en los candidatos naturales a estos daños de una economía y una política orientadas por el consumo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Daños colaterales
Desigualdades sociales en la era global
Zygmunt Bauman
Traducción de Lilia Mosconi
Primera edición en inglés, 2011Primera edición en español, 2011Primera edición electrónica, 2012
Título original: Collateral Damage. Social Inequalities in a Global Age D. R. © 2011, Polity Press; ISBN: 978-0-7456-5295-5
D. R. © 2011, Zygmunt Bauman
Esta edición se publica por acuerdo con Polity Press Ltd., Cambridge
Diseño de portada: Juan Pablo FernándezFoto del autor: Peter Hamilton
D. R. © 2011, Fondo de Cultura Económica de Argentina, S. A.El Salvador 5665; 1414 Buenos Aires, [email protected] / www.fce.com.ar
D. R. © 2011, Fondo de Cultura Económica de España, S. L.Vía de los Poblados, 17, 4º - 15, 28033, [email protected]
D. R. © 2011, Fondo de Cultura EconómicaCarretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F.Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected]. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-1220-5
Hecho en México - Made in Mexico
Acerca del autor
Zygmunt Bauman (Poznan, Polonia, 1925) es profesor emérito en la Universidad de Leeds y en la de Varsovia. Su extensa obra, referida a las problemáticas sociales y a los modos en que pueden ser abordadas en la teoría y en la práctica, lo ha convertido en uno de los principales referentes en el debate sociopolítico contemporáneo. Ha recibido diversos premios y distinciones, entre ellos el Premio Amalfi de Sociología y Ciencias Sociales en 1992, el Theodor W. Adorno en 1998 y el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2010.
En su vasta obra, se cuentan los siguientes libros: Legisladores e intérpretes. Sobre la modernidad, la posmodernidad y los intelectuales (1997), Modernidad y Holocausto (1998), Trabajo, consumismo y nuevos pobres (2000), La posmodernidad y sus descontentos (2001), Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil (2003), Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias (2005), Vida líquida (2006), Miedo líquido. La sociedad contemporánea y sus temores (2007), El arte de la vida. De la vida como obra de arte (2009) y Mundo consumo. Ética del individuo en la aldea global (2010).
El Fondo de Cultura Económica ha publicado: La globalización. Consecuencias humanas (1999), En busca de la política (2001), Modernidad líquida (2002), La sociedad sitiada (2004), Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos (2005) y Vida de consumo (2007).
ÍNDICE
Introducción. Los daños colaterales de la desigualdad social
I. Del ágora al mercado
II. Réquiem para el comunismo
III. El destino de la desigualdad social en tiempos de la modernidad líquida
IV. ¿Son peligrosos los extraños?
V. Consumismo y moral
VI. Privacidad, confidencialidad, intimidad, vínculos humanos y otras víctimas colaterales de la modernidad líquida
VII. La suerte y la individualización de los remedios
VIII. Buscar en la moderna Atenas una respuesta a la pregunta de la antigua Jerusalén
IX. Historia natural de la maldad
X. Wir arme Leut’…
XI. Sociología: ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos?
Índice de nombres y conceptos
INTRODUCCIÓN. LOS DAÑOS COLATERALES DE LA DESIGUALDAD SOCIAL
Cuando se sobrecarga un circuito eléctrico, la primera parte que se quema es el fusible. El fusible, un elemento incapaz de resistir el voltaje que soporta el resto de la instalación (de hecho, la parte menos resistente del circuito), fue insertado deliberadamente en la red: se derrite antes de que lo haga cualquier otra parte del sistema, en el preciso momento en que la corriente eléctrica sobrepasa el nivel seguro de tensión, y así interrumpe el funcionamiento del circuito entero junto con todas las unidades periféricas que se alimentan de él. Esto ocurre porque el fusible es un dispositivo de seguridad que protege otras partes de la red evitando que se quemen de forma definitiva e irreparable. Pero también significa que la operatividad y la duración del circuito entero —y en consecuencia, la electricidad que es capaz de absorber y el trabajo que es capaz de hacer— no pueden ser mayores que la resistencia de su fusible. Una vez que el fusible se quema, todo el circuito se detiene.
Un puente no colapsa cuando la carga que sostiene supera la fuerza promedio de sus tramos; el puente colapsa mucho antes, cuando el peso de la carga sobrepasa la capacidad portante de uno de sus tramos: el más débil. La “capacidad de carga promedio” de las pilas y los estribos es una ficción estadística que tiene escaso o nulo impacto en la utilidad del puente, del mismo modo en que no se puede calcular cuánto peso resiste una cadena por la “fuerza promedio” de los eslabones. Calcular promedios, fiarse de ellos y usarlos de guía es la receta más segura para perder tanto el cargamento como la cadena que lo sostiene. No importa cuánta fuerza tienen en general los tramos, las pilas y los estribos: el tramo más débil es el que decide el destino del puente entero.
A estas verdades simples y obvias recurren los ingenieros profesionales y experimentados cada vez que diseñan y prueban estructuras de cualquier tipo. También las recuerdan al dedillo los operarios responsables de mantener las estructuras ya instaladas: en una estructura que recibe los cuidados y controles debidos, los trabajos de reparación suelen comenzar apenas la resistencia de al menos una de sus partes cae por debajo del requisito mínimo. Digo “suelen”… porque lamentablemente esta regla no se aplica a todas las estructuras. De lo que ocurre con las que, por una u otra razón, fueron exceptuadas de ella —como los diques mal mantenidos, los puentes que se descuidan, las aeronaves que se reparan con desidia y los edificios residenciales o públicos donde los inspectores hacen la vista gorda—, nos enteramos después de que se produce una catástrofe: cuando llega la hora de contar las víctimas humanas de la negligencia y los exorbitantes costos financieros de las reparaciones. Pero hay una estructura que supera con creces a las demás en el grado en que estas verdades simples, dictadas por el sentido común, se olvidan o suprimen, se ignoran, se subestiman o incluso se niegan de plano: esa estructura es la sociedad.
Cuando se trata de analizar la sociedad, en general se da por sentado, aunque sin razón, que la calidad del todo puede y debe medirse por la calidad promedio de sus partes; y que si alguna de esas partes se halla muy por debajo del promedio, los perjuicios que pueda sufrir no afectarán a la calidad, la viabilidad y la capacidad operativa del todo. Cuando se evalúa y supervisa el estado de la sociedad, los índices de ingresos, el nivel de vida, salud, etc., suelen “promediarse hacia arriba”; rara vez se toman como indicadores relevantes las variaciones que se registran entre diversos segmentos de la sociedad, así como la amplitud de la brecha que separa los segmentos más altos de los más bajos. El aumento de la desigualdad casi nunca se considera señal de un problema que no sea estrictamente económico; por otra parte, en la mayoría de los debates —relativamente escasos— sobre los peligros que acarrea la desigualdad para las sociedades, se priorizan las amenazas a “la ley y el orden” y se dejan de lado los peligros que acechan a componentes tan superlativos del bienestar social general como la salud mental y física de toda la población, la calidad de su vida cotidiana, el tenor de su compromiso político y la fortaleza de los lazos que la integran en el seno de la sociedad. De hecho, el índice que suele usarse para medir el bienestar, y que se toma como criterio del éxito o el fracaso de las autoridades encargadas de proteger y supervisar la capacidad de la nación para enfrentar desafíos así como para resolver los problemas colectivos, no es el grado de desigualdad entre los ingresos o en la distribución de la riqueza, sino el ingreso promedio o la riqueza media de sus miembros. El mensaje que deja esta elección es que la desigualdad no es en sí misma un peligro para la sociedad en general ni origina problemas que la afecten en su conjunto.
La índole de la política actual puede explicarse en gran parte por el deseo de una clase política —compartido por una porción sustancial de su electorado— de forzar la realidad para que obedezca a la posición descripta más arriba. Un síntoma saliente de ese deseo, así como de la política que apunta a su concreción, es la propensión a encapsular la parte de la población situada en el extremo inferior de la distribución social de riquezas e ingresos en la categoría imaginaria de “clase marginal”: una congregación de individuos que, a diferencia del resto de la población, no pertenecen a ninguna clase, y, en consecuencia, no pertenecen a la sociedad. Ésta es una sociedad de clases en el sentido de totalidad en cuyo seno los individuos son incluidos a través de su pertenencia a una clase, con la expectativa de que cumplan la función asignada a su clase en el interior y en beneficio del “sistema social” como totalidad. La idea de “clase marginal” no sugiere una función a desempeñar (como en el caso de la clase “trabajadora” o la clase “profesional”) ni una posición en el todo social (como en el caso de las clases “alta”, “media” o “baja”). El único significado que acarrea el término “clase marginal” es el de quedar fuera de cualquier clasificación significativa, es decir, de toda clasificación orientada por la función y la posición. La “clase marginal” puede estar “en” la sociedad, pero claramente no es “de” la sociedad: no contribuye a nada de lo que la sociedad necesita para su supervivencia y su bienestar; de hecho, la sociedad estaría mejor sin ella. El estatus de la “clase marginal”, tal como sugiere su denominación, es el de “emigrados internos” o “inmigrantes ilegales” o “forasteros infiltrados”: personas despojadas de los derechos que poseen los miembros reconocidos y reputados de la sociedad; en pocas palabras, esta clase es un cuerpo extraño que no se cuenta entre las partes “naturales” e “indispensables” del organismo social. Algo que no se diferencia mucho de un brote cancerígeno, cuyo tratamiento más sensato es la extirpación, o en su defecto, una confinación y/o remisión forzosas, inducidas y artificiales.
Otro síntoma del mismo deseo, estrechamente ligado al primero, es la visible tendencia a reclasificar la pobreza —el sedimento más extremo y problemático de la desigualdad social— como problema vinculado a la ley y el orden, con lo cual se le aplican las medidas que suelen corresponder al tratamiento de la delincuencia y los actos criminales. Es cierto que la pobreza y el desempleo crónico o “empleo cesante” —informal, a corto plazo, descomprometido y sin perspectivas— se correlacionan con un índice de delincuencia superior al promedio; en Bradford, por ejemplo, a unos 10 kilómetros de mi localidad y donde el 40% de los jóvenes pertenece a familias sin siquiera un integrante con empleo regular, uno de cada diez jóvenes ya tiene antecedentes policiales. Sin embargo, tal correlación estadística no justifica por sí sola la reclasificación de la pobreza como problema criminal; en todo caso, subraya la necesidad de tratar la delincuencia juvenil como problema social: bajar el índice de jóvenes que entran en conflicto con la ley requiere llegar a las raíces de ese fenómeno, y las raíces son sociales. Consisten en una combinación de tres factores: la instilación y la propagación de una filosofía consumista de vida bajo la presión de una economía y una política orientadas por el consumo; la acelerada reducción de oportunidades disponibles para los pobres, y la ausencia, para un segmento creciente de la población, de perspectivas realistas de evitar o superar la pobreza que sean seguras y estén legitimadas por la sociedad.
En lo que respecta a Bradford, así como a tantos otros casos similares desperdigados por el mundo entero, es preciso señalar dos aspectos fundamentales. En primer lugar, resulta un esfuerzo vano explicar estos fenómenos con referencia exclusiva a causas locales, inmediatas y directas (y ni hablar de vincularlos unívocamente a la premeditación maliciosa de una persona). En segundo lugar, es poco lo que pueden hacer las instituciones locales, por muchos recursos y buena voluntad que implementen, para remediar o prevenir estas adversidades. Las estribaciones del fenómeno que afecta a Bradford se extienden mucho más allá de los confines de la ciudad. La situación de sus habitantes jóvenes es una baja colateral de la globalización descoordinada, descontrolada e impulsada por los dividendos.
El término “baja (o daño, o víctima) colateral” fue acuñado en tiempos recientes en el vocabulario de las fuerzas militares expedicionarias, y difundido a su vez por los periodistas que informan sobre sus acciones, para denotar los efectos no intencionales ni planeados —e “imprevistos”, como suele decirse erróneamente—, que no obstante son dañinos, lesivos y perjudiciales. Calificar de “colaterales” a ciertos efectos destructivos de la acción militar sugiere que esos efectos no fueron tomados en cuenta cuando se planeó la operación y se ordenó a las tropas que actuaran; o bien que se advirtió y ponderó la posibilidad de que tuvieran lugar dichos efectos, pero, no obstante, se consideró que el riesgo valía la pena, dada la importancia del objetivo militar: y esta segunda opción es mucho más previsible (y mucho más probable) si se tiene en cuenta que quienes decidieron sobre las bondades del riesgo no eran los mismos que sufrirían sus consecuencias. Muchos de quienes dan las órdenes tratan con posterioridad de exonerar su voluntad de poner en riesgo vidas y sustentos ajenos señalando que no se puede hacer una tortilla sin romper huevos. El subtexto de esa afirmación, claro está, indica que alguien ha usurpado o ha logrado que se le legitime el poder de decidir qué tortilla freír y saborear, qué huevos romper, y que los huevos rotos no sean los mismos que saboreen la tortilla… El pensamiento que se rige por los daños colaterales supone, de forma tácita, una desigualdad ya existente de derechos y oportunidades, en tanto que acepta a priori la distribución desigual de los costos que implica emprender una acción (o bien desistir de ella).
En apariencia, los riesgos son neutrales y no apuntan a un blanco determinado, por lo cual sus efectos son azarosos; sin embargo, en el juego de los riesgos, los dados están cargados. Existe una afinidad selectiva entre la desigualdad social y la probabilidad de transformarse en víctima de las catástrofes, ya sean ocasionadas por la mano humana o “naturales”, aunque en ambos casos se diga que los daños no fueron intencionales ni planeados. Ocupar el extremo inferior en la escala de la desigualdad y pasar a ser “víctima colateral” de una acción humana o de un desastre natural son posiciones que interactúan como los polos opuestos de un imán: tienden a gravitar una hacia la otra.
En 2005, el huracán Katrina asoló la costa de Luisiana. En Nueva Orleans y sus alrededores, todos sabían que se aproximaba el Katrina y todos disponían de tiempo para correr en busca de refugio. Sin embargo, no todos pudieron actuar de acuerdo con su conocimiento ni hacer buen uso del tiempo disponible para escapar. Algunos —bastantes— no tenían dinero para comprar pasajes aéreos. Podían meter a su familia en un camión, pero ¿hacia dónde la llevarían? Los hoteles también cuestan dinero, y era seguro que no lo tenían. Y, paradójicamente, para los vecinos que estaban en una situación holgada, era más fácil obedecer el exhorto de alejarse de sus hogares, de abandonar su propiedad para salvar la vida: los ricos tenían las pertenencias aseguradas, de modo que si el Katrina era una amenaza mortal para su vida, no lo era para sus riquezas. Más aun, las posesiones de los pobres sin dinero para pasajes aéreos ni para habitaciones de hotel eran ínfimas en comparación con la opulencia de los ricos, y por lo tanto, parecía menos lamentable su pérdida; sin embargo, se trataba de sus únicas pertenencias, y nadie se las compensaría: una vez perdidas, esas cosas se perderían para siempre junto con los ahorros de toda la vida.
Es cierto que el huracán en sí no es selectivo ni clasista y que puede golpear a ricos y pobres con fría y ciega ecuanimidad; sin embargo, la catástrofe que todos reconocieron como natural no fue igualmente “natural” para la totalidad de las víctimas. Si el huracán no fue en sí mismo un producto humano, es obvio que sus consecuencias para los seres humanos sí lo fueron. Tal como lo sintetizó el reverendo Calvin O. Butts III, pastor de la Iglesia Bautista Abisinia de Harlem (y no sólo él), “los afectados fueron en su gran mayoría los pobres. Los negros pobres”.[1] Por su parte, David Gonzalez, corresponsal especial de The New York Times, escribió lo siguiente:
En los días transcurridos desde que los barrios y las ciudades de la Costa del Golfo sucumbieron ante los vientos y el agua, se ha instalado cada vez más la idea de que la raza y la clase social fueron los marcadores tácitos de víctimas e ilesos. Tal como ocurre en los países más pobres, donde las falencias de las políticas de desarrollo rural adquieren pasmosa evidencia cuando se producen desastres naturales como inundaciones y sequías —afirmaron muchos líderes nacionales—, algunas de las ciudades más pobres de Estados Unidos han quedado en una posición vulnerable a causa de las políticas federales.
“En días soleados, a nadie se le ocurría venir a ver cómo estaba la población negra de estas parroquias”, dijo el alcalde Milton D. Tutwiler, de Winstonville, Misisipi. “Entonces, ¿debería sorprenderme de que nadie haya venido a ayudarnos ahora? No.”
Según Martin Espada, profesor de inglés en la Universidad de Massachusetts, “solemos pensar que los desastres naturales son en cierto modo imparciales y azarosos. Sin embargo, siempre ocurre lo mismo: son los pobres quienes corren peligro. Eso es lo que implica ser pobre. Es peligroso ser pobre. Es peligroso ser negro. Es peligroso ser latino”. Y de hecho, las categorías que se consideran particularmente expuestas al peligro tienden en gran medida a superponerse. Muchos de los pobres son negros o latinos. Dos tercios de los residentes de Nueva Orleans eran negros y más de un cuarto vivía en la pobreza, mientras que en el Lower Ninth Ward,[*] borrado de la faz de la Tierra por la crecida, más del 98% de los residentes eran negros y más de un tercio vivía en la pobreza.
Las víctimas más golpeadas por la catástrofe natural fueron quienes ya eran desechos de clase y residuos de la modernización mucho antes de que el Katrina asolara la ciudad: ya eran víctimas del mantenimiento del orden y del progreso económico, dos empresas eminentemente humanas y claramente antinaturales.[2] Mucho antes de que fueran a parar al último lugar en la lista de problemas prioritarios para las autoridades responsables por la seguridad de los ciudadanos, habían sido empujados a los márgenes de la atención (y la agenda política) de las autoridades que proclamaban la búsqueda de la felicidad como derecho humano universal, y la supervivencia del más apto como el medio primordial para implementarla.
He aquí una idea espeluznante: ¿no ayudó el Katrina, siquiera de forma inadvertida, a la mórbida industria de eliminación de desechos humanos en su desesperado esfuerzo por lidiar con las consecuencias sociales que acarrea la producción globalizada de “población redundante” en un planeta muy poblado (superpoblado, según la industria de eliminación de desechos)? ¿No fue esa ayuda una de las razones por las que no se sintió con fuerza la necesidad de despachar tropas hacia la zona afectada hasta que se quebró el orden social y se avizoró la perspectiva de que se produjeran disturbios sociales? ¿Cuál de los “sistemas de alerta temprana” señaló la necesidad de desplegar la Guardia Nacional? La idea es por cierto degradante y terrorífica; uno la desecharía con gusto por injustificada o descabellada si la secuencia de acontecimientos la hubiera vuelto menos creíble de lo que era…
La posibilidad de convertirse en “víctima colateral” de cualquier emprendimiento humano, por noble que se declare su propósito, y de cualquier catástrofe “natural”, por muy ciega que sea a la división en clases, es hoy una de las dimensiones más drásticas e impactantes de la desigualdad social. Este fenómeno dice muchísimo sobre la posición relegada y descendente que ocupa la desigualdad social en la agenda política contemporánea. Y para quienes recuerdan el destino que corren los puentes cuya resistencia se mide por la fuerza promedio de sus pilas y estribos, también dice muchísimo más acerca de los problemas que nos reserva para el futuro compartido la ascendente desigualdad social entre las sociedades y en el interior de cada una.
El vínculo entre la probabilidad aumentada de sufrir el destino de “baja colateral” y la posición degradada en la escala de la desigualdad resulta de una convergencia entre la “invisibilidad” endémica o artificiosa de las víctimas colaterales, por una parte, y la “invisibilidad” forzosa de los “forasteros infiltrados” —los pobres e indigentes—, por la otra. Ambas categorías, aunque por razones diversas, se dejan fuera de consideración cada vez que se evalúan y calculan los costos de un emprendimiento y los riesgos que entraña su puesta en acto. Las bajas se tildan de “colaterales” en la medida en que se descartan porque su escasa importancia no justifica los costos que implicaría su protección, o bien de “inesperadas” porque los planificadores no las consideraron dignas de inclusión entre los objetivos del reconocimiento preliminar. En consecuencia, los pobres, cada vez más criminalizados, son candidatos “naturales” al daño colateral, marcados de forma permanente, tal como indica la tendencia, con el doble estigma de la irrelevancia y la falta de mérito. Esta regla funciona en las operaciones policiales contra los traficantes de drogas y contrabandistas de migrantes así como en las expediciones militares contra terroristas, pero también cuando los gobiernos se proponen recaudar más ingresos aumentando el impuesto al valor agregado y reduciendo las áreas destinadas al recreo infantil en lugar de incrementar las cargas impositivas de los ricos. En todos estos casos y en una creciente multitud de otros, resulta más fácil causar “daños colaterales” en los barrios pobres y en las calles escabrosas de las ciudades que en los recintos amurallados de los ricos y poderosos. Así distribuidos, los riesgos de crear víctimas colaterales pueden incluso transformarse a veces (y en favor de ciertos intereses y propósitos) de valor pasivo en valor activo…
Esta íntima afinidad e interacción entre la desigualdad y las bajas colaterales —los dos fenómenos de nuestro tiempo que crecen tanto en volumen como en importancia, así como en la toxicidad de los peligros que auguran— es el tema que se aborda, desde perspectivas sutilmente distintas en cada caso, en los sucesivos capítulos del presente volumen, basados en su mayoría en conferencias que se prepararon y dictaron durante los años 2010 y 2011. En algunos capítulos, ambas cuestiones aparecen en primer plano; en otros, funcionan como telón de fondo. Queda por elaborar una teoría general de sus mecanismos interrelacionados; en el mejor de los casos, este volumen puede verse como una red de afluentes que corren hacia el cauce de un río inexplorado y virgen. Me consta que aún queda pendiente la tarea de la síntesis.
No obstante, estoy seguro de que el compuesto explosivo que forman la desigualdad social en aumento y el creciente sufrimiento humano relegado al estatus de “colateralidad” (puesto que la marginalidad, la externalidad y la cualidad descartable no se han introducido como parte legítima de la agenda política) tiene todas las calificaciones para ser el más desastroso entre los incontables problemas potenciales que la humanidad puede verse obligada a enfrentar, contener y resolver durante el siglo en curso.
[1] Ésta y las siguientes citas fueron extraídas de David Gonzalez, “From margins of society to centre of the tragedy”, en The New York Times, 2 de septiembre de 2005.
[*] El Lower Ninth Ward es un barrio de Nueva Orleans (el Distrito Noveno) situado en la zona más baja de la ciudad, cerca de la desembocadura del Misisipi. [N. de la T.]
[2] Véase mi Wasted Lives. Modernity and its Outcasts,Cambridge, Polity, 2004 [trad. esp.: Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias, Buenos Aires, Paidós, 2005].
I. DEL ÁGORA AL MERCADO[*]
LADEMOCRACIA es la forma de vida del ágora: de ese espacio intermedio que une/separa los otros dos sectores de la polis, la ekklesía y el oikos.
En terminología aristotélica, el oikos era el espacio familiar, el sitio en cuyo seno se actuaba en pos de los intereses personales, que también se moldeaban allí; mientras que la ekklesía era lo “público”: un consejo compuesto de magistrados —elegidos, designados o sorteados— cuya función consistía en velar por los asuntos comunes que afectaban a todos los ciudadanos de la polis, como las cuestiones de guerra y paz, la defensa de los dominios y las reglas que gobernaban la cohabitación de los ciudadanos en la ciudad-Estado. Originado en el verbo kaléin, que significa “llamar”, “convocar”, “reunir”, el concepto de ekklesía presuponía desde el comienzo la presencia del ágora, el lugar disponible para reunirse y conversar, el sitio de encuentro entre el pueblo y el consejo: el sitio de la democracia.
En una ciudad-Estado, el ágora era un espacio físico al cual la boulé —el consejo— convocaba a todos los ciudadanos (jefes de familia) una o varias veces al mes para deliberar y decidir sobre temas vinculados a intereses comunes, así como para elegir o sortear a sus miembros. Por razones obvias, tal procedimiento no pudo sostenerse una vez que el ámbito de la polis o cuerpo político se extendió mucho más allá de las fronteras de la ciudad: el ágora ya no podía significar literalmente una plaza pública donde se esperaba que todos los ciudadanos del Estado se presentaran con el fin de participar en el proceso decisorio. Sin embargo, ello no significó que el propósito subyacente al establecimiento del ágora, así como la función de ésta en aras de ese propósito, hubieran perdido su relevancia o debieran ser abandonados para siempre. La historia de la democracia puede narrarse como la crónica de los esfuerzos sucesivos por mantener vivos tanto ese propósito como su realización luego de que desapareciera el sustrato original.
O bien cabría decir que fue la memoria del ágora lo que puso en marcha, guio y mantuvo en sus carriles a la historia de la democracia. Y deberíamos agregar que la tarea de preservar y resucitar la memoria del ágora estaba destinada a seguir diversos caminos y tomar formas diferentes: no existe una manera única y exclusiva de lograr la mediación entre el oikos y la ekklesía, y difícilmente exista un modelo exento de escollos y dificultades. En nuestros tiempos, más de dos milenios después, tenemos que pensar en función de múltiples democracias.
El propósito del ágora (a veces declarado, pero en general implícito) era y sigue siendo la perpetua coordinación de intereses “privados” (basados en el oikos) y “públicos” (tratados por la ekklesía). Y la función del ágora consistía, y aún consiste, en proporcionar la condición esencial y necesaria de esa coordinación: la traducción bidireccional entre el lenguaje de los intereses individuales/familiares y el lenguaje de los intereses públicos. En esencia, lo que se esperaba lograr en el ágora era la transmutación de intereses y deseos privados en asuntos públicos y, a la inversa, la de asuntos de interés público en derechos y deberes individuales. En consecuencia, el grado de democracia de un régimen político puede medirse por el éxito o el fracaso, la fluidez o la aspereza, de esa traducción: es decir, por el grado en que se ha alcanzado el objetivo principal, y no, como suele ser el caso, por obediencia acérrima a uno u otro procedimiento que sin razón se considere condición necesaria y suficiente de la democracia, de toda democracia, de la democracia como tal.
Cuando el modelo de “democracia directa” propio de la ciudad-Estado —donde era posible hacer una estimación in situ del éxito y la fluidez de la traducción según el número de ciudadanos que participaran en cuerpo y voz del proceso decisorio— se volvió claramente inaplicable al concepto moderno y resucitado de democracia (y en particular a la “sociedad extensa”, una entidad conscientemente imaginada y abstracta que trasciende el alcance del impacto y la experiencia personal del ciudadano), la teoría política moderna bregó por descubrir o inventar cánones alternativos mediante los cuales fuera posible evaluar la democracia de un régimen político: índices que sirvieran como argumento y prueba para reflejar y señalar que el propósito del ágora se hubiera cumplido adecuadamente y que su función se hubiera llevado a cabo como era debido. Quizá los más conocidos entre esos criterios alternativos hayan sido los cuantitativos, como el porcentaje de ciudadanos participantes en las elecciones, que en la democracia “representativa” reemplazó a la presencia física y activa de los ciudadanos en el proceso legislativo. No obstante, la efectividad de esa participación indirecta fue volviéndose materia contenciosa, en particular una vez que el voto popular comenzó a transformarse en la única fuente de legitimidad de los gobernantes: ciertos regímenes abiertamente autoritarios, dictatoriales, totalitarios y tiránicos, que no toleraban el disenso público ni el diálogo abierto, podían jactarse sin dificultades de contar con porcentajes mucho más altos de votantes en las elecciones (y en consecuencia, según los criterios formales, con un apoyo popular mucho más extendido a las políticas implementadas) que otros gobiernos cuidadosos de respetar y proteger la libertad de opinión y expresión, que sólo podían soñar con dichos porcentajes. No sorprende entonces que, en el presente, cuando se ponen sobre el tapete los rasgos definitorios de la democracia, el énfasis se aleje de las estadísticas que indican presencia y ausentismo en las elecciones para seguir estos criterios de libertad de expresión y opinión. Con referencia a los conceptos de “salida” y “voz”, que Albert O. Hirschman señala como las estrategias principales que los consumidores pueden (y suelen) emplear con el fin de ejercer genuina influencia en las políticas de comercialización,[1] se ha sugerido a menudo que el derecho de los ciudadanos a expresar en voz alta su disenso, la provisión de medios para hacerlo y el derecho a abstenerse de participar en el ámbito soberano de un régimen odioso, o bien hacer explícito su rechazo, son las condiciones sine qua non que deben cumplir los órdenes políticos para obtener el reconocimiento de sus credenciales democráticas.
En el subtítulo de su influyente estudio, Hirschman sitúa las relaciones comprador-vendedor y ciudadanos-Estado en la misma categoría, sujetas a iguales criterios en la medición del desempeño. Esta iniciativa fue y es legitimada por el supuesto de que las libertades políticas y las libertades del mercado están estrechamente vinculadas, ya que se necesitan, engendran y revigorizan unas a otras; es decir que la libertad de los mercados, subyacente al crecimiento económico y a la vez su promotora, es en última instancia la condición necesaria, así como el caldo de cultivo, de la democracia política, mientras que esta última es el único marco en el cual es posible perseguir y lograr con eficacia el éxito económico. Sin embargo, lo mínimo que puede decirse de este supuesto es que resulta polémico. Pinochet en Chile, Syngman Rhee en Corea del Sur, Lee Kuan Yew en Singapur, Chiang Kai-shek en Taiwán así como los actuales gobernantes de China fueron o son dictadores (Aristóteles los llamaría “tiranos”) en todo salvo la autodenominación de sus gobiernos; no obstante, estuvieron o están a la cabeza de una extraordinaria expansión y poder creciente de los mercados. Ninguno de los países nombrados sería hoy un epítome del “milagro económico” de no haber mediado una prolongada “dictadura del Estado”. Y podríamos agregar que su condición de epítome no es mera coincidencia.
Conviene recordar que la fase inicial de todo régimen capitalista, la fase de la denominada “acumulación originaria” del capital, se caracteriza invariablemente por el estallido de disturbios sociales inusitados y extremos, así como por la expropiación de medios de subsistencia y la polarización de las condiciones de vida; tales circunstancias no pueden sino conmocionar a sus víctimas y engendrar tensiones sociales potencialmente explosivas, que los empresarios y comerciantes en ascenso necesitan reprimir con la ayuda de una dictadura estatal poderosa, despiadada y coercitiva. Y cabe agregar que los “milagros económicos” producidos en el Japón y la Alemania de posguerra podrían explicarse en medida considerable por la presencia de fuerzas de ocupación extranjera que arrebataron las funciones coercitivas/opresivas del poder estatal a las instituciones políticas nativas en tanto evadían con presteza todo control por parte de las instituciones democráticas de los países ocupados.
Uno de los puntos débiles más notorios de los regímenes democráticos es la contradicción entre la universalidad formal de los derechos democráticos (conferidos a todos los ciudadanos por igual) y la no tan universal capacidad de sus titulares para ejercerlos con eficacia; en otras palabras, la brecha que se abre entre la condición jurídica de “ciudadano de iure” y la capacidad práctica de ciudadano de facto; más aun, se espera que los individuos superen esta brecha mediante sus propios recursos y habilidades, de los cuales es posible que carezcan, o bien efectivamente carecen, como ocurre en una inmensa cantidad de casos.
Lord Beveridge, a quien debemos el proyecto para el “Estado de bienestar” británico, emulado más tarde por varios países europeos, no era socialista sino liberal. Beveridge creía que su propuesta de conferir un seguro contra todo riesgo para todos, respaldado por el colectivo social, era la consecuencia inevitable y el complemento indispensable de la idea liberal de libertad individual, así como una condición necesaria de la democracia liberal. La guerra al miedo declarada por Franklin Delano Roosevelt se basó en el mismo supuesto, como seguramente también lo hizo la pionera indagación de Seebohm Rowntree sobre el volumen y las causas de la pobreza y la degradación humanas. A fin de cuentas, la libertad de elección entraña incontables e innumerables riesgos que a muchos se les harían insoportables ante el temor de que excedieran su capacidad para enfrentarlos. Para la mayoría de la gente, el ideal liberal de libertad de elección será siempre un fantasma elusivo y un sueño vano a menos que el miedo a la derrota sea mitigado por una póliza de seguros emitida en nombre de la comunidad, una póliza que los sostenga en caso de sufrir una derrota personal o un golpe de la fatalidad.
Si los derechos democráticos, así como las libertades que traen aparejadas esos derechos, se confieren en teoría pero son inalcanzables en la práctica, no cabe duda de que al dolor de la desesperanza se sumará la humillación de la desventura: la habilidad para enfrentar los desafíos de la vida, puesta a prueba a diario, es el crisol donde se forja o se funde la confianza personal del individuo, y en consecuencia, su autoestima. Un Estado político que rehúsa ser un Estado social puede ofrecer poco y nada para rescatar a los individuos de la indolencia o la impotencia. Sin derechos sociales para todos, un inmenso y sin duda creciente número de personas hallará que sus derechos políticos son de escasa utilidad o indignos de su atención. Si los derechos políticos son necesarios para establecer los derechos sociales, los derechos sociales son indispensables para que los derechos políticos sean “reales” y se mantengan vigentes. Ambas clases de derechos se necesitan mutuamente para su supervivencia, y esa supervivencia sólo puede emanar de su realización conjunta.
El Estado social ha sido la encarnación moderna suprema de la idea de comunidad; es decir, de la reencarnación institucional de esa idea en su forma moderna de “totalidad imaginada”: un entramado de lealtad, dependencia, solidaridad, confianza y obligaciones recíprocas. Los derechos sociales son, por así decir, la manifestación tangible, “empíricamente” dada, de la totalidad comunitaria imaginada (es decir, la variedad moderna de la ekklesía, el marco donde se inscriben las instituciones democráticas), que vincula esa noción abstracta a las realidades diarias, enraizando la imaginación en el suelo fértil de la experiencia cotidiana. Estos derechos certifican la veracidad y el realismo de la confianza mutua, de persona a persona, y de la confianza en el marco de una red institucional compartida que respalda y valida la solidaridad colectiva.
Hace aproximadamente sesenta años, T. H. Marshall recicló la atmósfera de su época en lo que él creía que había sido y debía seguir siendo una ley universal del progreso humano: el paso de los derechos de propiedad a los derechos políticos, y de ellos, a los derechos sociales.[2] La libertad política era a su parecer un resultado inevitable —si bien algo demorado— de la libertad económica, y a su vez engendraba necesariamente los derechos sociales, gracias a los cuales el ejercicio de ambas libertades se volvía factible y plausible para todos. Con cada extensión sucesiva de los derechos políticos —creía Marshall—, el ágora sería más inclusiva, se otorgaría voz a cada vez más categorías de personas que hasta entonces se habían mantenido inaudibles, se nivelarían hacia arriba cada vez más desigualdades y se eliminarían cada vez más discriminaciones. Aproximadamente un cuarto de siglo después, John Kenneth Galbraith detectó otra regularidad, sin embargo, que con certeza modificaba radicalmente, si no refutaba, el pronóstico de Marshall: a medida que la universalización de los derechos sociales comenzaba a dar frutos, cada vez más titulares de derechos políticos se inclinaban por usar sus prerrogativas electorales para respaldar la iniciativa de los individuos, con todas sus consecuencias; entonces, en lugar de disminuir o nivelarse hacia arriba, la desigualdad de ingresos, niveles de vida y perspectivas futuras iba en aumento. Galbraith atribuyó esa tendencia a las drásticas transformaciones en el estado de ánimo y la filosofía de vida de la emergente “mayoría satisfecha”.[3] Como ya se sentía rienda en mano, y cómoda en un mundo de grandes riesgos pero también de grandes oportunidades, la mayoría emergente no veía necesidad alguna de que se implementara un “Estado de bienestar”, proyecto que les parecía más una jaula que una red de seguridad, una limitación más que una apertura… y un despilfarro excesivo que ellos, los satisfechos, capaces de confiar en sus propios recursos y libres de circular por el mundo, probablemente no necesitarían nunca y del que no se beneficiarían. Desde su punto de vista, los pobres del lugar, encadenados al suelo, ya no eran un “ejército de reserva de trabajo”; de modo que el dinero invertido en mantenerlos en buen estado era un verdadero derroche. El amplio respaldo “más allá de la izquierda y la derecha” que había recibido el Estado social —que para Thomas Humphrey Marshall era el destino final de la “lógica histórica de los derechos humanos”— comenzó a disminuir, derrumbarse y esfumarse con creciente celeridad.
En efecto, el Estado de bienestar (Estado social) difícilmente habría visto la luz si los propietarios de las fábricas no hubieran advertido alguna vez que cuidar el “ejército de reserva de trabajo” (mantener en buen estado a los reservistas por si se los requería otra vez en el servicio activo) era una buena inversión. La introducción del Estado social fue por cierto una cuestión “más allá de la izquierda y la derecha”; en estos tiempos, sin embargo, lo que está pasando a ser una cuestión “más allá de la izquierda y la derecha” es la limitación y el desmembramiento gradual de los recursos estatales para el bienestar. Si el Estado de bienestar hoy carece de fondos suficientes, si se está desmoronando o incluso se lo desmantela de forma activa, es porque la fuente de las ganancias capitalistas se ha desplazado o ha sido desplazada desde la explotación de la mano de obra fabril hacia la explotación de los consumidores. Y porque los pobres, desprovistos de los recursos necesarios para responder a las seducciones de los mercados de consumo, necesitan papel moneda y cuentas de crédito (servicios que no proporciona el “Estado de bienestar”) para ser útiles tal como el capital del consumo entiende la “utilidad”.
Más que ninguna otra cosa, el “Estado de bienestar” (cuya mejor denominación, repito, es la de “Estado social”, nombre que desplaza el énfasis desde la distribución de beneficios materiales hacia la construcción comunitaria que motiva el otorgamiento de dichos beneficios) fue un proyecto creado y fomentado precisamente para evitar el actual impulso “privatizador” (término que sintetiza los modelos esencialmente anticomunitarios e individualistas que promueve el mercado de consumo, y que sitúan a los individuos en competencia recíproca); es decir, para frenar el impulso que ocasiona el debilitamiento y la destrucción del entramado de lazos humanos, socavando así los cimientos sociales de la solidaridad humana. La “privatización” traslada la monumental tarea de lidiar con los problemas socialmente causados (en la esperanza de resolverlos) hacia los hombros de mujeres y hombres individuales, quienes en su mayoría están lejos de contar con los recursos suficientes para tal propósito; en contraste, el “Estado social” apunta a unir a sus miembros en el intento de proteger a todos y cada uno de ellos de la cruel, competitiva y moralmente devastadora “guerra de todos contra todos”.
Un Estado es “social” cuando promueve el principio del seguro colectivo, respaldado por la comunidad, contra el infortunio individual y sus consecuencias. Este principio —una vez declarado, puesto en marcha e instalado en la confianza pública— es el que eleva la “sociedad imaginada” al nivel de una “totalidad genuina” —una comunidad tangible, perceptible y vívida— y, en consecuencia, reemplaza (en palabras de John Dunn) el “orden del egoísmo”, que engendra desconfianza y suspicacia, por el “orden de la igualdad”, que inspira confianza y solidaridad. Y se trata del mismo principio que vuelve democrático el cuerpo político: eleva a los integrantes de la sociedad al estatus de ciudadanos, es decir, los hace participantes, además de accionistas, de la entidad política; beneficiarios, pero también actores responsables por la creación y la asignación decente de los beneficios. En pocas palabras, los miembros de la sociedad se convierten en ciudadanos definidos e impulsados por su profundo interés en el bienestar y las responsabilidades comunes: una red de instituciones públicas que se encargan de garantizar la solidez y la confiabilidad de la “póliza colectiva de seguros” emitida por el Estado. La aplicación de ese principio puede y suele proteger a los hombres y las mujeres contra el triple flagelo del silenciamiento, la exclusión y la humillación; pero por sobre todas las cosas, puede funcionar (y en general lo hace) como fuente prolífica de la solidaridad social que recicla la “sociedad” en un valor comunitario y compartido.
En el presente, sin embargo, nosotros (el “nosotros” de los países “desarrollados” por iniciativa propia, así como el “nosotros” de los países “en desarrollo” bajo la presión concertada de los mercados globales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial) parecemos movernos en la dirección opuesta: las “totalidades”, las sociedades y las comunidades reales o imaginadas están cada vez más “ausentes”. El ámbito de la autonomía individual se halla en expansión, pero también carga con el peso de las funciones que alguna vez se consideraron responsabilidad del Estado y ahora fueron cedidas (“tercerizadas”) al interés individual. Los estados respaldan la póliza colectiva de seguros con escaso entusiasmo y creciente renuencia, y dejan en manos de los individuos el logro y la conservación del bienestar.
En consecuencia, no quedan muchos incentivos para concurrir al ágora, y mucho menos para comprometerse con sus tareas. Librados cada vez más a sus propios recursos y a su propia sagacidad, los individuos se ven obligados a idear soluciones individuales a problemas generados socialmente, y se espera que lo hagan como individuos, mediante sus habilidades individuales y sus bienes de posesión individual. Tal expectativa los enfrenta en mutua competencia y crea la percepción de que la solidaridad comunitaria es en general irrelevante, si no contraproducente (excepto en la forma de alianzas temporarias de conveniencia, es decir, de lazos humanos que se atan y desatan a pedido y “sin compromiso”). Si no se mitiga por vía de la intervención institucional, esta “individualización por decreto” vuelve inexorable la diferenciación y polarización entre las oportunidades individuales; más aún, hace de la polarización de perspectivas y oportunidades un proceso que se impulsa y se acelera a sí mismo. Los efectos de esta tendencia eran fáciles de predecir… y ahora pueden computarse. En Gran Bretaña, por ejemplo, la porción del 1% que más gana se duplicó desde 1982 del 6,5% al 13% del ingreso nacional, mientras que los presidentes de las cien empresas del índice FTSE han recibido (hasta la reciente “recesión crediticia” y después) no 20 como en 1980, sino 133 veces más que los trabajadores promedio.
Sin embargo, aquí no termina la historia. Gracias a la red de “autopistas de información”, que crece rápidamente en extensión y densidad, se invita, tienta e induce (más bien compele) a todos y cada uno de los individuos —hombre o mujer, adulto o niño, rico o pobre— a comparar lo que le ha tocado en suerte con lo que les ha tocado a todos los otros individuos, y en particular con el consumo fastuoso que practican los ídolos públicos (las celebridades que están constantemente en el candelero, en las pantallas de TV y en la tapa de los tabloides y las revistas de moda), así como a medir los valores que dignifican la vida con referencia a la opulencia que ostentan. Al mismo tiempo, mientras las perspectivas realistas de una vida satisfactoria divergen de forma abrupta, los parámetros soñados y los codiciados símbolos de la “vida feliz” tienden a converger: la fuerza impulsora de la conducta ya no es el deseo más o menos realista de “mantenerse en el nivel de los vecinos”, sino la idea, nebulosa hasta la exasperación, de “alcanzar el nivel de las celebridades”, ponerse a tono con las supermodelos, los futbolistas de primera división y los cantantes más taquilleros. Tal como señala Oliver James, esta mezcla verdaderamente tóxica se crea mediante el acopio de “aspiraciones poco realistas con la expectativa de que puedan cumplirse”; de hecho, grandes franjas de la población británica “creen que pueden hacerse ricas y famosas”, que “cualquiera puede ser Alan Sugar o Bill Gates, aun cuando la probabilidad real de que tenga lugar ese acontecimiento haya disminuido desde la década de 1970”.[4]
El Estado actual es cada vez menos capaz de prometer seguridad existencial a sus súbditos (“liberarlos del miedo”, como lo expresó