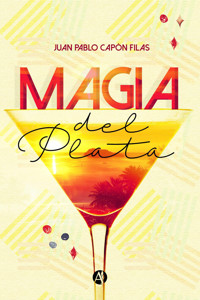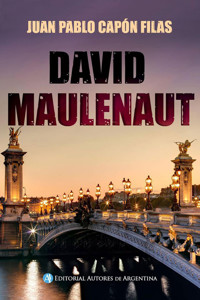
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El jurado del doctorado de la Universidad de Química de París rechazó en un polémico y muy sospechoso dictamen, la tesis de un médico toxicólogo de Buenos Aires, que demostraba que el "Benzoato Vary" era peligroso para la salud de la población y además el causante de la muerte de gendarmes de la Base Antártica. El tutor de la tesis, el anciano y renombrado profesor catalán David Maulenaut indagará el motivo del extraño suceso y luchara sin descanso en procura de Justicia. París, Cadaqués, la Antártida, Chateau D´Oex, Berlín, Val-d´Isere, Viena, Estocolmo, Ushuaia, las selvas de Misiones, son algunos de los escenarios donde se desarrollara la atrapante y muy vertiginosa trama, que acompañará al lector hasta la última página.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
juan pablo capón filas
DAVID MAULENAUT
Editorial Autores de Argentina
Capón Filas, Juan P.
David Maulenaut / Juan P. Capón Filas. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2015.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-711-445-4
1. Novela. I. Título.
CDD A863
Editorial Autores de Argentina
www.autoresdeargentina.com
Mail:[email protected]
Diseño de portada: Justo Echeverría
Diseño de maquetado: Maximiliano Nuttini
Índice
1.París
2.Antártida
3.Antártida
4.Chateau D´Oex, Suiza
5.Buenos Aires
6.París
7.Berlín
8.Val-d´Isere
9.Buenos Aires
10.París
11.Viena
12.París
13.París — Estocolmo
14.Misiones
15.Ushuaia
16.Saltos del Moconá, Misiones
17.Buenos Aires
18.Buenos Aires
19.Buenos Aires
20.Cannes
21.Barbizón
22.Buenos Aires
23.Byron Bay. Australia
24.Buenos Aires
La historia, los personajes, las instituciones y todos los hechos que se relatan son ficticios. Las coincidencias que pudieren muy eventualmente existir, con personas físicas o jurídicas serán en todos los casos resultado del azar, por lo que el autor deja expresado que la obra no se refiere a personas, instituciones y/o hechos reales.
En particular el autor aclara que son ficciones todos los personajes, así como son imaginaciones las universidades, la empresa de alimentos, la base antártica, el producto químico y demás circunstancias , todas ficticias. La trama solo ha existido en la imaginación ideal del autor, sin existencia objetiva en la realidad.
A Rodolfo Capón Filas, por el talento y el coraje.
Cuando el filisteo se puso en movimiento y se acercó cada vez más para enfrentar a David, este enfiló velozmente en dirección al filisteo. En seguida metió la mano en su bolsa, sacó de ella una piedra y la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra se clavó en la frente, y él cayo de bruces contra el suelo. Así venció David al filisteo con la honda y una piedra; le asentó un golpe mortal, sin tener una espada en su mano.
David fue corriendo y se paró junto al filisteo; le agarró la espada, se la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza. Al ver que su héroe estaba muerto, los filisteos huyeron.(Samuel, 17:48-51)
1
París
David Maulenaut había sufrido una deshonra pública que laceraba su espíritu. La labor de una vida dedicada a la docencia y la investigación, en la que había recibido los más altos honores de la academia, había sido destrozada en un instante, por un jurado mediocre, que en una decisión caprichosa, rechazo la tesis de su alumno, el médico especializado en toxicología, doctor Leonardo Oseas.
Décadas atrás, David Maulenaut había fundado, junto con un importante grupo de profesores, la Universidad de Química, con sede en elQuartier Latin. Con denodado esfuerzo, a treinta y cinco años desde su fundación, la joven, pequeña y muy especializada casa de estudios era una alternativa de excelencia a laSorbonne.
En el despacho, Maulenaut observaba con intenso malestar dos correos electrónicos, remitidos por un médico de Bruselas y un biólogo de Ciudad del Cabo, que renunciaban a su tutoría, aduciendo motivos pueriles. El reproche público del jurado al anciano educador y tutor de Leonardo Oseas, había trascendido las fronteras del claustro y ocasionado perjuicios concretos a su dilatada carrera. El dinero y el poder eran espejismos sin importancia. La honra y el buen nombre eran sus tesoros. El aspecto elegante aunque rollizo, los setenta y cinco años, el espeso cabello blanco, la sonrisa encantadora y el aire intelectual, la piel transparente y pecosa, despertaban aún cierta admiración. Las mujeres nunca fueron prioridad. Su único matrimonio se había desintegrado en poco más de dos años, décadas atrás,hundiéndolo en el dolor y la soledad. Solo los exóticos viajes en las vacaciones de verano le habían aportado sabor a su larga vida. La profesión era el sacerdocio al que había consagrado sus fuerzas y ahora, los logros parecían haber desaparecido en un instante fatal. Dejó las dos renuncias a la tutoría sobre la mesa del escritorio, saludó al asistente y salió abatido a las calles de París. Con el bastón y pese al dolor que le ocasionaba la artrosis de ambas rodillas, potenciada por el sobrepeso de la vida sedentaria, caminó las cuadras que lo separaban del austero departamento, sufriendo cada paso, flagelándose. Ingresó en el antiguo edificio y con lentitud subió las escaleras y luego tomó el ascensor. Al fin en su hogar, en el cuarto piso, luego de un té reparador, armó una valija con mudas de ropa y partió rumbo a la estación. Compro pasaje en el primer tren con rumbo a Barcelona, que partió a las veinte horas y quince minutos de laGare de Lyon.Sentado junto a la ventanilla, observó los campos en penumbras y las luces de las ciudades, con la mente en blanco, vacía de pensamientos, mientras una tristeza profunda lo sumergía en la melancolía, hasta que el cansancio lo venció y durmió profundamente. Al despertar, se sintió repuesto del agobio moral y de buen humor bajó del tren, en la estaciónBarcelona Sants.Alquiló un vehículo y manejando con suma precaución, arribó a Cadaqués al caer la tarde, donde se alojó en un hotel con vista al Mediterráneo.
Desde la cama, David Maulenaut contempló las viviendas que resaltaban sobre las olas rojas del atardecer, los veleros mecidos por la brisa y a lo lejos, el huevo blanco sobre la Casa Museo de Dalí. Recordó a su madre y los paseos por el pueblo. Largas caminatas y extensos monólogos, en los que con delicadeza la mujer le relataba historias de hombres fuertes, salvajes y aventureros. Una soleada tarde de primavera, cuando David tenía poco más que diez años, la madre había ingresado en su interior. Las palabras volvieron a él a través del recuerdo, con frescura y nitidez.“David, eres un muchacho inquieto. La vida te llevará por los caminos. Siempre recuerda que en los momentos difíciles, Cadaqués será tu hogar. Solo quiero que aprendas una enseñanza de mí: nunca te dejes vencer. Lucha por tu destino. Si has de morir, muere de pie”. David se levantó con esfuerzo y apoyó el viejo, cansado y pesado cuerpo en el marco de la ventana. Sentía el dolor agudo en las gastadas e inflamadas rodillas, pero deseaba contemplar el Mediterráneo. De improviso, vio una luz azul que lo cubría todo, el atardecer sobre el mar, los veleros, el cielo rojizo, el huevo blanco de Dalí, la calle, los escasos ruidos y olió el sabor amargo y muy seco del viento del desierto. Una sensación de profunda paz lo estremeció. Un torrente de imágenes inundó los sentidos, sonidos olvidados, voces y rostros. El primer día de escuela, la graduación universitaria, la desenfrenada relación sexual con una amante griega en una playa olvidada de Mikonos, la salvaje golpiza en un partido de fútbol, el robo de una golosina en un kiosco, la voz de su padre al reprenderlo por la queja del comerciante, la carrera que culminó con su pie izquierdo dentro de cenizas hirviendo abandonadas en una plaza, el dolor insoportable del fuego quemando la inmaculada piel infantil, una caída en bicicleta que lastimó su hombro derecho al regresar de la universidad, una huida alocada de unos ladrones en una playa de Jamaica, la embriaguez del alcohol durante una juerga en Bilbao, el amanecer en el mar de las Islas Galápagos. Mareado por el torbellino, que desapareció en un fogonazo de luz, retornó al presente y se sentó en un sofá. Recordó las palabras de Leonardo Oseas en la audiencia de oposición ante el jurado de la universidad, recordó las preguntas y afirmaciones capciosas de dos de los jurados, recordó que el tercer jurado hacía una mueca sutil de desaprobación cuando leían el veredicto condenatorio y rechazaban la tesis doctoral. Tal vez el tercer jurado sería la clave para resolver el enigma de la derrota. David Maulenaut, desde lo más profundo de su ser, comprendió qué debía hacer.
A la mañana siguiente, caminó quince cuadras hasta el cementerio. Sus rodillas quemaban y las palpitaciones que sentía en el viejo, cansado y abultado corazón lo llenaron de terror, pero siguió adelante, deteniéndose varias veces en el trayecto. Al llegar, compró flores y con esfuerzo admiró al fin la lápida de la madre. Arrodillándose en la hierba fresca y húmeda, dejó que la emoción lo desbordara. Guardo silencio varios minutos, añorando el cariño, las reprimendas, las alegrías y las tristezas. La madre que preparaba los desayunos y el jugo de naranja antes de la escuela, la madre en la compra del primer traje, la madre en el baile de graduación delcollege, la sonrisa tierna y los ojos luminosos de la madre cuando le exhibió el diploma universitario. La madre abrazada al padre, mientras retornaban caminando a orillas del mar, luego de cenar sardinas en un pequeño bodegón.
Sacudió su rostro y con enojo y estupor, David Maulenaut aceptó que no podría incorporarse solo. Dos veces lo intentó, pero fue imposible ponerse de pie. Pidió ayuda, agitando el bastón en el aire. Un empleado del cementerio se le acercó. Al verlo tan agitado, le preguntó si estaba bien. David lo miró desconcertado y luego de un instante, una sonrisa calma y pura iluminó su rostro.
—Estoy mejor, gracias. Solo necesito un taxi.
—Lo acompaño.
Caminaron juntos hasta la salida del cementerio. Los pájaros comían los gusanos en la tierra húmeda, el sol brillaba y una brisa cálida agitaba los rostros de los vivos y el recuerdo de los muertos. David sintió armonía, una calma pacífica y profunda. Estaba viejo, pero no se dejaría vencer.
2
Antártida
La tormenta de viento y nieve asolaba la pequeña isla antártica. Los vidrios de los pabellones de la Base Militar se habían congelado y desde el interior apenas se divisaba el mar, cientos de metros debajo de la meseta en la que se emplazaba la congelada pista de aterrizaje y las barracas del personal. Eran casi las diez de la mañana y aún era de noche. El sol apenas asomaba en los largos inviernos y los días eran muy cortos. En ocasiones nunca salía y en otras, se vislumbraba en el horizonte una tenue claridad. El médico de la Base, doctor Martín Jiménez estaba preocupado pero reprimía sus emociones. El rostro anguloso, en el que destacaba la gran nariz, la amplia frente, inmensos ojos oscuros, la corta y prolija barba, matizada de canas grises. Las escuetas y meditadas expresiones del doctor, eran una máscara para el resto del personal que habitaba la pequeña Base Militar. Jiménez no se engañaba a sí mismo. La honestidad era el principal legado de sus padres, fallecidos años atrás.“El Hércules C 130 no podrá aterrizar en estas condiciones”.Salió de su modesto cuarto en el pabellón de los oficiales y caminó los escasos metros que lo separaban de la salida. Vistió la campera térmica y observó la temperatura del tablero digital que monitoreaba con precisión absoluta el ambiente exterior. 22°C bajo cero, aunque por el viento, la sensación térmica debería rondar los -50°C. Con disciplina marcial, Martín dio un paso, empujó la pesada puerta y la cerró tras de sí, con dificultad. Las ráfagas y la nieve sacudieron su cuerpo y los orificios nasalespercibieron el frío descomunal, ingresando en los pulmones. A los cuarenta y un años, notaba que su energía no era la misma que tiempo atrás y le costaba soportar las condiciones extremas del clima polar. Repuesto de la impresión inicial, caminó los poco más de cincuenta metros que lo separaban del pabellón hospitalario, para visitar a los pacientes, que se encontraban desde la noche anterior al cuidado del enfermero de guardia. Por fin logró ingresar en la antecámara del rudimentario hospital y pudo notar el aliviodelospulmones. Se quitó las grampas antideslizantes de las botas y se dispuso a iniciar la jornada laboral.
—Buenos días, doctor Jiménez —dijo Luis Peña, saludándolo con respeto. El enfermero admiraba la calidad profesional de su superior.“Si hubiera sido civil, podría haber hecho una pequeña fortuna en la actividad privada”, les había dicho alguna vez a sus amigos del continente, mientras cenaban cordero patagónico y degustaban una copa de merlot en una parrilla de Río Gallegos.
—¿Alguna novedad? —preguntó Martín Jiménez.
—Siguen estables, aunque sin mejora alguna —contestó el enfermero Luis Peña.
—Puede retirarse a descansar. Regrese a las 18, por favor —dijo con autoridad Jiménez, aunque dedicándole una leve sonrisa. Estaba agradecido de contar con tan buen asistente. Peña era un joven de poco más de treinta años, serio, responsable y dispuesto a hacer lo que se le ordenara. El enfermero asintió, aliviado de tener algunas horas de merecido descanso y se retiró en silencio, dejándolo a solas con los pacientes.
Los cinco soldados —Pedro San Martín, Juan Hernández, Lucas Gómez, Matías González y Carlos Sosa— seguían inconscientes, en la pequeña sala de terapia intensiva. Sus cuerpos eran alimentados y oxigenados con asistencia respiratoria mecánica, sonda nasogástrica y alimentación parenteral. Los cinco pacientes permanecían en coma, desde dos días atrás, lo que alteraba el humor de Jiménez, que no lograba entender la causa de la repentina descompensación. Los fármacos y suplementos alimentarios que había pedido al comando central en Buenos Aires, a partir delos análisis de sangre realizados en el laboratorio de la Base, deberían haber llegado esa misma mañana. El avión había despegado la noche anterior del aeropuerto del Palomar, y se había trasladado más de tres mil kilómetros hasta Ushuaia, donde había quedado varado. El Hércules C 130, una vieja aeronave que inexplicablemente todavíano había sido reemplazada, no tenía ninguna capacidad operativa para volar en la fuerte tormenta y aterrizar sin riesgos en la pista congelada de la Base Antártica, separada mil trescientos kilómetros del continente. Jiménez miró su celular. Un mensaje de texto del comodoro Claudio Lezama, máximo responsable de la Base, confirmó su intuición: el vuelo había sido cancelado hasta que la tormenta perdiera virulencia. Podían ser horas o días; el clima en el Polo Sur es absolutamente imprevisible. La tormenta continuaba contradiciendo las necesidades de los enfermos. Para aliviar el tedio, Jiménez disponía de unaIpady pasaba horas mirando videos de tangos enYouTube. De joven había aprendido a bailar y disfrutaba tanto las letras como la música de los arrabales de Buenos Aires. Lo que más extrañaba en los dos ciclos de cuatro meses en los que permanecía cada año trabajando en la Base, eran las noches de tango y milonga en un local del subsuelo del Café Tortoni, en la Avenida de Mayo. Miró la agenda.En cuarenta y dos días más estaría otra vez bailando y tomando ginebra en la gran ciudad del Río de la Plata. Un pensamiento atormentaba a Jiménez. Sentía una profunda desazón por una sociedad presa de sí misma, incapaz de desarrollar sus innumerables virtudes, condenada a crisis cíclicas que destruían los sueños de las familias, mientras poderosos vampiros insaciables succionaban la sangre y devoraban ilusiones. La impotencia del ciudadano frente a la arbitrariedad del estado, dirigentes con mandato divino para trastocar las reglas de juego sin consensos ni consultas, la crisis y la emergencia como regla y excusa para los desmanes y abusos , la incertidumbre, la angustia y la ausencia de opciones, la mediocridad creciente, la resignación ante lo que no se puede cambiar y hay que tolerar sin defensas ni certidumbres, la pobreza, la miseria, la mugre, millones de indigentes sin rumbo ni destino en el país de los alimentos, el señorío de la droga que mata y esclaviza, la muerte de la imaginación, la clausura de la esperanza.”Perder siempre, acostumbrarse al mal trato”.En estos sórdidos y pesimistas pensamientos se encontraba sumido Jiménez, cuando oyó entrar al enfermero Luis Peña, que puntualmente había regresado al pabellón hospitalario, cinco minutos antes de las dieciocho horas. Luego de saludarlo, Jiménez salió nuevamente a la intemperie. El viento había desaparecido y la nieve, fresca y virgen cubría el hielo congelado, mientras los copos continuaban cayendo desde el cielo. El mar austral se divisaba enrojecido por la débil luz del atardecer. Jiménez caminó unos pasos. Recordó sus primeros años de universidad. Recordó la decisión de ingresar como personal civil de las Fuerza Aérea, siguiendo un inexorable mandato familiar de tres generaciones. Recordó el deseo de abandonar el contacto con la civilización y trabajar ocho meses al año en la Antártida. Recordó a Raquel, una joven y sensual bailarina, con la que disfrutaba algunas noches esporádicas de pasión, en Buenos Aires. Sabía que Raquel era infiel, que era una mujer muy libre, que jugaba con el amor, pero no le importaba. Sentía un inexplicable placer por la relación exótica que mantenían. Reconocía que cuando estaban juntos irrumpía la pasión del viento huracanado que atosigaba los hielos eternos del continente blanco. Jiménez no podía exigirle nada. Vivía largos periodos en la Antártida y ninguna mujer ni familia normal lo aceptarían. La consecuencia de su personal decisión eran la soledad y la libertad.“No todas las vidas deben ser simples. La mía nunca lo será”.
Girando el rostro, los ojos de Jiménez se posaron en el comodoro Claudio Lezama, que venía caminando a unos diez metros de distancia, enterrándose en la nieve recién caída. Sin hablar, ambos hombres fueron al hospital. Entraron.El comodoro, un hombre barrigón de poco más de sesenta años, saludó cortésmente al enfermero y luego preguntó:
— ¿Cuál es la causa de la extraña enfermedad de los efectivos?
—Comodoro, lamentablemente aún la desconocemos. En principio creí que se trataba de una indigestión por alimentos en mal estado. Pero después de analizar los restos de las comidas de los últimos días y considerando que de toda la población de la Base compuesta por setenta y cuatro personas solo cinco se encuentran afectadas, no puedo concluir terminantemente que se trate de un problema de los alimentos, ya que todos consumimos los mismos productos —señaló Jiménez y luego de una pausa, prosiguió: —Algo parecería no encuadrar en los parámetros habituales. Sobre todo la virulencia de la enfermedad. Como advertirá estamos brindando la atención médica disponible, pero no hay ninguna mejoría. Hemos tomado muestras de los alimentos consumidos para un análisis exhaustivo. Si usted lo autoriza, quisiera pedir un informe al laboratorio químico de la Universidad de Biotecnología, con sede en Buenos Aires, a cargo del doctor Leonardo Oseas —agregó.
—¿Por qué considera que es mejor que el laboratorio del Hospital Militar? —interrogó el comodoro.
—Leonardo Oseas es el mejor médico especializado en toxicología del país. Se recibió con honores en la Universidad de Buenos Aires y realizó un doctorado en una universidad extranjera, con sede en París. Además, es Licenciado en Química.
El mérito académico y sus múltiples estudios, determinan que fuera contratado por una institución fundada tan solo siete años atrás, con un laboratorio muy avanzado, dedicada a la investigación y al desarrollo de Biotecnología. Según mis conocimientos, es el profesional indicado para encontrar una respuesta y darnos un diagnóstico preciso de la causa de la enfermedad.
El comodoro Lezama lo miró un largo rato. El estudio que solicitaba el médico de la Base implicaría un costo adicional al presupuesto con que contaba.
—Lo voy a pensar detenidamente y le daré una respuesta lo antes posible —dijo el comodoro que, sin demora, dejó el hospital y se dirigió a su oficina, que se situaba a unos setenta metros.
Esa noche el doctor Jiménez no podía conciliar el sueño. Contempló la luna llena a través de la ventana de su habitación, brillando en la noche antártica. El viento había disminuido. Acarició el pelo de “Nita”, su perra Husky, la única compañía que como premio a su dedicación y profesionalidad, el comodoro Lezama le había permitido traer del continente, meses atrás. La cachorro esquimal de solo un año de vida comenzó a ladrar y a mordisquear los pantalones de Jiménez, mirándolo con sus salvajes ojos celestes insondables.
—Nita, tal vez mañana lleguen los medicamentos. ¿Querés salir a dar un paseo?
La perra movió la cola y comenzó a saltar a su lado, jugueteando con Jiménez. El médico le colocó la correa y luego se vistió con ropa térmica, calzando las botas con clavos antideslizantes. Le agregó al calzado una protección de silicona, para incrementar la adherencia en el hielo, se enfundó en la larga campera y salieron a la intemperie. Los 26°C bajo cero les parecieron agradables, comparados con la sensación térmica de menos 50°C soportada durante el día. La luna brillaba en su esplendor y se reflejaba en el hielo y la nieve, llenando de claridad la noche antártica, que parecía un sueño. Caminaron sobre el suelo congelado, escuchando el ruido de los clavos de Jiménez y de las garras de Nita, observando las sombras del médico y de la cachorra Husky, mientras se acercaban al acantilado para apenas divisar el mar debajo. Pocos minutos después, llegaron al precipicio. La luna había continuado su lenta marcha en el cielo polar y dibujaba una estela inmensa sobre el agua. En el horizonte, las montañas de la Península Antártica y en el mar, los numerososicebergsque navegaban, como barcos celestes a la deriva. Respiraron el aire puro y Jiménez rezó una plegaria por la pronta recuperación de los pacientes. Las situaciones límites a las que se enfrentaba en el ejercicio de la medicina siempre lo conmovían, aunque mantenía su máscara frente al personal de la Fuerza. Jiménez se enfrentaba a la ilusión de la vida, la incertidumbre de los días, lo vano de dejar para el futuro los sueños íntimos y personales, que tal vez nunca se realizarían. Jiménez percibía que la vida era un dolor continuo, con pequeños aunque gloriosos oasis de felicidad.“Vivimos en el desierto, siempre escasos de agua”.Nita comenzó a ladrar a la Luna y en el silencio de la noche, sus ladridos retumbaban. Jiménez sonrió.“Tiene espíritu, hay un alma ahí, me llena de alegría y alivia mi angustia”.Retornó al pabellón, impregnado de la incomparable belleza del continente más puro de la Tierra. En los últimos cien metros debieron esforzarse por la intensidad del viento, que de improviso y desde la calma más absoluta, comenzó a soplar levantando la nieve que aún no se había congelado.“Tal vez el avión no pueda aterrizar mañana”. Durmió sin soñar y despertó afligido; la alarma del reloj no había sonado. Nita estaba echada sobre la frazada. Jiménez se cambió lo más rápido que pudo. Le dejó agua a la perra y salió preocupado a la intemperie. Llegaría más de media hora tarde y seguramente el enfermero Luis Peña lo estaría esperando impaciente. Atravesó la tormenta de nieve y viento. Llegó al hospital a las diez horas y cuarenta y siete minutos. Observó el rostro triste y cansado del enfermero. Lo miró preocupado.
—¿Pasó algo?
Por toda respuesta, el enfermero bajó los ojos. Jiménez ingresó presuroso en el cuarto donde se encontraban las cinco camas. Sintió el olor de la defecación y vio la sangre oscura que había salido de las mascarillas de oxígeno.
—Esperaba que viniera a ver, antes de hacer nada —dijo lúgubre el enfermero. Con frialdad y reprimiendo las emociones, limpiaron la sangre de los rostros y acondicionaron los cadáveres. Por teléfono, Jiménez informó la novedad al comodoro Lezama. Los pacientes habían fallecido, en la mañana del 20 de Julio.
El peso, la suciedad y el olor de los cuerpos muertos, las lágrimas disimuladas en los ojos de Luis Peña, el rostro imperturbable de Jiménez y por dentro, el dolor, la bronca y la angustia de no entender lo que había acontecido.
¿Por qué habían fallecido?, ¿Cuál era la causa de la repentina descompensación?
Habían sido cinco hombres jóvenes y fuertes, entrenados para la vida salvajemente dura de la Base Antártica.
Perdido en los interrogantes del insólito episodio, Martín Jiménez tras acondicionar los cadáveres retornó caminando sobre el hielo e ingresó al pabellón. Nita lo estaba esperando y comenzó a ladrar, a morderlo, a festejar el regreso. La perra se abalanzó con sus patas delanteras sobre Jiménez y casi lo tira al suelo. El médico la calmó y le dio de comer el suplemento dietario. Mientras veía a Nita saciar el hambre y acariciaba el pelaje blanco, se sentó en la cama. Instantes después, la perra se acostó a su lado. Sintió que algo se desprendió dentro suyo, rompiendo el cristal aparente de seguridad. Un río de lágrimas bañó su rostro.