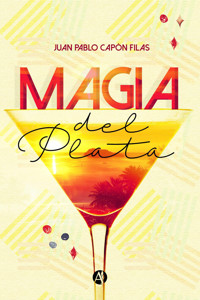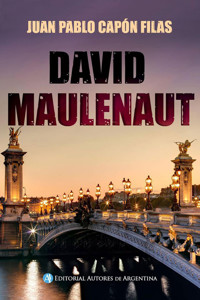2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En el campo de trigo de una Abadia, en las orillas de una pequeña ciudad, en el interior de la Argentina, ha ocurrido un crimen. La investigacion del cruento evento sera una ardua batalla, en la que se pondran en juego valores y ambiciones, talentos y mezquindades. La religion, la moral y el derecho, la vejez y la juventud, la pureza y la vileza, la serenidad y la ambicion, los ritos ancestrales de purificacion y la rutina del monasterio, generan una trama que entretiene, pero a la vez despierta profundos interrogantes. Una obra imperdible y necesaria, un policial que motivara al lector a buscar el campo dorado y la Abadia interior. Una novela con saltos en el tiempo y el espacio y personajes que quedaran en la memoria. Una estetica muy personal, un estilo de narracion que sumerge al lector en un oceano de palabras, en procura de despertar no solo emociones, sino esencialmente razonamientos y nuevos enfoques de las cuestiones mas esenciales. Los estudiantes y los interesados en el derecho, filosofía y teología descubriran aspectos ocultos en la obra e indagaran en las discusiones y debates del derecho y la equidad, la doctrina del Viejo y el Nuevo Testamento, el cristianismo y el existencialismo, los deberes de obediencia y la libertad
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
juan pablo capón filas
El monje, el campo dorado y la Abadía
Editorial Autores de Argentina
Capón Filas, Juan P.
El monje, el campo dorado y la Abadía / Juan P. Capón Filas. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2016.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-711-643-4
1. Novela. 2. Novelas de Aventuras. 3. Novelas Policiales. I. Título.
CDD A863
Editorial Autores de Argentina
www.autoresdeargentina.com
Mail:[email protected]
Diseño de portada: Justo Echeverría
Diseño de maquetado: Inés Rossano
Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723.
A la memoria de Ana María Juana Bordón
La historia, los personajes, las instituciones y todos los hechos que se relatan son ficticios.
El autor deja expresamente aclarado que la presente obra es íntegramente una ficción, que solo ha existido en la imaginación ideal del escritor, sin referencia alguna con la realidad, por consiguiente cualquier coincidencia que pudiere muy eventualmente ocurrir será resultado del azar.
La novela no deberá ser interpretada como referida a personas vivas o muertas y/o a instituciones políticas, culturales o religiosas.
“Para recibir el saludable remedio del sacramento de la penitencia, el fiel ha de estar de tan manera dispuesto, que rechazando los pecados cometidos y teniendo propósito de enmienda, se convierta a Dios”.
“En el sacramento de la penitencia, los fieles que confiesan sus pecados a un ministro legítimo, arrepentidos de ellos y con propósito de enmienda, obtienen de Dios el perdón de los pecados, cometidos después del bautismo, mediante la absolución dada por el mismo ministro, y, al mismo tiempo, se reconcilian con la Iglesia, a la que hirieron al pecar”.
“Al oír confesiones, tenga presente el sacerdote que hace las veces de juez y de médico, y que ha sido constituido por Dios ministro de justicia y a la vez de misericordia divina, para que provea al honor de Dios y a la salud de las almas”.
“El sigilo sacramental es inviolable; por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente, de palabra o de cualquier otro modo, y por ningún motivo”.
Código de Derecho Canónico, Titulo IV, Del Sacramento de la Penitencia
1 Carrizo
Un campo dorado y una Abadía y en el horizonte, la olvidada ciudad de Carrizo, en el interior de la Provincia de Buenos Aires. El sol apenas asomaba, pero horas después, un suceso inesperado afectaría la vida monástica. El aviador Schmidt observaba desde lo alto las suaves colinas de Carrizo y las sombras cambiantes en la tierra fértil. La pequeña y robusta avioneta, con las alas cargadas de tóxicos para la fumigación, comenzó la primera pasada, sobre los campos dorados.
Schmidt, al mando de la aeronave, descendió a solo dos metros del trigo y descargó la nube de pesticidas. El piloto observaba el instrumental que indicaba que la presión de aceite, las revoluciones, la velocidad, la altitud y el régimen de fumigación eran correctos.
Las más de tres décadas de experiencia como piloto, le permitían sentir las alas, el fuselaje, el timón, los comandos y la hélice, que eran su cuerpo y una segunda naturaleza.
El vértigo del vuelo, el suelo próximo, la adrenalina de saberse en peligro constante, alertaban los sentidos.
Con precaución, viró en ascenso hacia la derecha, eludiendo el único obstáculo: un gran eucalipto de más de veinte metros. Luego, suspendió la descarga y continuó elevándose en el cielo sin nubes.
Relajó los hombros y las cervicales; olvidando las obligaciones laborales, disfrutó del vuelo. El ruido del aire en la ventanilla entreabierta, el amarillo cientos de metros debajo, la Abadía de los monjes de clausura con modernos e imponentes edificios, el poderoso sonido del motor, las leves turbulencias y, en unos de los bordes del horizonte, las calles y los edificios de la ciudad, bañada por los suaves tonos del inicio del día.
Schmidt volvió a sentirse en armonía, con la sensación de estar suspendido en el aire, sobre la tierra inerte. Desde las alturas, el planeta lucía sereno, pacífico y unificado. Las tensiones y disputas humanas desaparecían por completo en la naturaleza inmaculada. El universo era un edén.
El piloto dirigió la nariz del avión hacía el amplio campo que bordeaba la Abadía. Sabía que los monjes vivían, trabajaban y oraban, entregando las vidas a Dios, en un acto de amor espiritual que Schmidt no alcanzaba a comprender.
¿Qué motivos llevaban a las personas a recluirse en la orden monástica, resignando los placeres del mundo, buscando una pureza tal vez inalcanzable?
No era un asunto que le importara. Como profesional de la fumigación, dueño de la aeronave y del destino, sin mayores compromisos que volar en las temporadas de labor y haraganear el resto del año, sin familia ni mujer, lo único relevante era cobrar dinero por los servicios.
Ya eran diez las temporadas consecutivas en las que realizaba la fumigación del campo de la Abadía y los monjes siempre habían cumplido a rajatabla con los pagos comprometidos.
Luego de otra pasada sobre el campo que rodeaba la moderna e imponente construcción, comenzó a realizar la última fumigación. Descendió a ras del suelo y descargó los pesticidas.
El sol ya se encontraba alto y los rayos bañaban el dorado cereal. Controló el velocímetro: ciento sesenta kilómetros por hora. La aeronave, más liviana luego de haber realizado gran parte de las descargas, había acelerado la velocidad de crucero, recibiendo además un leve viento de cola.
Observó el campo pasando a toda velocidad bajo la avioneta, cuando una luz poderosa lo encandiló. Entrecerró los ojos y sintió en el cuerpo una leve inseguridad y un brusco e inesperado movimiento del avión que lo llenó de inquietud, aunque los años de experiencia le permitieron recobrar en instantes el control de la aeronave.
Intrigado por el estallido de luz, volvió a realizar un vuelo rasante sobre el campo. Nuevamente el fogonazo lo cegó, pero esta vez no sintió el malestar anterior, ya estaba prevenido.
Descendió la aeronave en un camino de tierra lateral, que estaba en buen estado y que había utilizado días atrás en una emergencia.
Luego de aterrizar, apagó el motor y salió con parsimonia de la avioneta, decidido a encontrar el motivo del encandilamiento que casi había ocasionado un gravísimo accidente. Debía encontrar la causa y reparar el problema, ya que al día siguiente volvería a fumigar y no quería correr riesgos.
Percibió el aroma fresco de la primavera y desplazó el gran cuerpo de casi dos metros de altura por encima del alambrado, internándose en el campo del monasterio.
Las espigas de trigo le llegaban hasta las rodillas y caminó con precaución. Tal vez se enfrentaría a serpientes o cuevas de vizcacha; una picadura o un tropezón podrían ser percances inesperados.
Al llegar al centro del gran terreno no advirtió nada irregular, tal vez habría sido alguna pequeñísima laguna que habría reflejado la luz del sol.
Caminó en redondo unos cuantos metros y no notó ninguna anormalidad. Trigo y más trigo lo rodeaban todo. Instantes más tarde, en la dirección del eucalipto, pero al menos cien metros antes del gran árbol, nuevamente lo encandiló la luz que surgía de la tierra.
Entrecerró los ojos y mirando hacia un costado advirtió que era el reflejo del sol en un espejo apoyado en el suelo.
Caminó hacia la fuente de luz y al ver la increíble escena desvió la mirada. Un estupor indescriptible e inesperado.
Al lado del espejo, yacía un cuerpo humano.
Pensó en huir hacia la avioneta e hizo esfuerzos por retomar el control de sus emociones. Schmidt, luego de unos segundos de zozobra, avanzó hacia el cadáver y repuesto de la impresión inicial, contempló la irreal imagen.
El cuerpo estaba vestido con una camisa blanca y un pantalón de jean. Era un hombre de estatura normal, tal vez de un metro setenta y cinco. El rostro desfigurado por una herida de bala en el centro de la frente, los ojos oscuros abiertos hacia el cielo. El cabello colorado, manchado de sangre. Si no hubiera sido por la evidente rigidez, habría parecido dormido. Un olor nauseabundo penetró en la nariz de Schmidt y le provocó náuseas.
En el espejo, en prolijas letras rojas manuscritas y en mayúsculas, se leía la frase: “EZEQUIEL 6:13”.
Schmidt observó además un maletín de cuero negro, aferrado a las manos del hombre. Por un instante, tuvo curiosidad por inspeccionarlo, pero de inmediato se reprimió y salió corriendo por el campo dorado, rumbo a la avioneta.
Antes de ingresar a la cabina, vomitó al lado del avión; sintió la acidez invadir la boca y el asco lo abandonó, junto con el contenido del estómago. Entró al avión, abrió un pequeño termo, sirvió lo que quedaba del café en la tapa de plástico que utilizaba como taza, hizo gárgaras, volvió a bajarse y escupió. Se sintió mejor. Recuperado, prendió los motores y en un rápido vuelo aterrizó en menos de diez minutos en el aeropuerto de Carrizo, donde formalizó la denuncia en la oficina administrativa, ante un joven, inexperto y asombrado funcionario.
2 Abadía. Un día después del hallazgo del cuerpo
El sonido de las campanas, a las tres de la mañana, despertó a los monjes. Con disciplina y sin emitir sonido alguno, se levantaron de las rígidas camas, lavaron los rostros, con esmero y humildad se vistieron con los hábitos blancos y las sandalias, cubrieron las cabezas con las capuchas y fueron con paso lento y relajado a iniciar el primer servicio litúrgico del día, en la moderna y austera capilla.
En la oscuridad del templo, los monjes iniciaron las Vigilias, la oración comunitaria de la noche. Las pupilas se dilataron y percibieron mínimamente las facciones de los rostros inescrutables.
La rutina de la Abadía había sido alterada por el incendio de los cultivos y por el hallazgo del cuerpo.
El anciano Abad Ciro, conducía los destinos de la Abadía. Era un hombre de estricta disciplina y notable percepción. Conocía cada una de las expresiones y los pequeños cambios de humor de los discípulos y supo con toda certeza que los monjes, templados en el ayuno y el silencio, sufrían una profunda conmoción interior.
El canto gregoriano emergió de las gargantas, que elevaron una plegaria conmovedora, entonando las palabras al son de la melodía compuesta por el monje Pedro.
Los cantos religiosos hacían referencia a la belleza de la creación, a la templanza en seguir los caminos que Dios traza a los hombres, a la providencia divina, a los dones y los infortunios que fortalecen la fe en el Señor.
El huésped Isidro Hermes, un joven y desconocido periodista de veinticinco años, que realizaba su primer retiro espiritual en la Abadía, contempló emocionado la escena medieval, sin percibir la angustia que brotaba de las voces misericordiosas.
Luego de la primera ceremonia del día, fueron a desayunar en silencio. Los huéspedes concurrieron al borde del sueño a las habitaciones separadas del monasterio y los monjes ingresaron en la gigantesca cocina comedor.
El Abad Ciro, luego de más de tres meses sin hablar en las reuniones colectivas, se puso de pie, contempló los rostros de los monjes y les dijo:
—Hermanos. Lamento dejar de lado el compromiso de guardar silencio hasta fin de año, pero el Señor nos ha enviado una prueba excepcional. Ha ocurrido una desgracia que tendrá profundas consecuencias en nuestra vida; un hecho que no logramos aún comprender. En nuestro campo se ha encontrado el cuerpo de un hombre asesinado y hemos perdido la cosecha de trigo. Dos hechos gravísimos e inéditos en la vida en comunidad, que solo merecen una respuesta de nuestra parte: oración, trabajo y silencio. Hermanos, renovemos nuestros votos, guardaremos nuestras obligaciones con todo rigor: oración, trabajo y silencio.
Los monjes asintieron con la cabeza y reprimieron los gestos de incredulidad y de dolor. Las miradas sutiles reflejaban el estupor que sentía la comunidad.
Luego de la ceremonia de Laudes, a las 8 de la mañana, los miembros que realizaban las tareas rurales, se enfundaron en los atuendos gauchescos, montaron los cinco caballos y fueron nuevamente a recorrer el campo, contemplando con dolor la tierra yerma y percibiendo con brutalidad que el fruto del esfuerzo se había evaporado en un día de horror y miseria.
El monje Pablo, de cuarenta y siete años, encargado de la cocina de la Abadía, interpretaba las palabras del Abad Ciro.
Eran ya las nueve de la mañana y Pablo estaba parado lavando la verdura que comerían al mediodía. Vestía un sencillo y gastado pantalón de jean y una camisa celeste, bajo un largo delantal. El hábito monástico colgaba en una percha, bajo un gancho empotrado a la entrada de la cocina, para evitar que los olores impregnaran la ropa religiosa.
Recordó que siete años atrás, cuando ingresó al monasterio, el Abad Ciro lo había autorizado a practicar los ejercicios espirituales mediante técnicas orientales de meditación. Luego de una fundada argumentación, el Abad había aceptado que Pablo adoptara el carisma que postulaba que no había oposición entre el cristianismo y las prácticas de Yoga y meditación Zen.
El monje Pablo, que durante diez años había sido profesor de Filosofía, había abandonado la vida en sociedad para intentar la purificación espiritual en el monasterio de clausura de Carrizo.
Al ingresar, el Abad Ciro le había sugerido que continuara con tareas intelectuales, pero el monje Pablo quería dedicar los esfuerzos a las ocupaciones más simples que estuviesen disponibles. El Abad, un tanto sorprendido, le dijo que solo tenían lugar en la cocina del monasterio. Pablo aceptó con gusto el puesto de ayudante de un viejo cocinero, un hermano en la fe que lo recibió con cordialidad y le enseñó los rudimentos básicos del oficio. “Elaboramos comidas simples y nutritivas, verduras, pastas, frutas, poca carne para reducir el colesterol. Una vez por semana, alguna sorpresa, ya que la vida del monje también requiere pequeños placeres”. Luego de dos años de trabajar como ayudante, el anciano monje que ocupaba el cargo de cocinero principal pidió el retiro, para ir a morir a una residencia religiosa en Buenos Aires y Pablo fue nombrado en su reemplazo.
Mientras continuaba las tareas en la cocina, el monje Pablo ingresó en lo más profundo, en la interioridad más insondable, por solo él conocida. Sintió los cantos de los pájaros, la humedad del rocío, el ruido del viento en la copa de los árboles, el dolor de las rodillas al estar de pie, el sufrimiento de los gastados y artrósicos ligamentos, la agitación del corazón y las pequeñas palpitaciones que tal vez indicaran una incipiente afección cardiaca, la energía del universo al inspirar y las miserias del ser, la vanidad, el temor e incertidumbre, al expirar. Sentía angustia y rezó una oración por el hombre asesinado y su familia.
El océano de palabras interiores fue desvaneciéndose y quedó la nada misma, donde permaneció calmo unos minutos. De improviso, mientras rallaba las zanahorias, como un fogonazo de luz, la mente iluminó un nuevo concepto: el campo incendiado y el hombre muerto no eran una fatalidad brutal del Dios del Antiguo Testamento, sino un profundo mensaje cristiano para la comunidad monástica.
La voz interior lo interrogó:
— ¿Pablo, qué parte de vos mismo dejarías muerta en un campo abandonado?
—Tantas cosas —respondió sin convicción.
— ¿Cuáles cosas? Sé más específico, no huyas.
—La gula.
El sonido de una pequeña y casi imperceptible campana indicó a los monjes que debían prepararse para el ejercicio espiritual del mediodía, la liturgia Sexta, en la capilla de la Abadía.
Pablo dejó la labor en la cocina y colocándose el hábito blanco, se encaminó a hacia allí.
—Junto con el muerto en el campo incendiado, ha desaparecido mi gula- pensó con convicción.
Reconoció que su mayor pecado consistía en las pequeñas raciones de comida que todos los días, tanto en la preparación del almuerzo como de la cena, ingería a escondidas, sintiéndose un ladrón, un delincuente, un indigno.
Se convenció que en el campo de la Abadía, con el incendio y el muerto, había desaparecido su mayor obstáculo a la iluminación, al encuentro con Dios.
Recordó las enseñanzas de Sun Tzu, enEl arte de la guerra: “No hay ningún país que se haya beneficiado por guerras prolongadas”.
—Mi guerra personal contra la gula ya ha sido librada, mi mejor victoria ha sido vencerla sin combatir —se dijo a sí mismo parafraseando a Sun Tzu, mientras una leve sonrisa se dibujaba en su rostro.
Sabía que no sería fácil vencer las nuevas y cotidianas tentaciones, cada almuerzo y cena eran ocasiones para defraudarse a sí mismo, pero estaba dispuesto a realizar el mayor esfuerzo por dejar el mal hábito y procurar subir un nuevo escalón en el ascenso espiritual a una vida más plena.
Palpó su barriga. Los quince kilos de sobrepeso se depositaban en el estómago. Los rollos de grasa que lo acompañaban desde la adolescencia habían aumentado con los pequeños y continuos desvíos de la dieta. Se propuso dejar muerta la gula en un campo espiritual abandonado de su alma y comenzar una nueva vida.
Pablo ingresó a la capilla, junto con el resto de los monjes.
En el sector reservado para los huéspedes, mientras el calor del mediodía comenzaba a penetrar las paredes y el sol radiante bañaba de luz el Cristo de dos metros de altura suspendido en el aire apacible, el periodista y huésped Isidro Hermes observaba cada detalle, cada rostro, mientras entonaban las canciones en el nuevo servicio que presenciaba.
Había leído en el teléfono celular la noticia del horrible suceso ocurrido a metros de la Abadía y recordó la humareda y el olor del incendio. La noticia se había expandido como un virus en las redes sociales y era elhashtagdel día en Twitter.
“¿Y si uno de estos monjes fuera el asesino?”, se preguntó mientras fingía un estado de recogimiento interior.
“Sería una nota periodística excepcional, mi ascenso inmediato a la fama”, se respondió malicioso. La avidez del dinero y el poder corrompieron los atisbos de espiritualidad.
Tal vez los monjes de la Abadía no fueran inocentes, no podían serlo. Un muerto abandonado en el campo incendiado colindante con la imponente construcción no parecía un hecho ajeno, ni aislado.
Al caer la tarde, Isidro Hermes se despidió del padre hospedero con un saludo formal y regresó anticipadamente a Buenos Aires, manejando un pequeño vehículo de dos puertas, que le había prestado su hermana.
“Un muerto, un campo y una Abadía. No son datos aislados, sino relacionados. Monjes apartados del mundo, alejados de la civilización en el siglo de las comunicaciones. Un dato bizarro, que además esconde un hecho atroz, la muerte de una persona en una simulación del infierno” especuló Isidro, mientras salía a la Ruta 3.
“Habrá escándalo, habrá ventas y voy a vencer la pobreza y el resentimiento”, pensó en voz alta, mientras conducía el pequeño automóvil. “Es la hora de hacer guita y salir de pobre”, agregó mientras apretaba el acelerador, al máximo de velocidad.
“Que me pongan todas las multas que quieran, en cinco meses estaré parado “, se oyó decir en voz alta, mientras casi provocó un accidente, al superar un auto familiar y eludir un camión, en una maniobra antirreglamentaria.
Siguió manejando por la Ruta 3, viendo pasar los campos infinitos y las pequeñas ciudades, mientras la euforia inicial se desvanecía. Retornó la tristeza profunda, el sentirse vencido antes de empezar. “Voy a fracasar, es mi destino. El país y el gobierno devoran mis sueños. Cada día la sociedad empieza de nuevo, tira los logros del pasado a la basura y los que estamos abajo seguimos sepultados en la miseria. Por más que se esmeran en mentirnos, no pueden disimular que el único plan que tienen es mantenernos aplastados. Tendría que largar lo poco que tengo e irme a Brasil, buscar una bonita y pulposa garota, disfrutar del sol y la pobreza digna, tener sexo sin pagar y dormir en las playas. Estoy podrido. Me ganaron” elucubró mientras revolvía el café amargo y oscuro, en una malograda estación de servicio al lado de la ruta.
Dos horas más tarde, con amargura y el alma destruida, llegó a Buenos Aires. Un policía lo detuvo, le pidió los documentos del vehículo y lo trató con dureza. “Tengo todo, por más que quieras no podrás multarme”, pensó mientras le entregaba la documentación al agente del orden.
—Pibe, andas con las luces apagadas. Por esta vez te la dejo pasar, pero ¿sabías que así sos un peligro?
—Disculpe oficial, no se volverá a repetir —contestó Isidro Hermes. Encendió el motor y las luces y siguió manejando. Haberse escapado de la multa lo llenó de euforia. Dejó el auto en un garaje a dos cuadras del pequeño dos ambientes, en el Barrio de Once, llegó al departamento y tiró la valija en el piso. Abrió la heladera y saco una cerveza Corona. Llenó una copa, le agregó una medida de vodka y dos hielos. Peló un salame que había comprado en Carrizo y cortó dos rodajas de queso. Encendió la radio y disfrutó las melodías urbanas, mientras comía y bebía. El elixir del alcohol relajó la mente agobiada por el resentimiento y casi borracho, durmió hasta la mañana siguiente.
3 Horas después del hallazgo del cuerpo
El fiscal Andy Polo estaba en la pequeña oficina, anexa al edificio de los tribunales de Carrizo, cuando el ring del teléfono le agredió los oídos.
Dejó de teclear la apelación, despejó la mente del tedio que le ocasionaba un caso de corrupción administrativa municipal y atendió la comunicación.
Luego de unos segundos de escuchar las lentas y dubitativas palabras del Juez, doctor Víctor San Marco, la adrenalina se apoderó de sus emociones. Se puso de pie, tomó la cámara de fotos digital y salió presuroso hacia la puerta. Subió al pequeño Volkswagen Gol y maldijo cuando el semáforo de la esquina de la plaza lo obligó a detener la marcha.
Vio por el espejo retrovisor una imagen que se agigantaba y oyó las sirenas de dos móviles de la policía que venían a toda velocidad, haciendo sonar además las potentes y molestas bocinas.
El fiscal apretó el acelerador y siguió a los autos policiales, que pasaron en rojo la bocacalle y por medio metro no ocasionaron un grave accidente con dos motocicletas que lograron eludirlos. Uno de ellos se dio vuelta y lo insultó. Polo pensó arrancar y atropellar al motociclista insolente, pero logró contenerse. Imaginó en un instante de locura que golpeaba la rueda de la moto y que el cuerpo del hombre sin casco volaba por encima del capot, dejándolo sin vida.
Andy Polo cerró los ojos un segundo y se focalizó en la tarea. Siguió manejando. Tras los móviles policiales que lo habían adelantado, condujo por la Ruta 3, en dirección a Buenos Aires, durante veinte kilómetros, realizando audaces maniobras para pasar a los lentos y cargados camiones de hacienda que obstruían la angosta e insegura carretera.
Luego de casi media hora, al llegar a la ruta de tierra que conducía a la Abadía de los monjes de clausura, vio la humareda y aminoró la marcha, intentando morigerar el infernal movimiento del auto en el camino irregular.
Dos kilómetros más y el fiscal y los policías estuvieron en el incendio. El campo de trigo, llamas bajas e irregulares y la humareda que dificultaba la respiración. Detuvieron los vehículos y contemplaron el fuego que arrasaba la siembra y el esfuerzo de los monjes.
En uno de los bordes del campo vieron las siluetas de cinco gauchos, con camisas y chambergos, montados en caballos zainos, que observaban resignados como las llamas devoraban el trigal.
Oyeron las sirenas detrás y se dieron vuelta para mirar. Dos camiones de bomberos venían levantando polvo, a toda velocidad en la irregular huella de tierra.
Subieron de inmediato a los vehículos, avanzaron algunos metros y los dejaron estacionados en una banquina, para darles paso.
Los bomberos, con diligencia y precisión, comenzaron la ardua labor, dirigiendo los chorros de agua hacia las llamas. Unas horas más tarde, el incendio estaba apagado.
El juez de instrucción y la secretaria, la doctora Lucía Ibáñez, llegaron en un vehículo oficial y saludaron cordialmente al fiscal. Aguardaron hasta que los bomberos apagaran las cenizas, mojando la tierra arrasada.
La secretaria dirigió una sonrisa cómplice al fiscal Polo y pensó:
“Estás muy bonito hoy. Para esta noche te tengo una sorpresa”. Cada vez que veía a Andy Polo tenía deseos de tocarlo; era una sensación perturbadora; le molestaba tener dependencia del cuerpo, de las miradas y de las caricias de Polo. El fiscal, a los cuarenta y dos años, con canas recién surgidas sobre el moreno rostro, la piel dorada y oscura, la figura atlética, el vientre plano, la nariz prominente y los grandes ojos negros, despertaba suspiros en los cafés de la pequeña ciudad.
“Las minas lo desean, pero siempre serás solo mío”, continuó mascullando la secretaria mientras se esmeraba por disimular los pensamientos y responder solícita a todas las instrucciones del anciano juez.
Sin decir palabra, tanto el fiscal como la secretaria accedieron al ademán del magistrado y caminaron junto con dos empleados que oficiaban de testigos del reconocimiento judicial, mientras se tapaban la nariz para resguardarse del polvillo de las cenizas.
Polo no pudo evitar dar una mirada a la espalda de la secretaria. Le dirigió una sonrisa, cuando discretamente la mujer se volvió para observarlo. Lucía Ibáñez, con treinta y cinco años, un metro setenta, pelo azabache, nariz pequeña y ojos claros, era una belleza singular.
En cinco minutos, la comitiva llegó a la escena del crimen. El fiscal Andy Polo tomó la cámara digital y fotografió el cuerpo, mientras reprimía las náuseas ante el olor de la carne quemada. La secretaria apartó el rostro y se alejó descompuesta, el juez apretó la mandíbula, mientras pensaba en la escasa suerte que había tenido, ante la dificultosa investigación que lo aguardaba y los testigos miraban absortos el dantesco espectáculo.
El disparo en la nuca había dejado un orificio en la frente y la sangre derramada se había coagulado, manchando la camisa. Los cabellos se habían chamuscado y el cuerpo había quedado parcialmente incinerado.
Un espejo había explotado y los pedazos del vidrio se habían esparcido alrededor del fallecido. El maletín de cuero continuaba aferrado a las manos del occiso y permanecía cerrado sin que se pudiera ver el contenido.
El juez ordenó a la policía cercar con postes y bandas de plástico la escena del presunto homicidio, a fin de evitar la contaminación de las muestras que tomarían los forenses. La comitiva judicial retornó sobre sus pasos y recorrió cientos de metros hasta los automóviles.
El juez solicitó, por teléfono celular, la asistencia de la Policía Científica Federal y le ordenó a la secretaria y a los testigos aguardar las horas que fueran necesarias, hasta que los expertos de la ciudad de Buenos Aires arribaran al campo chamuscado.
Luego del estupor inicial, la conversación entre los presentes derivó en las trivialidades habituales del tiempo, el deporte y los casos judiciales en trámite.
Los testigos especularon sobre la causa de la muerte:
—Parecía un caballo ajusticiado, debió ser un gaucho muy diestro en el manejo del arma para poder liquidarlo de un solo disparo —dijo uno.
La secretaria del juzgado lo amonestó:
—La obligación del testigo es ver y escuchar, no pensar —dijo bruscamente.
El empleado bajó la mirada, reprimiendo la rabia ante lo que consideró un mal trato innecesario de la altanera abogada que presumía amante del anciano y pusilánime magistrado.
El fiscal Polo observó al juez, reprimiendo el desprecio. No entendía como el mediocre magistrado no se había jubilado aún.
“Cualquiera sería mejor que este viejo estúpido. Para qué pedir ayuda a Buenos Aires si podríamos trabajar con los forenses de la Justicia Federal de Carrizo. Demora todas mis investigaciones. Parece que disfrutara viéndome perder el tiempo y fracasar. En realidad es viejo, medio sordo y vago. ¿Cuándo cometerá un error y lo desplazarán del cargo o lo obligarán a renunciar o jubilarse?”, pensaba mientras sonreía discretamente a la secretaria, con la que esperaba pasar otra noche de pasión horas más tarde.
Aguardaron impacientes en los autos varias horas. Casi en el crepúsculo, llegaron los expertos.
El juez Víctor San Marco los presentó ampulosamente como los mejores especialistas en criminología del país. Saludaron al fiscal y a la secretaria y se dirigieron al campo incinerado para realizar la labor pericial.