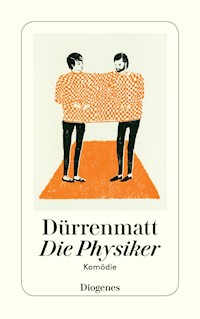9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
El 3 de julio de 1971, Jim Morrison moría en París, y no de sífilis -atravesando la misma crisis demencial que sus dos grandes maestros, Rimbaud y Nietzsche-, sino envuelto en el más profundo misterio.Aquí está Jim Morrison en toda su complejidad: cantante, filósofo, poeta, delincuente. El brillante, carismático y obsesionado buscador que rechazó la autoridad en cualquier forma, el explorador que analizó "los límites de la realidad para ver qué pasaría". Tras siete años de trabajo, esta biografía mundialmente famosa y definitiva, es la obra de dos hombres cuya empatía y experiencia con Jim Morrison los preparó para contar esta tragedia moderna: Jerry Hopkins, que mantuvo una extensa entrevista con Morrison poco antes de su muerte, y Danny Sugerman, confidente y asistente en el estudio del grupo desde los trece años. Esta obra no aclara el mito, no desvela grandes secretos o relatos perturbadores, simplemente nos acerca a la figura de este dios del rock, durante los veintisiete años que pudo o quiso vivir, sumergidos en sonidos psicodélicos, drogas, mujeres, conciertos, poesía, bourbon y un impresionante magnetismo que aún hoy mantiene atrapadas a miles de personas. La historia de un joven cuya corta vida y muerte encapsularon los altos y bajos de los míticos años sesenta.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Prólogo
Jim Morrison estuvo a punto de convertirse en un héroe mítico en vida. Pocos pondrán en duda que fue una leyenda viva. Su muerte, envuelta en misterio y continuas especulaciones, completó su consagración, asegurándole un lugar en el panteón de aquellos artistas heridos y dotados que sintieron la vida con demasiada intensidad como para soportar vivirla: Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, Lenny Bruce, Dylan Thomas, James Dean, Jimi Hendrix y tantos otros.
Este libro no alienta ni disipa el mito de Morrison. Solo es un recordatorio de que Jim Morrison es algo más que una leyenda; y de que la leyenda está fundamentada en los hechos. En ciertas ocasiones, el contenido de este libro entra en intenso conflicto con el mito; en otras, apenas puede distinguirse de él. Así era también el hombre.
Personalmente, creo que Jim Morrison era un dios. Quizá a algunos esto pueda sonarles extravagante; para otros quizás parezca una excentricidad. Evidentemente, Morrison insistía en que todos somos dioses, creadores de nuestro propio destino. En mi modesta opinión, Jim Morrison era un dios de la era moderna. Bueno, como mínimo un lord.
Hasta ahora hemos comprendido muy poco a Morrison como ser humano. Su trabajo como miembro de los Doors sigue llegando a nuevos públicos, mientras sus fuentes de inspiración y su verdadero talento son completamente ignorados. Las historias de sus arrestos y hazañas se disparan y extienden más que nunca, pero la imagen que tenemos de él como persona es cada vez más borrosa.
Morrison cambió mi vida. Cambió la vida de Jerry Hopkins. La verdad es que Morrison trastocó la vida de muchas personas, no solo la de los que estaban en su órbita inmediata, sino también las de aquellos a los que influyó en su controvertido papel como cantante y letrista de los Doors.
Este libro es una crónica sobre la vida de Jim, no sobre su significado, pero puede ayudarnos a hacernos una idea del hombre, viendo de dónde venía y cómo llegó adonde se dirigía.
Estar en la onda de Morrison en 1967 (cuando la mayoría de nosotros supo de él por vez primera) no era tarea fácil. Requería algo más que una mínima búsqueda interior; identificarse con Jim significaba que eras un outsider que prefería mirar hacia dentro. El rock and roll siempre ha seducido a muchos inadaptados con problemas de identidad, pero Morrison llevó el concepto de outsider un paso más allá. En realidad, decía: «Está bien, nos gusta esto. Es doloroso, un verdadero infierno, pero también es muchísimo más real que el viaje en el que os veo a vosotros». Señalaba con el dedo a padres, profesores y otras figuras autoritarias de todo el país. No hacía referencias vagas. Cabreado por el engaño, no insinuaba; acusaba descarada y furiosamente. Luego nos enseñaba cómo eran realmente las cosas: «La gente es extraña cuando tú eres un extraño, / las caras son feas cuando estás solo». Nos enseñaba cómo podrían ser: «Podríamos estar muy bien juntos. / Te hablaré del mundo que inventaremos, / un mundo desenfrenado, sin lamentos. / Iniciativa. / Expedición. / Invitación e invención». Se comunicaba con emoción, rabia, elegancia y sabiduría. No estaba dispuesto a transigir.
Indudablemente a Jim no le interesaba entrar, ni siquiera detenerse un momento, ni tampoco pasar de largo. Su única motivación era abrirse paso a través de todo. Había leído sobre gente que lo había hecho, y creía que era posible. Y quería llevarnos con él. «Al atardecer habremos cruzado las puertas», cantaba. Los primeros y mágicos años de la vida de los Doors fueron algo más que Jim y su banda llevando a su público a visitar brevemente otro lugar —un territorio que trascendía el bien y el mal; un paisaje musical dramático y sensual—. Por supuesto, el paso definitivo hacia el otro lado es la muerte.
Puede sentarse a horcajadas en la valla que separa la vida de la muerte, el «aquí» del «allá», pero solo durante un tiempo. Jim lo hizo, animándonos desesperadamente a que le acompañásemos. Por desgracia, Jim parecía necesitarnos más de lo que nosotros le necesitábamos a él. Sin duda, no estábamos preparados para ir adonde quería llevarnos. Queríamos mirarle y queríamos seguirle, pero no lo hicimos. No pudimos. Y Jim no pudo detenerse. De modo que se marchó solo, sin nosotros.
Jim no quería ayuda. Solo quería ayudar. Yo no creo que Jim Morrison estuviese nunca metido en el «viaje de la muerte», como tantos escritores proclamaron. Creo que el viaje de Jim era sobre la vida. No la vida temporal, sino la felicidad eterna. Si tenía que matarse para llegar hasta allí, o incluso para avanzar un milímetro hacia su destino, no le importaba. Si al final de su vida hubo un poco de tristeza, fue el dolor del aferramiento mortal e instintivo. Pero, como lord, como visionario, sabía más.
La historia que estáis a punto de leer puede parecer una tragedia, pero para mí es el relato de una liberación. A pesar de la depresión y frustración que Jim pudo llegar a soportar en sus últimos días, creo que también conoció la alegría, la esperanza y la consciencia serena de que casi había llegado a casa.
No importa cómo muriese Jim. Tampoco importa demasiado que nos dejase tan joven. Lo único que importa es que Jim Morrison vivió, y que vivió con la meta que el nacimiento propone: descubrirse a sí mismo y el propio potencial. Él lo hizo. La corta vida de Jim habla con claridad. Y yo ya he hablado demasiado.
Nunca habrá nadie como él.
DANIEL SUGERMAN
01
En cierta ocasión, cuando la nieve cubría las montañas de las afueras de Albuquerque, cerca del pico Sandía, Steve y Clara Morrison llevaron a sus hijos a jugar con un trineo. Steve estaba destinado en la cercana base aérea de Kirtland, como oficial ejecutivo y subjefe en las Instalaciones de Armas Especiales Aeronavales. En realidad, se trataba de energía atómica, un tema bastante misterioso por aquel entonces y del cual Steve nunca hablaba en casa.
Era el invierno de 1955, y Jim Morrison había cumplido doce años unas semanas antes. En menos de un mes, su hermana Anne, que se estaba convirtiendo en un marimacho gordinflón, cumpliría los nueve. Su hermano Andy, un poco más fornido que él, tenía seis.
La imagen era típicamente invernal: al fondo, las montañas nevadas de Sangre de Cristo, en Nuevo México; en primer plano, mejillas sonrosadas, cabellos oscuros al viento, casi ocultos por los cálidos gorros. Niños saludables, con gruesos abrigos, trepando a un trineo de madera. No nevaba, pero el viento de la montaña soplaba en ráfagas secas, hirientes.
En la cresta de la ladera, Jim colocó a Andy en la parte delantera del trineo. Anne se situó detrás de Andy y Jim se apretujó en la parte trasera. Con las manos enguantadas, se impulsaron hacia delante y salieron deslizándose entre gritos y aullidos.
Cada vez iban más deprisa. A lo lejos, aproximándose rápidamente, una cabaña.
El trineo se aceleraba ladera abajo como una nave rasgando el frío del espacio exterior. A Andy le entró pánico.
—¡Saltemos! —gritó—. ¡Saltemos! ¡Saltemos!
Los chanclos de Andy estaban atrapados bajo la parte delantera del trineo. Intentó empujar hacia atrás para liberarse, pero Anne, que estaba detrás de él, no podía moverse. Jim empujaba hacia delante desde la parte trasera, aprisionándoles sin remedio.
La cabaña se aproximaba rápidamente.
—¡Saltemos! ¡Saltemos!
El trineo se encontraba a menos de veinte metros de la parte lateral de la cabaña, y la trayectoria aseguraba una terrible colisión. Anne tenía la mirada clavada al frente, con los rasgos de la cara paralizados por el terror. Andy gimoteaba.
El trineo se desvió ligeramente a causa de algún pequeño obstáculo y, a dos metros de la cabaña, el padre lo frenó. Mientras salían despedidos del trineo, Anne, histérica, balbuceaba que Jim les había aprisionado para que no escaparan. Andy no dejaba de llorar. Steve y Clara Morrison intentaban calmar a sus hijos menores.
Jim estaba de pie, a su lado, con cara de satisfacción.
—Solo nos estábamos divirtiendo —dijo.
La madre de Jim, Clara Clarke, tenía cinco hermanos. Era la hija algo excéntrica y divertida de un abogado inconformista de Wisconsin que, en cierta ocasión, había sido candidato a un cargo público por el partido comunista. Su madre había muerto cuando Clara aún era adolescente. En 1941, con veintiún años y habiéndose trasladado su padre a Alaska para trabajar de carpintero, Clara fue a visitar a su hermana, que estaba embarazada, a Hawái. En un baile de la marina, conoció al padre de Jim, Steve.
Steve se había criado en una pequeña ciudad de Florida, tenía dos hermanas y era el único hijo varón del conservador propietario de una lavandería. De niño, le habían puesto inyecciones en las tiroides para estimular el crecimiento. En el instituto, su primo y mejor amigo le describía como «un vaquero del campus, una especie de santurrón, un metodista enérgico, pero popular entre las chicas». Steve se graduó en la Academia Naval de Estados Unidos con cuatro meses de adelanto, en febrero de 1941, ya que el programa de instrucción se aceleró para dar una nueva promoción de oficiales ante la inminente guerra mundial.
Steve y Clara se conocieron casi al mismo tiempo que los japoneses bombardeaban Pearl Harbor. Se casaron rápidamente, en abril de 1942, poco antes de que el barco minador de Steve abandonara el dique seco para volver al servicio en el Pacífico Norte.
Al año siguiente, le destinaron a Pensacola, Florida, para hacer instrucción de vuelo y, justo once meses después, el 8 de diciembre de 1943, James Douglas Morrison se unía al baby-boom de la guerra, en Melbourne, Florida, cerca de lo que hoy es Cabo Cañaveral.
Su padre le dejó a los seis meses para volver al Pacífico y pilotar cazas desde un portaaviones. Durante los tres años siguientes, Clara y su pequeño vivieron con los padres de Steve en Clearwater. La casa, situada en pleno golfo de México, se regía por unas reglas cuidadosamente prescritas, y sus residentes eran gobernados por clichés victorianos: los niños se deben ver, pero no oír…, ignora las cosas desagradables y desaparecerán…, la limpieza es el paso previo a la santidad. Los abuelos paternos de Jim se habían criado en Georgia. Ninguno de los dos bebía ni fumaba.
El comportamiento de Clara durante la ausencia de su marido había sido impecable, pero, entre el envaramiento de su familia política y el aburrimiento de Clearwater, le llenó de alegría ver regresar a Steve del Pacífico, casi un año después del fin de la guerra, en el húmedo verano de 1946.
La movilidad y las separaciones que caracterizaron a la familia Morrison durante la guerra continuaron a lo largo de toda la infancia de Jim. El primer destino de su padre, tras la guerra, fue Washington D. C., pero solo permaneció seis meses antes de ser destinado —la primera de dos veces— a Albuquerque, donde durante un año ejerció de instructor en un programa militar sobre armas atómicas. Por aquel entonces, Jim, de cuatro años, ya tenía una hermana.
Fue en las afueras de Albuquerque, mientras viajaba con sus padres por la carretera de Santa Fe, cuando Jim experimentó lo que él describiría posteriormente como «el momento más importante de mi vida». Vieron un camión volcado con indios pueblo tendidos sobre el asfalto, heridos y moribundos.
Jim empezó a llorar. Steve detuvo el coche para ver si podía ayudarles, y envió a otro de los testigos del accidente a buscar un teléfono para que llamara a una ambulancia. Jimmy —como le llamaban sus padres hasta que cumplió los siete años— observaba fijamente a través de la ventanilla del coche la caótica escena, llorando.
Steve subió de nuevo al coche y abandonaron el lugar, pero Jimmy aún no se había calmado. Cada vez estaba más nervioso y sollozaba histéricamente.
—Quiero ayudarles, quiero ayudarles…
Mientras Clara le abrazaba, Steve intentaba consolar al chico.
—No pasa nada, Jimmy, de verdad.
—¡Se están muriendo! ¡Se están muriendo!
Al final, su padre le dijo:
—Ha sido un sueño, Jimmy, en realidad no ha pasado nada, ha sido un sueño.
Jim seguía llorando.
Años más tarde, Jim explicó a sus amigos que, en el mismo instante en que el coche de su padre se alejaba del cruce, un indio murió y su alma se introdujo en el cuerpo de Jim.
En febrero de 1948, Steve fue destinado a bordo de otro portaaviones, en calidad de «oficial de armas especiales». Ahora, los Morrison vivían en Los Altos, al norte de California, el quinto hogar de Jim en sus cuatro años de vida. Fue aquí donde Jim empezó a ir a la escuela pública y donde nació su hermano Andy.
A los siete años Jim sufrió un nuevo desarraigo cuando la carrera militar de Steve volvió a llevarle a Washington. Un año más tarde, en 1952, enviaron a Steve a Corea para coordinar los ataques aéreos desde un portaaviones, y el resto de la familia volvió a California, instalándose en Claremont, cerca de Los Ángeles.
Algunos dicen que los aspectos negativos del desarraigo se han exagerado mucho, que lo que un niño cuya familia se traslada a menudo pierde en normalidad lo gana en variedad de experiencias. Por muy válidos que sean estos u otros razonamientos, los problemas siguen existiendo.
De entrada, la familia de un militar sabe que no se quedará para siempre en ningún sitio, y casi nunca conoce con antelación dónde o cuándo se producirá el siguiente traslado. La familia de un marino sabe que, incluso en tiempo de paz, habrá largos períodos en que el padre se hará a la mar y, a diferencia de los militares de tierra, no podrá llevarse a su familia. Así pues, sus miembros aprenden a viajar ligeros de equipaje, y normalmente compran solo objetos esenciales, como muebles, plata, porcelana y mantelería. Jim y sus hermanos tenían juguetes y libros, pero no muchos.
En este contexto muchas familias no se sienten demasiado ansiosas de hacer nuevas amistades, sabiendo que la relación solo durará uno o dos años. Otras intentan trabar amistades con mucha más intensidad y, o bien se agotan emocionalmente, o se pasan de la raya, infringiendo así el orden establecido.
Por supuesto, la familiaridad de las bases militares y la camaradería que en ellas se fomenta ayudan a mitigar la llegada a una nueva comunidad. Por poner un ejemplo, la familia de un oficial siempre es bien recibida en el club de oficiales, donde puede relacionarse con otros integrantes de esta sociedad ambulante. Esto es cierto especialmente en la Marina, cuyos oficiales constituyen un grupo bastante íntimo y reducido. A lo largo de los años, muchos de los mejores amigos de Steve y Clara fueron otros oficiales de marina y sus esposas, cuyos caminos se entrecruzaban constantemente. Sin embargo, las amistades de los niños suelen hacerse en el colegio, y los hijos de los oficiales de marina tienen que cambiar de amigos con mayor frecuencia.
Los psicólogos que han estudiado el estilo de vida sumamente agitado de los marinos se han encontrado con una variedad de desórdenes emocionales que van del alcoholismo y los problemas matrimoniales a un sentimiento de «desconexión». Probablemente el factor más significativo sea la ausencia periódica del padre. El papel de la madre cambia repetidamente, dependiendo de si el padre está o no en casa, y a menudo los hijos sienten confusión y resentimiento hacia la autoridad.
Cuando Jim era pequeño, Clara y Steve acordaron no levantar nunca la mano a sus hijos, sino practicar con ellos otro tipo de disciplina: razonar, mostrarles con claridad diáfana cuándo se habían equivocado. A veces, esta disciplina tomaba la forma de un rapapolvo verbal, otras, de un silencio sepulcral.
«En realidad, lo que intentaban era hacernos llorar —recuerda Andy. Nos explicaban que estábamos equivocados, nos explicaban por qué estábamos equivocados, y nos explicaban por qué estaba mal estar equivocado. Yo me aguantaba tanto como podía, pero eran muy persuasivos. Con el tiempo, Jim aprendió a no llorar, pero yo nunca lo conseguí».
Cuando Steve llegó a Corea, a principios de 1953, Jim ya era un chico apuesto, aunque un poco rechoncho, cuya inteligencia, encanto natural y buenas maneras le habían convertido en el favorito de los profesores y del presidente de su clase de quinto grado. Pero, al mismo tiempo, sorprendía a los adultos con continuas fanfarronadas y un lenguaje procaz. Montaba en bicicleta sin manos y fue expulsado del grupo excursionista por insultar a la monitora. Además, atormentaba a su hermano.
Jim compartía habitación con Andy en la casa de Claremont, y si había algo que odiase especialmente era el sonido de una respiración pesada, sobre todo cuando estaba leyendo, mirando la televisión o intentando dormir. Andy padecía de amigdalitis crónica, cosa que le hacía difícil respirar por las noches.
A veces, Andy se despertaba jadeando, intentando respirar desesperadamente, y descubría que tenía la boca cerrada con celo. En la cama contigua, Jim fingía estar dormido, o bien se desternillaba de risa silenciosamente.
Después de que los Morrison volviesen a Albuquerque, Clara aceptó un trabajo de secretaria a media jornada. Jim se matriculó en la escuela pública de Albuquerque, para los cursos séptimo y octavo, desde 1955 hasta 1957. Como observa un miembro de la familia, fue entonces cuando los tres niños estrecharon su relación, como «un acto de defensa ante tanto traslado»; pero también fue en Nuevo México donde sus padres notaron por primera vez la dejadez de Jim. Fue aquí donde perdió el interés por sus lecciones de música, se negó a participar en las funciones familiares, empezó a leer con voracidad y experimentó aquel peligroso viaje en trineo.
En septiembre de 1957, después de dos años respirando el vivificante aire montañoso de Nuevo México, los Morrison volvieron a trasladarse, esta vez a Alameda, al norte de California. Alameda es una pequeña isla en la Bahía de San Francisco, conocida por su puerto militar aéreo; es el mayor complejo industrial del Área de la Bahía y el mayor puerto militar aéreo de Estados Unidos en todo el mundo. Se trataba del noveno hogar de Jim, y fue aquí donde asistió al primer año y medio de escuela secundaria.
Jim solo llegó a trabar amistad con un compañero de clase; era alto, con unos kilos de más y voz soñolienta. Fud Ford le introdujo en las peculiaridades sociales del instituto Alameda, explicándole que no quedaba bien ir en bicicleta (a partir de entonces, Jim hizo a pie los dos kilómetros hasta la escuela), y que era inaceptable llevar Levi’s limpios a clase.
—Mi madre los lava cada semana —dijo Jim—. Incluso dos veces a la semana.
Fud se encogió de hombros, dejándolo por imposible.
A Jim se le iluminó el rostro.
—Tengo una idea. Dejaré otro par bajo el porche de la casa de Rich Slaymaker. Me los puedo cambiar después de salir de casa.
Era un intento evidente de ganar aceptación. También lo eran sus esfuerzos para atraer la atención. Una vez se ató el extremo de un cordel alrededor de la oreja, se metió el otro extremo en la boca y, cuando alguien le hacía algún comentario, contestaba que tenía un pequeño cubo que le colgaba cuello abajo para recoger saliva que sería destinada a experimentos médicos. Leía ávidamente la revista Mad y adoptaba como propias algunas de sus frases más pegadizas.
En una temprana demostración de resentimiento hacia la autoridad, cosa que se convertiría en una constante en su vida, cuando unos policías locales le echaron del Teatro de Alameda por contarse entre los ruidosos gamberros que ocupaban la primera fila, les espetó: «A ver esas identificaciones».
Imaginaba elaboradas maneras de contestar al teléfono, reflejando el lado enfermizo del humor de Mad o la mala pronunciación de las diferentes etnias: «Depósito de Cadáveres Morrison… Usted los apuñala, nosotros los amortajamos», y «Hola, recidencia Morrizon, yo zoy Thelma».
A veces, Jim era más sutil y excéntrico. Como cuando le pescaron subiendo por una escalera que era solo de bajada, le llevaron ante el «consejo» de estudiantes y le preguntaron:
—¿Se declara culpable o inocente?
—Inocente —contestó Morrison solemnemente—, pues, como ven, no tengo piernas.
Jim y Fud eran inseparables. Juntos probaron el alcohol por primera vez, bebiéndose la ginebra de una botella de Commander y rellenándola con agua. También simulaban peleas en la piscina del club de oficiales, fingiendo asesinatos, y después regresaban riendo a casa.
Compartieron también los avatares del despertar sexual. Jim animó a Fud a acompañarle a la casa de Joy Allen en el estuario, donde espiaron en secreto a Joy y a su madre mientras se cambiaban los trajes de baño. No muy lejos de allí, en el lugar donde se alzaban unas casas en los trinquetes de tierra que se adentraban en la bahía, se quitaron los bañadores, salieron rápidamente del agua y empezaron a correr desnudos de un extremo a otro. Si Jim le decía a Fud que se había tirado a dos chicas en su habitación mientras su madre estaba de compras, Fud sacudía la cabeza, lleno de envidia, y contestaba con otra mentira para no quedarse corto.
Jim pasaba la mayoría de las tardes en casa de Fud, escribiendo docenas de anuncios radiofónicos sexualmente explícitos y salvajemente escatológicos sobre los problemas de «pellizcar culos y masturbarse»:
La masturbación se presenta normalmente entre los doce y dieciocho años, pese a que algunos continúan hasta más allá de los noventa y tres. Quizá usted no sea consciente de los peligros de la masturbación. A menudo surge un sarpullido alrededor de la piel exterior del pene delpisto, que en casos extremos puede provocar la amputación del miembro. También puede producir estridopsis del glande papuntasístulo, lo cual, hablando llanamente, significa que usted puede encontrarse con la polla bien roja. A nadie le gustaría que le pasara esto. Pero sucederá a no ser que consiga un auxilio inmediato. Nosotros (la Sociedad para la Prevención de la Masturbación) estamos equipados con máquinas especiales probadas bajo el agua, y nuestro equipo de enfermeras diplomadas está siempre a punto para echarle gustosamente una mano cuando sea necesario.
A lápiz, Jim dibujó un hombre que se contorsionaba y vomitaba: «Esto fue por haber desatendido los riñones». Otro dibujo representaba a un hombre con una lata de Coca-Cola como pene, un horrible abrelatas como testículos, la mano extendida goteando semen, y un poco más de semen colgándole del ano. Un tercero mostraba a un hombre con el pene erecto del tamaño de un bate de béisbol, y a un niño pequeño arrodillado delante de él esperando, relamiéndose de antemano con los dientes afilados.
Jim hizo cientos de dibujos de este tipo. Cuando estaba de un humor más amable, Fud y él recortaban personajes de tebeo de los suplementos dominicales y los reordenaban en tiras de papel, cambiándoles los diálogos o los títulos. Nuevamente, los temas eran sexuales o escatológicos, pero estaban imbuidos de una sofisticación y un humor sutil poco usuales para alguien de catorce años.
Una noche, Jim estaba sentado en su habitación, solo. Cerró el libro que le había cautivado durante cuatro horas y respiró profundamente. A la mañana siguiente, empezó a releer el libro desde el principio. Esta vez copiaba los párrafos que más le gustaban en un cuaderno de espiral que había empezado a llevar consigo a todas partes.
El libro era la novela de Jack Kerouac sobre la generación beat, En el camino, publicado el mismo mes que los Morrison llegaron a Alameda, septiembre de 1957. Jim descubrió el libro aquel invierno, más o menos a la vez que un columnista de San Francisco obsequiaba al mundo con un nuevo término peyorativo: beatnik.
El cuartel general de los beatniks era North Beach, un barrio de San Francisco que estaba a solo cuarenta y cinco minutos en autobús desde Alameda. Los sábados, Jim y Fud recorrían Broadway incansablemente, deteniéndose a hojear libros en la librería City Lights, donde un cartel en la ventana anunciaba: «Libros prohibidos». En cierta ocasión, Jim vio a uno de los propietarios de la tienda, el poeta Lawrence Ferlinghetti. Jim, nervioso, le dijo hola, y cuando Ferlinghetti le devolvió el saludo, Jim huyó a toda prisa.
Ferlinghetti era uno de los favoritos de Jim, junto a Kenneth Rexroth y Allen Ginsberg. Ginsberg era el que más impacto le causaba, no en vano se trataba del verdadero Carlo Marx (uno de los personajes de En el camino), «el pesaroso y poético farsante de mente oscura». Esta imagen se le enganchó a Jim como si fuera pegamento.
Jim también estaba fascinado por Dean Moriarty, el «héroe con grandes patillas del nevado Oeste», cuya energía hacía que la novela de Kerouac fuese como una subida de anfetamina. Era uno de los locos de Kerouac, «los que están locos por vivir, locos por hablar, locos por salvarse, deseosos de todo a la vez, los que nunca bostezan y nunca dicen obviedades, sino que arden, arden, arden, arden como fabulosas bengalas amarillas que explotan cual arañas atravesando las estrellas y en el centro ves cómo la luz azul central estalla y todo el mundo hace: “¡Aaaaaaah!”».
Jim empezó a imitar a Moriarty, incluso en su manera de reír: «Ji, ji, ji, ji».
El tiempo pasaba muy despacio en Alameda. Jim se caía «accidentalmente» a la piscina de la base naval, escuchaba una y otra vez sus discos de Oscar Brand y Tom Lehrer, y se peleaba con su madre.
Clara gritaba mucho y, cuando no conseguía imponer su autoridad, le amenazaba con retirarle la paga semanal. Jim se reía de ella, y una vez en que Clara se dirigió a él enfadadísima, Jim la agarró y la tumbó al suelo, mientras sacaba un bolígrafo y garabateaba en su brazo.
—¡Eres un tramposo! —gritaba ella—. ¡Eres un tramposo!
Jim reía:
—Ji, ji, ji, ji, ji…
En diciembre de 1958, Jim se trasladó de California a Alexandria, Virginia, antes que el resto de la familia, y se quedó en casa de unos amigos de sus padres, de la marina, que tenían un hijo de su edad. Jeff Morehouse era el típico «empollón» de la clase, pequeño y con gafas, y le presentó a Tandy Martin. Tandy vivía a solo ciento cincuenta metros de la espaciosa casa que los Morrison alquilaron en enero, cuando Steve regresó al Pentágono.
La casa de ladrillo y piedra se encontraba en un sector montuoso y boscoso llamado Beverly Hills, un barrio de clase media-alta habitado por diplomáticos, militares de alto rango, miembros del consejo de ministros, médicos, abogados y senadores. Había una gruesa alfombra de flores en la sala de estar, que estaba repleta de antigüedades funcionales (uno de los hermanos de Clara trabajaba como anticuario), sillas muy rellenas y un gran aparato de televisión. En el porche exterior, las bicicletas estaban apoyadas contra la pared.
En la escuela, los armarios de Jim y Tandy eran contiguos, y solían hacer juntos el camino de ida y vuelta al instituto George Washington.
A Jim le gustaba sorprender a Tandy.
—Creo que voy a ir a mear encima de aquella boca de incendio —le anunció un día, fingiendo dramáticamente el gesto de bajarse la cremallera de los pantalones.
—¡No! —gritó Tandy, horrorizada.
Siguiendo un plan más elaborado, Jim invitó a Tandy a verle jugar a tenis con un primo suyo que era sordo. Durante una hora aproximadamente, Jim «habló» con su primo a base de gestos, traduciendo luego a Tandy lo que había dicho, que observaba compasivamente la escena. De pronto, la conversación se convirtió en una discusión. Los dedos de Jim y de su primo ondeaban como agujas de coser, y finalmente el primo se alejó con paso airado.
Jim se encogió de hombros y le dijo a Tandy que la acompañaría a su casa.
—¿Qué ha pasado? —preguntó ella.
—Oh, nada —dijo Jim—. Me ha pedido si podía venir con nosotros cuando te acompañara a casa y le he dicho que no.
Tandy le dijo a Jim que había sido cruel, y se echó a llorar.
—Oh, Jim, ¿cómo has podido…?
—Por el amor de Dios —replicó Jim—, en realidad no es sordo.
Jim a la edad de 16 años,
en el instituto George Washington
Tandy dejó de llorar y empezó a gritar de rabia. Fue la única chica con la que Jim salió en los dos años y medio que pasó en Alexandria, y sufrió lo suyo. Jim la ponía a prueba constantemente. Un sábado fueron en autobús a la galería de arte Corcoran, en Washington. Mientras el vehículo atravesaba retumbando el Potomac, Jim se arrodilló en el suelo y se agarró a los pies de Tandy.
—¡Jim! —susurró Tandy, bastante molesta—. ¿Qué demonios estás haciendo? Basta ya, basta.
Rápidamente, Jim le quitó una sandalia y empezó a tirarle del calcetín blanco.
—Jim, por favor.
Tandy dobló las manos encima de la falda plisada, apretando hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El rubor que le coloreaba las mejillas le bajaba por el cuello detrás de la cola de caballo.
—Solo quiero besar tus preciosos pies —dijo Jim con aquella voz «ñoña», almibarada, que ponía para molestarla. Era una voz creada a propósito, para que nadie pudiera saber si bromeaba o no. Jim alzó el pie desnudo, le dio un beso y empezó con su risita aspirada.
El autobús pitó para indicar la parada, que estaba bastante cerca de la galería. Faltaba una hora para que abriesen, de modo que Jim y Tandy se fueron a un parque cercano. Había una gran estatua de una mujer desnuda, inclinada. Jim susurró a Tandy al oído:
—¿A que no te atreves a darle un beso en el culo a la estatua?
—Jim…
—Vamos, ¿a que no te atreves?
—No.
—¿Me estás diciendo que te da miedo aproximarte al trasero de una simple estructura marmórea? —preguntó, presumiendo de vocabulario, como de costumbre.
—Vámonos, Jim.
Tandy miraba nerviosamente a su alrededor. Algunos turistas estaban haciendo fotos de la estatua.
—Venga, Tandy, pon en funcionamiento tu músculo orbicular. ¡Dale un beso en el gluteus maximus!
Tandy perdió el control.
—¡No voy a dar un beso al como-quieras-llamarle de esa estatua, digas lo que digas!
Al grito siguió el silencio. Tandy miró a su alrededor. Todo el mundo la observaba. Jim estaba sentado a unos cuantos metros, mirando hacia otro lado, como si no la conociese, intentando por todos los medios contener las carcajadas.
«Yo le preguntaba por qué estaba siempre bromeando —recuerda Tandy—. Él me respondía: “Si no lo hiciese, dejaría de interesarte”».
Tandy no era la única persona a quien Jim ponía a prueba. Los maestros eran otro de sus blancos; especialmente una profesora de Biología, ingenua y trasnochada, que había pasado con creces la edad de jubilación. Jim se reía abiertamente de ella durante las clases y, una vez, mientras hacían un examen, saltó sobre una de las mesas del laboratorio, agitando violentamente los brazos para atraer la atención de todos.
—¡Señor Morrison! —se oyó la indignada voz de la maestra—. ¿Qué está haciendo usted?
—Solo intentaba cazar una abeja —dijo Jim, todavía de pie sobre la mesa. El resto de la clase empezó a reír.
—La abeja también tiene derecho a que la dejen en paz, señor Morrison. Vuelva a su asiento, por favor.
Jim bajó de la mesa y caminó triunfante hasta su asiento. La clase recuperó la calma. Entonces Jim saltó por encima de la mesa del laboratorio y se puso a perseguir a la «abeja» por el pasillo, hasta salir del aula.
Cuando llegaba tarde a clase, Jim contaba unas historias complicadísimas sobre bandidos que le habían atracado o gitanos que le habían secuestrado. Si salía del aula sin avisar y la maestra corría detrás de él, le explicaba que aquella tarde tenían que operarle de un tumor cerebral. Cuando al día siguiente el director llamaba a su madre para preguntarle sobre el resultado de la operación, Clara era la primera sorprendida.
Solía acercarse a las chicas más guapas, hacía una reverencia, recitaba diez versos de un soneto o de una novela del siglo xviii que se había aprendido de memoria, hacía otra reverencia y se alejaba a buen paso. Acompañaba a sus amigos a clases de golf (aunque él no jugaba) y caminaba a lo largo de la verja de cinco centímetros de grosor que bordeaba el césped, en un precario equilibrio, noventa metros por encima del impetuoso río Potomac. Por los pasillos de la escuela gritaba a los chicos: «¡Eh, hijo de puta!».
A veces, sus hazañas denotaban amargura y crueldad. En cierta ocasión en que volvía de Washington en autobús, se dio cuenta de que una señora mayor le estaba mirando.
—¿Qué opina de los elefantes? —le preguntó Jim.
Ella apartó rápidamente la mirada.
—Oiga —dijo Jim—. ¿Qué opina de los elefantes?
Al ver que la mujer no le respondía, Jim rugió:
—¿Qué pasa con los elefantes?
Cuando el autobús llegó a Alexandria, la mujer estaba llorando y varios adultos instaban a Jim a que la dejara en paz.
—Solo le estaba preguntando por los elefantes— decía Jim.
En otra ocasión en que Tandy y él vieron a un parapléjico en silla de ruedas, Jim empezó a retorcerse y a echar saliva por la boca, para burlarse.
Pese a que podía llegar a ser muy desagradable, Jim no tenía dificultades para atraer a sus compañeros. De hecho, la mayoría de los que le rodeaban en Alexandria pertenecían a la élite del instituto, incluyendo a algunos atletas prominentes, el editor de la revista de la escuela (elegido el «más inteligente» de la clase) y el presidente del cuerpo de estudiantes. Todos ellos competían por atraer su atención, e inconscientemente imitaban su manera de hablar al adoptar sus expresiones favoritas: «¡Esta sí que mola!» y «Ummmmm…, ¡me has dado en todas las gónadas!». Le proponían citas dobles (que él siempre rechazaba) e intercambiaban lo que llegó a conocerse como «historias de Jim Morrison». El magnetismo de Jim resultaba ya evidente, a pesar de no ser claramente definible.
«Éramos tan rematadamente normales —recuerda uno de sus amigos y compañero de clase— que cuando alguien tenía el descaro de hacer aquellas cosas que nosotros queríamos hacer y no podíamos, en cierta manera nos sentíamos gratificados y gravitábamos en torno a Morrison. Para nosotros era el epicentro».
Tandy Martin ofrece otra visión: «Cuando estás en el instituto y eres diferente… Por ejemplo, yo quería unirme al club femenino de estudiantes porque quería estar “en el ajo”. Pero no podía hacerlo, porque sabía que era una mierda. Me invitaron a entrar en el club más importante y me marché a casa a llorar toda la noche porque sabía que tendría que decir que no. Y, emocionalmente, estaba herida. Cuando crees que tienes razón, pero todo el mundo hace lo contrario, y solo tienes quince años, el resultado es que se te rompe el corazón. Y aparece una cicatriz. A los quince años, todo el mundo quiere pertenecer a algo. A Jim le pidieron que se uniera a la AVO —la hermandad más importante— y dijo que no».
Durante sus años en el instituto George Washington, Jim mantuvo un promedio de 88,32 con solo un mínimo esfuerzo, siendo nominado dos veces al cuadro de honor. Su coeficiente de inteligencia era de 149. En los exámenes de ingreso a la universidad obtuvo unos resultados superiores a la media nacional en matemáticas (528, frente a los 502 nacionales), y mucho más altos en lenguaje (630, comparados con los 478 de promedio). Pero las estadísticas dicen muy poco. Los libros que Jim leía revelan mucho más.
Devoraba la obra de Friedrich Nietzsche, el filósofo y poeta alemán cuyos puntos de vista sobre estética, moralidad y dualidad apolínea-dionisíaca iban a aparecer una y otra vez en la conversación, la poesía, las canciones y la vida de Jim. Leyó las Vidas paralelas, de Plutarco, y se enamoró de la figura de Alejandro Magno, admirando sus logros intelectuales y físicos, llegando incluso a adoptar su aspecto: «(…) la cabeza ligeramente inclinada hacia el hombro izquierdo…». Leía al gran poeta simbolista francés Arthur Rimbaud, cuyo estilo influiría en la forma de sus poemas cortos. Leía todo lo que Kerouac, Ginsberg, Ferlinghetti, Kenneth Patchen, Michael McClure, Gregory Corso y los demás poetas beat publicaban. La vida contra la muerte, de Norman O. Brown, compartía estante con Studs Lonigan, de James T. Farrell, que a su vez se apoyaba en El intruso, de Colin Wilson, y a su lado, Ulises (su profesor de Inglés tenía la sensación de que Jim era el único de la clase que lo había leído y comprendido). Balzac, Cocteau y Molière le eran familiares, junto a la mayoría de filósofos existencialistas franceses. Jim parecía comprender intuitivamente lo que podían ofrecerle aquellas mentes desafiantes.
Han pasado veinte años, y el profesor de Inglés de Jim todavía habla de sus hábitos de lectura:
—Jim leía tanto o más que ningún otro alumno de la clase. Pero todo lo que leía era tan extravagante que una vez pedí a otro profesor que solía ir a la Biblioteca del Congreso que comprobase si los libros de los que Jim hablaba existían en realidad. Yo tenía la sospecha de que se los inventaba, ya que se trataba de libros ingleses sobre la demonología en los siglos xvi y xvii. Nunca había oído hablar de ellos. Pero existían, y estoy convencido, por el trabajo que hizo, de que los había leído, y la Biblioteca del Congreso era la única fuente posible.
Jim se estaba convirtiendo en un escritor. Había empezado a escribir diarios, a llenar diariamente su cuaderno de espiral con observaciones y pensamientos; frases de anuncios de revistas; recortes de diálogos; ideas y párrafos de libros; y, al entrar en el último curso, más y más poesía. La noción romántica de la poesía estaba tomando posiciones: la «leyenda de Rimbaud», la tragedia predestinada habían quedado grabadas en su conciencia. La homosexualidad de Ginsberg, Whitman y el propio Rimbaud; el alcoholismo de Baudelaire, Dylan Thomas y Brendan Behan; la locura y adicción de tantos otros cuyo dolor casaba con sus visiones. Aquellas páginas se convirtieron en un espejo donde Jim se veía reflejado.
Ser poeta suponía mucho más que escribir poemas. Requería un compromiso con la vida, y la muerte, llevado con mucho estilo y mucha más tristeza. Era despertarse cada mañana con una fiebre altísima, que solo la muerte podría extinguir, y, aun así, estar convencido de que aquel sufrimiento llevaba consigo una recompensa única. «El poeta es el sacerdote de lo invisible», había dicho Wallace Stevens. «Los poetas son los legisladores no reconocidos del mundo —había escrito Shelley—, (…) los hierofantes de una inspiración no percibida; los espejos de las sombras gigantescas que el futuro proyecta sobre el presente».
El propio Rimbaud, en una carta a Paul Demeny, lo expresó de la mejor manera posible: «Un poeta se convierte en un visionario a través de una larga, ilimitada y sistematizada desorganización de todos los sentidos. Todas las formas de amor, de sufrimiento, de locura; el poeta se investiga a sí mismo, vacía en su interior todos los venenos y preserva su quintaesencia. Es un tormento inenarrable, para el que necesitará una fe enorme, una fuerza sobrehumana, y con el que se convertirá, entre todos los hombres, en el gran inválido, el gran maldito ¡y el Científico Supremo! ¡Pues alcanza lo desconocido! Poco importa que sea destruido en su extático vuelo a través de cosas nunca oídas, innombrables…». El poeta como el ladrón del fuego.
En cierta ocasión, Jim había escrito lo que él describía como un «poema tipo balada», titulado «The Pony Express», pero ahora disparaba ráfagas más cortas, llenando cuadernos de los que saldría gran parte del material o la inspiración para muchas de las primeras canciones de los Doors. Uno de los poemas que sobrevivió fue «Horse Latitudes». Jim lo escribió después de ver la espeluznante cubierta de un libro que mostraba unos caballos arrojados al mar desde un galeón español, detenido por falta de viento en el mar de los Sargazos:
Cuando el mar inmóvil urde una armadura
y sus hoscas y abortadas
corrientes engendran minúsculos monstruos
la auténtica navegación muere.
Momento difícil.
Y el primer animal es arrojado por la borda.
Las patas frenéticamente bombeando
su tieso galope verde
y las cabezas salen a la superficie.
Porte.
Delicado.
Pausa.
Consentimiento.
En la muda agonía de los ollares
cuidadosamente purificados
y sellados.
Muchos de los poemas de Jim en aquella época y posteriormente trataban del agua y la muerte. Pese a ser un espléndido nadador, sus amigos más íntimos mantenían que Jim sentía terror al agua.
Jim estaba en su penúltimo año como estudiante cuando Tandy Martin se trasladó del instituto George Washington a la escuela St. Agnes para chicas, en el mismo barrio. Jim la veía a menudo cuando Tandy pasaba por delante de su casa, y muchas veces la seguía hasta la suya para compartir horas de reveladoras confidencias.
—¿Cuál es tu primer recuerdo? —le preguntaba Tandy.
—Estoy en una habitación, hay cuatro o cinco adultos a mi alrededor, y todos dicen: «Ven, Jimmy, ven…». Yo apenas sé andar, y ellos me dicen: «Ven…».
—¿Cómo sabes que no se trata de algo que te ha explicado tu madre? —dijo Tandy.
—Es demasiado trivial. Ella no me contaría una historia así.
—Bueno, Freud dice que…
Tal vez la considerase trivial, pero en años posteriores Jim seguiría contando recuerdos similares. Presentaba la mayoría en forma de sueños, y en todos aparecían adultos que le tendían los brazos cuando era pequeño.
Tandy y Jim hablaban de lo que les daba miedo, de lo que compartían y de lo que esperaban ser. Él decía que quería ser un escritor para experimentarlo todo. Un par de veces dijo que quería ser pintor, y le regaló dos de sus pequeños óleos. Uno era un retrato de Tandy con forma de sol; el segundo era un autorretrato en el que Jim aparecía como rey.
La pintura de Jim, como su poesía, era una actividad casi secreta. Su paga semanal era pequeña, y tenía que robar las pinturas y los pinceles. Cuando terminaba los cuadros, estos desaparecían tan misteriosamente como habían llegado los materiales. Los de temática erótica, por supuesto, los escondía, destruía o regalaba. Pintaba encima de las copias de desnudos de De Kooning, y metía los dibujos de gigantescos penes serpentinos y caricaturas de felaciones en los libros de texto de sus compañeros de clase, donde sabía que los profesores los verían. Como de costumbre, Jim se fijaba en todas las reacciones, aprendiendo a distinguir entre lo que causaba repugnancia, fascinación o locura.
El hermano de Jim le preguntó una vez por qué pintaba.
—No se puede estar siempre leyendo —contestó a Andy—. Se cansan los ojos.
Andy veneraba a su hermano mayor, incluso cuando Jim actuaba con gran crueldad. Recuerda dos o tres ocasiones en que, andando por un campo, Jim cogió una piedra del suelo y dijo:
—Contaré hasta diez.
Andy miró a Jim, aterrorizado. Después miró la piedra y volvió a mirar a Jim.
Jim dijo:
—Uno…
—No —gritaba Andy—. No, no…
—Dos…
—Venga, Jim, por favor, Jim, por favor…
Al llegar a «tres», Andy ya estaba corriendo y Jim gritaba: «Cuatro-cinco-seis-siete-ocho-nueve-diez», apuntaba y daba en el blanco.
Jim tenía dieciséis años cuando hizo eso, y diecisiete cuando se acercó malévolamente a Andy, sosteniendo en la mano una mierda de perro envuelta en una toalla. Se puso a perseguir a Andy, que huía gritando por toda la casa. Finalmente le atrapó y le restregó el excremento por la cara. Era de goma. Andy se puso a llorar, aliviado.
—Muchas veces, yo estaba mirando la televisión y él se me sentaba encima de la cara y se tiraba un pedo —dice Andy—. O después de beber chocolate con leche o zumo de naranja, cosa que te pone la saliva muy pegajosa, me sujetaba los hombros con las rodillas, para que no pudiera moverme, y hacía flotar un cacahuete sobre mi cara, dejando que la saliva le colgase de la boca y bajase más y más, hasta que casi estaba sobre mi nariz…, y entonces lo aspiraba y volvía a subir.
Cuando andaban juntos por el barrio y se encontraban a alguien mayor y más fuerte que Andy, Jim decía: «Eh…, mi hermano quiere pelearse contigo… ¡Mi hermano quiere pelearse contigo! ¿Qué piensas hacer?».
En el zoo de Washington, Jim retó a Andy a andar por una estrecha cornisa sobre el profundo desnivel que separaba los animales de los espectadores. En otra ocasión, pinchó a Andy a andar sobre una cornisa similar quince metros por encima de una autopista. «Si no lo hacía —dice Andy—, me llamaba gallina, ya que no me pedía nada que él no estuviera dispuesto a hacer».
Jim hacía cosas parecidas continuamente, y tal como había pasado con el trineo, jamás tuvo ningún percance serio. Como él mismo dijo una vez: «Bueno, hay que tener fe, tío, si no, te caes».
Jim veía poco a su hermana y a sus padres en Alexandria. A menudo salía de casa por la mañana sin desayunar, sin decir una palabra. Su hermana, Anne, no era más que otro objeto de sus incesantes bromas. Su padre estaba, como siempre, intelectualmente preocupado o físicamente ausente; de visita a Cabo Cañaveral para ver los despegues espaciales del Vanguard, jugando al golf en el club de la Marina, volando para conservar sus galones y resolviendo rompecabezas matemáticos en casa en vez de prestar atención a Jim, tal como este hubiera deseado.
Para entonces, la madre de Jim era quien llevaba las riendas de la familia. Incluso cuando Steve estaba en casa, Clara se ocupaba de la economía familiar. Era la esposa ejemplar del marino. Lo hacía todo bien, desde pulir la plata a hacer de anfitriona en las partidas de bridge. Como un familiar recordó en una ocasión: «Era el alma de la fiesta, la que seguía animada a la una de la madrugada, cuando Steve se había ido a dormir a las nueve». Jim consideraba a su madre un fastidio sobreprotector. Le ponía nervioso, siempre chinchándole por su pelo largo o el estado de su camisa.
A veces Jim llevaba la misma camisa varias semanas, hasta que daba realmente asco. En una ocasión, un profesor le preguntó si necesitaba ayuda económica. Una vez, Clara le dio a Jim cinco dólares para que se comprase una camisa nueva, y él se compró una por veinticinco centavos en una tienda del Ejército de Salvación y se gastó el resto en libros. Al final, Clara intentó que la madre de Tandy Martin pidiera a su hija que hablase con Jim. Tandy, por supuesto, se negó.
Una tarde, Tandy estaba con Jim en su casa cuando oyeron regresar a sus padres. Jim llevó rápidamente a Tandy al dormitorio de sus padres y la tiró encima de la cama, arrugando la colcha. Tandy protestó. Se levantó y se dirigió a la puerta, seguida por Jim. El cálculo había sido perfecto. Tandy, con la blusa salida de la falda, y Jim se precipitaron escaleras abajo justo en el momento en que los Morrison entraban en la sala de estar.
«Hola, mamá. Hola, papá», sonrió Jim.
A Clara le preocupaban las «rarezas» de Jim, temiendo que hubiese heredado parte de la excentricidad que caracterizaba a sus hermanos. No supo qué hacer cuando Jim se dirigió a ella para decirle: «En realidad no te importan mis notas, solo quieres que saque buenas notas para alardear en el club de bridge». En otra ocasión, el chico sobresaltó a todo el mundo cuando dejó caer petulantemente los cubiertos de plata sobre el plato de la cena y dijo a su madre: «Cuando comes, pareces una cerda».
Otras personas se interrogaban también sobre los extraños hábitos de Jim. Cuando se paseaba por Alexandria con sus botas Clarke, sus pantalones anchos, sus camisas Banlon y el pelo largo, parecía cordialmente distante, idiosincrásico en el peor de los casos. En cambio, en otras ocasiones actuaba misteriosamente. Como apenas le dejaban utilizar el coche familiar, a menudo pedía a sus amigos que le llevasen al centro de Washington, donde bajaba del coche y se ponía a andar, sin dar ninguna explicación.
¿A dónde iba? ¿Qué hacía? Algunos creen que iba a visitar a un amigo que había conocido en una de las pequeñas librerías que frecuentaba. Otros dicen que se escabullía a los sórdidos bares de la vieja Ruta 1, cerca de Fort Belvoir, para escuchar a los cantantes de blues negros. Esto último parece lo más probable. La música que le gustaba, la que escuchaba más a menudo en su habitación del sótano, era el blues y los espirituales grabados por la Biblioteca del Congreso. (En aquella época, afirmaba que odiaba el rock and roll). También le gustaba vagar por los decadentes muelles de Alexandria y hablar con los negros que pescaban desde los espigones. A veces, Jim llevaba allí a Tandy de noche para que conociese a estos «amigos».
Más extrañas eran sus visitas a casa de Tandy. Jim se quedaba de pie en el patio de los Martin, mirando silenciosamente la ventana del dormitorio de ella en el segundo piso. Tandy dice que siempre se despertaba, pero cuando llegaba abajo, Jim ya se había marchado. Después, cuando acusaba a Jim de haberla despertado, él decía que no se había movido de la cama.
Durante todo el último año de instituto, sus padres le presionaron para que solicitara el ingreso en alguna universidad, igual que le habían acosado para que se hiciera la foto del anuario escolar. Pero, al no demostrar Jim ningún interés, los Morrison le matricularon en la Universidad de St. Petersburg, en Florida, y decidieron que viviría con sus abuelos en Clearwater durante el tiempo que estudiase. Jim aceptó encogiéndose de hombros y a continuación anunció que no tenía la menor intención de asistir a las ceremonias de graduación del instituto. El padre se puso furioso, pero Jim no se inmutó. Durante la ceremonia, cuando llamaron a Jim, nadie dio un paso al frente para recoger el diploma. Se lo tuvieron que enviar por correo.
La última cita de Jim con Tandy fue un viernes por la noche. Aparcaron el coche a la orilla del río Potomac, con la amiga de Tandy, Mary Wilson, y su novio. Jim había traído un paquete de seis cervezas, y cuando fueron a casa de Mary, sacó un cuaderno con poemas suyos. Mientras Tandy leía, Jim empezó a hacer el payaso, alardeando de haberse bebido media botella de whisky de su padre antes de salir de casa.
Tandy estaba molesta.
—Oh, Jim, ¿por qué tienes que ponerte esa máscara? ¿Es necesario que la lleves continuamente?
De pronto, Jim se puso a llorar y cayó sobre el regazo de Tandy, sollozando histéricamente.
—¿No sabes —dijo finalmente— que lo hacía todo por ti?
Tandy se acordó de que los Wilson dormían en el piso de arriba y sugirió a Jim que se marchase a casa.
—Oh —dijo él—, tienes miedo de que despierte a los Wilson. Te estoy poniendo nerviosa, ¿verdad? No sabrías qué hacer si me encontraran llorando, ¿no es cierto?
Tandy se atragantó y contestó:
—No.
Jim se dirigió a la puerta, dijo buenas noches y salió cerrando la puerta. Tandy suspiró. Entonces la puerta se abrió de par en par y Jim anunció en voz alta:
—¡He cambiado de opinión! —Y confesó—: ¡Te quiero!
Tandy se sorbió la nariz y respondió con arrogancia.
—Claro que sí.
—Eres tan engreída… —dijo Jim para burlarse, utilizando las palabras que más molestaban a Tandy. Ella se enfureció. Jim le cogió del brazo y se lo retorció dolorosamente por detrás de la espalda. Ella reprimió un grito y escuchó con terror como Jim le decía que lo que tendría que hacer era coger un cuchillo afilado y cortarle la cara, dejándole una fea cicatriz «para que nadie te mire más que yo».
Tandy nunca relató este incidente a su madre, pero la señora Martin no estaba ciega y percibía la personalidad cambiante de Jim. También era así para la propia Tandy. Aunque Jim le había parecido una persona inocente y feliz cuando le conociera a mediados de curso, en su segundo año, ahora, dos años y medio después, le encontraba amargado, cínico, obsesivo, perverso, y no entendía a qué se debía este cambio. Su lenguaje también era más afilado, y la amenaza del cuchillo solo había sido uno más de los incidentes, algunos incluso peores, que se sucedían rápidamente. La señora Martin le dijo a Tandy que parecía «sucio, como un leproso», y le pidió que no saliera más con él. Tal vez era una valoración un poco alarmista, pero hizo que Tandy y su madre recordaran un incidente sucedido dos años antes, cuando Jim acababa de llegar a Alexandria.
Tenía un problema que no podía discutir con sus padres, dijo Jim, y Tandy (deseosa de que se lo contara) le sugirió que hablase con el joven pastor de la iglesia presbiteriana de Westminster, el director de su comunidad y muy «enrollado» con los chicos. Jim estuvo de acuerdo, y concertaron una cita.
—Me parece que al final no voy a ir —dijo Jim cuando la madre de Tandy fue a buscarle al instituto.
—Sí que irás —dijo Tandy, que estaba a su lado con una amiga suya. Juntas le empujaron al asiento trasero del coche.
Cuál era el problema de Jim y qué le dijo al joven pastor es algo que nadie sabe. Parece ser que Jim nunca se confiaba a nadie, y el pastor no recuerda nada de aquella visita. Pero, a medida que se acercaba la graduación de Jim, Tandy se preguntaba si aquel problema no tendría que ver con el «cambio de personalidad» que su madre y ella habían notado.
A la noche siguiente, Jim llamó para disculparse por el incidente del cuchillo y le pidió a Tandy otra cita. Ella quería verle, pero hacía meses que se había comprometido para ir a un baile y no le pareció justo romper la cita con tan poca antelación.
—Pero me voy a Florida —dijo él—. Mañana me habré ido para siempre.
Tandy se quedó petrificada. Era la primera vez que oía hablar del traslado. Disgustada y dolida, le dijo que era una lástima que no se lo hubiera dicho antes y, justo antes de echarse a llorar, colgó el teléfono.
Jim corrió hasta la casa de Tandy, furioso, se detuvo bajo uno de los grandes y frondosos árboles del patio de los Martin, y gritó: «¡Por fin me voy a librar de ti! ¡Seré libre! ¡Me voy, y no te escribiré nunca…! ¡Ni siquiera pensaré en ti!».
Entonces Jim le exigió a Tandy que le devolviese los diarios que le había dejado. Inmediatamente. Tandy apareció, con la boca y los ojos rasgados, y le entregó los cuadernos de poemas.
El domingo por la noche, Tandy se despertó y supo que Jim estaba en el jardín trasero. Bajó al piso inferior y escuchó unos pasos que se alejaban. Se asomó a una ventana y observó la oscura figura que subía al coche de los Morrison.
El coche se perdió en la noche hacia Florida.
02
Jim esperaba al borde de la carretera, bajo el caluroso sol de Florida, quitándose la americana de su traje negro, abriéndose el cuello etiquetado de la limpia camisa blanca, arrancándose la corbata a rayas rojas: el uniforme de la St. Petersburg. El autobús que tenía que llevarle a casa se detuvo y las puertas se abrieron.
Jim se desplomó en un asiento de la parte central del autobús y empezó a silbar; luego emitió un par de eructos largos y graves, un preludio ruidoso y consciente a alguna de las bromas incoherentes y lastimosas que le gustaba contar.
«Tenía un amigo que quería comprarse un perro para cazar patos —anunció Jim—, así que fue a ver a un anciano y le preguntó cómo podía estar seguro de que el perro era bueno. El anciano le dijo a mi amigo que mirase el agujero del culo del perro, porque el perro debía tener el agujero del culo estrecho para que cuando saltase al río el agua no se le metiera dentro y le hiciera hundirse. Así que mi amigo se va a la perrera del pueblo, donde le enseñan unos cuantos perros, y le dicen que el precio es de setenta y cinco dólares cada uno. Mi amigo le dice al propietario de la perrera que le gustaría examinar de cerca a los perros…».
Jim había empezado la historia como quien habla para sí mismo. Pero pronto todos los que estaban a su alrededor hacían esfuerzos por escucharle.
«… y se acerca a un perro grande de aspecto tranquilo y le levanta la cola. “Vaya —dice mi amigo—, tiene el culo grande”, y se va a otro perro. El propietario de la perrera se le acerca señalando al primer perro y dice: “¿Qué cojones le está haciendo a mi perro?”. “Verá —dice mi amigo—, estaba mirando el culo del perro y es demasiado grande, ¿sabe?, y cuando se tire al río detrás del pato, le entrará agua y se hundirá”. El propietario de la perrera echa un vistazo y dice: “Sí, tiene el agujero del culo grande, ¿verdad?”. Y va y agarra al perro por los huevos, se los retuerce un poco y el agujero del culo se le estrecha. “Lo siento —dice el propietario a mi amigo—, tenía al perro preparado para la caza de la codorniz”».
Jim se echó a reír con su típica risita y empezó otra historia, ignorando los gruñidos de algunos de los presentes y el silencio sepulcral de otros. Enseguida el resto de estudiantes volvía a escuchar con atención.
El autobús de la escuela dejaba a Jim a tres manzanas de donde vivía. Era un trayecto corto, pero suficientemente largo como para maquinar algunas maneras de incordiar a la «abuelita» Caroline y al «abuelito» Paul. Los dos ancianos Morrison eran abstemios, y aunque Paul tenía debilidad por las carreras de galgos, las actitudes imperantes en la confortable casa de la parte vieja de la ciudad eran fundamentalistas. Jim se burlaba de ellos.
Ignoraba sus ruegos para que se cortara el pelo, se afeitase, se cambiara de ropa y fuese a la iglesia. Les amenazaba con llevar a casa a una chica negra y dejaba botellas de vino vacías en su habitación. A veces no abría la boca durante días; entraba y salía de la vida diaria de sus abuelos como un humo negro.
«Odiaba el conformismo, siempre tenía un punto de vista excéntrico de todas las cosas —recuerda su abuela—. Intentaba escandalizarnos. Eso le encantaba. Nos contaba cosas que sabía que nos harían sentir incómodos. Nosotros no le comprendíamos. Jimmy tenía muchas caras. Veías una, y de pronto vislumbrabas otra. Nunca sabías en qué estaba pensando».
Jim pasó el año académico en el anonimato, ignorando todas las actividades extraescolares. Las notas que sacó en el primer semestre no eran nada espectaculares: un sobresaliente, dos notables y dos aprobados.
Más interesantes fueron los resultados de las pruebas de personalidad que se hacían a todos los nuevos alumnos. En ellas Jim aparecía como un chico impulsivo, despreocupado y amante de las emociones; en oposición al tipo disciplinado y tranquilo… Pero, paradójicamente, también le juzgaban tímido e interesado en las actividades públicas y las ideas liberales…, extremadamente hipercrítico con las instituciones sociales…, inclinado a la autocompasión… y sorprendentemente masculino, teniendo en cuenta su predilección por la literatura y el nivel de composición y comunicación que reflejaba su historial en Alexandria.
Jim era capaz de verdaderas proezas de virtuosismo intelectual. Cuando algún amigo iba a visitarle a su habitación, él le desafiaba.
—Adelante, coge un libro cualquiera.
Hablaba con voz jactanciosa, mientras acariciaba con los pies la alfombra del dormitorio. Era un mago tímido.
—Coge cualquier libro, ábrelo al principio de cualquier capítulo y empieza a leer. Yo cerraré los ojos y te diré qué libro estás leyendo y su autor.
Jim movía el brazo alrededor de la habitación, señalando los cientos y cientos de libros desparramados por encima de los muebles y hacinados en los rincones.
¡No fallaba nunca!