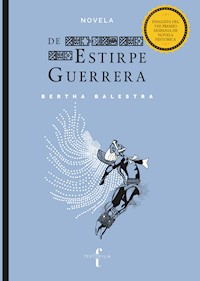
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Textofilia Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El joven Ángel Doria, indiano por cuyas venas corre la sangre de los últimos tlatoanis y del legendario almirante Andrea, asiste al nacimiento de la Nueva España. A contraflujo de los europeos que emigran hacia América, él se embarca a buscar a su padre, pero también gloria y fortuna en la corte genovesa, entonces fiel de la balanza del equilibrio mundial. Desde las ruinas arrasadas de la antigua Tenochtitlán al estruendo de los cañones en la batalla de Lepanto, De estirpe guerrera no es sólo una novela de aventuras en las turbulentas aguas del Siglo de Oro, en que Cristo se enenta por igual contra Huitzilopochtli y Allah; sino una reflexión sobre el origen y la herencia. Ángel Doria es la encarnación misma del crisol de culturas y valores que habrá de forjar México. ¿No somos todos, acaso, frutos de algún mestizaje? De estirpe guerrera, de la prolífica Bertha Balestra, nos descubre que sólo somos capaces de atisbar nuestra alma
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
De estirpe guerrera
Colección Lumía
D.R. © Bertha Balestra 2021.
D.R. © Diseño de interiores y portada: Textofilia S.C., 2021.
D.R. © Diseño de forros: Manuel Sosa, 2021.
TEXTOFILIA
Limas No. 8 int. 301,
Col. Tlacoquemecatl Del Valle,
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.
C.P. 03200
Tel. (52 55) 55 75 89 64
www.textofilia.mx
ISBN: 978-607-8713-63-9
ISBN digital: 978-607-8713-90-5
Diagramación digital: ebooks Patagonia
www.ebookspatagonia.com
Queda rigurosamente prohibido, bajo las sanciones establecidas por la ley, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento sin la autorización por escrito de los editores.
En memoria de Alfredo D’Alessandro,por las enseñanzas de vida que esparció.A Lalo, siempre.A mis hijas, mi orgullo.A mis nietos que me hacen ver el mundo colorido.
La fascinación por las armas es constante,y la admiración por la belleza estética de los movimientos de los ejércitos es continua.Bellísimos son los animales en la guerra,y solemne es la naturaleza cuando está llamada a servir como marco para la masacre.
Alessandro Baricco
De cuatro en cuatro nosotros los hombres,Todos habremos de irnos.
Nezahualcóyotl
[NUEVA ESPAÑA, 1550]
En medio de la polvareda que levantó el galope de Castaña, la hermosa yegua andaluza obsequio de su padrino, Ángel se acercó a la casa principal. ¡Os he ganado de nuevo!, gritó a los otros tres jinetes que, uno a uno, llegaron tras él. El vencedor descendió del animal dando un salto ágil, de elegancia felina, y esbozó una sonrisa burlona sobre su semblante anguloso, distinto a las caras redondas, con rasgos suaves, de sus primos.
¡Mirad cómo venís, traéis encima todo el polvo del mundo!, les riñó Remedios, con los puños sobre las caderas, y un mohín que denotaba impaciencia. No os enojéis, ahora nos limpiamos, respondió Ángel mientras entregaba las riendas de la montura a un mozo de cuadra. Se acercó a besar las mejillas de su madre y añadió: lo que es yo, siento tal hueco en la panza que engulliría una olla completa. ¿Qué comeremos? Lebrada y carnero verde, respondió Remedios, quien dirigía la casa con la rienda bien firme, más desde que la dueña, Isabel, fuera vencida por la hemorragia que acabó con su fuerza hasta tumbarla en el lecho, del que no se había levantado por tres meses. ¡Alabada seáis, nantli de mi alma!, tras el viernes de abstinencia devoraré cada una de las liebres y carneros de la cazuela, añadiéndoles un poco de chilito que seguramente habéis puesto en mi lugar, ¿cierto?, le guiñó un ojo. Remedios sonrió y su rostro se dulcificó como sólo conseguía transformarlo el hijo que adoraba. Vamos, Pedro, Gonzalo, Juan, vuestro padre ha vuelto, está saludando a doña Isabel. Los tres jóvenes apuraron el paso sin emitir palabra. Tenían enorme curiosidad sobre las noticias que trajera su padre del palacio, a donde había sido llamado por el virrey mismo, don Antonio de Mendoza.
Mientras la familia Cano se reunía, Remedios entró a la cocina a dar la revisión final a los platillos. Aunque los que ahí trabajaban eran mexicanos, llevaban años preparando los alimentos al estilo español, de acuerdo con el recetario de Ruperto de Nola que, traducido al náhuatl por la propia dueña de la casa, ya había sido copiado tres veces por tanto que se manoseaba y llenaba de manteca. El aroma de la olla donde se apartaba y enchilaba la comida de la servidumbre, se mezclaba deliciosamente con el de ajos, cebollas y frituras que provenía de las otras cazuelas. Después de probar y aprobar cada guiso, se ocupó personalmente de la bandeja en donde colocó el caldo de gallina y menudencias para la enferma, así como un vaso con curado de tuna roja, para reponer la sangre que la pobre perdía en cantidades alarmantes y una taza de bebida de cacao con hierbas.
¿Le llevo su comida a doña Isabel?, preguntó una de las criadas. No, lo haré yo misma. Ustedes atiendan la mesa. ¿Han puesto el vino? Sí, su merced, ya está la garrafa en el comedor. Bien, dijo Remedios, con la bandeja entre las manos, y se dirigió a la habitación de la señora. En el corredor, alcanzó a oír que Juan Cano enviaba a buscarla.
A pesar de los brebajes administrados por su querida Atotoztli, como todavía la dueña se dirigía a Remedios cuando estaban solas, la fiebre y los dolores provocaban pesadillas a doña Isabel de Moctezuma, llamada Ixcaxóchitl Tecuichpotzin en el tiempo de la infidelidad. Eran visiones sin duda aterradoras, pues aquella dama siempre digna y mesurada, ahora se debatía con los fantasmas, discutía en su lengua materna, el náhuatl, y a veces lanzaba gritos horribles, revolcándose en el lecho, donde aquellas pócimas la mantenían dormida la mayor parte del tiempo. El esposo, que conocía y temía esos episodios, detectó en la inquietud del sueño de Isabel la inminencia de otro ataque. Sólo Remedios, la compañía favorita de su mujer, sabía cómo tranquilizarla. Al fin, morir es volver al origen, pensó el español, y en este retroceso nada más con otras indias se entiende.
En la puerta de la habitación apareció la dama que conservaba la frescura a pesar de sus casi 35 años; llevaba el nombre cristiano María de los Remedios tan a disgusto como la basquiña crujiente sobre varias capas de enaguas, con el corpiño apretado en la cintura, al que nunca se había acostumbrado. Saludó a don Juan con la orgullosa mirada que la caracterizaba y se aproximó a la cama de su señora, bajo cuya protección quedó desde que fueron aprehendidas en Tenochtitlan junto con el tlatoani Cuauhtémoc, más de 20 años atrás. El hombre las dejó solas. Remedios se hincó a un lado de la cama, acercando a los labios de la enferma el brebaje de cacao.
Tecuichpoztin, soy yo, Atotoztli, le dijo en náhuatl. Bebe despacio, te sentirás mejor. Mientras la medicina hacía efecto, la recién llegada comenzó a canturrear en voz baja, todavía en la lengua materna de las antaño dos princesas mexicas: la hija del gran Moctezuma y la hermana menor del desafortunado Cuauhtémoc, a quienes la guerra de conquista había forzado a convertirse en dos damas novohispanas. Conforme la infusión permeaba en el cuerpo y los versos en el alma de la señora, la paz se fue apoderando de ambos. Su respiración se normalizó y, abriendo con suavidad los ojos, miró a su querida Remedios con ternura. ¿Qué haría sin ti?, le dijo. Yo, sin ti, no existiría ya, te encargaste de salvarme una y otra vez desde que tengo memoria, respondió la más joven. Doña Isabel Moctezuma, como se nombró a la hija del poderoso emperador de los aztecas, viuda de los tlatoanis Cuitláhuac y Cuauhtémoc y de dos españoles más, ahora esposa de don Juan Cano y madre de sus cinco hijos, esbozó una sonrisa. Eras mi muñeca, la única distracción durante el sitio de Tenochtitlan; mi consuelo cuando nos convertimos en prisioneras del bellaco Cortés, recordó. Dejó caer los párpados para evocar las imágenes de aquel tiempo poblado de emociones. Su cuñada se acomodó en un banquillo y permaneció a su lado, en silencio, sabedora de que todo moribundo necesita hacer el recuento de su vida antes de dar el paso definitivo.
Te ayudaré a incorporarte. Necesitas beber este caldo para estar fuerte, le dijo mientras colocaba un almohadón tras la espalda de su señora. Mira, tengo aquí el papel y la plumilla que me pediste para que me dictes tus recuerdos, agregó, sacando esos materiales de abajo de la enagua.
La víspera habían hablado de ello. Isabel se quejaba de la inexactitud que privaba en relaciones y crónicas sobre la conquista del reino de su padre, tanto las surgidas de los naturales que informaban a los frailes, como las que escribieron los españoles, entre ellos su propio esposo, Juan. Me gustaría contar lo que yo viví y padecí, declaró, pero ya no tengo fuerza para hacerlo. Además, los pensamientos aparecen dentro de mi cabeza en mi lengua materna. A Remedios le había entusiasmado la idea de escribirlo así; ella era fiel a su origen a pesar de que la obligaron, aún muy niña, a hablar castellano.
La ilusión de plasmar su vida en un escrito que quizás un día leerían sus hijos y, seguramente, Ángel, el hijo de Remedios, le dio la fuerza que ya ningún alimento era capaz de aportarle. Entre los pequeños sorbos a que, con la mirada, la obligaba su escribana, empezó a narrar.
Ixcaxóchitl, ven, pequeña Tecuichpotzin, tu madre quiere verte, me llamó un día mi nana. Me demoré todavía unos segundos respondiendo las muecas que, desde su jaula, el enano, mi favorito entre la colección de monstruos humanos que habitaban la Casa de lo Negro o zoológico paterno, hacía para divertime. Anda, niña, tiene una sorpresa para ti, me apuró. Anej, me despedí, debo obedecer.
Tecalco, mi madre, esposa principal del tlatoani, me abrazó con cariño. Mañana celebraremos Hueytecuilhuitl, la fiesta grande de los señores. Naciste en esa fecha, hace ocho soles. Tu padre quiere que lo acompañes en la litera desde Chapultepec hasta el templo, para que el pueblo se congratule al mirarte tan crecida. Encargué este quexquémetl para que luzcas muy linda, agregó desdoblando la prenda bordada con hilos y plumas de vivos colores. También una diadema con el mismo diseño, ornada con turquesas. Me brillaron los ojos y acerqué una mano. No, no puedes tocar nada todavía, me detuvo mi madre.
Lo que no me advirtió fue cómo la sangre que brotaría del pecho del sacrificado iba a manchar aquella prenda y salpicaría mi rostro, haciéndolo contraerse en una mueca más fea que las que hacía el enano del zoológico. Tuve que ahogar el grito de horror, pues al lado del huey tlatoani se prohibía emitir cualquier ruido. Permanecí más tiesa que el dios pétreo que recibió el corazón palpitante, tan firme como los otros miembros de la familia real, entre ellos mis tíos, Cuitláhuac y Cuauhtémoc, que por entonces ni siquiera me miraban. Aquélla fue la primera ocasión, de muchas, en que sería testigo de violencia y muerte, en que la sangre mancharía mis vestidos y el horror lastimaría mi corazón.
Al evocar esta escena, el cuerpo de la enferma se ponía tenso. Remedios le tomó una mano y, con voz muy suave, entonó para ella Xochiticpac cuica / in yectli cocoxqui / ye con ya totoma / aitec... Fermosa es tu voz, mejor que la del ave de este canto. Recuerdo muy bien esos versos, favoritos de mi madre. Me los recitaba antes de dormir y mentaba la historia de Nezahualcóyotl, el rey sabio de Texcoco. Yo soñaba que me casarían con alguien como él, un poeta… y mira, sonrió, cinco maridos y no hay quien me haya dedicado una triste línea. Juan, que demora jornadas enteras pluma en mano, se ocupa en redactar cartas, llenarlas de denuestos, alegatos, peticiones y quejas para recobrar, en mi nombre, las tierras que dice me corresponden por linaje.
Atotoztli se alegró de oír a Isabel animada, con ganas de hablar. Para aprovechar el aliento de su protectora, le pidió que le dictase más acerca de su infancia.
Sentados a la mesa, los Cano escuchaban atentamente a su padre que, con el semblante apesadumbrado, les relataba su conversación con el virrey.
El pobre don Antonio luce muy viejo y enfermo, les contó, una vez que Catalina bendijo los alimentos. Me ha dicho que a partir de la llegada del visitador Tello de Sandoval, puras contrariedades ha venido recibiendo a diario, que en nada han ayudado a mejorar su precaria salud. Está el infeliz muy desencantado por el escaso apoyo de Su Majestad, por quien dejó su hacienda y comodidad, para dedicarse a dirimir pendencias sustentadas más en la codicia de los venidos de allende la mar que en la razón o las leyes. Ha dedicado quince años no solamente a la titánica tarea de organizar la tierra conquistada, sino a aplacar levantamientos, contener abusos, propiciar la labor de los frailes, atender epidemias y desastres naturales; en una palabra, poner orden en medio del caos y lo único que recibe de la corte son exigencias de más y más oro, así como peticiones de ampliar los dominios de la corona.
¿Y sólo para quejarse os ha mandado llamar?, le preguntó Gonzalo, el hijo de lengua rápida, luego de apurar un sorbo de vino para tragar el bocado de pan remojado en aceite. No, ha querido despedirse como amigo, pues partirá al Perú, también como virrey, la próxima semana. Espera que el cambio de aires le siente bien, ya que Su Majestad no le permitió volver a España. Lo siento, padre, intervino Juan, el más joven de los hijos; erais buenos amigos. Sí, lo echaré de menos, aceptó Cano, sin confesar cuán preocupado estaba, pues justo ahora que los días de su esposa estaban contados, él perdería influencia en las altas esferas del gobierno, lo que podría complicar el proceso hereditario.
Ángel mantenía el oído atento a la conversación, pero aprovechaba bien el tiempo engullendo sin tregua el ate de frutas, luego la sopa de ajos y los platillos principales que venía saboreando desde que los anunciara Remedios, sin dejar de intercalar discretas mordidas a los chiles verdes que su madre había ocultado para él bajo un pedazo de pan. Cuando más embebidos estaban sus primos en las palabras de don Juan, aprovechó para poner, furtivamente, semillas de chile en la copa de Isabel, su prima menor, a quien siempre hacía bromas pesadas. También esta vez, la chica cayó en la trampa. Tras un trago al vino, que a ella le servían rebajado con agua, la cara se le enrojeció y de sus ojos escurrieron lágrimas. Vamos, prima, no creo que vuestra merced deba entristecerse tanto por la partida del virrey, comentó Ángel, e hizo que todos sonrieran, creyendo que la sensibilidad de la hermanita rayaba en lo absurdo.
Sin hacer mucho caso de lo que ocurría entre los más jóvenes de la mesa, los mayores continuaban hablando con su padre. Bueno, opinó Pedro, es cierto que los problemas de la Nueva España le han parecido menores a Su Majestad, don Carlos, sin embargo, hay que considerar cuántos conflictos encara el emperador en Europa. La prolongada guerra contra Francia, que apenas parece haber terminado… pero habrá que esperar la volubilidad del monarca galo. Los turcos que no cesan de acosarlo por más de un frente. El duro golpe recibido con la elección del Papa Julio III; para nadie es secreto que no era su candidato. Es cierto, coincidió don Juan, no en balde ha decidido nombrar regente de las Españas a su hijo don Felipe y ahora mismo lo está acompañando a recorrer sus dominios. Don Antonio escribió al príncipe Felipe, rogándole que venga a conocer la Nueva España. En lugar de confirmación, recibió esta destitución velada en que le ofrecía mudarse a Lima. En fin, veremos si el príncipe se dignará conocer la fuente de buena parte de su riqueza. Y mientras tanto, habrá que granjearse la amistad del próximo virrey, completó Gonzalo. Cierto… en fin, atendamos este lebrado que huele a gloria, quiso concluir la charla política que nunca era segura, pues los oídos pagados por enemigos eran capaces de filtrarse al interior de los muros más espesos. A mí me da pena el rey Carlos, tan solito desde que enviudó y con las dolencias que dicen que soporta, intervino Catalina. Ojalá pronto encuentre paz. Así sea, cortó don Juan.
[FLANDES, 1550]
El emperador hizo señas a su ayuda de cámara, Adrián du Bois, para que lo ayudase a acercase a la ventana. Había pasado otra noche en vela, acosado por los graves problemas que encaraba en varios frentes de ese imperio en donde no se ponía el sol, según presumían sus cortesanos, aunque allí en Flandes tal astro se dejaba ver muy poco. Abrid las cortinas, a ver si un rayo de luz mejora nuestro talante esta mañana, ordenó. El dolor causado por la gota era un punzón hirviente clavado en el dedo del pie. No sé cómo resistiré el viaje que emprenderemos mañana mi hijo Felipe y yo, masculló entre dientes, mientras comprobaba que el cielo continuaba tan gris como la víspera. Debo hacerlo y seguir el camino que ya está en mi mente, pensó. Dadnos la poción, es hora de empezar las audiencias, es tarde.
Mientras lo acicalaban, el mayordomo adelantó la lectura de su correspondencia. Primero, un informe de Roma en que se le confiaban los rumores acerca de las inclinaciones sodomitas del nuevo papa y su debilidad por ese supuesto sobrino, el joven Inocenzo del Monte, quien se pavoneaba por toda la ciudad con aires de soberano. De las Indias, se confirmaba el inminente cambio de virrey en Nueva España; también, noticia de las primeras desavenencias entre el nuevo arzobispo Montúfar, que ocupaba el sitio dejado por el finado fray Juan de Zumárraga, y los miembros del Cabildo Catedralicio… Que doña Isabel de Moctezuma, la hija legítima del emperador azteca, se hallaba en su lecho de muerte. De Francia, que la reina Catalina había dado a luz a un cuarto hijo sin que eso disminuyera el poder a Diana de Poitiers, la amante del rey. Puras habladurías, ninguna noticia importante, dijo, tras deglutir un bocado de pastel de hígado y un trago de cerveza, sin imaginar ni él, ni ningún médico, que tal dieta no hacía sino empeorar sus dolencias.
Al parecer, el mundo está en paz, se diría que el Altísimo aprueba este momento para emprender el viaje con Felipe, declaró, aunque para sus adentros, sabía que tal tranquilidad no era sino una tregua, la calma que precedía a una nueva tempestad. Y él ya no quería, ya no soportaba tanta carga sobre los hombros. A nadie había confiado aún sus proyectos: era hora de planear el retiro e irlo implementando con cabeza fría y pasos firmes.
Y bien ¿algo más?, preguntó a Luis de Quijada. El mayordomo, que conocía a su señor como nadie, supo que era el momento de alegrarle un poco el ánimo, así que pidió quedar a solas con él para mostrarle una pequeña pintura que cabría en un colgante. Mirad, Alteza, el chico es hermoso como un arcángel, y además crece sano y espabilado: muestra mucha claridad de seso, se atrevió a contarle. Carlos, tomó el retrato y pidió su lupa. Se entretuvo mirándolo con detenimiento. Una carilla de querubín enmarcada en rubios bucles, digna de acompañar a la Madonna de un cuadro. ¿No ha exagerado el artista?, inquirió. No lo creo, señor, porque he indagado discretamente y la gente de Leganés coincide en que Jeromín es la criatura más hermosa del pueblo; no se explican cómo pudieron el músico y doña Ana tener un niño tan agraciado.
[NUEVA ESPAÑA, 1550]
Mientras los Cano departían y daban fin a la opípara comida, en la habitación de doña Isabel continuaba el dictado.
La mayor parte de los días eran dichosos. Además del palacio en Tenochtitlan permanecíamos, mi madre, mi hermano y yo, largas temporadas en Jilotepec, donde tanto me placía estar, en medio de montañas boscosas y cascadas, trepando rocas imposibles y, sobre todo, apartados de corte y ceremonias. Otro paraje que amaba era Chapultepetl; allá nos encaminábamos con frecuencia, pues a mi padre le hacía buen provecho bañarse en las aguas cristalinas y se embelesaba mirando Tenochtitlan desde lo alto. Nos decía que ese aire curaba su desasosiego; de arriba miraba trabucos y desventuras como menos graves y los remedios parecíanle a la mano. Hasta que se sucedieron los infames presagios que nublaron cada vez más su talante. Ya al poco de mi nacimiento se había dejado ver, en el año doce casa, una espiga de fuego en el centro del cielo nocturno, que causó pavor entre la población. Me contaba mi nana que la gente lloraba, se golpeaba la boca y se cubría la cara. A las embarazadas las ocultaban, no fuera igual que cuando hay eclipse y los niños salen con el labio mordido. Al poco tiempo el templo del dios de la guerra ardió, sin razón. Nadie era capaz de apagarlo; si echaban agua la lumbre se avivaba todavía más, lanzando chispas. Y más cosas fueron ocurriendo, año tras año, todas ellas extrañas, todas funestas. En un día claro, sin nubes que amenzaran tormenta, un rayo hirió el templo de Xiuhtecuhtli. Y se incendió el cielo con tres lenguas de fuego. En esos años hirvió la laguna, destruyendo muchas casas.
En el año uno caña, me alcanzó también a mí la angustia. Algo sucedería, a ninguno en el palacio nos cabía duda. El lamento de la llorona se metía en tu cabeza, aunque taparas tus oídos, durante las largas noches. ¿A dónde los llevaré, hijitos míos?, se preguntaba entre sollozos aquella voz que nos impedía dormir.
Desde el día que divisó allí a los teules, el aire le faltaba a mi padre. Ya no lo alegraban joyas ni ropajes de pluma. Se le acabó el gusto por la comida que antes tanto lo complacía.
Por fin, un día llegó un mensajero a avisarle que por donde nace Tonatiuh, habían arribado unos intrusos. Muy extraños son de ver, su olor desagradable como de animal muerto, y tienen raras costumbres... le dijo el tlanautilli. No son intrusos, pensó Moctezuma, el dios los ha enviado. Vienen por lo que es suyo; debo entregárselos, confío a mi madre. Pero desprenderse del poder nunca es fácil, así que el tlatoani hizo un postrer intento: les envió los mejores regalos, para ver si volvían atrás sus pasos y lo dejaban en su trono. Con esa equivocación provocó que su codicia fuese más grande y avanzaran tras el brillo.
Señora, debes reposar, has hablado suficiente, pidió Remedios al ver la palidez del rostro de su protectora. Descansa un rato y luego me cuentas más. Sí, coincidió Isabel con la voz fatigada. Te hablaré de tu hermano antes de partir al viaje sin retorno. Y deseo dar algo a tu hijo Ángel, que venga a ver a su madrina más tarde. Uno a uno, comenzaré a despedirme de vosotros. Dicho esto, Isabel cerró los ojos y se hundió de nuevo en sueños inquietos.
En la duermevela, la enferma no apercibió la entrada de Ángel a la habitación. Fue Remedios quien le hizo seña de acercarse en silencio. El niño, que a sus trece años ya mostraba indicios de apostura, se intimidó ante la atmósfera nefasta que se respiraba cerca de su madrina. Haciendo acopio de valor, se aproximó a los pies del lecho. ¿Eres tú, Cuauhtemotzin?, le preguntó ella. No, soy Ángel Ahuizotl, le respondió el jovencito en la misma lengua que hablaban las mujeres, agregando el nombre indígena que, en secreto, le había sido dado en honor a su abuelo.
Hoy te pareces más que nunca a tu tío. Siéntate, ahijado, y escucha esta historia para que sigas orgulloso de tu sangre. Ninguno de mis vástagos lo estará; ellos se inclinan hacia su lado paterno. En cambio, tu mamá ha hecho un gran trabajo contigo: eres digno representante del linaje de los tlatoanis.
En efecto, Ángel, como su madre, tenía el perfil y el aire fiero del último rey de los mexicas, el bravío e infortunado Cuauhtémoc. Y esa herencia se combinaba bellamente con los tonos dorados, traídos de Italia por el abuelo que, a bordo de la Santa María, había llegado con Colón para instalarse en Cuba, donde años después encontró esposa española. El padre del muchacho, Pietro, se embarcó hacia la Nueva España, como el mismo Juan Cano, en el contingente comandado por Pánfilo de Narváez, enviados desde la isla para pedir cuentas a don Hernando de Cortés. Como Cano y muchos otros, tuvo que cambiar de bando para salvar el pellejo al ser vencidos, de forma brutal, por los hombres de Cortés. Ambos amigos conservaron, bien oculto, el odio hacia el Capitán General. A manera de venganza, encontraron la forma de cortejar a las princesas aztecas, sobrevivientes de carnicerías y enfermedades, que habían quedado bajo la tutela del conquistador.
Pietro aseguraba que por sus venas corría la misma sangre del gran Andrea Doria, hombre principal de Génova, quizás el único cristiano temido por moros y berberiscos. Con historias de joyas turcas, navegantes y sirenas, conquistó y rindió a la hermosa Remedios, unos años después de que su señora aceptara como marido al cacereño Juan Cano. Pero el genovés, como lo llamaban sus compañeros de armas, no cumplió su promesa de matrimonio y, sin saber que su novia estaba encinta, partió hacia el Viejo Mundo en busca de raíces y fortuna. Doña Isabel y su esposo apadrinaron al bastardo y lo criaron bajo su techo, dándole la misma educación que a sus propios hijos.
Terminadas las horas de estudio de castellano, catecismo e historia del Imperio Español, además del manejo de espada y montura, Remedios se ocupaba de hablar al niño en náhuatl y, con los dulces sonidos de esa lengua, asegurarle que por padre y madre heredaba también, al igual que sus primos, nobleza de estirpe. Ángel crecía no solamente en estatura; su carisma hacía honor a su nombre, aunque sus pillerías y desobediencias lo convertían por momentos en lo opuesto: un diablillo merecedor de castigos y largas peroratas disciplinarias.
Madrina, conoce vuestra merced mi veneración a esta tierra y a la gente que la ha hecho grande. Y no es novedad que hacia mi padre no albergo odio ni amor, pues no es para mí un hombre de carne y hueso, sino un personaje de los relatos de mi madre.
Sé que ella te ha hablado de tu tío Cuauhtémoc, el último tlatoani de nuestra gente, pero deseo que de mi boca escuches su historia, antes de entregarte lo único que pude rescatar de su legado: su insignia guerrera.
Cuauhtemotzin, hijo del tlatoani Ahuizotl, del que llevas el nombre, había sido destinado al dios de la guerra. Para ello recibió la más estricta educación en las artes de la batalla y el sacerdocio. Pasó mucho tiempo de entrenamiento y estudio en el calmécac de Malinalco, escuela de los elegidos para las más altas tareas: los caballeros águila y tigre. En todos esos años no se cortó el cabello, como símbolo de su entrega absoluta al dios, dedicación en la que no cabrían el enlace con una mujer ni la paternidad.
De niña lo vi solamente una vez, durante la Fiesta de los Señores, entre los que entregaron corazones al dios. Me impresionó su musculatura perfecta y se me enchinó la piel cuando su mirada de águila se cruzó con mis ojos de niña. Tenía la expresión altiva y feroz, como la de tu madre. Pero las pocas veces que, años después, esbozara una sonrisa… su semblante se tornaba idéntico al tuyo, sólo un poco más tostado.
Volví a verlo en esta casa cuando, junto con Cuitláhuac, trajo el cuerpo de mi padre. Esa noche yo estaba llena de dolor, miedo y odio, los tres sentimientos que germinan en la guerra. Los hombres clamaban venganza. Hijo, procura no engancharte en las armas, solamente acarrean muerte y destrucción. Hablar de valor guerrero es un espejismo, la baratija con que se deslumbra a los tontos, el humo que oculta los verdaderos motivos: poder y riqueza ambicionados por los de arriba, quienes difícilmente ensuciarán sus manos con la sangre de los miles que acarrean a la desgracia. Pero una ofensa tan grande no puede quedar así, reaccionó Ángel. Yo también habría buscado venganza, lavar el honor del reino y la familia, dijo el joven y sus ojos se encendieron como antorchas.
El honor, hermosa e inexplicable palabra, fue la perdición de mi amado Cuauhtémoc.
Madrina, ¿vuestra merced lo amó? ¿Vivieron como esposos?, se atrevió a preguntar el joven, a quien siempre atrajo y provocó curiosidad la figura de su infortunado tío.
Mucho lo amé, lo admiré y padecí con él y por él. ¿Nuestra vida juntos? Apenas instantes en medio del caos y la humillación.
Isabel contó a Ángel cómo fue que llegó a casarse con Cuauhtémoc, en medio de la guerra, cuando su primer esposo, Cuitláhuac, murió a causa de las viruelas.
En cuanto murió Cuitláhuac, el Tlahtocan se reunió para elegir un nuevo huey tlatoani. Debía ser un guerrero de valor y decisión implacables, con voluntad de roca y reconocida autoridad sobre tropas y aliados. La decisión fue fácil: Cuauhtémoc, hijo de Ahuizotl, digno heredero del linaje más noble entre los pipiltzin. Debería renunciar al sacerdocio para contraer matrimonio, asegurando la continuidad de su sangre. Nadie mejor que yo, Ixcaxóchitl, portadora de estirpe de gobernantes, para ser su esposa principal. Los ritos se sucedieron con celeridad: cortaron su cabello, ataron nuestras tilmas y, de nuevo, se omitió el encierro de tres días, pues yo aún no estaba lista para la maternidad. Era para mí la promesa envuelta en copal, casi un sueño volátil, de iniciar una vida al lado de aquel joven que me atraía enormemente; aunque también me daba cuenta de que ese futuro podría estar sembrado de escollos.
Cuauhtémoc se concentró en la guerra. Obstinado como era, no aceptó la oferta de paz que vinieron a ofrecerle los mensajeros de Cortés. Sabía que en Tlaxcala estaban construyendo naves para entrar a la laguna. Tenía noticias de los refuerzos de hombres, caballos y armas que habían arribado a Veracruz. Pero nadie lo hacía variar su posición. Él no iba a ser débil, como Moctezuma, no cedería ante promesas o amenazas.
Las campanas de la iglesia de San Gabriel iniciaron el vuelo que anunciaba el fin de la jornada; pronto oscurecería. En ese momento, Remedios se dio cuenta de cuánto tiempo llevaba escribiendo. Has pasado horas hablando con este crío, dijo, es hora de la merienda. Madre, ¡falta lo más importante!, se defendió Ángel. Isabel quería seguir; se sentía animada por los recuerdos; volver a su primera juventud que había permanecido oculta bajo la pesada losa del deber cristiano, le permitía mirarla como una vida ajena, no se abría ya la herida del alma que antaño supuraba y dolía. No obstante, las campanadas la devolvieron a su realidad y prefirió escuchar la voz de la prudencia.
Hijo, tu madre tiene razón, hemos hablado suficiente. Te entregaré la insignia de Cuauhtémoc. Abre el arcón que está a los pies de la cama. Encima encontrarás un manto. Desdóblalo con cuidado. El joven obedecía cada instrucción. Al abrir aquella capa emergieron bordados fascinantes, hechos con hilos de oro y plata; en ellos se entretejían plumas pequeñísimas que completaban los dibujos multicolores. Era la figura de dos enormes alas abiertas. Hay un bulto pequeño. Desatalo. Ángel siguió cada orden. Allí estaba un doble medallón de oro con la representación del símbolo cuauhtli: una cabeza de águila con expresión feroz. Los ojos eran de jade y el pico, de obsidiana. Tu tío lo portaba con orgullo, se usa con una cabeza sobre el pecho y la otra en la espalda, para que por ambos lados el guerrero pueda ser identificado. Sin embargo, tú deberás ocultarlo siempre, o te conducirá a la hoguera por hereje y brujo. Cuauhtémoc lo obtuvo cuando terminó su instrucción militar. En nuestro tiempo, se suponía que lo protegería de sus enemigos. Pero ya ves, no fue suficiente; o el habérselo quitado para que yo lo llevara escondido nos hizo caer prisioneros. Jamás lo sabremos. A ti te recordará que en la guerra nunca hay un final feliz. El manto no te lo doy; es demasiado grande para guardarlo… quiero que tu madre me lo ponga, a manera de enagua para que mi esposo e hijos no lo vean, bajo el vestido que llevaré a la tumba.
Ángel se acercó a besar la mano de su madrina para agradecerle aquel tesoro. Luego se aventuró a preguntarle: ¿me contarás qué pasó después? En otro momento, hijo. Estoy fatigada y el resto de la historia es puro dolor y vergüenza. Si quieres, ven mañana; o la leerás más tarde en las notas de tu mamá.
Aquella noche negra atrajo espíritus e inquietudes que turbaron el sueño a varios habitantes de la casa de Tlacopan. A don Juan le impedía dormir la preocupación sobre la inminente llegada de don Luis de Velasco, que estaba ya en Puebla, a ocupar la silla virreinal y los rumores respecto a la política que seguiría en el tema de las encomiendas, pues a pesar de las llamadas Leyes Nuevas, promulgadas en 1542, que prohibían la perpetuidad de esas mercedes, así como la esclavitud de los indígenas, el virrey Mendoza y el difunto arzobispo Zumárraga evitaron hacerlas efectivas en contra de los poderosos encomenderos.
En la opinión de muchos, Velasco se presentaría con la espada desenvainada a hacer cumplir las reglas, justo cuando se desdibujaba la figura de Isabel a quien el propio esposo, apoyado por el finado arzobispo, dedicara años a esgrimir alegatos, enalteciéndola como legítima heredera del emperador de México Tenochtitlan y de las propiedades que habían pertenecido a padre y madre. Una argumentación legal difícil, pues había implicado, primero, interesar al rey para que ordenase a los oidores recabar información. Luego, presentar casi 30 testigos para probar que, entre las muchas concubinas de su suegro, Moctezuma, había existido una sola esposa legítima, Tecalco, y de dicha unión, la única hija viva era su Tecuichpo. Los testigos debían declarar también que tanto el padre como la madre de su esposa poseían territorios a título personal, más allá de los que el tlatoani gobernaba por razón de su investidura. Que entre ellos se encontraban los pueblos de Tlacopan y Tacuba, con que Hernán Cortés, siendo Capitán General, había dotado a Isabel para su primer matrimonio, aunque por derecho le pertenecían. En fin, un juicio complejísimo sustentado en argumentos rebatibles, implicadas leyes de aquí y allá, usos y costumbres, política e intereses, y agravado por la existencia de los otros hijos de Isabel: Juan de Andrada y Leonor Cortés, habidos antes del matrimonio con Juan Cano.
Mezclada con el ulular del viento que sacudía las ramas de los árboles y arrastraba la hojarasca, la conversación que la enferma sostenía con sus fantasmas, llegaba como un susurro lejano a la alcoba del marido. Él ya se había acostumbrado a esa charla nocturna, ininteligible, señal de que estaba viva.
Bajo el cielo estrellado que asoma a través de la ventana de su dormitorio, Ángel se convierte en un heroico guerrero. Viste, bajo una tilma oscura, el traje que lo identifica como caballero águila y porta la insignia recién recibida de su madrina. Viene provisto de armas silenciosas: dagas de obsidiana en cada tobillo y muñeca, un hacha al cinto, arco y flechas penden sobre su espalda y, bien empuñado, el mortífero macuahuitl que golpea y corta a la vez. Es de noche; una noche tormentosa que ahoga sus pasos. Se introduce furtivamente en la casa de Coyoacan, donde están los prisioneros reales: el huey tlatoani Cuauhtémoc, con su esposa, madre y hermana, además de los otros señores principales que cayeron junto con él. Avanza entre árboles, huecos y rincones, burlando a los vigías. Necesita identificar las habitaciones donde mantienen a los prisioneros y la de Malinche, a la que penetrará primero. Si consigue su objetivo, podrá cambiar la historia.
Por el número de guardias apostados al pie de las ventanas, infiere cuáles son los lugares clave. Al interior de una de ellas reina la oscuridad. Seguramente alberga a los prisioneros, obligados a apagar luces. En otra, una sola vela provoca el juego de sombras: el bellaco en juegos amorosos con su barragana. Momento perfecto para atacarlo. Elige las flechas envenenadas para abatir a los guardias. Veloz, como un arquero mítico, hace caer uno tras otro sin darles tiempo para pedir refuerzos. Enseguida corre y salta al interior. Cortés reacciona empuñando la espada que conserva a la mano, a un lado del lecho. Malintzin intenta gritar pero Ángel, que ha dejado su nombre cristiano para ser sólo Ahuizotl, la tumba de un golpe. Callad, puta, le ordena en castellano.
Hernando es un adversario de primera; salta, se retrae, ataca, como otro jovenzuelo, pero después de un rato, su respiración se torna jadeo. En cambio, la destreza del guerrero crece conforme avanza el duelo. Por fin, con una finta y un giro inesperado, el guerrero consigue desarmar y someter a su oponente. Allí, en el suelo, desnudo, con las cicatrices de batallas y viruelas, Hernando Cortés no impone temor, más bien parece una sabandija. ¡No!, se escucha apenas el tardío grito ahogado de Malintzin; Ahuizotl ya ha atravesado la garganta del conquistador con su propia espada. Si quieres vivir, mujerzuela, condúceme a los prisioneros, le dice y, con las manos atadas atrás y una daga picándole el cuello, la obliga a caminar por el pasillo.
Los aullidos provocados por una pelea de gatos hace ladrar a los perros de la casa y despiertan a Ángel, sudoroso.
Tratando de no hacer ruido por si la señora duerme aún, Remedios abrió apenas una rendija de la puerta y se asomó. Pasa, Atotoztli, le indica Isabel. Mira, se me ha permitido un día más; deja entrar la luz y un poco de aire fresco. La cuñada obedeció. Te traeré el desayuno, dijo cuando Tonatiuh iluminó la habitación. Está bien, necesito energía para aprovechar la jornada. Quiero dictarte más; me entusiasma el interés de Ángel por nuestra historia. Aunque también me preocupa su instinto guerrero; algún día querrá enrolarse en los tercios, espero que consigas disuadirlo. Quizá lo que hoy escribirás te sirva para ese fin. Convéncelo de que participar en la guerra es lo más absurdo que puede hacer un joven: un desperdicio de talento. Tengo oscuros presentimientos. Tal vez heredé el don de mi padre; él supo que los presagios que se sucedieron anunciaban el fin de su reino. Dicho esto, Isabel calló, sumida en sus cavilaciones. Remedios la miraba, sin atreverse a interrumpir ese silencio. Unos minutos después, los pensamientos de Tecuichpo se convirtieron en palabras: es hora de llamar a un sacerdote para recibir el último sacramento. A pesar de que esta nueva religión y sus ministros me han causado también muchos dolores, mi alma clama por una esperanza de consuelo… como entonces, cuando tuvimos que bautizarnos. Pensé, joven e ilusa, que serían buenos los frailes, con sus palabras de amor al prójimo; no muchos años después ellos también nos decepcionaron. Se pasó la mano frente a la cara, como si quisiera borrar una visión. Sueño a menudo con las llamas devorando el cuerpo de Carlos Ometochzin, nuestro pariente, reflejadas en el rostro pétreo del padre Zumárraga. Él tenía mis secretos de confesión, que yo creía a salvo hasta ese día. Desde entonces les digo lo que quieren escuchar, me muestro piadosa al extremo y generosa más allá del diezmo, tal como me describe Juan en sus cartas a la Corona. Si algún consejo he de legarte, conociendo tu naturaleza rebelde, es éste: con el aval del clero nadie se atreverá a hablar mal de ti, poniendo en peligro tu tranquilidad y hasta tu vida.
Remedios no se sorprendió ante las confidencias de su señora. Había transitado con ella esos días dolorosos. Compartía el escepticismo hacia las creencias que, tan forzadas como el nombre y la indumentaria, les habían obligado a abrazar. Y compartía el miedo, más enraizado en su alma que cualquier devoción. Miedo a ser denunciada como hereje, aprehendida y torturada. Temor a que el mundo, cualquier mañana, despertara con tambores de guerra ante la llegada de nuevos enemigos. Pánico a que se encumbraran los adversarios de quienes ahora las protegían. Terror, en medio de la noche, a la intromisión de algún varón en celo que reclamase su carne india.
Atotoztli, musitó la enferma muy quedo, para hacerla acercarse más a su lecho. Necesito que, cuando me haya ido, lleves a Leonor, el fruto de mi deshonra, pero al fin nacida de mi vientre, esta medalla y una carta que te dictaré ahora. Dijo esto tomando la medalla de la Virgen guadalupana, circundada por brillantes, que llevaba puesta. Claro, cumpliré este encargo, respondió la mujer aun sabiendo la distancia que la separaba de esa joven que había marchado, con su marido, al Real de Zacatecas.
Una vez que concluyó la carta, Isabel le pidió llamar a sus hijas, luego al esposo, a los varones y, finalmente, a su confesor. Cuando haya terminado, ven a hacerme compañía hasta que me duerma, te lo ruego.





























