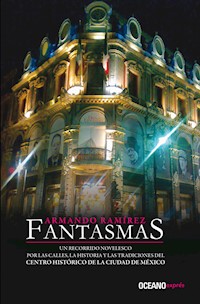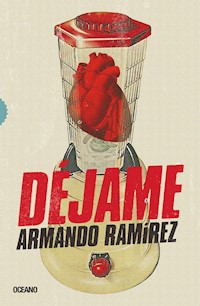
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El día siguiente
- Sprache: Spanisch
¿Fue realmente una confusión o, más bien, fue la mano secreta del destino la que condujo a Armando Ramírez a la Casa España, edificio colonial de cantera y tezontle ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México? Allí, mientras prepara un reportaje para la televisión, el periodista y escritor conoce a Lucía, una misteriosa mujer que se convierte no sólo en una obsesión y en un enigma a descifrar, sino también en el vehículo que lo lleva a pasar revista a las mujeres que, a lo largo de su vida, lo guiaron por los vericuetos de la pasión amorosa. Teniendo como escenario una ciudad donde convergen el pasado y el presente, Armando Ramírez nos ofrece una novela que mezcla crónica, guiños autobiográficos y ficción. El resultado es una historia hecha de muchas historias que se fraguan en la difusa frontera entre lo vivido y lo imaginado, entre lo tangible y lo etéreo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para Ella… ella sabe por qué.
Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas…
JORGE LUIS BORGES
Hablemos de ruina y espina, hablemos de polvo y herida […] Hablemos para no oírnos, bebamos para no vernos […] Maldita dulzura la nuestra.
VETUSTA MORLA
Primera parte
Capítulo uno
1
Desperté…
El pasado es un espejo contra otro espejo que nos multiplica hasta el infinito deformados, desvanecidos…, pensé.
Escribí:
Yo conocía el Centro Cultural de España en México pero no Casa España, por eso cuando me tropecé con ella me sorprendió darme cuenta de que, como lo supe siempre, la casa siempre había estado ahí. Son aquellas cosas que uno sabe que están, pero es como si no estuvieran.
Ana Zagarramurdi, la jefa de Comunicación del Centro Cultural de España, hizo que tomara conciencia de esa Casa cuando le solicité permiso para grabar una cápsula para la televisión sobre la exposición La cultura sonidera; ella me dijo que el Centro Cultural no había organizado la exposición sobre La cultura sonidera, sino sobre La gráfica sonidera.
Me sentí confundido, no sabía cómo había podido equivocarme de edificio. La exposición en el CCEMX se limitaba a los impresos que en décadas pasadas se habían creado para promocionar y testimoniar los bailes callejeros.
Tal vez por la similitud en los nombres pensé que había entrado a Casa España cuando en realidad estaba en el Centro Cultural de España en México; apenado, me despedí de Ana y pude ver en sus ojos el “estáis loco”. Salí.
Ya en la calle Guatemala comparé las dos viejas construcciones vecinas: la del Centro Cultural respetaba la esencia de lo antiguo y al mismo tiempo hacía alarde de modernidad; Casa España, en cambio, alardeaba su aire avejentado de construcción novohispana silenciosa. Al verla de manera consciente, me atrajo. Estaba aturdido.
La casona de Casa España tenía los tonos rojo y gris de la vieja ciudad que emergió en el siglo XVI y se consolidó en el XVII y el XVIII: construcciones de cantera y tezontle con muros anchos, gruesos arcos, el inevitable patio, un aljibe al centro, reminiscencia de los árabes en España. Las losas del suelo acomodadas de manera irregular daban al espacio ese aroma de lo silvestre, el moho las invadía en cada época de lluvias y en las hendiduras crecía un pasto delgado; al centro se erguía señorial una escalera con pasamanos de hierro forjado con bellos requiebres del metal.
Entré. En la casona se respiraba ese misticismo de los primeros años después de la caída de Tenochtitlan, el silencio de la derrota y el miedo del triunfador. Sus cuartos eran amplios y altos. En sus dos plantas se sentía la frialdad acogedora que da el tiempo, las miles de vidas untadas en sus muros. La edificación cumplirá quinientos años de existencia en 2024.
En la recepción de Casa España pedí informes para solicitar permiso para grabar una crónica televisiva sobre la exposición La cultura sonidera. La gente de la recepción me dio en voz baja la dirección de un correo electrónico; casi no les escuché, así que tuvieron que repetirme en susurros la dirección, era de una señora llamada Lucía Buñuel. Me llamó la atención que tuviera el apellido de don Luis Buñuel, el director de Ese obscuro objeto del deseo. Era uno de mis directores favoritos, conocía casi todas sus películas, físicamente había estado con él una vez, unos años antes de que falleciera, y pensé que podría ser su hija, una hija secreta. Me reí para mis adentros, pensé que no podía ser así porque don Luis había sido muy católico muy pero muy en sus adentros, y no era que creyera en un Dios católico, sino que tenía una educación como casi todos los españoles, con ese atávico sentimiento del pecado.
Salí de la casona y respiré el aire fresco de la calle; el de ahí no era pesado, más bien una inquietud y un presentimiento. Me angustié, pero no pude evitar voltear a ver la fachada de la casona: era hermosa en su vetustez, me era irresistible, sentía una enorme energía que me jalaba literalmente a volver a entrar. Caminé de prisa hacia la banqueta de la Catedral Metropolitana.
Le escribí a la señora solicitando el permiso. Fue escribir a la nada. No me contestó. Como después me daría cuenta, era la costumbre de Lucía contestar varios días después. O nunca.
Al no ver interés por parte de Casa España, me olvidé del tema. En su lugar, hice en el Centro Cultural España una cápsula sobre La gráfica sonidera; en el CCEMX, Ana era muy amable, carismática, un sol cuando sonreía y cumplía con su función de manera eficiente, nada que ver con Casa España o, mejor dicho, con Lucía.
2
Semanas después, caminaba de nuevo por Guatemala. La calle es un corredor cultural: va desde el Templo Mayor de México-Tenochtitlan, pasa por el Museo de la Imagen, la Galería de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y llega hasta el CCMEX y Casa España; al estar frente a ésta, me di cuenta de que la exposición La cultura sonidera seguía.
Volví la vista hacia la fachada de Casa España: una gran fuerza me jalaba hacia no sé dónde. Entré, fue extraño que no hubiera quien diera la cara. El viento se colaba y rebotaba en los rincones, me daba frío. Era como si antes hubiera estado ahí, sabía caminar por ella. La construcción era fría, sus muros y arcos formidables, gruesos, macizos; imposible pensar que con un terremoto se cayera, resistirían. Estar ahí me producía muchas emociones, entré en un estado raro, mezcla de alegría y angustia o, más bien, miedo.
Me vi en un espejo enorme que había en un muro y me deformaba: hacía que me viera grueso y enano, en mi rostro reinaban unos ojos saltones, enormes como bolas de billar, que rodaban en la nada. Sentí horror al mirarme.
Una llamada del celular me distrajo. Vi la pantalla iluminada, era un número desconocido, dudé en contestar. Siguió sonando.
—Buenoo, buenoo, buenoo… —contesté.
Nadie respondió, silencio, y luego ese ruido como cuando alguien tapa con su mano la bocina se fue transformando en un ruido como si cerca de la bocina estrujaran un pedazo de papel hasta que se convirtió en estática. Creí escuchar voces de españoles como cuando gritan en los viejos cafés del Centro… En vez de colgar, traté de saber de quiénes eran esas voces, tomé conciencia de mi acción y me dije: ¡Qué me importa! Colgué.
Se me grabó la terminación del número del celular: 666.
Sentía fascinación de estar en el interior de la casona, como la sensación de haber vuelto.
En la recepción fui insistente con la solicitud del permiso de grabación, obsesivo. Y funcionó.
Los trabajadores inquietos dudaban sobre cómo comunicarse con la responsable de los permisos, me miraban no sé si temerosos o con esa mirada de los clandestinos, cuchicheaban entre ellos, no se decidían; finalmente, uno de los empleados marcó en uno de los teléfonos mientras me veía de reojo.
Al obtener respuesta me pasó el auricular, bajó la vista y se fue a escribir algo en un cuaderno enorme. Los empleados se desplazaban sin hacer ruido.
—Buenoo —dije.
Una voz femenina con acento español me interrogó, sonaba familiar. Le contesté con amabilidad. Ella me preguntó cuándo quería grabar. Le dije que el siguiente jueves. Fijamos la hora: me daría una entrevista. Colgó sin que yo terminara de hablar.
3
Ver la exposición me conmovía.
Los objetos de la cultura sonidera ahí estaban: carteles anunciando los bailes en las calles o en salones, tocadiscos, aparatos reproductores, bafles, mezcladoras, focos antiguos, lámparas, equipos de iluminación, micrófonos, bocinas antiguas de la marca del perrito, RCA, vestuario de las noches de “sonideros” —trajes, zapatos de los bailarines, vestidos de las bailarinas, estuches de maquillaje, los que usaban las damitas en esa época para sentirse bellas.
Había amplificaciones de fotos antiguas de los bailes en las vecindades, de las razzias o redadas, como se les dice ahora; en los bailes, se ve a granaderos golpeando con su tolete a los jovencitos, fotos donde los jóvenes son rapados en el patio de la Procuraduría.
La exposición era una verdadera ambientación de la cultura de los bailes callejeros. Me sentí solo y lo estaba en la sala de la exposición, que era muy hermosa y tenía la adecuada iluminación y una museografía sobresaliente —se veía que el curador estaba empapado de la cultura popular de los barrios de la Ciudad— , pero a pesar de todo esto, no había ni tan siquiera un visitante viendo la exposición o sólo uno, si me cuento yo. En mi mente, la confusión reinaba.
Estaba en mis cincuenta y la nostalgia de esos días por el barrio era más fuerte que nunca, tal vez se debía a la separación con mi pareja, los vacíos que se crean y las ganas de ocuparlos con recuerdos.
Los jovencitos del barrio en ese tiempo recorrían las calles, rebuscaban en las esquinas, atravesaban los callejones, horadaban las vecindades como exploradores en busca de esos carteles que anunciaban los bailes, y los guardaban como si fueran mapas del tesoro de Moctezuma; carteles diseñados por la estética del barrio, la garra de la existencia, las benditas ganas de pasar el rato, la noche bailando salsa, mentando madres a la policía, fumando marihuana, besando a la novia en lo oscurito —manoseo sensual para reconocer los cuerpos, intensidad del erotismo, iniciación en el bailar pegadito de los cuerpos—, enfrentando los sexos para sentir la calentura y terminar en el cuarto de hotel.
Ellos, los sonideros, daban vida a las noches de los barrios, expertos en seleccionar la música tropical, salsa, guaracha, son montuno, rumba, cumbia.
Siguen siendo el sentimiento de los graves y los agudos ahora con la música electrónica o el reguetón, la ecualización que conecta con la sensibilidad de los jóvenes de los barrios, no con el gusto musical del crítico o del músico exigente, sino la sensibilidad cincelada en las calles, transformada en decibeles estratosféricos que retumban en las cajas torácicas de los presentes.
“Estrellas que se escapan de tu rostro con la mirada tierna y placentera. Qué manera de quererte…”
Con el Sonido de Ramón Rojo, la Changa, los cuerpos se arrejuntan, se incendian, se acurrucan, sexo contra sexo, rozando las cinturas, acariciando los hombros, aspirando los sudores, susurros en las orejas, estremecimientos corporales, frases cortitas, querendonas, y el fragor prometido.
Oír el equipo de Sonido de Ramón Rojo, la Changa, era bailar y encontrar a la Daniela.
Siempre listo el cuerpo de la Daniela, la de los ojos verdes y las camisetas untadas en su cuerpo, exponiendo los senos grandes, generosos, a la vista de los hombres; era la sensualidad que saltaba de cama en cama; así, los encuentros con ella eran encendidos, directos al hotel, comiéndose los cuerpos a besos, beberlos, recorrerlos con minuciosidad, estar en la cálida madrugada con las piernas entrecruzadas, las risas contenidas y las caricias en los sexos, los besos tiernos, las mordidas, la cara hundida entre sus senos y ella riendo, y bañarse juntos untándose el jabón, uno al otro, y seguir debajo de la regadera, ¿cómo no querer recordar a Ramón Rojo, si cuando lo recuerdo, recuerdo los senos y los ojos verdes de la Daniela?
4
Cómo no acordarme con cariño de la Daniela, aunque me hiere su imagen con la belleza de sus ojos verdes, su modo sensual de ser, su locura literal y volver a sentir el dolor del aprendizaje de las relaciones amorosas, vivirlas a punta de golpazos, el sentido en el sinsentido de la droga, sube y baja al gusto de la personalidad, la ausencia y el sufrimiento tatuado en la mente, la volubilidad del carácter, la irritación al menor roce de conflicto, la violencia contra uno mismo y el miedo a no entender la forma de ser del otro, el marasmo de las personalidades.
Ella, intensa y demandante, celosa y posesiva, exigente y cambiante, ausente y perdida en el caos de los hombres, amoral con su cuerpo y exigente con el de uno, discusiones violentas y heridas con navaja o balas en el cuerpo, recuerdos ardorosos/dolorosos representados en viejas imágenes de cuartos de hoteles decadentes.
“Dónde podré vivir si no en tu sexo, tu sexo febril delirio…”
5
Los responsables de Casa España no estaban conscientes de la legitimación a esta expresión vital de la cultura popular en los barrios al haberla permitido, cuando había sido tan maldecida y vilipendiada. Tal vez porque era una ONG española y no tenían idea de lo que significa esto de los bailes callejeros para tantos jóvenes: razzias, golpizas con toletes de policías, levantones, apañadas, bañadas con agua fría, cabezas rapadas en las delegaciones de policía o en la Procuraduría de la Ciudad, de ahí la expresión cuando un joven salía de la delegación de policía después de una redada en un baile, un “tíbiri”: “Salió pelón y sin cejas”.
Se fumaba marihuana, se bebía cerveza o brandy, había riñas con navajas o pistola, pero era un chance de vivirla, la vida, para los jóvenes en estos barrios escasos de centros sociales, de espacios para divertirse. Era cotorrearla en el gueto.
Estos barrios céntricos son puras calles, puras banquetas, puro platicar en las esquinas, escuchar el clic del cambio de luz de los semáforos, jugar futbol en el arroyo, rebotando la pelota en las portezuelas de los autos, llevar la pelota pegada al pie ganándole al auto el cruce y, claro, el estudio como quimera de los padres para brincar la alambrada social que ni se brinca.
6
El jueves 6 de junio llegué puntual para la grabación en Casa España, nos recibió una jovencita trabajadora, nerviosa, diciéndonos que la responsable, Lucía Buñuel, no iba a estar para la entrevista, me sentí liberado.
Pero ese jueves 6 de junio, estaba escrito, conocería a Lucía, la Lucía.
La trabajadora ansiosa se acercó.
—Ya llegó Lucía, sí le va a dar la entrevista… —me dijo.
Fui hacia ella, la saludé de manera cordial. Ella estiró la mano con flojera, ¿con temor? Llevaba un vestido de algodón color azul pálido, casi gris, que caía sin forma sobre su cuerpo; su pelo lacio, peinado modoso, muy blanca, con boca grande y ojos inquietos con sufrimiento, las líneas amargas en un rostro que debería ser dulce; se veía ruda, esbelta de piernas, aunque tendía a engordar, del tipo castellana, cuarenta años. Me saludó, le sonreí por compromiso, no podía evitar contrariarme. Lucía tenía una voz grave, fuerte.
Mientras esperaba la señal del camarógrafo para empezar la entrevista, pensé: Qué mamona mujer. No la podía atrapar. Se me resbala en la imaginación.
Lucía conocía muy bien la exposición, era inteligente, de palabra clara, fluida, ademanes relajados, en apariencia; a ratos tenía la sensación de su carácter fuerte, ansioso, violento, a veces me parecía una adolescente y otras una mujer de más de cuarenta años. En una de las respuestas noté su nerviosismo (ése muy especial de las mujeres sudamericanas que llegaban exiliadas al país norteamericano, perseguidas por las dictaduras militares, que fumaban ansiosas, con manos temblorosas y ojeras, sin dejar de mirar a todos lados), también se le notaba su simpatía por lo popular, tal vez por la pobreza y el sentimiento de querer cambiar las cosas, pero podía tirar verborrea: no conocía el origen y la significación social de la cultura sonidera.
Al terminar la entrevista, me dio la mano, una mano que me contenía, me miró como si nos conociéramos, sentí su mirada entrando en lo profundo de mi ser, y al verla vi su sufrimiento, ¿de qué? Se despidió. Desapareció.
Recordé a Leoncio Ramírez y a Jatzibe. Cómo funciona la mente: asociaba viejas historias de la Nueva España contadas por mi abuelita y mis vivencias del presente en una vieja casona del Centro de la Ciudad.
El terreno de Casa España fue dado en propiedad a Leoncio Ramírez, oriundo de la ciudad de Logroño, quien fue uno de los hombres de Hernán Cortés que estuvieron atrapados en la casa de Axayácatl, padre de Moctezuma y Cuitláhuac.
El soldado Leoncio Ramírez construyó una nave de una plaza con una torre, donde iba resguardado el hombre —era carpintero en las tierras de la tía Isabel—; la nave fue diseñada para navegar por el Lago de la Luna, rodeada de canoas con guerreros aztecas que le lanzaban flechas pero no atravesaban la madera. Regresó con información para escapar.
Lo hicieron por la calzada de Tacuba, fue la Noche Triste, cuando al huir murieron decenas de los ochocientos españoles y cientos de indígenas de los pueblos aliados a Hernán Cortés.
Tiempo después, volvieron los hombres de Cortés con sus aliados: tlaxcaltecas, xochimilcas, texcocanos y demás pueblos sojuzgados por el Imperio azteca.
A la caída de Tenochtitlan, Leoncio recibió, como todos los soldados españoles, un terreno. En su caso, se trató de un terreno envidiable, al inicio de la calzada de Tacuba, la que hoy llamamos Guatemala, la vieja vía que comunicaba a la ciudad que estaba sobre el lago, Tenochtitlan, con tierra firme. Para su mala fortuna, Leoncio apenas disfrutó de la casa que levantó en ese terreno con su amada, una noble indígena.
Tuvo que partir con Cortés y sus hombres en expedición a las Hibueras, llevando cautivo a Cuauhtémoc, el último Señor azteca… Adonde iban eran territorios de los mayas, lo que hoy llamamos Centroamérica.
Allá, Leoncio Ramírez y otros soldados españoles son comisionados para cumplir una orden de Cortés: matar a Cuauhtémoc. Los soldados obedecen a regañadientes la orden, dudan de las sospechas de Cortés, quien presiente que el señor de Tlatelolco está conspirando. Los soldados no lo creen.
Leoncio ahorca al último tlatoani, al emperador azteca, cerca del río Usumacinta. Días después, Leoncio Ramírez es presa de una gran depresión y se quita la vida. Lo que llega hasta nuestros días es que los soldados españoles y Cuauhtémoc convivieron intensamente con aventuras amorosas y convites. Los Señores de Tenochtitlan tenían cientos de mujeres. Se había creado una corriente de simpatía muy fuerte entre Leoncio y Cuauhtémoc.
La propiedad de Leoncio Ramírez, como muchas otras de soldados españoles que habían muerto en las diferentes expediciones, había creado envidias. La gente de fray Juan de Zumárraga nada más sabía que un conquistador fallecía, iniciaba la apropiación de sus bienes.
Ramírez había construido su casa sobre el templo o pirámide del dios Ehécatl-Quetzalcóatl, el dios del viento, como muchas otras construcciones españolas que se levantaron sobre el recinto sagrado de los aztecas —sobre todo, se construían iglesias sobre los teocalis; así fue como desaparecieron lentamente de la vista las grandes construcciones de Tenochtitlan. La construcción de Ramírez evocaba las viejas fortalezas medievales del norte de España, pero no pudo terminar los arcos del patio por ir al llamado de Cortés. En esa casa sin terminar, vivía con la bellísima indígena llamada Jatzibe, “Flor bañada en rocío”.
Hubo inquietud por cómo reaccionaría Jatzibe al enterarse de que el soldado se había ahorcado. Se pensó que gritaría sin control, pero no, entró en una extraña conducta de práctica de ritos invocando a sus dioses paganos en su lengua antigua, pero con la elegancia propia de una hija de nobles señores de estas tierras.
Esa elegancia de Flor bañada en rocío era extraña a los evangelizadores, los escandalizaba, para ella, era la iniciación de la nueva vida a que aspiraba. Su duelo fue prolongado y los gritos que emitía, que escuchaban horrorizados los clérigos, en realidad eran jaculatorias invocando al difunto.
Jatzibe y Leoncio habían soñado vivir juntos en la nueva ciudad que se levantaba. La pena de la mujer era inmensa, sólo compensada por la creencia. Ella, como el rey Nezahualcóyotl en sus poemas, creía que los muertos iban adonde de algún modo se vive y ella quería estar ahí con Leoncio a su lado, en el Mictlán.
Pasado el tiempo, Jatzibe sufrió trastornos que ahora se llamarían psicológicos. Por las noches encendía velas para platicar con el conquistador en lengua náhuatl, más bien cantaba varios de los llamados “cantares mexicanos” de origen otomí, pero dichos en náhuatl.
Entraba en trance y los cantos se volvían gritos llenos de amor, con los que invocaba al nagual de Leoncio Ramírez —en las creencias prehispánicas, es el espíritu que acompaña a todo ser humano desde su nacimiento, puede adquirir forma de animal y lo ayudará a cruzar el río para guiarlo hasta el lugar en donde de algún modo se existe.
Jatzibe quería hacer coincidir su nagual en ese viaje con el de Ramírez.
El animal que representaba el nagual de Ramírez era un colibrí y el de Jatzibe un cenzontle. El comportamiento de la indígena se había concentrado, como si toda su energía se contuviera en el tamaño de su corazón; sufrió cambios de carácter muy radicales y la violencia con que gritaba alarmaba cada vez más a los frailes, que sólo la observaban.
Era una noche silenciosa, la luna inánime semejaba un espejo en el agua, cuando la hermosa indígena se encaminó a la ribera del Lago de la Luna, que la recibió en lo profundo de sus aguas inquietas: ella era en el lago una diosa vestida con blanquísima tela ligera. Los frailes rezaron, pero sin tener una reacción de auxilio con la mujer. Los macehuales observaban y aseguraron que después de que ella se perdió en las corrientes del lago, brotó de lo profundo de las aguas una estrella fugaz que se perdió en la inmensidad de la bóveda celeste. Y llegó una oscuridad que hizo temer a todos, como si el cielo estuviera de luto.
Después, vino una intensa luminosidad desde el universo y en medio de ésta se vio a un cenzontle y a un colibrí volar en círculos sobre el lago hasta que se evaporaron. Y reinó en éste el reflejo de la luz de la luna.
Los misioneros se dieron prisa para construir en medio del gran patio de la casa de Ramírez lo que mucha gente valida como la primera ermita construida en América.
Esa ermita no tuvo feligreses. Era una ermita inexistente para la población indígena. Los indígenas temían a la creencia que se había esparcido: en ese lugar se había invocado al amor con locura.
7
Tiempo después, apareció la mujer española de Leoncio Ramírez. Había llegado de Cuba para reclamar la casa.
A pesar de las maniobras de los evangelizadores por apropiarse del lugar e intrigar al contarle a Catalina que Ramírez había vivido en amasiato con Jatzibe, la mujer riojana, de carácter fuerte y terco, ordenó construir, como fue el deseo de Leoncio, grandes arcos alrededor del patio, lo que provocó con el tiempo que la ermita ahí construida se fuera hundiendo hasta quedar sepultada junto con la pirámide del dios Ehécatl-Quetzalcóatl.
8
Semanas después, llegué con el equipo de grabación a San Ildefonso, la antigua Preparatoria de la UNAM, íbamos a grabar los murales de José Clemente Orozco. Cuando enseñamos nuestro permiso, la gente de seguridad nos dijo que había sido cancelado.
El equipo de producción y yo caminamos, no sé por qué, hacia la calle Guatemala. Nos sentamos en una de las bancas/esculturas. La calle me era entrañable. Había sido separada de su continuación hacia el barrio de La Merced por el descubrimiento del Templo Mayor, oculto durante siglos bajo tierra; al ver la pirámide me pregunté cómo se había mantenido oculta durante tanto tiempo, aunque los especialistas sabían que ahí estaba. Ahora, la ciudad antigua, México Tenochtitlan, se levantaba sobre la nueva, la Ciudad de México.
En la esquina de Guatemala, tras cruzar la calle Brasil hacia el poniente, dejaba de llamarse así y adquiría su nombre antiguo: Tacuba; en esa esquina había estado el Bar León, centro de agitación social y cruce de ideas de la izquierda de los años setenta del siglo XX, al ritmo de la salsa y el son montuno. Por las noches, era una calle agitada: prostitutas, borrachos, antropólogos, periodistas, cineastas, músicos, rateros, policías secretos y de punto, vendedores de tacos y hot dogs. Y un hotel de paso a un lado.
La calle Guatemala inevitablemente lo agarraba a uno despierto cuando en el horizonte iba emergiendo el sol anaranjado de la Ciudad de México, exactamente detrás de la pirámide del Templo Mayor.
Ahora Guatemala, en la segunda década del siglo XXI, es una calle silenciosa, tranquila, cobijada por la parte trasera de la Catedral Metropolitana, el Templo Mayor y otros edificios del recinto sagrado de la gran Tenochtitlan. Los edificios antiguos novohispanos han sido convertidos en recintos culturales.
Frente a mí se encontraba Casa España, la casa de Leoncio y Jatzibe.
De la acera contraria, sobre la banqueta, venía caminado un grupo de hombres; vestidos como árabes, ponían atención a la explicación de la directora de Casa España sobre las funciones de esta peculiar casa de cultura, imaginé. Fue cuando oí una voz.
—¡Armandoo, Armandoo! —me gritó.
Busqué con la mirada.
De entre los árabes se hizo reconocible la voz, era Lucía, la española, que se había desprendido del grupo y caminaba de prisa hacia mí. Me abrazó, la recogí entre mis brazos y me invadió esa sensación extraña, como si nos conociéramos. Le di un beso cerca de la comisura de sus labios. Ella se entregó. Temblaba, la abracé con mucha ternura. Me miró con esos ojos que expresaban una mezcla de tristeza y frialdad, dureza y dolor, y dentro de esa sensación fue capaz de verme de una manera tan sentida que me sentí frágil.
Me dijo con esa voz para mí tan familiar:
—Armandoo, cuando quieras hacer algo en Casa España, no hay problema, lo que quieras…
Lucía me era tan cercana… La tomé de los brazos. No dejé de tenerla en mí. Vi a mi realizador de imagen. Nos miraba con ojos de sorpresa. El camarógrafo sonreía. Los interrogué con mi mirada. El realizador respondió: ¿Qué esperas?
—Queremos grabar en Casa España una cápsula sobre la historia del edificio y otra sobre la ermita… —le dije a Lucía.
Pensé que valía la pena meter a discusión si efectivamente se trataba de la primera construcción religiosa en erigirse en América. Me imaginaba las reacciones de los arqueólogos e historiadores que estaban en contra de esa afirmación.
—Sí, Armandoo, cuando quieras —me contestó con su acento español cantado.
La miré.
—Ahorita… —dije.
Lucía no dijo que no.
—Sí, y entrevistas a la directora, deja que termine la visita, nos vemos en la ermita… —dijo.
Terminamos la grabación y me despedí de ella muy agradecido, me pidió mi correo y el número de celular. Se los di. No sé por qué a mí no se me ocurrió pedirle su número. Tenía ganas de besar sus labios. Ella se paró frente a mí y me miró con una infinita tristeza, desvalida; la abracé cariñoso, deseaba estar dentro de ella, acerqué mis labios a su oído y le dije:
—Te quiero mucho… —el palpitar de su corazón me hacía consciente de sus senos.
No me dijo nada, a pesar de que “apenas nos estábamos conociendo” y podía haberme dicho “Estáis loco”, no sé, algo que expresara incredulidad o sorpresa; no, ella muy tierna se abandonó en mi abrazo… se separó en silencio, dio media vuelta y se alejó.
9
Un día, al estar revisando el correo en mi computadora, vi uno de Lucía Buñuel diciéndome que no debería faltar para grabar en Casa España en su décimo cuarto aniversario en México, el 30 de octubre, y que como coincidía con los ciento cuatro años del nacimiento de Miguel Hernández, harían un homenaje al poeta de El rayo que no cesa.
¿A dónde iré que no vaya mi perdición a buscar? Tu destino es de playa y mi vocación de mar.
Era una de las figuras que adoraba desde su leyenda y su obra. Al poeta le gustaba el futbol, había sido amigo de Vicente Aleixandre; Pablo Neruda lo elogiaba y en México nos enseñaron a amar a los republicanos, a sus poetas mártires. Pensé: Tengo que ir.
10
Fui a Casa España. Era una gran fiesta, pero extraña: aunque había gran algarabía, no sentía alegría. Se ofrecía al público obra plástica, instalaciones, performances, payasos, contadores de cuentos, músicos y artistas famosos de izquierda.
Al verme, Lucía corrió a saludarme y grabamos lo que ella nos indicó. En un momento de la grabación me quedé solo, mientras el equipo tomaba aspectos para la edición. Me entretuve viendo en el patio a unos payasos que divertían a los niños. Sentí su mirada, me inquietó; era dulce, de un dulce que enmascaraba el dolor. Lucía estaba sentada en el suelo. Una niña en un mar de niños, me hizo señas para que me sentara a su lado. Yo tenía escalofríos. Me senté a su costado y el espejo enorme en el muro nos reflejó. Sentí el temor de Lucía, y un sudor denso; mi mente se resbalaba, los sonidos y olores me recorrían. El tiempo, mi tiempo, es muchos tiempos. Ni ella ni yo podíamos dejar de mirarnos en el espejo…
Veo a Lucía de niña llorando a la entrada de la iglesia de Santa María la Redonda en la pequeña ciudad de Logroño, España. La veo con estos mis ojos en la antigua iglesia, entrando por la plaza del Mercado. Va con un abrigo de lana gris, calcetas grises, botitas negras, ¿gorro gris? No, es una bolsa de plástico sobre su cabeza. La niña va temblando. Entra a la vieja iglesia, en la nave central da saltitos de danza. La virgen de Santa María la mira. Ella, Lucía, recorre el altar, le da la vuelta y mira implorante La Crucifixión de Miguel Ángel.
Me veo viendo la entrada cóncava de la iglesia con sus figuras de santos y columnas esculpidas en piedra. Veo el polvo que oculta los vestigios y los años. El tiempo y las palabras. Veo en un scriptorium al monje de siglos antes, encorvado, escribiendo sobre la larga mesa; hay una lámpara de aceite, amenaza con apagarse… El frío, los árboles endebles, desnudos, sin hojas. Las ventanas son huecos cerrados, tapiados. La nieve, la nieve congela mis pies. Las palabras en vasco ululan, reptan, en mis oídos.
Voy por un camino, soy un peregrino, pasan navarros, riojanos, cántabros, romanos, celtas, iberos, visigodos… Van y vienen por caminos de hierba y polvo. ¡Mi bastón! Estoy en el camino a Santiago de Compostela. La niña Lucía está ahí, en medio del camino, perdida, está hundida en un río. Y yo, ciego. Pero entonces, ¿por qué veo?
¿Está perdida? ¿Baila? ¿Danza? ¿Es bailarina? ¿Baila El lago de los cisnes, La danza del venado? ¿Es Claudia o es Lucía? ¿Trae una botella de aguardiente o mezcal? Bebo un vaso de vino.
Los niños lloran con los payasos en el patio de Casa España. Camino por la Plaça de Sant Jus. Piso lápidas en la iglesia de bóvedas altísimas, arcos agudos, gótico medieval. No paro de caminar. El viento zumba. Huelo el aire que viene del mar. Estoy en la montaña de Montjuïc. ¿Qué hace aquí la compañía de Martha Graham, la de Merce Cunningham, Nuria Espert? No, ¿qué me pasa…? Yo los vi en el Festival Cervantino de Guanajuato. Me gusta el ballet de Maurice Béjart, el teatro de Tadeusz Kantor. Camino por la plaza de San Roque a paso lento junto al escritor Juan Vicente Melo, disfruto su plática de melómano, ríe María, la de Radio Veracruzana. Atrás dejamos la representación de los entremeses cervantinos. Juan me explica la calidad del cuarteto I Musici, me alejo… María sonríe… El aire me arrastra…
Mi cabeza es un remolino atascado en la nieve. Las imágenes envuelven mi cabeza, copos de nieve giran y se elevan al infinito… y un río, hombres de la guardia civil obligan a alguien a meter la cabeza en el agua, él grita, vuelven a meter su cabeza en el agua, entonces me veo en otra persona, soy el que no soy, pero soy en el escritor republicano Paulino Masip. ¿Sufría? Entra a un psiquiátrico.
Él, Paulino, o ¿yo?, estoy escribiendo sus Seis estampas riojanas, mentira, escribe el guion de La devoradora, con María Félix, y Jalisco canta en Sevilla, con Jorge Negrete y Carmen Sevilla, es 1948.
Yo veo las películas en el canal de películas viejas, en 1990, ¿las veo con Claudia Guadalupe o la otra Claudia… o es Lucía?
Ahora Paulino Masip escribe su novela El diario de Hamlet García; mi padre, Aurelio Ramírez, debuta como boxeador exitoso, a los catorce años de edad, en el torneo de los guantes de oro, en la Arena Coliseo, por los rumbos de la Lagunilla, antes va a persignarse a la iglesia de Santa María la Redonda, en Garibaldi: era devoto de esa virgen.
Masip nació en Lérida, desde niño vivió en Logroño, ¿no fue en Tepito? Vino exiliado a México. El guionista falleció en San Pedro Cholula en 1963.