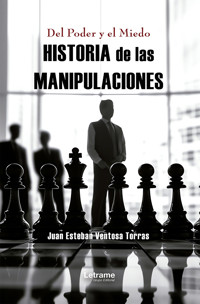
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Letrame Grupo Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Las técnicas de manipulación han sido perfeccionadas a través de los siglos y al usarlas se despoja a los más débiles de sus propiedades y se les aísla socialmente. El egoísmo y la desigualdad provocada por las élites lo ha facilitado. Esta historia nos revela cómo esas técnicas se han incrustado en la sociedad de forma imperceptible y hacen que los seres humanos sean víctimas de su propia vulnerabilidad. Impactante entender la codicia y la ambición de un grupo de personas al transportarnos entre el presente y el pasado a través de las palabras.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Derechos de edición reservados.
Letrame Editorial.
www.Letrame.com
© Juan Esteban Ventosa Torras
Diseño de edición: Letrame Editorial.
Maquetación: Juan Muñoz Céspedes
Diseño de portada: Rubén García
Supervisión de corrección: Ana Castañeda
ISBN: 978-84-1181-709-7
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación, en Internet o de fotocopia, sin permiso previo del editor o del autor.
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».
.
Agradezco a:
Adriana y Marcel,
por ser la inspiración de mi vida.
Ana María Vázquez,
sin cuya orientación y enseñanzas
esto no hubiera sido posible.
Sigfrido Alcántara,
por el tiempo y la atención que dedicó
para ayudarme a mejorar mis escritos.
Claudia Figueroa,
por estimular mi creatividad
al compartirme sus sueños.
Prólogo
Los eventos mundiales sucedidos al final de la segunda década del siglo XXI dejarán una marca imborrable en la historia de la humanidad. Una pandemia global que no podrá compararse en sus consecuencias con ninguna otra en la historia; muy lejos de la devastadora peste negra del siglo XIV, que terminó con la mitad de la población de Europa. Sin embargo, esta nueva pandemia impactó de forma determinante a la sociedad mediante el temor y aislamiento. El resultado fue un miedo desproporcionado. ¿Qué es lo diferente de esta epidemia? La manipulación por medio del miedo ha sido empleada una y otra vez por las élites como arma silenciosa para obtener poder y riqueza con objeto de apoderarse y dominar la mente humana. ¿Es eso lo sucedido?
Los seres humanos somos, por naturaleza, gregarios; ya en la prehistoria se formaron las primeras tribus, donde los más fuertes o los más astutos lideraban. Al estudiar cómo se comporta la sociedad ante este fenómeno, la necesidad de seguir a líderes se hace evidente. Cazadores, curanderas, sacerdotes y líderes espirituales han manipulado la sociedad con la adoración de símbolos y dioses. A través de los años, la sed de poder ha sido el común denominador, y llevó a quienes lo buscaban a encontrar fórmulas para imponerse. El miedo como fuente de poder ha estado presente en todas las etapas evolutivas de la sociedad humana.
¿La gente que busca el mando social manipula y usa el miedo para obtenerlo? Esta novela nos revela cómo es que siempre en la historia, los líderes se han enriquecido empleando la manipulación, dominando la narrativa y verdades veladas para usar el miedo y la fragilidad humana como instrumento de poder. Sin escrúpulos, hacen ver que quienes se revelan ante la dominación deben ser tratados como traidores y los etiquetan como parte de conspiraciones. Los han encarcelado y, a veces, eliminado, usándolos como ejemplo para evitar que sus ideas se dispersen. Interesante historia para tomar plena conciencia de lo que sucede.
Capítulo I La fraternidad
Quien controla el miedo de la gente,
se convierte en el amo de sus almas.
MAQUIAVELO
El príncipe ~ 1531
En una mansión situada en lo alto de un desfiladero y que proyectaba un diseño modernista mezclado con la arquitectura propia del ambiente colonial mexicano, se encontraba reunido un grupo de personas sumidos en lo que parecían charlas informales. Era una espléndida mañana de primavera en las costas del Pacífico de México, y la gran terraza donde estaban no dejaba de ser acogedora a pesar de su tamaño. Estaba repleta de vegetación, especialmente, buganvilias en flor, y con las mesas estratégicamente distribuidas, lo cual permitía estar aislado y junto a los demás simultáneamente. A un costado, debajo de un enorme toldo que la sombreaba, una mesa que permitiría a los veinticinco sentarse a discutir estaba preparada ya con vasos y cartapacios dispuestos al frente de cada silla.
Mientras tanto, todos estaban desperdigados —aunque reunidos en pequeños grupos— en charlas triviales mientras sorbían de vasos con bebidas refrescantes. Aunque solo era mediodía, algunos de ellos habían comenzado ya con los cócteles. Todos llegaron a la propiedad en el espacio de tiempo entre el anochecer del día anterior y las últimas dos horas. Sin excepción, todos llegaron en uno de los helicópteros que, para ese propósito, estaban en el aeropuerto, el cual se encontraba alejado casi cien kilómetros, lo que hacía que el desplazamiento por tierra fuera poco práctico.
A pesar de que algunos de ellos venían desde el otro lado del mundo, ninguno mostraba grandes señales de cansancio. Además de estar acostumbrados a los largos viajes, disponían de dormitorios en las cabinas de sus aviones, lo que combinado con algo de planeación y el uso de somníferos, les permitía aparecer tan frescos después de recorrer enormes distancias.
Para John McAllister, este era el segundo día de estancia en la mansión cedida por uno de los integrantes de La Fraternidad, nombre informal con el que solían referirse a sí mismos. John supervisó personalmente los últimos detalles para organizar la reunión convocada por él mismo. Esta vez no fueron citados todos los miembros de La Fraternidad, únicamente la cúpula dirigente, que constaba de veinticinco miembros. La Fraternidad estaba formada, en ese momento, por algo más de quinientas personas. El único requisito para ser incluido era detentar una posición de alto poder en la sociedad humana. Aunque había miembros que no contaban con grandes fortunas personales —como algunos líderes religiosos—, la realidad es que, entre ellos, dominaban una porción enorme de la riqueza del planeta. Si el dinero estaba antes que el poder o a la inversa es algo que ni siquiera ellos mismos sabían a ciencia cierta.
John estaba sentado en una pequeña mesa debajo de una sombrilla con un escocés Macallan de 60 años en la mano, escuchando mientras tanto, sin atención, la plática que Abdul Sayyid mantenía con Giovanni Verrazano acerca del juego de polo que, temprano en la mañana, se había llevado a cabo en el campo que era parte del conjunto de mansiones. De hecho, McAllister no era muy aficionado a ese deporte, ya que prefería los deportes aeróbicos. No dejaba de correr al menos seis kilómetros cada mañana, justo antes de jugar al tenis durante un par de horas. De esa forma, sentía que los días comenzaban de manera adecuada y, claro, esto se reflejaba en su físico, que no aparentaba sus 54 años de edad.
Abdul dio un trago a su limonada. Al ver su reloj de pulso notó que se acercaba la hora de la reunión; dejó a un lado su bebida y se dirigió al distraído McAllister en la forma tan directa que solía usar y que disgustaba tanto a otros miembros de La Fraternidad, quienes solían tener deferencias entre ellos, especialmente en lo referido a no violentar conversaciones a menos que fuera absolutamente necesario.
—Supongo, John, que será algo de vital importancia lo que le ha motivado a distraernos a todos de nuestras humildes ocupaciones.
Al salir de su distracción de forma abrupta, McAllister se sobresaltó al punto de atragantarse con el sorbo que acababa de dar a su vaso. Mientras, Giovanni Verrazano interrumpió sus pensamientos deportivos y se volvió hacia él a la espera de una respuesta a esa pregunta que la mayoría venía haciéndose desde hacía unos días.
Abdul, nacido en la década de los cincuenta del siglo pasado, en el norte de India, concretamente en Delhi, provenía de una familia descendiente de la dinastía Sayyid, que en el siglo XV dominó la escena económica y política de la región mientras los sultanatos estaban en su apogeo. El poder de la familia sobrevivió desde la dominación de los mogoles y resistió todas las guerras y dominaciones, las europeas incluidas, hasta la independencia de India. Desde tiempos inmemoriales dedicados a la fabricación y diseño de armas, una de sus empresas fue la responsable de la elaboración del arsenal nuclear con el que contó India durante esos años. Abdul era, por eso, uno de los miembros estelares de La Fraternidad. Actualmente viudo, tenía cuatro hijos, todos varones y al cargo de diversos negocios de la familia que, además de los de fabricación de armas, incluían empresas en campos tan dispares como bienes raíces, fabricación de acero, telecomunicaciones, etc. Eran sus hijos quienes quedaron a cargo de las empresas durante estos días de la reunión de La Fraternidad, aunque traía con él un verdadero centro de transmisión y recepción que le permitía entrar en contacto instantáneo con cualquier rincón de la tierra en el caso de una emergencia.
—No faltan más que unos minutos para que todos conozcan esos motivos y, francamente, no me parecería muy educado de mi parte comunicarlo a solo unos miembros, cuando han venido todos a lo mismo —contestó McAllister visiblemente molesto por la falta de delicadeza del indio.
—Espero que no se trate de nuevo del viejo asunto de gobernabilidad que parece tenerle tan obsesionado —insistió Sayyid, que sabía que no era uno de los preferidos de McAllister, y a quien correspondía en esa apreciación.
Las diferencias culturales y de filosofía de vida entre ambos personajes eran enormes. Sayyid veía a la vida de una manera más flexible que el occidental. El enfoque que daba a sus razonamientos se basaba muy poco en prejuicios y eventos pasados y más en las circunstancias actuales de los eventos que analizaba. Podía cambiar de opinión en un asunto –o hasta en una negociación– de un momento a otro si pensaba que el contexto había cambiado así. No obstante, a McAllister esto le parecía frustrante, ya que le imposibilitaba predecir las reacciones de su interlocutor.
Verrazano presenciaba la escena divertido. Originario de Italia y nacido en la década de los sesenta del siglo XX, su poder familiar se remontaba hasta la época del Imperio romano. Fanático absoluto de los árboles genealógicos, era capaz de seguir el suyo hasta un senador en el tiempo del emperador Augusto, cuando su familia formaba ya parte de la nobleza y de las élites romanas. Según él, el término latifundio fue creado para definir el tamaño de las extensiones de tierras poseídas por sus antepasados, quienes, además de eso, participaban de los beneficios del comercio de esclavos, bien directamente o financiando las operaciones.
En tiempos modernos, la expansión de los negocios de la familia los llevó a Asia, continente en el que manejaban grandes negocios de construcción y de bienes raíces. Giovanni, soltero aún, vivió varios años en Bangkok, ciudad en la que estaba situado su centro de negocios para esa región del mundo.
Como todos, conocía la animosidad que existía entre los otros dos miembros de La Fraternidad. Él personalmente, y a pesar de sus orígenes occidentales, comulgaba más con las ideas del indio. Como parte de su formación, había conocido —pero sobre todo, comprendido— la estructura del pensamiento oriental. Giovanni era una persona con una inteligencia fuera de serie y era capaz de tomar lo mejor de ambas culturas. A pesar de su comparativamente corta edad —acababa de cumplir los cuarenta años—, era ya una figura destacada entre los miembros de La Fraternidad. McAllister le temía como contrincante justo por esos motivos.
De nuevo en control de sus emociones, McAllister sonrió y miró a los ojos de Abdul mientras hacía un pequeño gesto con la mano izquierda a uno de sus asistentes.
—No tiene sentido especular entre nosotros, Abdul. De hecho, ya es hora de pasar a la mesa de juntas, donde explicaré mis motivaciones y donde, como siempre, usted estará en libertad de usar la palabra tanto tiempo como desee. —Al decirlo, se levantó de la silla y empezó a caminar hacia la mesa, lugar a donde ya varios otros se dirigían después de que su asistente hubiese dado el aviso de que estaban por comenzar.
Verrazano dio un pequeño sorbo y saboreó un Chateau Petrus de 1977. Conocía del tema y era una de las pocas personas sobre la tierra que podía probar prácticamente cualquier vino. Este era uno de sus preferidos.
—¿Lo ves, Sayyid? De nuevo, es lo mismo. Este tipo tiene una obsesión con la gobernabilidad que no es comprensible. Él mismo ha abusado del sistema para generar dinero y poder y ahora quiere darnos lecciones.
—Compañero Verrazano, no es mucha la distancia que nos separa en cuanto a edad, y tienes una inteligencia que podría denominarse excepcional. Me parece que te has detenido poco a pensar sobre las masas. A pesar de que mis ideas son muy diferentes de las del inglés, hay que admitir que estas pueden resultar difíciles de controlar cuando comienzan a sentir que son realmente abusadas. Ese es su punto.
—No parece preocuparle demasiado la confusión entre el uso y el abuso de las masas cuando se refiere a los productos que fabrican sus empresas, ¿no crees?
—Es bien cierto eso, pero aquí hablamos de algo muy diferente. A pesar de que el abuso financiero que se ha hecho de los mercados difícilmente pudiera haberse evitado, vale la pena pensarlo y analizarlo. ¿Hubieras dicho tú que establecer una imagen negativa y sucia sobre la práctica del sexo podría haber conducido a controlar a millones y millones de personas? Tenemos que admitir que, a veces, quienes nos precedieron en La Fraternidad fueron geniales. Y esa genialidad en parte viene de la discusión amplia y profunda de los asuntos.
—Entonces, ¿por qué dijiste lo que dijiste?
—Ja, ja, ja —rió Sayyid—. Es solo que me divierte ver cómo pierde la compostura un inglés de alta alcurnia como él.
Capítulo IILas alucinaciones
La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido.
H. P. Lovecraft
Gluck entró a la cueva desde una densa selva, donde una tormenta comenzaba a desarrollarse. Los tiempos habían sido difíciles últimamente; las lluvias torrenciales impedían conseguir alimentos. Todo el grupo estaba hambriento y los frutos resultaban inalcanzables con todos los árboles mojados. Los que se podían alcanzar estaban podridos de tal manera que sus frutos no podían comerse. Lo peor eran las líneas de fuego que caían del cielo. El ruido aterrorizaba al grupo, que corría a refugiarse y dejaba la búsqueda de alimentos. Menos mal que la humedad también traía consigo otros pequeños animales —voladores o no— que circundaban por el bosque y podían servir de sustento. Los voladores tenían tendencia a refugiarse debajo de las hojas de las plantas y allí eran relativamente fáciles de atrapar. Pero eran tan pequeños que, para alimentar a todo el grupo, era necesario que cada uno de ellos saliera a buscar los propios. Los mejores eran los que se arrastraban por el suelo; el sabor era bastante bueno y el tamaño más adecuado para proporcionar algo real de alimento. Unos tenían esa protección dura en la que se metían, pero que resultaba bastante fácil de romper con una piedra o un tronco de buen tamaño. Otros eran iguales, pero sin esa protección. Cuando Gluck encontraba uno, brincaba de alegría. Directamente a la boca, sin trabajo adicional y, además, sentía de verdad que algo caía en el estómago.
El grupo estaba verdaderamente intranquilo. La habilidad de Gluck para conseguir alimentos le llevó a ser una especie de líder. Esto tenía sus ventajas. Por ejemplo, era más buscado por las hembras cuando querían aparearse y eso le proporcionaba abundancia en esos momentos en los que podía aislarse del mundo y disfrutar de cosas placenteras. Por eso Gluck estaba realmente preocupado, ya que los demás empezaban a mirarle con ojos de reclamo por el hambre que pasaban. Tlink dejó de poder alimentar a su cría; el líquido blanco había dejado de manar de su cuerpo, y ella lo relacionaba con su propia hambre. Tal vez tenía razón.
Por esas razones, hoy había decidido recoger de debajo de los árboles esas cosas de colores vistosos que sus mayores advirtieron siempre de no comer. Las que encontró ese día eran de un color más intenso que el del cielo al atardecer, aunque tenían manchas blancas en la parte superior. Encontró un lugar en el bosque con abundancia de ellos. Si tan solo fueran comestibles, podría alimentar a todos, pero el solo hecho de pensar en comerlos lo aterrorizaba, sobre todo porque ya había presenciado la muerte de uno de los del grupo que había tenido el atrevimiento de probar otros similares. Por lo que pudo ver, la agonía fue terrible. Los dolores le deformaban el rostro a pesar de parecer paralizarse. Gluck veía la muerte como algo natural, pero el posible sufrimiento, de forma condicionada, lo impulsaba o retenía a hacer algunas acciones. Lo mismo pasaba cuando cazaba y veía posibles presas con las que él o el grupo habían tenido experiencias desastrosas en el pasado. Simplemente, existían animales que parecían comestibles pero sabían defenderse tan bien que era mejor ni pensar en ellos. Mucho menos acercárseles. Los hongos, sin ser agresivos, pertenecían a ese grupo de entidades de las que era mejor mantenerse alejado.
Gluck tenía los hongos frente a sí mientras pensaba todo esto. Tomó uno y se lo acercó a la nariz para olerlo. El aroma era particular, pero no desagradable. Pasó un buen rato mirándolo por todos lados y, además, sintiendo el aroma. Solo hacerlo lo ponía nervioso e inquieto, al punto de que las manos le temblaban y el miedo lo semiparalizaba. Finalmente, pasó la lengua por la superficie roja del hongo con tal rapidez y temor que no sintió sabor alguno, aunque un ataque de pánico le hizo tirarlo al montón frente a él, levantarse, y correr hacia la entrada de la cueva para tener una salida asegurada, como sus instintos le impulsaron a hacer. Allí, con la respiración agitada, quedó con la mirada perdida dirigida al exterior y la mente en blanco como una respuesta primitiva al terror experimentado.
Tlink presenció curiosa toda la escena desde su propio espacio en la cueva, donde en las últimas horas lo único que hacía era dar vueltas en su mente a las posibles soluciones para alimentar a su cría. Ella era rápida para asociar ideas con los hechos que observaba y comprendió que Gluck dudaba sobre si comer o no las bolas rojas. Tlink estaba desesperada por su cría, aunque no menos por el vacío que sentía en su estómago. Comparado con otros miembros del grupo, su comportamiento siempre era impulsivo. Por ejemplo, al aparearse, difícilmente tomaba algo más en cuenta que el olor de su posible pareja y la dureza de la protuberancia que tenía entre las piernas. Tlink estaba segura de que el crecimiento de su vientre y el alumbramiento de las crías estaban relacionados con la introducción de esa cosa dura entre sus propias piernas —a pesar de que los machos creían que la formación de las crías en el vientre de las hembras era una especie de magia— y eso le impulsaba a relacionarse con tantos machos como fuera posible. Su propia satisfacción era importante también. A veces llegaba hasta una condición en la que sentía un placer tan enorme que casi le hacía perder el sentido. Aun cuando no llegaba a ese punto, después de acoplarse con los machos sentía una emoción especial y una gran tranquilidad interior. Tenía, además, una necesidad apremiante de tener crías y verlas desarrollarse, por lo que se dejaba llevar por sus impulsos y siempre encontraba a algún macho dispuesto para ella. Tal vez por eso, a pesar de su corta edad, había ya dado a luz a tres crías. Ninguna de las dos anteriores sobrevivió. Lo que sí lo hizo era el aprecio que los machos sentían por ella, ya que otras hembras parecían tener tendencia a relacionarse con uno solo mientras dejaban por el camino individuos frustrados por el rechazo.
Poniéndose en pie, Tlink caminó hacia el montón de hongos que dejó Gluck. Se detuvo frente a ellos, observándolos con la mirada algo extraviada. Entendía los temores del macho, pero al mismo tiempo sentía un fuerte impulso por comerlos y aliviar el hambre que tenía desde hacía muchos soles. Tomó el más grande de todos y, al igual que Gluck, se lo llevó a la nariz, sintió el aroma y estuvo un buen rato examinándolo. Pasó la lengua por encima y, aunque su sentido del gusto no le produjo muchas percepciones, el sabor no parecía desagradable. Finalmente, su impulso fue el de empezar a comerlo a grandes mordidas.
El sabor era malo pero soportable, así que siguió dando mordidas sin masticar mucho la carne del hongo. Al tragar, sentía el alivio de recibir sólidos en el estómago. Siguió haciéndolo hasta terminarlo entero, con el sentimiento positivo de sentirse —por primera vez en bastante tiempo— realmente satisfecha.
Poco rato después, comenzó a sentirse mal. Una sensación de asco y náusea la acometió. Al principio era soportable y pudo dominarla, aunque la intensidad subía por momentos. A pesar de esos efectos, sentía la mente despierta y con energía. Pensó que debía alejarse del montón de hongos si no quería que Gluck se enfadara con ella por haber comido de su cosecha, así que se puso en pie y se acercó a su propio rincón en la cueva. Apenas tuvo tiempo de caminar esos pocos metros cuando las náuseas se volvieron incontrolables y el vómito inevitable, lo que la obligó a ponerse de rodillas y sacar la mayor parte de lo ingerido. A pesar de que hacía frío, inmediatamente empezó a sudar tan profusamente como no lo había hecho nunca. No sentía calor, pero sudaba tanto que pronto todo su cuerpo estuvo empapado. Al mismo tiempo, su boca empezaba a llenarse de saliva, lo que la hacía tener que expulsarla con frecuencia. Tlink, que al vomitar empezó a sentir miedo, ahora tenía un verdadero ataque de pánico. Sentía la mente con energía, pero no lo relacionaba con lo que acababa de comer. Simplemente estaba espantada y confusa, sin saber qué hacer ni a donde dirigirse. Algo sucedía dentro de ella y quería alejarse del peligro, pero no podía escapar de sí misma. Sintió la necesidad de moverse y se puso en pie de nuevo, con los músculos pesados y torpes, aunque la mente avispada. A pesar de la torpeza, se sentía relajada físicamente, mientras sus pensamientos corrían a toda velocidad. Estaba sorprendida ante esas sensaciones que nunca antes había sentido. Caminó hasta su rincón, se dejó caer en el suelo y cerró los ojos para tratar de obtener control sobre lo que sucedía, aunque sin éxito.
Tlink se quedó dormida de inmediato y siguió en ese estado durante los siguientes minutos. Cuando despertó, tuvo la sensación de que había transcurrido mucho tiempo, pero al ver el acceso a la cueva y la cantidad de luz que entraba, advirtió que no había dormido mucho. Lo que también notó es que veía las cosas borrosas, sin poder enfocar nada que estuviera más lejos que su propia mano. Secretaba sudor y saliva profusamente, aunque ahora también de la nariz fluía un líquido de forma incontrolable, tanto como los estremecimientos que experimentaba. Volvió a asustarse, como si hubiera entrado en una cueva donde, al detectar peligro, no pudiera correr hacia la salida para escapar. Sentía que debía terminar con las sensaciones y, al mismo tiempo, sabía que no tenía control para hacerlo. Empezó a recorrer la cueva con la mirada y sintió estremecimientos al ver figuras raras e increíbles —nunca vistas antes— entre las sombras y los destellos de luz que aparecían cada vez que afuera caía un rayo.
Cerró los ojos y pronto se volvió a quedar dormida. De inmediato, comenzó a soñar e incorporó al sueño algunas de las figuras vistas en la cueva, aunque sin la angustia que acompañara a las visiones. Ahora estaba tranquila y contenta, mientras estos seres extraños le hacían ver que eran ellos quienes controlaban los fenómenos que tanto la asustaban en la vida cotidiana. Allí estaba ese ser enorme con formas medio humanas y medio animales que, sin palabras, la hacía intuir que era el responsable de que las líneas de fuego cayeran en las tormentas. Sin saber realmente cómo, se daba cuenta de que también el ser tenía sus problemas; que también tenía que alimentarse y sentirse querido y deseado; que, si le ayudaba a resolver esos problemas, tendría menos posibilidades de resultar herida por uno de sus proyectiles. No se lo pedía de forma directa, ella solo lo comprendía en un ambiente tranquilo y sin ansiedades. El ser no la amenazaba, simplemente quería lo mismo que ella tantas veces deseó sentir ante otros miembros del grupo sin lograrlo. Mientras tanto, una multitud de seres extraños más pequeños —como si fueran crías— corrían por todos lados del escenario de su sueño, jugueteando con gritos de alegría. Las sensaciones provocadas por su sueño fueron como si viviera la realidad con un sentimiento tibio y agradable, lleno de satisfacción. Percibía que todos esos seres estaban separados de su ser, al tiempo que unidos de alguna manera.
Tlink despertó varias veces con el deseo de poder establecer un contacto físico con las entidades que veía en su sueño, solo para encontrarse en medio de la obscuridad de la cueva empapada en sus fluidos y estremeciéndose de frío. Cada vez, volvía a caer dormida y, en cada ocasión, regresaba al mismo sueño placentero, continuándolo como si no hubiese habido interrupción.
Cuando despertó del todo ya bien entrada la noche, se percató de que Gluck había conseguido alimento –puesto que había porciones a su lado– y que, además, había llevado a su pequeña cría con otra de las hembras que conservaban el líquido blanco para que se alimentara, ya que la cría dormía apaciblemente a su lado con restos del alimento alrededor de su boca.
Tlink se encontraba bien, sedienta, hambrienta y aturdida por la experiencia que no comprendía, con sensaciones encontradas de miedo y satisfacción que nunca antes había sentido. De inmediato, relacionó lo sucedido con los hongos que comió, alegrándose de haber sobrevivido. Se puso en pie y salió de la cueva caminando hasta que pudo encontrar un charco de agua del que beber. Al sentirse satisfecha, regresó a su espacio donde, pensativamente, empezó a comer los alimentos dejados por Gluck. Los pensamientos no cabían en su mente. Percibía haber descubierto algo muy importante, pero sentía que debía ser reservada al respecto y no correr a comunicarlo a los demás. Empezó a pensar en la forma de satisfacer los deseos de los entes de sus sueños para calmarlos y evitar el daño que pudieran ocasionar, tanto a ella como al grupo.
Capítulo III La primera reunión
Las masas necesitan algo que les dé una emoción de horror.
Joseph Goebbels
Después de los enfrentamientos verbales entre McAllister y Abdul Sayyid –que, por cierto, pusieron en alerta a los demás asistentes–, cada uno pasó a ocupar los lugares asignados anticipadamente en la mesa, a la espera de que la sesión se iniciara. Todos llevaron consigo sus bebidas. A quienes situaron al lado de sus interlocutores, continuaron con sus conversaciones previas. Todos estaban desconcertados, ya que lo que tenían frente a ellos eran cartapacios tradicionales, cuando ellos esperaban algún tipo de pantalla o computadora donde se proyectaran datos y estadísticas a medida que las presentaciones avanzaran. Los meseros y las personas de servicio se apresuraban a dejar bien surtidas las bebidas y bocadillos que se habían consumido para que, cuando se les pidiera retirarse para dar la intimidad requerida por el secretismo de la reunión, los veinticinco participantes estuvieran abastecidos a su entero gusto. El tiempo era magnífico, como es costumbre en el lugar. Hoy, además de no haber temporal, una brisa suave los refrescaba y hacía innecesario el uso de los ventiladores. La luz natural no era tan espléndida como en otoño o invierno, pero era radiante y bella. El lugar y el ambiente eran justo lo que McAllister planeó; y, para su fortuna, la naturaleza no actuaba en su contra.
McAllister se puso de pie en el sitio que él mismo había escogido y desde el que no solo dominaba a todos, sino que, hasta donde pudo conseguirlo, quedaba a contraluz para los demás. Siempre tenía presente este detalle y lo aplicaba, desde sus oficinas hasta en bares y restaurantes. Llegar a todos los sitios antes que los otros con el fin de obtener la posición adecuada era una obsesión. Esa incomodidad provocada en las personas con quienes discutía asuntos de relativa importancia le parecía crucial.
Puesto que el grupo era relativamente reducido y estaban suficientemente cerca unos de otros, no hubo necesidad de usar micrófonos. En seguida, comenzó a hablar para dar inicio formal a la reunión:
—Damas y caballeros —McAllister puso un especial énfasis en la palabra damas, ya que sabía que tenía que hacer sentir confortables a las tres mujeres que participaban, especialmente porque el poder que detentaban las tres juntas era enorme y, porque al ser minoría por su género, podían sentirse incómodas—, me permito dar por iniciada la reunión. Agradezco a todos ustedes haber venido, incluso de lejanos lugares, y prometo que lo planteado hoy será de la importancia que lo amerita.
» De nuevo, traigo a la mesa el asunto de la inusitada permisividad que se ha observado en tiempos recientes con respecto al consumo de alucinógenos. Es importante hacerles notar que los estados de realidad alterada promueven una creatividad casi sin límites, cosa que, a todas luces, induce a actitudes que pueden ser consideradas revolucionarias.
Esta vez, el que reaccionó violentamente fue Verrazano, quien se puso de pie como impulsado con un resorte y vociferó con ese comportamiento tan teatral que en ocasiones adoptaba:
—¿Otra vez lo mismo, McAllister? En los grupos privados de Bildeberg o Davos ya lo hemos discutido hasta el cansancio. Sí, no es muy bueno, pero se ha vuelto difícil controlar a la gente en ese sentido y, al final, es como si les proporcionáramos el soma de Huxley. Lo mismo sucede con el sexo. Tal vez fue inoportuna la difusión tan extensa que se hizo después de la invención de los contraconceptivos eficientes, a pesar de que era obvio que teníamos que reducir la tasa de natalidad en el mundo, pero la libertad sexual que se dio a las mujeres es irreversible; de este modo, el sexo como elemento de control humano ha quedado obsoleto. ¡Entiéndalo, McAllister, y olvídese de las drogas! Y del sexo, para el caso.
McAllister no esperaba una reacción tan rápida y violenta como la obtenida, lo que le sacó de balance, cosa rara en él. Disimuló hasta donde pudo la confusión provocada por Verrazano y, curiosamente, en un instante, descubrió que había sido obsesivo con el asunto de las drogas, cuando lo importante era el control de las masas. Salió al paso lo mejor que pudo:
—Parece que he podido llegar a donde me propuse antes de lo pensado —dijo a Verrazano mientras le lanzaba una mirada fija y sostenida—. Finalmente, tenemos que hacer la puntualización de que, en cualquiera de estos casos, con lo que se juega es con los miedos de la gente. A veces ya existían, a veces los creamos. Esto empezó desde los tiempos de nuestros antepasados cavernícolas que tenían pavor a los fenómenos naturales. En cuanto al sexo, pasamos de los miedos de tipo moral, hasta los provoca





























