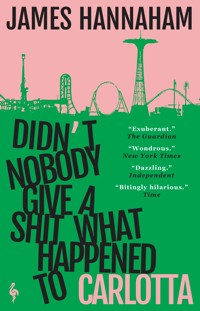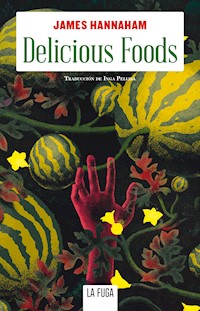
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: La Fuga Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Escalones
- Sprache: Spanisch
Darlene es una mujer rota. Después de la muerte violenta de su marido su vida ha quedado destrozada. Hasta que un día se le presenta una vía de escape en forma de autobús, promesa de futuro y trabajo. En ese momento, empieza un largo recorrido hasta la Delicious Foods, una empresa especializada en reclutar a desdichados y marginados. Pero la realidad a la cual se tendrá que enfrentar Darlene no será la que ella espera. Con esta novela pluripremiada, James Hannaham sumerge al lector en un mundo, propio de un pasado lejano pero que sigue todavía presente en el sur de Estados Unidos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 615
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Escalones,
15.
Título original: Delicious Foods
© James Hannaham, 2015
Publicado bajo la autorización y supervisión de
Sterling Lord Literistic y MB agencia literaria
Edición digital: septiembre 2022
© de la traducción: Inga Pellisa, 2022
© de la presente edición: La Fuga Ediciones, 2022
© de la imagen de cubierta: Gabriel Gay
© de la imagen del autor: Isaac Fitzgerald
Corrección: Olga Jornet Vegas
Revisión: Iago Arximiro Gondar Cabanelas - Leticia Clara Cosculluela Viso
Diseño gráfico: Tactilestudio comunicación creativa
Maquetación digital: Iago Arximiro Gondar Cabanelas
ISBN: 978-84-125737-3-2
Esta obra ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Cultura y Deporte.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia
o la grabación sin el permiso expreso de los titulares del copyright.
Todos los derechos reservados:
La fuga ediciones, S.L.
Passatge Pere Calders 9
08015 Barcelona
www.lafugaediciones.es
James Hannaham
Delicious Foods
Traducción de Inga Pellisa
James Hannaham
El Bronx, Nueva York, 1968
Escritor, intérprete y artista, James Hannaham es uno de los autores más rompedores y reivindicativos de su país. Durante muchos años ha sido redactor en The Village Voice y ha actuado en The Center for Emerging Visual Artists de Filadelfia. Tanto sus novelas como sus relatos han sido reconocidos, premiados y aclamados por la crítica. Delicious Foods ha recibido los premios PEN/FAULKNER y Hurston Wright Legacy. Su primera novela, God Says No, fue finalista en el Lambda Book Award. Actualmente trabaja como profesor de escritura creativa en el Instituto Pratt de Nueva York. .
Para Kara y Clarinda
El gusano no le ve ningún encanto
al cantar del petirrojo
proverbio negro
PRÓLOGO.
ALGO CONFUSO
Tras escapar de la granja, Eddie se pasó la noche conduciendo. A veces le parecía notar unos dedos fantasma rozándole los muslos, pero más allá de las muñecas no había nada. Unas manchas oscuras recubrían la tela de toalla en la que llevaba envueltos los muñones; su madre le había hecho un torniquete con cables de caucho. La primera hora o así, la carretera plagada de terrones hizo traquetear el coche, lo que aumentó la agonía del chico, que iba apretando los dientes para soportar aquel dolor tremebundo. Guiaba el vehículo con los antebrazos metidos en dos de los huecos del volante, pero aun así no conseguía evitar que el Subaru bambolease y diese bandazos, y temía que la policía se fijase, lo mandara parar, descubriese que no tenía permiso de conducir y lo detuviera por robar el coche.
Cuando pisó por fin asfalto liso, torció a la derecha un poco al tuntún, y pasados unos kilómetros vio un cartel que demostraba lo que su madre y él habían creído siempre. Luisiana, susurró. Seis años, casi, metido en aquel sitio. Ver al fin una evidencia palpable de su ubicación apaciguó su mente un instante, pero había que seguir avanzando. Tenía tan solo un vago recuerdo de los límites de la granja, y no sabía si había terminado por adentrarse más en sus terrenos, donde alguien podría capturarlo o matarlo, o alejándose hacia la libertad.
El piloto de gasolina del salpicadero se puso en rojo más o menos cuando empezó a ver carteles de Ruston. El dueño del Subaru se había dejado la cartera junto a la palanca de cambios, y Eddie encontró 184 dólares dentro, lo que en su mente de diecisiete años equivalía a gasolina suficiente para ir casi a cualquier parte.
Primero fue a Houston, en busca de la señora Vernon, pero para su sorpresa las ventanas y las puertas de la panadería estaban tapiadas con tablones de madera. Que una mujer tan sensata se hubiese arruinado o hubiese huido a otra parte no insinuaba nada bueno sobre el devenir del vecindario esos últimos seis años. El otro único lugar seguro que se le ocurría era la casa de su tía Bethella. Se escurrió en una sudadera enorme para ocultar los muñones, pero cuando llegó frente a la puerta comprendió que allí vivía ahora otra gente: todos los muebles del patio estaban cambiados, había juguetes amontonados sobre los cojines y al lado del buzón un cartel de madera anunciaba que aquello era propiedad de LOS MACKENZIE. Como era demasiado temprano para llamar, dio media vuelta, pero en el bordillo se cruzó con una vecina que recordaba a su tía. Le contó que Bethella vivía ahora en St. Cloud, Minnesota. Su tía le había comentado que igual se mudaba, pero no que se fuese a marchar tan lejos. ¿No había dicho que llamaría para darle la dirección? ¿Fue eso antes de que cortaran la línea? Sabía, en abstracto, que Minnesota quedaba a un buen trecho, pero no era capaz de concebir la distancia. El nombre de St. Cloud tenía un aire como celestial. Su confusión no afloró hasta que un soñoliento camionero texano con sombrero Stetson le pintó el camino como cosa fácil. Tú tira por la 45 Norte hasta llegar a la 35 y luego todo recto, le dijo el tipo. Esa es la entrada de la 45, justo delante.
Como no quería gastar demasiado, Eddie solo se paraba en los Tiger Mart y en los On the Go, y ahí echaba gasolina, compraba algo de comer y usaba el váter. Si veía algún coche de la policía aparcado cerca, pasaba de largo. Si en el lavabo de una parada para camiones hacía falta llave, iba a otra parte. La primera vez que se bajó la cremallera del pantalón, no consiguió subírsela de nuevo. Pensó en dormir, pero si aparcaba en un rincón de algún parking y probaba a tumbarse en el asiento trasero, unas punzadas ardientes de dolor le subían serpenteando por los brazos y se le clavaban en el cuello. Cuando pedía ayuda con el surtidor de gasolina, los desconocidos arrugaban el ceño, con unos ojos estupefactos preguntándose: «Pero ¿este chico puede conducir sin manos?».Él no decía nada, solo se crispaba y pensaba: he llegado hasta aquí, ¿no?
La mañana del tercer día, sintiéndose más a salvo ahora que había llegado a Minnesota, con el dolor convertido en una pulsación sorda, se sentó a tomar una Coca Cola en una cafetería pegada a la I-94, el Hungry Haven, un local acogedor decorado de formica, con restos de cítricos incrustados en la cubertería. En la zona de fumadores, había una camarera solitaria sentada de espaldas a la barra, el cuerpo tan desmadejado como el de cualquier cliente. Una noticia de última hora resonaba en el televisor al otro lado. Una estrella de rock se había pegado un tiro en Seattle. La camarera tenía la mirada perdida en la autopista como si tuviese a Dios delante. A Eddie le llevó un rato llamar su atención, pero cuando lo consiguió, ella aterrizó de golpe y se acercó de un salto, la espalda recta, el bolígrafo detrás de la oreja.
—¿Me hace el favor, señorita? No puedo encenderlo solo —dijo, la petición amortiguada por el cigarrillo que había sacado con la boca del paquete tras mucho forcejear. Sonrió y alzó los codos, mirando a la mujer.
—¡Ah! Faltaría más, claro —dijo ella, los ojos como platos, incapaces de ocultar su sorpresa. Le encendió una cerilla, y Eddie aspiró el fuego de punta a punta del cigarrillo—. Hoy va a hacer buen día —anunció la camarera, como si fuese algo muy profundo—. Avísame si necesitas alguna otra cosa.
En su chapa decía SANDY, prendida a un vestido rosa y raído envuelto en un delantal gris. Por debajo de su tono nasal, algo mostró un interés tan intenso que Eddie se corrió algo más allá en el banco, como un cangrejo, para esquivar el poder de su curiosidad, temiendo que pudiese llegar a conocerlo en contra de su voluntad. Sandy se dio medio vuelta.
—De hecho, estoy buscando trabajo —le espetó Eddie en la espalda. Todavía no estaba buscando, en realidad, pero de pronto se sintió necesitado de su bondad, superficial o no; la anheló por encima de su capacidad para guardar las distancias—. Por aquí cerca —añadió.
No creía que Bethella lo fuese a dejar estar de gorra mucho tiempo. Eso si lo dejaba. Puede que le diera igual incluso que hubiese perdido las manos; seguramente culparía a su madre.
Sandy se dio la vuelta y el color huyó de su cara.
—Humm —respondió—. ¿Como qué?
—¿Como qué trabajo sé hacer? Se llevaría una sorpresa. Arreglar cosas. Ordenadores. Y también carpintería, electricidad, chapucillas.
La duda se extendió por la cara de la camarera, y a Eddie le pareció que casi podía leerle la mente: «A ver, ¿cómo va a hacer este chico todo eso en su estado?».Enderezó la espalda.
—Puedo hacer prácticamente todo lo que me proponga —dijo, regando de alegría sus titubeos—. Dios pide tres cosas de sus hijos: Da lo mejor de ti, allí donde estés, con lo que tengas en ese momento.
—Es precioso —respondió Sandy—. Seguro que te lo enseñó tu madre.
Eddie sonrió porque sabía que su madre no diría en la vida algo así —el proverbio se lo había oído a la señora Vernon—, pero luego comprendió que Sandy daría por hecho que la sonrisa significaba: sí, claro que fue mamá, y que confirmar esa fantasía acerca de su vida tal vez la dispusiera mejor a ayudar. Tras una breve charla, Eddie le dijo su nombre y apellido, y la camarera tomó nota en una servilleta húmeda. Supuso que no volvería a saber de ella.
● ○
Tardó día y medio en dar con Bethella. Le preguntó a una de las pocas transeúntes negras con las que se topó dónde podría encontrar un salón de belleza, y añadió que andaba buscando a su tía. La mujer le preguntó el nombre de su tía, que no le sonaba de nada, y luego le aconsejó que probara en el Marquita’s Beauty Palace de Saint Germain. Para ir hasta allí, Eddie tuvo que cruzar en coche el río Misisipi; leyó el cartel en voz alta mientras lo atravesaba. Le asombró pensar que ese fuese el mismo río que corría cerca de su pueblo natal, Ovis, Luisiana, y que pudiese llegar hasta tan lejos. Verlo allí lo ayudó a situarse. En Minnesota el Gran Río no era tan ancho ni tan imponente, y tampoco lo invadió con el pánico con el que lo invadía en casa: no tenía una vinculación tan estrecha con la muerte. El pasado no se deslizaba por entre esas aguas menos profundas; no se imaginaba ningún fantasma ahogado clavándole la mirada desde el lecho del río o asomando por los túneles de drenaje, con los ojos saltones preguntándole ¿Por qué?
St. Cloud lo calmó: sus casas residenciales uniformemente espaciadas le recordaron a una ciudad de madera de balsa que había visto en un libro infantil. Hasta los complejos de viviendas reposaban cómodamente al otro lado de árboles altos y sanos y de anchas parcelas de césped, y aunque en un camino de entrada hubiese un centenar de juguetes fluorescentes volcados, las siguientes parcelas tenían jardines cuidados en los que despuntaban ya unos pocos brotes verdes, mientras aquí y allá un azafrán vaticinaba una agradable primavera. Se sentía más en casa que en Ovis, un lugar que no veía desde hacía casi diez años.
Eddie estuvo cerca de media hora dando vueltas sin salir del coche, avergonzado de pronto por no tener manos después de lo que tomó como la condescendencia de Sandy. Pero al final, pensando cuánto lo necesitaba su madre de vuelta en Luisiana, aparcó delante de un salón de belleza y abrió la puerta con el hombro, escondiendo los brazos detrás de la espalda con calculada naturalidad. Las mujeres de Marquita’s no conocían a Bethella, pero sí otro salón de belleza, el Clip Joint, en la zona oeste. El local había cerrado ya cuando Eddie llegó, de manera que, exhausto al fin, y libre de esa clase de dolor que impide el sueño, llevó el coche hasta la esquina de un aparcamiento desierto, retorció el cuerpo en el asiento trasero del compacto y se echó una larga siesta, hasta que hizo demasiado frío para dormir y tuvo que encender el motor, girando la llave en el contacto con los dientes.
Cuando se acercó al Clip Joint la mañana siguiente no sacó los muñones de los bolsillos. Era mejor llevarlos en alto, pero la vergüenza se apoderó de él. Una mujer gorda y guapa con un ceñidísimo modelo negro y estampado de leopardo le dijo que conocía a su tía y le indicó exactamente dónde encontrarla. Luego se embarcó en una larga conversación unilateral, primero sobre cuánto admiraba a Bethella, y después sobre la situación en Ruanda y otros temas diversos. Eddie salió caminando de espaldas del salón y ella continuó hablando, volviendo la atención hacia sus compañeras de trabajo.
Vestido aún con la sudadera, ahora para calentarse, además de como artificio, llegó a la dirección que la mujer le había dado y se quedó plantado un momento en la escalera de entrada, temiendo que la información no fuese correcta, y luego subió los últimos peldaños y llamó al timbre. Cuando balanceó los antebrazos la tela le ocultó los muñones, colgando de un modo simpático, casi como las orejas de un perro bonachón. Le pareció que, con esa solución torpe, sumada a los pantalones colgones, tal vez pasaría lo bastante por un chico normal de diecisiete años como para engañar a su tía durante un rato. Embutió de nuevo los muñones en los bolsillos.
Al poco oyó movimiento dentro de la casa, puede que los pasos de alguien bajando por una escalera enmoquetada, y luego vio como un dedo descorría la cortina de tafetán replegada a un lado de la puerta y dejaba a la vista uno de los ojos de su tía, que manifestó un shock instantáneo. Eddie la oyó soltar un chillido amortiguado de emoción, y el aire se agitó cuando abrió la puerta de par en par. Bethella era una mujer menuda, de frente ancha y expresión escéptica. Llevaba el pelo, más canoso, ahora, con mechones como rayajos de tiza, pegado al cráneo con una redecilla: no se había puesto aún la peluca del día. Un vestido de confección casera con margaritas diminutas le colgaba sobre el cuerpo como colgaría de una percha, las clavículas asomando, los dedos angulosos rematados con pintauñas descascarillado.
La había visto por penúltima vez cuando tenía diez años: Bethella se había presentado con un pastel de boniato envuelto en papel de aluminio en el apartamento que Eddie compartía con su madre en Houston, para celebrar juntos Acción de Gracias. Antes de cruzar el umbral, Bethella le había dicho a su madre: «Te doy la última oportunidad de ser sincera conmigo, Darlene. ¿Te has estado drogando?». Y cuando su madre gritó «¡No!», Bethella arrojó al suelo el pastel, que se hizo pedazos y dejó la escalera toda pringada. Luego giró sobre sus talones y cruzó la acera en dirección al coche.
Ahora, en el recibidor de su casa, abrazó a Eddie, y él percibió que llevaba el mismo perfume ligero de gardenia que aquella otra vez. El aroma lo devolvió a los tiempos en los que tenía once años, a aquellos días que había pasado con Bethella y su marido, Fremont Smalls, en Houston. Se lo llevaron una noche en que a Darlene se le fue la mano con las drogas y terminó apuñalada por un tipo a quien los adultos se referían todo el tiempo como un amigo o su amigo, pero ya entonces Eddie se preguntaba qué clase de amigo era capaz de apuñalar tan a lo bruto a una persona como para que hubiera que ingresarla. Entre las reticencias a devolvérselo a Darlene y la imprevisibilidad de su madre, Bethella había acabado teniéndolo una semana en casa. Pero no le gustaban mucho los niños, y cuando Eddie tiró sin querer un jarrón tailandés —que ni siquiera llegó a romperse—, decidió esperar el tiempo suficiente para fingir que no había ninguna relación de causalidad, se figuraba él, y se lo entregó a su madre tan pronto salió del hospital. O, en palabras de Bethella: «Ella te necesita». Fremont trabajaba muchas horas, no estaba lo bastante en casa como para terciar en el asunto. Dos días después, Bethella llevó a Eddie a su apartamento a última hora de la tarde y lo metió a toda prisa por la puerta para no tener que interactuar con su madre. En cuanto estuvo dentro, sin embargo, Eddie se dio cuenta de que Darlene ya se había vuelto a marchar. Se arrodilló en el sofá, retiró la persiana y vio cómo Bethella se alejaba en el coche.
Ahora Bethella daba clase de ciencias sociales y francés en el distrito escolar de St. Cloud, le contó. Fremont y ella se habían mudado al norte desde Houston para estar más cerca de la familia de él, que estuvo casi cinco años trabajando en Melrose Quarry.
Por lo que su madre solía decir de Bethella, Eddie esperaba encontrar botellines vacíos apilados en los roperos y al fondo de los armarios, pero no vio ninguno. A Darlene le parecía una desfachatez que Bethella la juzgase cuando tenía ella misma sus propios vicios, pero como en tantas familias, vagaban todos por ahí como niños en el laberinto de espejos: apenas se atisbaban unos a otros volviendo las esquinas, y lo que alcanzaban a ver estaba totalmente distorsionado.
El truco de la sudadera no engañó a Bethella. Apenas se había separado del abrazo rígido de Eddie cuando clavó la mirada en la manga derecha, se lanzó adelante como quien trata de salvar un plato en el aire y lo agarró del antebrazo. Cuando lo desenfundó, su cara adoptó una expresión mezcla de horror y compasión.
—Dios Todopoderoso, Edward. ¡Pero esto qué es! ¿Cuándo ha sido?
Eddie supuso que Bethella preguntaba cuándo porque era más fácil de responder que cómo.
—Hace unos días.
—Ten piedad, Señor —dijo Bethella, casi en un susurro, los párpados apretados, la boca abierta—. Ten piedad, Señor.
Toda persona negra sabe cómo reaccionar frente a una tragedia. Solo hay que coger una carretilla llena de Rabia de Toda la Vida, volcarla por encima de la Decepción Habitual y regarla con algunos Alguien Tendría Que, y todo eso fue lo que hizo Bethella. Luego hay que meter varios pegotes de Genuino Temor Reverencial alrededor de la mezcla, pero sin darle demasiada importancia y mencionar al Espíritu Santo siempre que sea posible. Bethella negó con la cabeza y se puso a divagar sobre el Plan del Señor.
—Hay que llevarte a que te vea un médico —dijo—. ¿Quién te ha hecho esto? ¿Por qué? ¿Dónde has estado?
Demasiadas preguntas para responderlas de una vez, pensó Eddie.
—Ahora ya está —le dijo a su tía, lo que pareció apaciguarla momentáneamente, pero no tardó mucho en clavarle la mirada, con sus cejas escépticas alzándose como un puente levadizo.
—¿Ya está en qué sentido?
—Tengo que volver a por mi madre.
Bethella replegó la barbilla y soltó un grito, ¡Ah, Darlene!, como si su madre estuviese ahí plantada.
—Deduzco que no es la primera vez —dijo—. ¿En qué diantres te ha metido esta mujer ahora, que te han hecho esto? Venga, entra ya, chico, déjame que cierre la puerta. ¡Las manos! ¡Dios mío!
La casa de Bethella olía sobre todo a moho, con toques de caramelo rancio, naftalina y algo como terroso, puede que abono de jardín o gallinejas estofadas de la noche anterior. El polvo se había aposentado en los muebles cubiertos de plástico. Hacía mucho tiempo que no se había sentado nadie en ellos, y Eddie decidió no ser el primero, así que tomó asiento en la cocina. Bethella marchó decidida hasta el teléfono, anunciando que iba a llamar a su médico, pero Eddie le rogó que no lo hiciese y le insistió en que no necesitaba ayuda, que las heridas ni siquiera dolían ya demasiado. No fue fácil convencerla, pero al final Bethella se relajó y le ofreció un té en una taza desportillada que él, más deseoso de aplacarla que de la bebida, le aceptó.
—Sórbelo por esa pajita —le dijo.
El líquido caliente sabía raro y amargo, una cosa con hierbas que ni siquiera se podía mejorar con azúcar.
—Mate —explicó ella—. Es de Sudamérica.
Tener los veranos libres le permitía a Bethella viajar y traerse consigo rarezas culturales. Eddie sorbió, mientras se preguntaba por qué los rollos exóticos tenían que ser siempre tan repugnantes. Hierbas amargas, cabezas de pescado. Intentando no saborearlo, hizo un comentario sobre el extraño sabor de la bebida, y supo de inmediato que esa clase de incomodidad teñiría toda su visita. Adiós libertad.
Bethella arrugó la nariz y le dijo:
—Y nada de fumar en mi casa.
Fueron al comedor y Eddie se sentó.
—¿Cuánto tiempo crees que necesitarás quedarte? —le preguntó Bethella.
Seguramente no pretendía parecer tan expeditiva, pero un timbre uniforme en su voz telegrafió impaciencia al margen de sus intenciones. Un largo silencio empañó el espacio entre ambos.
Eddie no sabía cuánto tiempo se quedaría, puede que solo hasta que alguien en la granja descubriese que había escapado, o hasta que encontrase la manera de sacar de allí a Darlene. Pero no era capaz de afrontarlo. Le sobrecogió la facilidad de Bethella para el rechazo: fue como si lo hubiese devuelto otra vez con su madre drogadicta. La presión con la que le exigía una respuesta y el recuerdo de aquel rechazo anterior aflorando de nuevo hicieron que tuviese la impresión de que alguien lo tenía agarrado por las tripas y se las estaba retorciendo hasta vaciárselas de punta a punta. Proyectó la agonía en su rostro, y soltó un sonido extraño, una mezcla de suspiro y gruñido, con el lustre de un gimoteo. Luego se llevó los muñones a la cara y se dobló sobre el regazo.
Bethella echó los hombros atrás ligeramente y se quedó un momento callada frente a esa reacción primaria. Tragó saliva.
—¡Ay, no, cariño! —dijo—. Quería decir cuánto tiempo necesitas quedarte antes de ir a buscar a tu madre. Lo siento. —Le dio unas palmaditas en el hombro y se lo acarició—. Ya está, no pasa nada —lo tranquilizó. Y aunque no era verdad, y tal vez nunca lo fuera, las palabras lo tiñeron todo—. O sea, espero que no cuentes conmigo para que te acompañe. Yo te ayudaré hasta donde pueda, pero creo que lo mejor será que no la traigas aquí y…
Eddie frunció el ceño, y su tía cerró la boca. Tras un silencio, suspiró y encendió el televisor, que seguía instalado en el comedor por algún motivo. Las trompetas del telediario de la sobremesa exclamaron atronadoras.
—Quédate un tiempo —dijo mirando el televisor—. Lo entiendo. No pasa nada.
Mentía, supuso él, porque la verdad era siempre un tigre, y el pasado, con toda su feúra y su batallar, una zanja tan repleta de cuerpos que podía pasar por una noche sin estrellas.
Cuando se terminaron las noticias, lo condujo a lo que llamó la habitación de invitados —el desván, en realidad—, desplegando una escalerilla del techo con una cuerda y apremiándolo a subir sin seguirlo ella.
—Un antiguo alumno en busca de cobijo fue el último invitado —le contó—. Hará un año. Unos meses antes de que muriese Fremont.
Eddie se estremeció.
—Claro, supongo que no sabías que Fremont había muerto —suspiró ella—. Como tu madre te arrastró a Dios sabe dónde…
Eddie negó con la cabeza y la miró sin habla.
—Daba por hecho que estaba trabajando.
—Ya sabes que tenía un corazón de pena. O sea, buen corazón, pero no le funcionaba muy bien. Y encima la hipertensión. Por más que me esforcé, no conseguí que ese hombre comiese como debía. Fue en el trabajo. —Bethella calló un momento, los ojos le brillaban—. El 17 de febrero del año pasado —dijo en un murmullo.
—Era un buen hombre —alcanzó a responder Eddie mientras daba media vuelta para subir la escalerilla—. Le encantaba la música.
Iluminada por una única bombilla, la cama de matrimonio, cubierta primorosamente con una ropa de cama de rayas en la que la antigua secadora había dejado leves quemaduras, creaba un pequeño oasis en mitad de aquel espacio de almacenamiento desordenado. Una manta naranja y llena de bolitas extendida encima. Pilas de discos de jazz polvorientos en proceso de desintegración, mantas de lana cuidadosamente dobladas, una aspiradora rota de décadas atrás y un ventilador antiguo obstruían la periferia del cuarto. Un estuche alargado que parecía una maleta anticuada llamó la atención de Eddie, pero cuando soltó los cierres, con cierta dificultad, y descubrió dentro un trombón de latón reluciente, arropado en terciopelo rojo, la imagen le llevó a pensar tanto en Fremont como en un cuerpo tendido en un ataúd. Cerró la tapa de golpe. Desplegó una mirada por el cuarto en penumbra, dudando que pudiera dormir bien allí. Anticipaba noches alerta a las señales desagradables que pudieran llegar de la oscura grieta en la que se unían las dos mitades del tejado.
● ○
En menos de una hora, Bethella cambió de opinión e insistió en que Eddie fuese ver a un médico.
—La mía es china —dijo, pensando, tal vez, que su sobrino no aceptaría una doctora blanca.
Sin embargo, Eddie no se dejó convencer de inmediato, y Bethella le soltó un sermón sobre la tozudez de ciertos hombres negros de la familia, como su abuelo, P. T. Randolph, y su tío Gunther.
—Te estás comportando justo igual que tu abuelo. Le encantaba acomodarse en su dolor y regodearse —dijo—. Y Gunther, en fin, ha tenido tiempo más que de sobra para compadecerse de sí mismo en la cárcel. Sois todos tan listos que ya sabéis perfectamente cómo os ha jodido el mundo, cómo os han jodido los blancos y que no hay ninguna esperanza de cambiar nada. Tu padre no era así. Era de la rama de los Hardison. Un buen hombre. ¡Él sí que intentó cambiar las cosas!
Eddie le lanzó a su tía una mirada cansada.
—Sí, fueron a por él —prosiguió orgullosa—, pero al menos murió luchando. —Se rascó el bíceps y añadió—: Estupendo. Tú, tozudo. Pero yo no tengo tiempo para un jovencito que se queda sin manos y no quiere ir al médico. Y me vas a contar ahora mismo cómo ha pasado esto y quién es el responsable, te lo juro por Dios.
Al principio, a Eddie le molestó que Bethella se involucrara, y se resistió a ir al médico por el mero hecho de resistirse, pero al cabo de un rato reconoció la necedad de su cabezonería, y después de contraponerla a la posibilidad de una gangrena, cuyo mecanismo Bethella le explicó al detalle, accedió a ir. Ella se ofreció a pagar la mitad, o a buscar la manera de incluirlo en su seguro.
—Diré que eres hijo mío —prometió.
Él, en silencio, se deleitó con la idea.
La doctora Fiona Hong tenía una cara inteligente y una risa fácil y sincopada. Sus miembros parecían flojos para alguien que se dedicaba a la medicina, alguien que tenía que clavarle agujas a la gente. Sus brazos colganderos se ganaron a Eddie. No le molestó que lo llamase por su nombre de pila. Cuando le retiró los vendajes no mostró una gran conmoción, ni curiosidad, siquiera. En lugar de eso pareció impresionada, casi entusiasmada. Igual a los médicos les gustaban los casos excepcionales.
—Vamos a tener que llevarte a la sala de operaciones, Eddie. Más bien ya mismo. —Su risa alegre, y puede que nerviosa, sonó como un ladrido—. Necesitarás también antibióticos y analgésicos —le informó—. Y nos volvemos a ver en breve. ¿Te parece?
Varias horas y varios médicos más tarde, de vuelta a casa de Bethella en el coche, la magra paciencia de su tía se había esfumado. Con la cabeza dando latigazos hacia él como la de un pájaro, los ojos rojos y decididos y medio apartados de la carretera, le decía:
—No me cuentas lo que ha pasado porque no quieres que me entere de lo que ha hecho tu madre. ¿Cuándo piensas dejar de protegerla? Deja de protegerla. ¿Qué, te lo hizo ella?
Eddie no estaba de acuerdo con Bethella, pero era demasiado listo como para replicarle al miembro más responsable de la generación anterior, en particular cuando necesitaba dormir en su desván. Si le llevaba la contraria, ella tiraría de superioridad y se quedaría con su versión de todos modos. Y él lo que quería, sobre todo, era asegurarse de que su tía supiese que la culpa no era de Darlene.
● ○
Unas semanas después de llegar a St. Cloud, Eddie comenzó a encontrar algún que otro trabajo aquí y allá. Se topó por casualidad con Sandy, la camarera del Hungry Haven, y esta le contó que un capataz conocido suyo, que andaba desbordado y trabajaba el hormigón, había oído hablar de una divorciada que necesitaba que le hiciesen todo el tramo de acera y el patio de la piscina de su casa victoriana a las afueras de Pierz. Verter hormigón no era un trabajo muy delicado, y el capataz se ocuparía de lo que Eddie no pudiera. Cuando quedó con él, el tipo hizo la llamada con Eddie sentado ahí delante. En ese lugar la gente les hacía favores a los desconocidos, se dio cuenta Eddie,
aun sin mostrarse exactamente cordiales. En todo caso, tenía la sensación de haber conseguido una prórroga de cara a su tía. Bethella tenía sentimientos encontrados respecto a su decisión de trabajar. A veces le aconsejaba que se sacara algún título; otras, anhelaba abiertamente soledad, dando a entender, parecía, que Eddie debía encontrar un trabajo estable y largarse de allí.
Al final, Bethella dejó de tolerar los anuncios de Eddie de ir a buscar a su madre. «Tu madre y yo…», empezaba ella, dejando siempre el pensamiento a medias. Y luego: «No vayas. Hay que tener unos mínimos».
Darlene había ido llamando a la casa, rogándole que volviese, pero Eddie comprendió pronto que su madre no había dejado las drogas. Las conversaciones entre ellos se astillaban en rabia e incoherencia, y un día, en el taller —esto es, el sótano de Bethella—, mientras rumiaba sobre su relación, se reconoció a sí mismo que algunos problemas —y algunas personas— no tenían remedio, ni siquiera para un habilidoso manitas.
En adelante, Eddie siguió hablando a veces en abstracto de ir a rescatar a su madre, pero le contaba muy poco a su tía de la explotación y del daño que había sufrido en Delicious Foods. Ella no lo animó nunca a que volviera a por Darlene, y nunca le pidió detalles. Cuanto más tiempo pasaba, más le avergonzaba ponerse del lado de su madre, y más sentido le veía a la decisión desapasionada y racional de Bethella de cortar con ella.
Entretanto, la fortuna en el trabajo le facilitó la indecisión. De ese primer encargo salieron otros encargos, y luego un puesto de aprendiz, y pronto surgió en torno a él un negocio estable. En septiembre cumplió los dieciocho y se mudó de casa de Bethella a un apartamento en la misma calle, con lo que podían seguir cuidando el uno del otro. A veces Eddie iba a casa de su tía para ver su nuevo programa favorito, una serie sensiblera sobre una mujer negra que era un ángel. Ella le acariciaba el hombro y le decía lo orgullosa que estaba de él, pero Eddie percibía aun así un deje de alivio porque se hubiese marchado. Bethella se pasaba a veces con un plato hasta arriba: nada de pasteles de boniato, sino verduras jugosas que hacían que se despegara el rebozado del pollo frito requemado; puré de patatas envuelto en papel de aluminio, impregnándose de su regusto metálico; pies de cerdo medio crudos. Comía lo justo para quedar bien. No se quejaba nunca: sabía que las buenas intenciones contaban más que la mala comida casera, y se fue sintiendo tan cómodo con la maternidad sustitutiva que le proporcionaba su tía como ella con la forma en que Eddie llenaba en parte el vacío dejado por la muerte de Fremont.
A su debido tiempo, Eddie aprendió a sostener un bolígrafo con la boca y volvió a escribir, y cuando adquirió cierta habilidad, esbozó un artilugio: dos tacitas, cada una con unas pinzas acopladas; una versión algo más sencilla de una prótesis en forma de garfio que había examinado en una revista especializada. El carpintero para el que trabajaba de aprendiz lo ayudó a confeccionar una versión hecha de madera; era más barato así. La perfeccionaron juntos, con un ajuste a medida para el muñón del brazo derecho. La limaron y pulieron, la cubrieron con un polímero ligero, y cuando comprobaron que funcionaba, hicieron otra para el izquierdo, sujeta a un arnés con cuerda de tripa que se anudó a la espalda.
Llevar puesto aquel artefacto le pareció tan fabuloso como enfundarse en un caro traje nuevo. Estiró los brazos y los codos, probando las posibilidades del movimiento, las sutiles flexiones de cada pinza, el juego natural de la muñeca. La prótesis pareció barrer con el pasado y extender el futuro hasta el infinito. Eddie comenzó a alimentar ferozmente la esperanza. Tal vez acabase yendo al Sur, a fin de cuentas, y obligara a Darlene a salir de la Delicious tanto si quería como si no.
Estuvo ocho meses o así ganando destreza. Por las mañanas y a última hora de la noche practicaba cogiendo granos de arroz, girando los pomos de las puertas, los grifos, pasando páginas, sosteniendo utensilios y vasos. Cuando cogió confianza, trató de hacer malabares con un par de huevos, pero después de dejar la mesa de la cocina cubierta de pringue los cambió por unas piedrecitas.
La sutileza y el rango de movimientos que le ofrecía su invento ampliaron sus capacidades mucho más allá de lo que había esperado. Sus jornadas dejaron de consistir por entero en verter hormigón y asfaltar azoteas. Después de año y medio en St. Cloud, volvió a hacer instalaciones eléctricas y a reparar electrodomésticos, como en la granja, aunque le llevaba más tiempo que antes darle un repaso a una radio. Le costaba manejar manipular aquellos destornilladores diminutos, los circuitos enrevesados. Pero faltaba poco.
Para los clientes que comenzó a atraerse, Eddie se convirtió en una especie de curiosidad. Se acercaban a verlo trabajar en su garaje, en la parte de atrás de la casa que tenía alquilada ahora, y él se sentaba concentrado en su taburete alto y tambaleante, a la luz de una radiante lamparita fluorescente, rodeado de archivadores aceitosos y cajoneras de plástico llenas de juntas, tuercas de llanta, tornillos, clavos y arandelas. A veces se quedaban hasta que resultaba de mala educación, fascinados, suponía él, por el hecho de que un hombre con una discapacidad física pudiera hacer de una labor tan precisa su profesión, por la dificultad añadida que representaba el color de su piel y, por último, por la minuciosidad que era capaz de alcanzar usando solo los ganchos de madera curvados de sus prótesis.
Eddie sabía que lo consideraban una novedad, pero no se podía permitir el lujo de dolerse con sus reacciones, así que buscaba convertir el asombro de sus caras en unos ingresos estables. Si hubiese podido sacarles las monedas directamente de la boca, lo habría hecho. Respondía a la expresión boba y boquiabierta de los hombres con cháchara técnica: Estos cables de aquí… Este puñetero microchip… ¿Tú habías visto alguna vez una placa tan…? Su pantalla ha petado… Y si no mostraban ningún interés en los chismes y en las reparaciones sobre las que trabajaba encorvado, se ponía a hablar del tiempo. Siempre se podía quejar uno del frío en Minnesota o, cuando no, maravillarse por que no hiciese frío por una vez, o por el extraño calor del verano. Y luego podían pasar a los Twins o a los Vikings. Si entraba alguien con un crío o con un perro, no le quedaba prácticamente más remedio que convertirse en cliente habitual: cuando la presión de mostrarse compasivo y bueno en presencia de Eddie confluía con la monería de animales o niños, la atmósfera resultante podría haber llevado a un ermitaño postrado en la cama a montar un baile. Los niños eran los únicos que hacían preguntas sobre su estado, sin embargo, y siempre que los adultos no los mandasen callar, Eddie les respondía con tono franco y jovial.
Un día, una niña pelirroja le preguntó:
—Oiga, señor, ¿cómo es que tiene garras?
—Tuve un accidente —le explicó él, con calma, pese a que al mismo tiempo recordó cada instante: los ojos vendados con una sudadera, la tensión en los dientes apretados, el momento en que perdió el conocimiento a causa del dolor.
El padre le acarició la nuca a la niña.
—No molestes a este manitas cuando está ocupado, Viv.
—Es un manitas sin manos —señaló Viv.
Su padre soltó una risotada nerviosa; Viv, una risita, y Eddie apartó la vista de su trabajo un momento para unirse a ellos. Mientras el hombre reía, Eddie se preguntó si le reprocharía el comentario a su hija. Pero la tensión amainó, y Eddie se inclinó hacia ella hasta que unos mechones rebeldes de su pelo le hicieron cosquillas en la nariz.
—Pues tiene usted toda la razón, señorita Wilson. Nunca me lo había planteado de esa manera.
Su padre puso una mueca de disculpa.
—Es muy echada para adelante, mi Vivian. Lo siento, señor Hardison.
—No pasa nada —respondió Eddie—. Es una frase redonda. La voy a poner en mi tarjeta de visita. —Se volvió hacia la niña—: ¿Qué te parecería eso?
—Supongo que estaría bien —respondió ella vacilante.
—Vaya con ojo —lo alertó el padre—. Esta luego querrá derechos de autor.
La semana siguiente, Eddie fue a ver al impresor y encargó una tirada de tarjetitas rígidas con su nombre y datos de contacto estampados, y encima, la descripción de la niña en rojo, curvada como un arco iris sobre el paisaje, con un río zigzagueando por el centro del papel:
MANITAS SIN MANOS
Cuando se paraba a pensar en la frase, a Eddie no le molestaba que redujese sus dificultades a una rareza amable y manejable. Esa etiqueta graciosa y contradictoria escondía todo su dolor y su pérdida y permitía que los clientes se acercaran a él con una sensación de comodidad y simpatía. Nadie volvió a recular o respingar cuando los ojos se le iban a los extremos de los muñones. Es el Manitas Sin Manos, decían. ¿A que es genial?
El St. Cloud Times sacó un artículo sobre él y su negocio; salía en la foto sonriendo de oreja a oreja, con las prótesis en alto, un martillo en equilibrio en la derecha. El titular lo presentaba como un John Henry local; como si hubiese muchos John Henrys en Minnesota, se burló Eddie para sí. Guardó veinticinco recortes del artículo, y aunque los repartió casi todos, colgó uno encima de su mesa de trabajo, en una funda de plástico.
Pronto, una avalancha de clientes demandaba sus servicios, gente que había visto el artículo, o su tarjeta, o que había sabido de él a través de amigos y parientes. Recibía de buen grado la expresión levemente divertida que se extendía por sus rostros lechosos, las preguntas nerviosas que palpitaban en sus venas azules. Prefería la curiosidad a la burla, de modo que controlaba su impaciencia, porque la incomodidad traía consigo una bolsa de oro. Algunos tipos blancos le traían cosas que de otro modo no se habrían molestado en reparar, solo para conocer a Eddie Hardison, el Manitas Sin Manos.
La extrema calidad de su trabajo, sin embargo, hizo que un gran porcentaje de mirones regresaran con encargos más serios: casas de antes de la guerra que necesitaban una actualización eléctrica, reesmaltado de bañeras, instalación o retirada de revestimientos de madera, diseño y reforma de patios. Ahorró y compró un par de prótesis más modernas —de acero inoxidable, esta vez—, pero seguía prefiriendo la comodidad y sencillez del modelo anterior, así que se ponía las nuevas más que nada en las apariciones públicas: los encuentros en la Iglesia Bautista Misionera Nu Way, las reuniones de trabajo, las visitas a los amigos.
Dos años y medio después de llegar a St. Cloud, Eddie abrió un taller como es debido en el centro, el Hardison’s, en el que vendía artículos de ferretería, reparaba electrodomésticos y gestionaba reformas del hogar. Cuando la floristería de al lado cerró, amplió el local. El taller prosperó, y la novedad del Manitas Sin Manos se fue apagando, pero Eddie no eliminó nunca esa frase de su tarjeta de visita.
Tampoco dejó que su discapacidad le impidiese llevar una vida activa, y esa actitud le compensó en muchos aspectos. En una salida para patinar sobre hielo en St. Paul conoció a una pasante llamada Ruth, cuatro años mayor que él. Ruth era la única mujer que había conocido en Minnesota a la que no le perturbaba en absoluto que le faltasen las manos, aunque sí que prefería quitarle o calentarle las prótesis con la chaqueta antes de hacer el amor. Después de ocho meses saliendo, lo que Bethella consideraba muy poco tiempo, Ruth se fue a vivir con él y se convirtió en su prometida. Tuvieron un hijo fuera del matrimonio, al que llamaron Nathaniel. El niño parecía haber heredado la tenacidad de su padre y el carisma de su abuelo.
Eddie suponía que trazando y ciñéndose a un proyecto de vida tan convencional se sobrepondría a sus desgracias y se quitaría de encima todos los recuerdos angustiosos de Delicious Foods, pero estos nunca lo abandonaron, como tampoco desapareció por completo el impulso de partir a Luisiana y arreglar las cosas. A veces se despertaba de golpe en plena madrugada, convencido de que estaba otra vez en la granja. Los recuerdos volvían, envueltos en un manto de oscuridad como boca de lobo, y se posaban en la cama como aves oscuras listas para atacar. Es inevitable, parecían decir, alguien acabará revelando todo lo que sucedió en esa granja, y tú tendrás que regresar.
1.
EL BAILOTEO MENTAL
¿Vaga? El idiota del sedán negro salió pitando, y las luces traseras del coche se fundieron con las señales de tráfico. Darlene se quedó dándole vueltas a la palabra. De todas las cosas que le podría haber dicho aquel hijo de puta, que no tenía ni idea de que estaba hablando con alguien que había ido a la universidad… Se podían usar muchos adjetivos para referirse a su actividad en esos momentos, algunos puede que no muy bonitos, pero ¿vaga? No le quedó otra que reírse, con lo que se deslomaba ella por un poco de calderilla. ¡Menuda cara este hombre! No sabía nada de su vida. Ella tenía un hijo que alimentar, once años, y ahí estaba, calzada con zapatos malos y la permanente hecha unos zorros por culpa de la humedad. Todo el puñetero mes de junio el sol cayendo a plomo, hacía tanto bochorno que las carreteras se veían borrosas a los lejos, todo como espejismos asomando en la autopista, parecía que se hubiese estampado un camión cargado de mercurio.
Darlene tenía la sensación de que todo lo que se esforzaba por conseguir terminaba siendo un espejismo. Igual la peña tendría que echarle la culpa al tío del sedán, o a esa chorrada de libro de autoayuda que se había leído; pero que no me endilguen a mí lo que le pasó a Darlene. No se puede obligar a nadie a querer a alguien, ni a irle todo el día detrás. Igual es que atraigo a cierto tipo de gente. Siempre dicen que es por eso. Según los médicos, la química cerebral hace que algunas personas se enamoren con más fuerza de personalidades codependientes. Pero yo siento una responsabilidad hacia Darlene. De todos mis amigos —y, cariño, son millones—, ella es con la que más dudas tengo de si la he tratado bien. A veces pienso para mí que igual sería mejor que no me hubiese conocido. Aunque, por otra parte, nadie sabe cómo ve ella toda la movida más que aquí el menda, Scotty. Yo soy el único que no se apartó nunca de su lado.
Nueve meses haciendo la calle y todavía le daba vergüencilla lo de echar un kiki, ¿tú te crees? No había pillado el look para nada. Iba mi chica con zapatos planos y una falda que le llegaba por debajo de la rodilla, ¡te lo juro! En lugar de acercarse al borde de la carretera para buscarlos cuando pasaban con el coche, ella se quedaba atrás, casi metida en los arbustos o algo, esperando que algún coche se quedase parado. Contaba con meterse dentro y refrescarse en el coche. Matar dos pájaros de un tiro.
Cruzando la línea doble amarilla del Parque Acuático Hinman’s había unas piscinas gigantes de plexiglás tumbadas de lado que parecían los orinales de Dios. Los dueños acababan de colocar palmeras de plástico todas llenas de luces. Camionetas aparcadas delante de los asadores, un tubo de neón roto parpadeando en la pared del videoclub porno. Mexicanos de bajón echando el rato en la parada de autobús.
Texas no tenía ni pies ni cabeza, perdona que te diga. Había tragones gordos y achicharrados y mansiones horteras por todas partes, coches pomposos del tamaño de un paquidermo, una tienda de segunda mano y otra de empeños por cada cinco hijoputas. ¡Y la piedra caliza de los cojones! El estado entero estaba construido con la mierda esa hecha de piedra caliza. Parecía que las malditas calles comerciales hubiesen salido directas del suelo. Sobre esta roca construiré mi centro comercial. Es como si no hubiesen visto otra piedra en su vida. Los vendedores de granito se morían de celos. En verano, en Texas hace demasiado calor para el noventa y nueve por ciento de las formas de vida, y en los dos meses de invierno, no hay una sola casa aislada, así que tienes que estar restregándote las piernas por debajo de la manta como si fueras un saltamontes, tan fuerte que casi te prendes fuego en el culo.
Y entonces un blanquito con el pelo al rape que Darlene pensaba que sería un cliente —y que así podría ir a pillar y nos iríamos los dos por ahí—, coge y frena, saca la cabeza por el lado del pasajero y le suelta: Vaga.
¡Vaga! Darlene dio unos pasos atrás; esos zapatos planos me habían dado lástima por ella desde la primera vez que la vi. (Me dijo desde el principio que no podía llevar cierto tipo de tacones, pero no me explicó por qué, y hasta que no penetré en el sanctasanctórum de su cerebro tiempo después no descubrí la verdad.) Tomó nota de ese tipo y de su carilla de conejo. Porque cuando decían vaga también querían decir negrata. Es que me parto el puto culo. ¿Vaga para quién? Si se pegase este curro en la Caja Nacional de Ahorros Peckerwood sería la puñetera jefa. Mierda, pensó Darlene, sería la directora general. Y el trabajo sería más fácil, encima. ¿Con aire acondicionado? Ahora meto esta hoja en la carpeta. Ahora guardo otra vez este bolígrafo en el portalápiz. Listo. Se acabó por hoy. ¡Eh, doña secretaria! ¿Dónde ha dejado mis palos de golf?
Tropezó en un bache junto a la cuneta y empezó a tambalearse. Se torció un tendón y casi pierde el bolso. Mi cariñito pensó que inclinarse adelante sería una vulgaridad, aunque llevaba la falda esa que le tapaba todo. No tenía todavía la más mínima idea de cómo venderse. Se agachó, y vio el poste de la autopista que brillaba más allá, y eso alejó su mente del caraconejo y la empujó de nuevo a sus pensamientos habituales, pensamientos enfocados a cómo pasar más tiempo conmigo.
I wanna rock with you, cantó sin pensar. El día empezó a ponerse naranja oscuro, y algunas sombras penetraron entre los árboles como botellas rotas. El pasado no dejaba de perseguirla, era como si oyese en todo momento su motor viejo y ruidoso esperando fuera en marcha, ocupara lo que ocupase sus pensamientos. La musiquilla de su difunto marido silbando le sonaba superalta en la cabeza, y si a mí me ponía de los nervios, a ella, como te puedes imaginar, la volvía loca de remate. Se quedaba doblada; ahí sí que se encorvaba y se tapaba las orejas como si el sonido viniese de fuera.
Cuando pasó el mal trago, se levantó y se volvió de cara al tráfico, visualizando a una persona feliz. En el libro decían que para que te llegasen experiencias buenas y dinero en la vida, tenías que pensar en cosas positivas y proyectar no sé qué mierdas en tu mente. Así que se imaginó a un tío poniéndole uno a uno en la mano un fajo entero de billetes de veinte. Extendió la palma para coger algo de pasta imaginaria; a mí casi se me escapa la risa. Pero en lugar de tíos forrados, lo único que pasó por la carretera fueron unas madres que traían a sus hijos de fútbol, frunciendo el ceño tras el volante de sus monovolúmenes. Los niños giraron la cabeza, abriendo y cerrando la boca, señalándola con los dedos pringosos de chocolate en plan: Mami, ¿qué está haciendo?
Y a la que te das cuenta, están los Isley Brothers cantando Who’s That Lady?Real fine lady, en su cabeza. En aquella época, Darlene estaba realmente muy bien; la chica podría haber parado algo más que unos cuantos puteros horteras si se hubiese puesto una minifalda ajustada y tacones altos. Yo no dejaba de darle la vara con eso.
¿Y ahora adónde mierda iba? Estaba a medio camino de Beaumont, parecía. Ahí no había nadie más currando, eso o habían tenido más suerte. Los grillos se oían más fuerte, llegaban ladridos del quinto pino, los faros pasaban zumbando, todo negro y plateado, como naves espaciales volando a ras de suelo: podría ir cualquiera dentro. Extraterrestres. E.T. y esas mierdas. Chewbacca fumándose un peta con ALF.
Darlene empezó a arrastrar los pies de espaldas, mirando las luces de los faros, hasta que llegó casi al final de la calle comercial de la ciudad esa en donde demonios estuviese. Ahí ya no había más semáforos: el límite del mundo. Más allá, oscuridad total. Tierra con arbustos, árboles bajos y estrellitas entornadas. Espera: ¿eso era el cadáver aplastado de un cuervo? No, solo un trozo de neumático hecho polvo en la puñetera cuneta. El sol terminó por rendirse y le dio la espalda al atardecer. Que os jodan, soltó el sol. Que os jodan a todos, no os merecéis esta luz, marranos. Buscaos otra estrella.
A la salida del aparcamiento de un asador cerrado, aparecieron unos faros de coche que le estallaron en la cara como los ojos brillantes de un monstruo, y —¡aleluya!— el coche redujo la velocidad. Era una tartana, un Volkswagen Rabbit nosequé. Darlene no podía ver dentro, pero quien fuese sí podía ver fuera, así que el coche fue frenando hasta pararse en la grava. Dentro había un hombre de cara redonda, como cincuentón, inclinándose por encima de unas piernas, bajando la ventanilla con la manivela. Era un hermano de piel clara, con un afro corto, gafas de culo de botella, los cristales color vino, la piel rugosa. Llevaba un cigarrillo incrustado en la mano izquierda, la barriga culona pegada al volante. Las piernas del asiento del pasajero pertenecían a un adolescente flacucho con camisa de manga corta. El chico tenía la piel clara como la del hombre, los labios bonitos, orejas de soplillo, la viva imagen de un virgen jiñado. Hasta una novata hubiese pillado el percal.
Un soplo de humo de tabaco le dio a Darlene en la cara, y ella se echó atrás como si alguien le hubiese lanzado una serpiente, pese a que fumaba como una carretera. A mí me parecía que Darlene se podría ganar la vida como cantante; se movía como una princesa delicada, como esas pijitas a lo Marilyn McCoo o Lola Falana. En la radio AM del coche, Darlene oyó a DeBarge tocando Rhythm of the Night. Y pensó, en plan, Bien, son de clase media, tienen dinero.
El hombre se inclinó por encima del chico y soltó:
—¿Qué haces por aquí tan sola, cariño?
Toma el fresco, coge el dinero, pilla unas piedras y a casa. Darlene oyó las frases en la cabeza, y a mí me pareció que tenían buen ritmo, así que le pedí que las dijese en voz alta, y ella las hizo.
—¿Qué dices? —preguntó el padre—. ¿A casa? Pues muy bien.
Dio una vuelta a la manivela de la ventanilla, pero Darlene puso los dedos sobre el borde del cristal y el hombre se detuvo. Las mierdas que hacemos por amor. El amor que hacemos por las drogas.
—Se refiere a ella, papá. Creo —dijo el chico.
Nos fijamos en un llavero de coche hecho de plástico trenzado que colgaba de la columna de dirección, y las sombras de las trenzas formaban el dibujo como de una esvástica. A los dos nos llevó a pensar en lo que decía el libro. ¿Y los judíos, qué?, pensó Darlene
—¿Y los judíos qué? —dijo también—. ¿Qué pasa con los judíos? No se buscarían ellos mismos el Holocausto, ¿no?
—¿Perdón? —dijo el chico.
—¡Los judíos! Ya sabes. —Señaló el llavero—. El Pueblo Elegido.
—¿Judíos?
—Sí, porque si eres una antena…
—Señora, ¿está bien?
—Con tus buenos pensamientos, quiero decir…
El padre apagó el motor, se quitó las gafas, se frotó los ojos, se volvió a poner las gafas. Se rascó el afro y le preguntó:
—¿Cuánto va a ser?
La cuadrícula de la camisa del chico le recordó a Darlene a un mantel de su infancia. La gente que me conoce bien está siempre pegando saltos y giros interesantes en la cabeza. Yo lo llamo bailoteo mental. Darlene y yo ya estábamos dándole al tema. Se oían las flautas de la musiquita aquella de Van McCoy, haciendo tu-turu-turu… Do the hustle!
Le clavó el dedo en el pecho al chico, y él dobló el torso, curvado como un plátano.
—Vamos a dejar la cesta de pollo frito por aquí —dijo Darlene, pensando que una bromita tal vez rompiese el hielo. No lo pillaron, así que le clavó de nuevo el dedo, más cerca del ombligo—. Y la ensalada de patata por aquí —dijo.
Yo me empecé a partir la caja, y Darlene también, pero la risa le rascó los pulmones y se puso a toser y a escupir.
—Papá…
El padre afro torció el gesto, se puso tenso, retorciéndose en el asiento. Se sacó una gorda billetera de los pantalones y soltó un par de billetes de veinte, y Darlene me dice: ¿Ves?, el libro tiene razón. He pensado algo bueno y aquí están los billetes que había imaginado.
Buen truco, le respondo yo.
—Vale, aquí tienes mi pollo frito —dice el padre—. Este de aquí es mi pollo frito. ¿Qué haces por cuarenta?
Darlene levantó las cejas.
—Papá. Esta muj…
El padre gritando y mascullando al mismo tiempo:
—Tú cállate la puta boca. Me vas a demostrar que no eres de esos. Hoy mismo. El bujarra de tu primo te ha vuelto como él.
El hijo cerró los ojos y se escurrió de su padre.
—No, papá. No es lo que tú…
Se tragó un suspiro y acarició la manilla de la portezuela como debía de acariciarse la polla en privado, y luego le clavó un puñetazo un poco cutre. La nuez le bajó disparada por el cuello y luego volvió arriba.
El padre tiró los billetes en las piernas del chico, que no se inmutó, así que en el ínterin mi chica pilló la parejita de Jacksons, con la mar de cuidado, como si fuesen bebés. Los dobló juntos, pensando: Mi pasaje a la luz de la mañana. Ahí ya nos pusimos los dos ansiosos. Cuarenta pavos no era mucho, pero significaba que íbamos a pasar un montón de tiempo juntos en un futuro muy cercano. Estábamos en plan Love, soft as an easy chair, love, fresh as the morning air. Darlene se preguntaba si no podíamos salir pitando y adiós muy buenas; tenía demasiado orgullo en su corazón para ese ámbito laboral, y yo le iba a diciendo: Venga, vale, haz lo que quieras. Yo no juzgo a nadie.
El padre rompió el silencio:
—Sal del coche, métete en los arbustos, echa un polvo. —Hizo una mueca de enfado con la boca—. ¡La zorra ha cogido el dinero!
El chico apoyó la mano en la portezuela.
—Querrás decir tu pollo frito.
Darlene estaba sonriendo por encima de su dosis habitual, porque seguía pensando en los cuarenta dólares y había olvidado que podían verla.
El chico no le quitaba ojo, y la cara se le puso toda tensa.
—Papá, esto no es cristiano, papá. Yo quiero que mi primera vez sea especial. ¡Decías que querías que esperara al matrimonio!
El padre echó la ceniza en el cenicero.
—No me vengas con esa chorrada de la primera vez. Que tú ya has hecho alguna mierda impura. ¿Te crees que no lo sé? ¿Te crees que soy imbécil o algo?
El chico volvió los hombros y se encorvó hacia su padre, intentando que no se oyesen sus palabras.
—Uf —refunfuñó—. Está totalmente p’allá. ¿Qué era esa chaladura que ha dicho del Holocausto?
Darlene enterró a la Parejita Jackson bien al fondo del bolso para protegerlos de ladrones, debajo de un monederito que había encontrado en el suelo de un garito, un par de gafas de sol rascadas y unos cuantos pintalabios sin tapa. Ella no lo sabía, pero la barra de uno se había salido y estaba embadurnando sus pertenencias con toda clase de manchurrones rojos. Yo lo sabía porque estaba ahí metido en el puñetero monedero, un par de piedrecitas en un vial de cristal que Darlene creía que había perdido.
Dos meses atrás, el Domingo de Pascua, un cajunaco que se presentó como vendedor de coches le había pagado por verlo follarse una sandía. Lo que oyes. Colocó la sandía encima de una mesa plegable, le hizo un agujero con un cuchillo y mandó a Darlene que lo azuzara mientras deslizaba la polla adentro y afuera de aquella bola.
Me pone que alguien me mire, le contó. Me gusta la vergüenza.
A ella no se le ocurría qué decir. ¡Fóllate esa cosa redonda! ¡Mmm! ¡Sácale jugo, chico!
La fruta empezó a rezumar una agüilla rosada por el agujero. El culo peludo del tío hizo uh y se corrió dentro.
Cuando la sacó, sonrió de oreja a oreja y dijo: Espero que no se quede preñada, ¡que yo no quiero churumbeles verdes!
Solo de acordarnos de la chorrada esa nos partíamos de risa. ¡Que yo no quiero churumbeles verdes! Como si fuesen a salir sandiítas con patas. Pero una cosa te digo: billetes verdes sí que tenía, el señor Follasandías. Darlene se los gastó casi todos conmigo en un día.
Una persona tan metida para adentro como era Darlene entonces, sin ningún talento natural para hacer la calle, podría dedicarse a mirar a follasandías a jornada completa. No estaba mal, a diferencia de otros pavos. Las sandías acababan todas llenas de quemaduras de cigarrillo, les pegaban
navajazos, las azotaban con cinturones de cuero y les metían barras de cortina por el culo, todo lo cual le había tocado o había estado a punto de tocarle a ella misma. Durante un tiempo, había tenido esa actitud amable, natural, que hacía que los hijoputas quisieran patearle las tetas, como a las chicas de una de esas pelis de serie Z que veían.