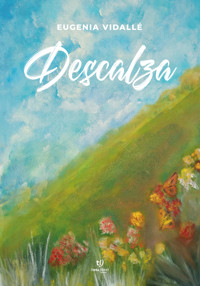4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Desarmada se entrega al lector en relatos donde convergen, con naturalidad, lo cotidiano de sus protagonistas con esos inesperados pasadizos cuánticos que a veces nos ofrece el porvenir. Sus variados personajes se hallan bajo la lupa descarnada de su humanidad. Así, nos permiten espiar en sus glorias y desventuras con la humildad de quien se sabe finito y a la vez explora la experiencia de la propia aceptación; portal hacia la más profunda capacidad de comprender y amar sin juicios. Desarmada la vida para integrar sus partes, sobre todo las incómodas, y así renacer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 103
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Producción editorial: Tinta Libre Ediciones
Córdoba, Argentina
Coordinación editorial: Gastón Barrionuevo
Correccción litearia: Marcio Olmedo.
Ilustración de tapa: Jessica Kloner. Serie Fractales.
Diseño de tapa: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.
Diseño de interior: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.
Vidallé, Eugenia
Desarmada / Eugenia Vidallé. - 1a ed. - Córdoba : Tinta Libre, 2021.
110 p. ; 22 x 15 cm.
ISBN 978-987-708-756-7
1. Narrativa Argentina. 2. Cuentos. 3. Antología de Cuentos. I. Título.
CDD A863
Prohibida su reproducción, almacenamiento, y distribución por cualquier medio,
total o parcial sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor.
Está también totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución
por internet o por cualquier otra red.
La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidad
de/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.
Hecho el depósito que marca la Ley 11.723
Impreso en Argentina - Printed in Argentina
© 2021. Vidallé, Eugenia
© 2021. Tinta Libre Ediciones
A mi familia
(la de arriba, la de abajo, la de antes y la que llegará)
Prólogo
Bióloga de profesión, madre de tres hijos (dos mellizos). La mitad de su vida, desde su nacimiento hasta la edad actual, estuvo marcada por el nomadismo y quizás haya sido esa una de sus más valiosas fuentes de inspiración. Desde pequeña recorrió, junto a su familia, diferentes ciudades de Argentina e incluso vivió en el país vecino Paraguay. Un gran bagaje de experiencias nutrió su imaginación. Vivencias, hechos, situaciones y personas le sirvieron de fuente de inspiración para luego plasmarlas en forma de historias cortas y atrapantes.
Recorrer las páginas de Desarmada es zambullirse en historias que sorprenden por sus desenlaces. A través de los cuentos, la autora deja ver su genialidad para rematar finales, con un talentoso despliegue de palabras y una descripción de los hechos para llegar al desenlace que, por lo general, no es el esperado. Tal es así que, inmediatamente al terminar el primer cuento, surgen ganas de continuar con el siguiente y así hasta el final.
En Desarmada encontramos pinceladas del necesario buen humor, que son el puente que nos conducirá hacia las historias más sensibles. Aquellas que hablan sobre las relaciones entre los seres humanos, como la historia entre una hija y su padre, y la imperiosa necesidad de abrir el corazón para colocarse en “los zapatos del otro”, y luego, abrazarse en el amor y la comprensión.
La autora nos invita a dar un paseo por los asuntos, algunos muy luminosos y otros no tanto, que acontecen en la vida: la infancia y su ternura inigualable, la vejez, los placeres, el amor y su contrario, el abandono, la locura, los sentimientos, la desesperación y la muerte. ¡Pero eso no es todo! Además, se anima a hablar, con amor y respeto, sobre el misterio de todo lo que existe más allá o más acá de la vida.
Desarmada es un hermoso libro para descubrir. Historias que sorprenden y emocionan de principio a fin.
Natalia del Valle Fernández
180º
Vislumbrando con el rabillo del ojo la prematura penumbra del amanecer abre un párpado tímidamente y luego el otro, algo endurecidos por el incesante llanto que dominó el interminable transcurrir de la noche. En esta instancia, comunicarse con sus pensamientos implica un esmero heroico, titánico, ahora que por fin reina el silencio, en el crítico momento cuando el sueño y el deber se debaten en duelo sagrado la partida.
Hasta altas horas de la noche se esforzó por terminar ese proyecto que la profesión de ingeniero le puso adelante. No sería ni el primero ni el último que con implacable exactitud definía entre números y proporciones. Vigas por un lado, caños por el otro, alturas, distancias, materiales. Fuerzas, pesos, resistencias. Grados, ángulos, teoremas, fórmulas, equivalencias. Y, finalmente, presupuestos, balances, prorrateos. Meses de trabajo y colaboración entre colegas y contratados. Observa su obra como al arte mismo, producto de su pasión. Los números dibujan una espiral que se amplía exponencialmente replicando las líneas de un caracol. En unas horas, nada más, será la exposición, la gran oportunidad para mostrar que es el indicado. «La ingeniería no es fácil, pero todo es cuestión de cálculos», piensa. Orgulloso, se mira exhausto en el espejo. Se ríe de sí mismo y encuentra un sabor agridulce en la propia burla como recurso para empezar el día.
El reloj apremia y sus ojos reclaman descanso. Dos niñas, dos inocentes años de insomnio, de noches sin tregua colmadas de besos y llantos que se intercalan como un remolino en el alma y la llenan de un amoroso agotamiento… a veces no tan amoroso. Esas otras veces, la fuerza del amor parental entra en conflicto con los instintos más remotos y primitivos por preservar la propia integridad, sobreviviendo a manotazos de paciencia recauchutada y con los sentidos en estado de alerta continua, inmersos en ese caldo de maniática demanda que cada noche los añeja del brazo de la incomparable experiencia que para Silvia y Juan ha resultado ser padres. Padres de gemelas.
Repara en que, hasta entonces, ni un instante ha dedicado a su esposa, inmiscuido en la tarea de pasar la noche en vigilia y, a la vez, ansioso por saltear el último día antes de desempeñarse con lucidez y vender el proyecto como el mejor, que de hecho lo es, según su propio criterio. Contempla de un vistazo rápido la habitación a sabiendas de que allí solo encontrará el aliento de una madre que ha pasado la noche al resplandor de sus hijas con los pies desordenados y estrujada la mente. Firme entre las camas cuna de las gemelas, una mano a cada cual, Silvia aprendió a acurrucarse y a dormir en cualquier lugar de la casa, siguiendo a ciegas la disparatada carrera en la que sus angelitas, como guionadas por un reloj trastornado, juegan a desafiar lo posible y no se rinden sino al portal de un nuevo día por recorrer, apenas efímeramente.
“¡Vamos, que se hace tarde!”,dicta remolona la instrucción, sin verdaderos ánimos de madrugar. La sentencia decanta con desgano. Las mira dormidas y aparece una ternura inmensa, aunque quizás mayor es el alivio. En su rostro, las líneas apenas gesticulan endurecidas por el cansancio. Juan se dirige a la cocina, tropezando con los juguetes de goma y los libros de cuentos desparramados. No existen los rincones ni son seguras las repisas desde que las nenas han empezado a caminar. Todo acaba en cualquier parte; seguramente, nunca sobre la mesa. Escucha las voces del trío femenino que acompañan las luces de cada mañana y vuelve a sonreír, ya no en tono de burla, más bien con la satisfacción de sentirse, entre tanta exigencia, conscientemente feliz.
“¿Preparás café?”,se escucha por ahí.Silvia hace malabares en el baño mientras él termina de prepararse para el largo día fuera de casa. Hoy tiene que viajar 350 kilómetros para supervisar una obra y luego repasar otras dos que quedan en el camino, antes de revisar por vigésima vez la presentación y, finalmente, exponer. El maletín de Silvia espera en una silla, ajeno al remolino rutinario; después de dejar a las nenas en la guardería viajará 45 kilómetros hasta la ciudad vecina para levantar las persianas de su oficina y desplegar la papelería de todo escribano.
Una de las nenas llega corriendo a la cocina y se detiene en seco al verlo al padre, con una sonrisa larga como la siesta que le habría gustado dormir a Juan esa tarde. “¡Papá!”, grita, desplegando su dulzura y un tinte tremendamente picarón que enlaza todo el cariño de Juan de una sola vez. Enseguida aparece su hermana, corriendo también, y se detiene bruscamente, iluminando una sonrisa. De una voz algo más suave, acompasando letras achanchadas, dice “¡papucho!” y se lanza a los brazos que con destreza han superado en este tiempo la dificultad de abrazar a las dos al mismo tiempo y con el mismo ímpetu. Se pone de pie cargando a las dos y las lleva al living, besa a Silvia y le dice que ya están sobre la hora. A él, solo le falta ponerse los zapatos. “Entonces tomá, peinalas. Haceles las dos colitas”,le dice ella casi en súplica, seguida instintivamente por un momento de duda que finalmente se disipa. Hace entrega del peine y desaparece en la cocina.
Nadie le hizo el café, pero no importa, lo tomará en la oficina. Con todo listo, mira de reojo para supervisar disimuladamente la tarea que delegó a su marido. Va a ponerles las camperas porque afuera hace frío y él se da cuenta de que hay algo raro. Muy por debajo del cansancio que denotan esos ojos grandes y exigentes aparece una seria mueca de disconformidad. “No están a 180º”, le dice casi con gravedad y se calla, porque ya sabe que a Juan nunca le salen simétricas. Él la mira mientras Silvia sigue con la locura de la mañana y termina de atarles las dos colitas en un tris, ponerles los abrigos, besarlas en sus cachetes regordetes y abrir la puerta para salir.
Por la calle
La ventana empañada me aislaba de la humedad, del calor del sol, del trino libre de los pájaros en su vaivén matinal. Me separaba de la unidad, de la magia de los ciclos, del continuado espiral de las estaciones. Mi almohada despedía cierto perfume a suavizante que algunas personas encuentran reconfortante. En lo personal, siempre preferí deleitarme con los propios aromas de mi piel, así como aprendí a leer el ánimo de los demás a través de las emanaciones de sus cuerpos. Junto a la cama que con tanto esmero me tendían con un acolchado esponjoso, se erguía el perchero abultado de ropa limpia y nueva aguardando ser estrenada. Jamás comprenderían mi esencia. Desde el agradable piso busqué con la vista mi almohadón amigo, uno viejo y manchado, el único que logré preservar la última vez. Solía guardarlo bajo la cama, pero anoche mi hija lo había escondido. La vi desde la ventana barriendo hojas caídas. Yo no quería seguir viviendo en esa casa… el perfume de los limpiadores químicos me revolvía el estómago, el encierro me hundía en la depresión y las miradas juiciosas me aborrecían.
Siempre supe que volvería a hacerlo, había nacido para ser vagabunda. Tenía familia, tenía buenas amistades, tenía todos los recursos para vivir decentemente, pero su concepto de decencia era radicalmente opuesto al nuestro. Desde hacía mucho veía a mi abuela vestir ropa sucia, dormir en el piso o en un sofá, orinar en el patio o retocarse el cabello con ramas y flores. Y eso por mencionar lo más pintoresco. Una y otra vez salíamos a rastrearla, pasaba la noche en una plaza, se instalaba bajo el puente de la avenida, comía de los basureros y se acobijaba entre cartones que le prestaban los mendigos. Pero no siempre actuó así, su locura estalló cuando murió el abuelo. Recuerdo verla llorar desconsoladamente sobre su tumba, ahí sobrevinieron sus malos hábitos, su resistencia a quedarse en casa, sus reiteradas escapadas al cementerio. La última vez que se fue de casa, la vi pasar con calma y determinación por el pasillo como quien sabe que camina definitivamente hacia su destino. Ni me moví de la cama. La iba a extrañar, en algún punto.
Me levanté temprano a estudiar para un examen del colegio. Desayunaba cuando su pestilente silueta pasó a mi lado arrastrando un bolso viejo y una manta agujereada. Qué satisfacción verme libre de su presencia. Desde que tengo memoria quiso ser el centro de atención… No entiendo por qué mi hermano la defiende tanto. Noche de por medio salir a buscarla, soportar su olor inmundo, su falta de aprecio por nosotros, por su hija, por esta casa... No conocí a mi abuelo, pero he ido muchas veces a su tumba y he visto a mamá luchar hasta el cansancio para traerla a casa, para luego reiterar el esfuerzo tratando de limpiarla. No solo era soportar su falta de higiene y su desdén hacia nosotros, tuve que darle mi habitación y mudarme con mi hermano. Para nada, porque ni siquiera me hablaba. De más chica creo que esperé su cariño, pero se la pasaba mirando por la ventana, balbuceando ideas complicadas que nadie oía. Se volvió alguien inalcanzable para mí y, honestamente, hoy no quiero ni verla.
Ese día un viento fuerte sopló y se llevó las hojas. El otoño apareció de repente. Mi madre tomó una colcha y algunas prendas. No pude impedírselo. La había retenido durante más de tres años esta vez, pero su instinto vagabundo resurgió con el frío; muy resuelta, reunió sus pocas pertenencias y dijo adiós mientras cerraba la puerta de calle. Si bien cierta vez obtuvo un título universitario en la rama de la filosofía, era mujer de pocas palabras. En lugar de hablar, observaba y devolvía miradas profundas, suspiros prudentes y sonrisas-puente, como les llamaba ella. Era una mujer singular. Nunca pude comprenderla acabadamente, ni siquiera cuando debí madurar y respetar las diferencias. Fue demasiado para mí. Ese día mi voluntad se desmoronó, su capricho era inquebrantable.