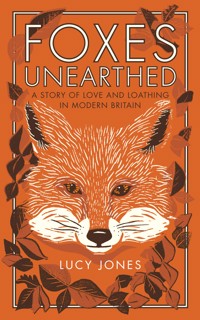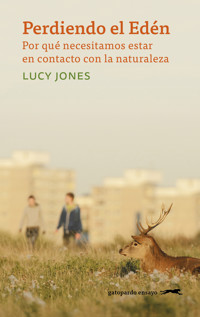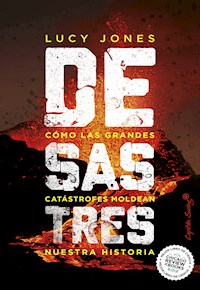
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Los terremotos, inundaciones, tsunamis, huracanes, volcanes provienen de las mismas fuerzas que dan vida a nuestro planeta. Los terremotos nos dan manantiales naturales; los volcanes producen suelos fértiles. Solo cuando estas fuerzas exceden nuestra capacidad de resistirlas se convierten en desastres. Juntas han moldeado nuestras ciudades y su arquitectura; han aupado líderes y derrocado Gobiernos; han influído en la forma en que pensamos, sentimos, luchamos, nos unimos o rezamos. La historia de los desastres naturales es nuestra propia historia. Jones ofrece una mirada vigorizante a algunos de los desastres naturales más importantes del mundo, cuyas reverberaciones seguimos sintiendo hoy: desde la erupción volcánica en Pompeya en el siglo I d. C., hasta las inundaciones de California de 1862, el tsunami del océano Índico de 2004 o los huracanes estadounidenses de 2017. Con el crecimiento de la población en regiones peligrosas y el aumento de las temperaturas en todo el mundo, los impactos de los desastres naturales son mayores que nunca. Los peligros naturales son inevitables, pero las catástrofes humanas no lo son.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Imagina Estados Unidos
sin Los Ángeles
En todo el mundo se producen constantemente terremotos. La red sísmica que los mide en el sur de California, donde vivo y donde he desarrollado toda mi carrera profesional como sismóloga, incorpora una alarma que salta cada doce horas si no detecta ningún terremoto: significaría que hay un fallo en el sistema de registro. Desde que la red se puso en marcha en la década de 1990, nunca han pasado doce horas seguidas sin que se produzca un seísmo en el sur de California.
Los terremotos pequeños son los más comunes. Los de magnitud 2 son tan leves que solo se perciben si estás muy cerca del epicentro, y en el mundo se producen cada minuto. Los de magnitud 5 son lo bastante fuertes como para tirar objetos de una estantería; casi todos los días hay uno en algún lugar. Los de magnitud 7 pueden destruir una ciudad, y la media está en una vez al mes, pero, por suerte para la humanidad, la mayoría tienen lugar bajo el mar, e incluso los que son en tierra suceden en lugares poco poblados.
Durante más de trescientos años, ninguno de estos terremotos, ni siquiera el más leve, ha ocurrido en la zona más meridional de la falla de San Andrés.
Esto cambiará algún día. En el pasado se han producido grandes terremotos al sur de San Andrés. La tectónica de placas no se ha detenido de repente. Los Ángeles empuja a San Francisco a la misma velocidad a la que te crecen las uñas: unos cinco centímetros al año. A pesar de que las dos ciudades comparten el mismo estado y el mismo continente, se encuentran ubicadas en dos placas tectónicas diferentes. Los Ángeles está en la placa del Pacífico, la placa tectónica más grande del mundo, que va desde California hasta Japón, desde el arco Aleutiano, en Alaska, hasta Nueva Zelanda. San Francisco está en la placa norteamericana, que se extiende hacia el este hasta la dorsal mesoatlántica e Islandia. El límite entre ambas es la falla de San Andrés. Allí es donde las dos placas se encuentran y se deslizan lateralmente. Tenemos tantas posibilidades de detener su movimiento como de apagar el Sol.
En una extraña paradoja, la falla de San Andrés solo provoca grandes terremotos porque es una falla «debilitada», como decimos los sismólogos. Tras millones de años de seísmos se ha desgastado tanto que ya no posee aspereza para detener una ruptura a causa del desplazamiento continuo.
Para entender la mecánica de este proceso, imagina que extiendes una alfombra grande de un extremo a otro de una habitación enmoquetada. Después de colocarla, te lo piensas mejor y decides que quieres acercarla un metro a la chimenea. Si estuviera sobre un suelo de parqué, sería fácil desplazarla: no tendrías más que agarrar el extremo más cercano a la chimenea y tirar. Pero está sobre la moqueta, por eso la fricción entre esta y la alfombra hace que sea imposible. ¿Qué puedes hacer? Podrías colocarte en un extremo, desprenderlo de la moqueta y llevar el borde de la alfombra hasta donde querías, un metro más cerca de la chimenea. Pero ahora queda una onda enorme, que tendrías que empujar a lo largo de toda la alfombra hasta alcanzar el borde, solo entonces la alfombra entera estaría un metro más cerca de la chimenea.
En un terremoto, una sismóloga no ve una onda, sino un «frente de ruptura». El movimiento de la onda a lo largo de la «alfombra» de la falla de San Andrés crea la energía sísmica que experimentamos en forma de terremoto. Es una «reducción local temporal de la fricción» que permite que la falla se mueva con un «esfuerzo reducido». De la misma forma que la alfombra no podía moverse entera de golpe, un terremoto también comienza en un punto específico de la superficie, su epicentro, y la onda se desplaza desde ahí a una determinada distancia.
La distancia a la que se propaga el frente de ruptura es uno de los factores que determinan la intensidad de un terremoto. Si se mueve cien metros y se detiene, es un terremoto de magnitud 1,5, demasiado pequeño para notarlo. Si se propaga un kilómetro a lo largo de la falla y se detiene, tendrá 5 de magnitud y causará daños leves en las inmediaciones. Si se propaga cien kilómetros, será de una magnitud 7,5 y causará daños generalizados.
La falla de San Andrés está tan desgastada que ahora, cuando comienza un terremoto, no hay nada que se interponga en su camino para impedir la propagación. La onda continuará moviéndose a lo largo de la falla, liberando energía en cada punto con el que se cruza, creando un terremoto que dure un minuto o más de una magnitud próxima a 7 o incluso a 8. Solo después de que un terremoto rompa la falla y los bordes vuelvan a tener aspereza comenzará a provocar terremotos más pequeños y menos dañinos.
Por eso esperamos ese terremoto más grande. Y esperamos.
El último terremoto en la parte más meridional de la falla se produjo alrededor de 1680. Lo sabemos porque se desplazó por el borde del lago Cahuilla, un lago prehistórico que ocupaba parte de lo que hoy se conoce como el valle de Coachella, una llanura que antes era una laguna donde todos los años se celebra el festival de música homónimo. Dejó tras de sí marcas geológicas, al igual que los terremotos anteriores, por eso sabemos que se produjeron seis terremotos entre el año 800 d. C. y el año 1700. Eso significa que los trescientos treinta años desde el último terremoto en esa zona de San Andrés doblan el tiempo medio entre los seísmos anteriores. Ignoramos por qué estamos ante un intervalo tan largo. Solo sabemos que las placas tectónicas continúan con su lento e inexorable desplazamiento lateral, acumulando más energía que se liberará la próxima vez. Desde el último terremoto del sur de California ha acumulado unos 7,9 metros de movimiento relativo que la fricción de la falla se encarga de contener hasta que sean liberados de golpe.
Algún día, quizá mañana, quizá dentro de una década, quizá durante la vida de las personas que estén leyendo este libro, algún punto de la falla perderá esa fricción que la retiene y comenzará a moverse. Cuando lo haga, no habrá forma de contener esa falla debilitada con toda su energía acumulada. El frente de ruptura recorrerá la falla a más de tres kilómetros por segundo, creando ondas sísmicas a su paso que se transmitirán por el subsuelo para sacudir la megalópolis que es el sur de California. Quizá tengamos suerte y la falla se tope con algo que la detenga después de solo ciento cincuenta kilómetros: tendríamos un terremoto de magnitud 7,5. No obstante, teniendo en cuenta la cantidad de energía acumulada, muchos sismólogos opinan que podría continuar más de trescientos kilómetros y alcanzar el 7,8, o incluso quinientos cincuenta, y llegar al 8,2.
Si la ruptura alcanza la zona central de California y se adentra en la sección de la falla próxima a Paso Robles y San Luis Obispo, se topará con una parte de la falla de San Andrés que se comporta de forma diferente. Esta parte acumula una ratio de desplazamiento tectónico del tamaño de una uña. Esto se conoce como «deformación progresiva». En lugar de acumular energía que se libere en un único terremoto grande, la energía rezuma poco a poco, a veces a través de pequeños temblores, a veces sin liberar energía sísmica alguna. Creemos y deseamos que la deformación progresiva actúe como una especie de válvula de presión, evitando que el terremoto sea superior al 8,2 de magnitud.
En 2007-2008, cuando trabajaba de consultora científica para la prevención de riesgos en el Servicio Geológico de Estados Unidos, lideré un equipo de más de trescientos expertos en un proyecto al que llamamos ShakeOut, un escenario que simula un terremoto.[1] Creamos un modelo de terremoto que recorre los trescientos kilómetros más meridionales de la falla de San Andrés, desde la frontera de México hasta las montañas al norte de Los Ángeles: un escenario posible, aunque lejos de ser el peor imaginable.
Según el terremoto que simulamos, la ciudad de Los Ángeles experimentaría un temblor de cincuenta segundos (compáralo con los siete segundos del terremoto de Northridge en 1994, que causó daños por valor de 40.000 millones de dólares). Un centenar de poblaciones en las inmediaciones también lo sufrirían. En las montañas se producirían miles de corrimientos de tierra que sepultarían carreteras, casas y cadenas de suministro.
Según nuestro modelo, 150.000 edificios se derrumbarían y otros trescientos mil sufrirían daños graves. Sabemos cuáles son. Por su tipología, hay ciertos edificios que se han venido abajo en terremotos anteriores en otros lugares y ya no está permitido construirlos. Pero no obligamos a reformar los edificios ya construidos para adaptarse a lo que sabemos. Quizá veamos derrumbarse algunos edificios de gran altura. Los terremotos de Los Ángeles de 1994 y de 1995 en Kobe (Japón) revelaron un defecto en la construcción de estructuras de acero que causaba grietas. Esos edificios todavía se alzan en el centro de Los Ángeles. Veremos muchos edificios recién construidos que acabarán precintados, otros que amenacen ruina y no sean habitables, otros que necesiten reformas estructurales y otros tan siniestrados que acaben demolidos. Nuestras normativas de urbanismo no obligan a las constructoras a edificar estructuras que puedan utilizarse después de un gran terremoto, basta con que no acaben con tu vida. Si las normas funcionan como es debido, un 10 % de los nuevos edificios construidos después de la última ley acabarán precintados. Quizá un 1 % se derrumbe parcialmente. Un 99 % de posibilidades de no derrumbarse es un porcentaje muy alto para un edificio, pero aceptar que se derrumbará el 1 % en una ciudad con millones de edificios es una historia muy distinta. Es muy probable que el terremoto no te mate, pero es muy posible que te impida acudir a trabajar… durante mucho tiempo.
De los resultados que proyectamos, uno de los más terribles fue el impacto de los incendios provocados por el seísmo. Los terremotos dañan las instalaciones de gas, estropean los aparatos eléctricos y los arrojan sobre tejidos inflamables, causan vertidos químicos peligrosos y, por lo general, provocan múltiples focos de incendios. Dos de los mayores seísmos urbanos del siglo XX fueron el terremoto de San Francisco en 1906 y el de Tokio (Kanto) en 1923. Ambos provocaron incendios que se convirtieron en tormentas ígneas que asolaron gran parte de esas ciudades. Hay gente que piensa que la tecnología moderna ha solucionado el problema de los incendios porque los dos mayores terremotos que ha sufrido California a finales del siglo XX, el terremoto de Loma Prieta, en el área de San Francisco en 1989, y el de Northridge de 1994 en Los Ángeles no provocaron fuegos devastadores. Eso es un error. No se debió a ningún cambio en la tecnología, sino a que, a ojos de los sismólogos, los de Loma Prieta y Northridge no fueron grandes terremotos. Quienes los vivieron en persona quizá discrepen, porque es innegable que causaron grandes daños en esas poblaciones. Pero estas personas sencillamente no saben cómo será un gran terremoto de verdad.
Los llamados terremotos épicos (a partir de 7,9 de magnitud) no solo provocan mayores temblores, sino que afectan áreas de mayor tamaño. Loma Prieta y Northridge causaron fuertes temblores cerca de su epicentro, pero ninguno de ellos se situaba en un núcleo urbano. El de Loma Prieta estaba ubicado en los montes de Santa Cruz; el temblor más pronunciado de Northridge se produjo en la sierra de Santa Susana. A pesar de ello, hubo más de un centenar de focos de incendio a consecuencia de estos seísmos. Se combatieron en colaboración. San Francisco y Los Ángeles solicitaron ayuda y los bomberos de las otras jurisdicciones acudieron en su auxilio. Lo que evitó que los incendios se extendieran fue el increíble trabajo y la valentía de los bomberos de toda la región.
En el supuesto de un terremoto como el de nuestra simulación, se desatarán incendios en todas las ciudades del sur de California que necesitarían ser controlados. Las llamadas de socorro se responderían con peticiones de auxilio. La ayuda tendría que venir del norte de California, Arizona y Nevada. Esos bomberos tendrían que llegar al sur de California desde el otro lado de la falla de San Andrés, que se habrá desplazado cinco o diez metros, agrietando todas las carreteras de la región. Los refuerzos se las verían, quizá durante días, con carreteras cortadas que tendrán que recorrer con sus equipos. Los bomberos de esta zona lucharían contra las llamas en lugares donde las tuberías que alimentan las bocas de incendios estarían rotas y secas. Nuestro análisis, revisado por los jefes de bomberos que estuvieron al frente de las brigadas antincendios en Northridge y Loma Prieta, concluyó que los incendios causarían el doble de pérdidas que el terremoto, tanto en vidas como en términos económicos. Mil seiscientos incendios podrían desatarse, mil doscientos serían lo bastante intensos como para que fuera necesaria más de una brigada para combatirlos. No hay tantas brigadas de bomberos en el sur de California.
Por muy pesimista que pueda parecer este panorama, la cosa podría ir a peor. En ShakeOut yo podía determinar el clima. Me decidí por un día fresco y soleado. Por desgracia, carezco de este poder en el mundo real. Si el terremoto tiene lugar en mitad de los tristemente célebres vientos de Santa Ana, causantes de la propagación de las tormentas ígneas en el sur de California y de miles de millones en pérdidas, los incendios que se desaten pueden ser incontrolables.
La mayoría sobreviviríamos. Según nuestras estimaciones, mil ochocientas personas perecerían y 5.300 necesitarían cuidados médicos de emergencia. Un número considerable de camas de hospital habría quedado inutilizable. Y sería muy difícil llegar hasta ellas. Los puentes estarían impracticables, los edificios derrumbados llenarían la calle de escombros y los apagones habrían dejado la ciudad sin semáforos. Habría mucha gente atrapada en los edificios; los primeros equipos de socorro estarían sobrepasados. La mayoría de las víctimas serían rescatadas por sus vecinos. Las pérdidas superarían los 200.000 millones de dólares.
La vida que llevaban los habitantes del sur de California no recuperaría ningún atisbo de normalidad durante mucho tiempo. En los meses siguientes habría decenas de miles de réplicas, algunas de ellas terremotos en toda regla que causarían más daños. Todas las infraestructuras que mantienen la vida humana —electricidad, gas, telecomunicaciones, agua y alcantarillado— estarían maltrechas. Todas las redes de transporte que procuran comida, agua y energía a la región atraviesan la falla de San Andrés y estarían cortadas. En un mundo más simple, si te quedas sin alcantarillas construyes una letrina en el jardín. En el denso entorno urbano de una ciudad moderna, la falta de alcantarillas es una catástrofe de salud pública en potencia. La vida es posible en las ciudades gracias a las complejas infraestructuras que la sustentan. Todas se perderían ante un terremoto de esas características.
Según nuestro simulacro, la mitad de las pérdidas financieras procederían de negocios que echarían el cierre. Una peluquería no puede reabrir sin agua. Las oficinas no pueden funcionar sin electricidad. Quienes trabajan en tecnologías no pueden teletrabajar sin conexión a Internet. Los centros comerciales se hunden si sus trabajadores y clientes no tienen medios de transporte para llegar hasta ellos. Las gasolineras no pueden poner gasolina sin electricidad y no pueden cobrarte con tarjeta si no están conectadas a la red. ¿Y quiénes querríamos permanecer en Los Ángeles, y mucho menos ir a trabajar, cuando nadie se haya duchado en un mes?
Aquí llegamos al límite de nuestro análisis técnico. Nuestros científicos, ingenieros y expertos en salud pública pueden estimar los edificios derruidos, las tuberías dañadas, las piernas rotas, los medios de transporte bloqueados. Pero el futuro del sur de California es el futuro de nuestras comunidades. Sabemos lo que le sucederá a su estructura física, pero ¿qué le sucederá a su espíritu?
Los desastres naturales han asolado la humanidad desde que existimos. Trabajamos la tierra junto a ríos y manantiales que se forman a lo largo de las fallas, porque el agua es accesible, o en las pendientes creadas por los volcanes, porque el suelo es fértil; en la costa, por la pesca y el comercio. Estas ubicaciones nos ponen en riesgo frente a las fuerzas disruptivas de la naturaleza. De hecho, la gente está familiarizada con la inundación ocasional, la tormenta tropical, el temblor pasajero. Sabemos cómo construir diques, incluso levantar malecones. Reforzamos nuestros edificios. Después del décimo temblor sin importancia ya no nos da tanto miedo que se mueva la tierra. Comenzamos a creer que podemos controlar la naturaleza.
Los riesgos naturales son un resultado inevitable de los procesos físicos de la Tierra. Se convierten en catástrofes naturales solo cuando suceden en un núcleo urbano o cerca de este, cuando los edificios son incapaces de soportar ese cambio súbito que provocan. En 2011 un terremoto de magnitud 6,2 tuvo lugar en Christchurch, Nueva Zelanda, matando a 185 personas y causando unos 20.000 millones en pérdidas.[2] Sin embargo, un terremoto de esa categoría sucede día sí día no en algún lugar del mundo. Este terremoto relativamente menor se convirtió en catástrofe porque tuvo lugar justo debajo de la ciudad, y los edificios y las infraestructuras no fueron lo bastante sólidos para resistir. Los riesgos naturales son inevitables; los desastres, no.
Me he pasado toda mi carrera profesional estudiando los desastres. Durante un largo periodo fui investigadora en sismología estadística, intentaba buscar patrones y prever cuándo y cómo sucederían los terremotos. Científicamente, mis colegas y yo hemos probado que los terremotos, comparados con la escala humana, son aleatorios. Pero descubrimos que lo aleatorio no era una idea que convenciera al público. Por eso, al darme cuenta de que el deseo de predecir era en realidad un deseo de controlar, cambié de ámbito científico para predecir el impacto de los desastres naturales. Mi meta era empoderar a las personas para que estas tomaran mejores decisiones, para impedir que se produjeran daños.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la agencia gubernamental que estudia los riesgos geológicos, fue mi hogar profesional durante toda mi carrera. En un proyecto piloto en el sur de California, más tarde aplicado a todo el país, estudiamos las inundaciones, los corrimientos de tierra, la erosión costera, los terremotos, los tsunamis, las tormentas ígneas y los volcanes para proporcionar información científica a las comunidades con el fin de hacerlas más seguras, ya fuera para prevenir corrimientos de tierras durante época de lluvias, recomendar mecanismos de control de tormentas ígneas a través de la gestión del ecosistema o juzgar mejor nuestras prioridades cuando se trata de mitigar el riesgo de un gran terremoto.[3]
También era una de las científicas encargadas de informar al público después de los terremotos. Descubrí que la gente está deseosa de ciencia, aunque a menudo por un motivo inesperado. Vi que podía aprovecharse para reducir los daños. Pero cuando arrecia un desastre natural, la gente se vuelca con la comunidad científica no solo para minimizar la destrucción, sino para aplacar su miedo. Cuando clasifico un terremoto por nombre, falla y magnitud, sin querer cumplo la misma función psicológica que los sacerdotes y los chamanes han llevado a cabo durante milenios. Me plantaba ante el poder azaroso y abrumador de la Madre Tierra y aparentaba que podía controlarse.
Los desastres naturales son predecibles a nivel espacial; no ocurren aleatoriamente en cualquier sitio. Las inundaciones suceden en las proximidades de los ríos, los terremotos grandes (por lo general) se dan a lo largo de las grandes fallas, las erupciones volcánicas ocurren donde hay volcanes. Pero el momento en que suceden, sobre todo si se compara con la escala de tiempo humano, es cosa del azar. Quienes nos dedicamos a la ciencia decimos que son aleatorios dentro de un parámetro. Esto significa que sabremos cuántos sucederán a largo plazo. Sabemos lo suficiente sobre una falla para saber que los terremotos se producen —es inevitable— con cierta frecuencia. Podemos estudiar el clima de una región hasta tal punto que las precipitaciones se vuelven predecibles. Pero que un año haya sequía o inundaciones o que el mayor terremoto del año en una determinada falla tenga una magnitud de 4 o de 8 es completamente aleatorio. Y eso no nos gusta. El azar denota que cada momento tiene sus riesgos, algo que nos provoca ansiedad.
Los psicólogos llaman «sesgo de normalización» a la incapacidad de ver más allá de nosotros mismos, de tal manera que lo que experimentamos ahora o en nuestra memoria reciente se convierte en nuestra definición de lo posible. Creemos que solo tenemos que enfrentarnos a los pequeños eventos cotidianos, de modo que si no se conserva en la memoria uno mayor, este no es real. Pero cuando estamos ante un terremoto que recorre toda la extensión de la falla, un diluvio de proporciones bíblicas o la erupción total de un volcán, estamos ante algo más que un desastre común. Nos enfrentamos a la catástrofe.
En esa catástrofe, nos descubrimos. Surgen héroes y heroínas. Ensalzamos la rapidez mental, el insaciable deseo de sobrevivir. Observamos actos de valentía extraordinarios que son obra de gente ordinaria a la que elogiamos por ello. Los bomberos que entran corriendo en un edificio en llamas cuando todo el mundo corre en dirección contraria ocupan un lugar de honor en nuestra sociedad. Las películas sobre desastres siempre tienen a su heroico rescatador, desde Charlton Heston en Terremoto (1974) a Tommy Lee Jones en Volcano (1997) o Dwayne la Roca Johnson en San Andrés (2015). Suele haber siempre un villano, normalmente un funcionario que no alerta del riesgo o una víctima egoísta que reclama para sí el último salvavidas.
Mostramos compasión por las víctimas, a sabiendas de que nos podría haber pasado a nosotros. De hecho, que cualquiera pueda ser víctima es lo que provoca nuestra respuesta emocional, la que promueve las donaciones generosas. Para muchas personas, la ayuda a las víctimas actúa como una especie de amuleto inconsciente porque las protege de una suerte similar. Rezamos para que Dios nos libre del peligro.
Cuando las oraciones fallan y la catástrofe se cierne sobre nosotros, parecemos incapaces de aceptar que es inexorable y desquiciadamente aleatoria. Optamos por culpar. Durante la mayor parte de su historia, la humanidad ha visto en los grandes desastres una señal del descontento de los dioses. Desde Sodoma y Gomorra en la Biblia al devastador terremoto de Lisboa de 1755, supervivientes y testigos afirmaban que las víctimas estaban siendo castigadas por sus pecados. Esto nos permitía fingir que estaríamos a salvo si no incurríamos en los mismos errores, que no teníamos motivos para temer la ira divina.
Puede que la ciencia moderna haya cambiado muchas de nuestras creencias, pero no ha modificado nuestros impulsos subconscientes. Cuando el gran terremoto del sur de California se produzca, sé que sucederán dos cosas. La primera: circularán rumores de que los científicos sabían que se avecinaba otro terremoto, pero que habían callado para evitar atemorizar a la población. Es una reacción perfectamente humana ante el azar, un intento de encontrar patrones. La segunda será la culpa. Habrá quienes culpen a FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, acusándola de falta de respuesta. Habrá quienes culpen al Gobierno por permitir que se construyeran malos edificios (quizá la misma gente que se opuso a las mejoras obligatorias en esos edificios más frágiles). Habrá quien culpe a la comunidad científica por desoír los indicadores de terremotos esa semana. Y habrá quien culpe a los pecadores de la hedonista ciudad de Los Ángeles, en un patrón repetido durante siglos.
Lo último que queremos es aceptar que, a veces, se producen cambios.
La mayoría de las ciudades tiene probabilidades de sufrir en el futuro uno de los grandes desastres, una catástrofe natural de grandes proporciones. Esos puertos, llanuras fértiles y ríos que hacen la vida viable están ahí a causa de procesos naturales que pueden provocar desastres. Y ese gran desastre será cualitativamente distinto a los de menor escala en nuestro pasado reciente. Si tu casa resulta destruida, es un desastre. Pero será una catástrofe si además se derrumban todas las casas del vecindario y gran parte de la infraestructura de tu comunidad, porque se viene abajo el funcionamiento de una sociedad. Podemos tomar decisiones, aquí y ahora, que hagan nuestras ciudades mucho más proclives a sobrevivir y a recuperarse cuando ocurran estos grandes desastres naturales. Podemos tomar decisiones con fundamento solo si tenemos en cuenta nuestras probabilidades futuras y si estudiamos a fondo nuestro pasado.
En este libro narro algunas de las grandes catástrofes que han asolado la Tierra y lo que estas revelan sobre la condición humana. Cada una fue elgran desastre de su zona y cambió el funcionamiento de su sociedad. En conjunto nos muestran cómo el miedo nos hace reaccionar ante las catástrofes aleatorias: los razonamientos que empleamos, la fe que manifestamos. Veremos las limitaciones de nuestra memoria, que nos impiden creer que nos puede tocar alguna vez el uno entre un millón e incluso el uno entre mil. Y nos enfrentaremos ante la evidencia de que el riesgo es cada vez mayor. Debido a la mayor densidad y complejidad de nuestras ciudades, hay más gente que nunca en riesgo de perder las infraestructuras que hacen posible la vida.
Llegará el momento en que caigan todas nuestras defensas, en que estemos obligados a vérnoslas con un sufrimiento sin sentido que podría doblegar cualquier espíritu. Porque, en el fondo, nos enfrentamos a los desastres igual que nos enfrentamos al resto de los episodios vitales: buscamos un significado. ¿Qué nos queda cuando se nos niega un chivo expiatorio o el castigo de la mano divina? Nuestros gritos de «¿Por qué ahora?» o «¿Por qué nosotros?» quizá nunca obtengan una respuesta satisfactoria. Pero si miramos más allá del significado, descubriremos una pregunta que tiene profundas implicaciones morales: ¿cómo, ante la catástrofe, podemos ayudarnos y podemos ayudar a quienes nos rodean a sobrevivir y a vivir mejor?
[1]Jones, Lucy et al., ShakeOut Scenario.
[2]Según el informe del Parlamento neozelandés «Parliamentary Library Research Paper, Economic Effects of the Canterbury Earthquakes», diciembre de 2011, https://www.parliament.nz/en/pb/research-papers/document/00PlibCIP051/economic-effectsof-the-canterbury-earthquakes.
[3]Jones, Lucy et al., Increasing Resiliency to Natural Hazards—A Strategic Plan for the Multi-Hazards Demonstration Project in Southern California, U.S. GeologicalSurvey Open-file Report 2007-1255, 2007, http://pubs.er.usgs.gov/publication/ofr20071255.
01
Una lluvia
de fuego y azufre
Pompeya, Imperio romano, año 79 d. C.
«Entonces tembló y se tambaleó la tierra;
vacilaron los fundamentos de las montañas,
y se conmovieron a causa de su furor».
Salmo 18
Todo el mundo conoce la historia de Pompeya. Una erupción de gases venenosos y un manto de cenizas enterraron la ciudad romana hace casi dos mil años, sepultando a la gente en sus casas, borrando la ciudad del mapa por completo en cuestión de días. Echamos la vista atrás y vemos la inevitabilidad de la destrucción y nos compadecemos de la insensatez de sus habitantes. «¿Quién levantaría una ciudad en la ladera de un volcán activo?». El yacimiento que visitan a diario los turistas puede considerarse una parábola de lo que sucede cuando se construye una comunidad, un lugar para habitar y disfrutar, sin reparar en las amenazas del entorno. Nos convencemos de que nunca cometeríamos el mismo error.
El Vesubio es un clásico volcán cónico que se alza más de mil doscientos metros sobre el golfo de Nápoles. Su forma proporciona a los geólogos mucha información de lo que sucede en su interior. El enorme cono demuestra que la lava sale a más velocidad de aquella con la que actúa la erosión, de modo que está activo, y las erupciones futuras son una certeza en la escala geológica del tiempo. Para elevarse y formar una montaña de este tipo no basta con que la lava fluya líquida sobre el paisaje, también debe ser bastante pegajosa (o viscosa, usando el término correcto). La lava viscosa puede contener gases, al menos de manera temporal. Eso significa que las erupciones pueden ser explosivas. Cuando se alternan capas de ceniza volcánica, resultado de las erupciones explosivas, con capas de lava fría, aparecen las montañas más elevadas: se llaman estratovolcanes.
Entonces, ¿por qué construir aquí una ciudad, donde el peligro es tan evidente? Por la misma razón que Seattle se asienta a la sombra del monte Rainier, Tokio junto al monte Fuji y Yakarta está rodeada por cinco volcanes activos, incluido el Krakatoa: cuando no está en erupción, un volcán es un gran hogar. Los suelos volcánicos son porosos, ricos en agua y nutrientes y muy fértiles. Es frecuente que la deformación de las rocas en torno a los volcanes cree puertos naturales y valles fáciles de defender. La tectónica de placas te garantiza que volverá a producirse un episodio, pero qué generación sufrirá la erupción de mayor envergadura es cosa del azar. Y la mayor parte de los seres humanos, al igual que la mayoría de habitantes de Pompeya en el año 79 d. C., pensarían lo mismo: «Si no me ha sucedido a mí, entonces no ha sucedido».
La erupción del Vesubio del siglo VI a. C. provocó que las tribus oscas de esa región y, más tarde, los conquistadores romanos lo identificaran con el hogar del dios Vulcano. El vapor que despedía periódicamente era un recordatorio de que Vulcano dirigía la fragua de los dioses y forjaba sus armas en un horno celeste. Pero el suelo volcánico era fértil, tenía agua en abundancia y producía algunas de las mejores cosechas del Imperio romano, por eso floreció la civilización. Seiscientos años sin una erupción habían convertido el Vesubio en la definición de seguro.
Al principio del siglo I d. C. había varias ciudades construidas en la ladera del volcán, como Pompeya, Herculano y Miseno. La región había sido conquistada por Roma en el siglo III a. C. y se había convertido en una comunidad próspera y floreciente. Las excavaciones han descubierto las ruinas de un pujante centro comercial. Los frescos celebran a los artesanos que tejían y teñían paño, una industria local importante. Ha quedado al descubierto un extenso mercado al aire libre, con restaurantes y bares incluidos. Los registros de impuestos muestran que los viñedos de Pompeya eran mucho más productivos que los de los alrededores de Roma y su vino se vendía por todo el imperio (el primer nombre de marca conocido basado en un juego de palabras procede de Pompeya, de un ánfora de vino con el nombre de «Vesuvinum»).[4]
Los romanos acaudalados construían villas para disfrutar de la costa. Grandes mercados públicos, templos y edificios oficiales dan cuenta de una comunidad que vivía muy por encima de la simple subsistencia. Muchas de las casas excavadas en Pompeya son espaciosas y elegantes. Han sido halladas camas talladas en mármol. Algunas viviendas tenían sus propios baños y los baños públicos daban servicio a toda la comunidad con el agua que transportaba el acueducto. Situada en un extremo de la costa amalfitana, Pompeya, ya entonces, era un destino predilecto de las celebridades.
De esta cultura procede la palabra desastre, que literalmente significa «mala estrella». Los romanos creían que los desastres sucedían porque su destino estaba escrito en las estrellas. Su naturaleza aleatoria en relación con la escala humana crea tal pánico que todas las culturas han ideado sistemas para dotarla de significado. Cuando Shakespeare, en Julio César, pone en boca de Casio: «La culpa, querido Bruto, no es de nuestras estrellas, sino de nosotros mismos», lo hace en contra de la norma cultural que da sentido a lo inesperado a expensas de nuestro destino.
Los romanos no solo se ponían en manos del destino, también en las de sus caprichosos dioses. Como la griega, la mitología romana los presentaba como seres egoístas y despreocupados, aunque muy poderosos. Los desastres le sucedían a un determinado individuo porque se entrometía en una disputa entre las divinidades. Vulcano, el dios del fuego, no era atractivo físicamente, pero le habían entregado a Venus, la diosa del amor, como esposa. Así, las erupciones volcánicas eran una muestra de su ira cuando descubría alguna de las infidelidades de Venus.
Puede que esto funcionara a modo de explicación de los episodios volcánicos, pero no era particularmente tranquilizadora. Dejaba a las personas indefensas ante la mezquindad de los dioses y sus riñas. Por eso intentaban apaciguar a Vulcano —actuaban como si tuvieran el control— con una fiesta anual en su honor. Vulcano representaba el fuego tanto en sus aspectos beneficiosos —como la forja— como en su poder destructivo —como los volcanes y las tormentas ígneas (la amenaza más común para las reservas de grano con el calor estival)—. Con las vulcanalias, que se celebraban todos los años el 23 de agosto, se aplacaba al dios con hogueras y sacrificios para que mantuviera sus cosechas a salvo de la destrucción.
En el año 79 d. C., mientras los inconscientes habitantes de Pompeya celebraban las vulcanalias, el Vesubio entraba en la última fase de lo que sería una de sus mayores erupciones. Lo que sabemos de la erupción procede de dos fuentes. Una es, por supuesto, los vestigios que se han preservado en la misma ciudad de Pompeya, a unos veinticinco kilómetros de Nápoles.
La ceniza de la erupción sepultó la ciudad en el transcurso de unas pocas semanas, destruyendo por completo aquella comunidad. El 90 % de sus habitantes escaparon con vida, si bien abandonaron la región y la existencia de la ciudad cayó en el olvido. El yacimiento fue redescubierto y excavado en el siglo XVIII, incluidos los cadáveres de los residentes que no lograron escapar.
La segunda fuente es un joven escritor, Plinio el Joven, autor de unas cartas que han llegado hasta nuestros días en las que describe la muerte de su tío, Plinio el Viejo, durante la erupción. Los dos Plinios procedían de la región del lago Como, al norte de Italia, y formaban parte de la pequeña aristocracia de Roma y también de la orden ecuestre, lo que les permitía ser caballeros en el Ejército. Plinio el Viejo sirvió en el Ejército romano, sobre todo en Germania, durante las dos primeras décadas de su edad adulta. Nunca se casó, pero su hermana viuda se marchó a vivir con él después de que se licenciara del Ejército, acompañada por su hijo pequeño. El tío adoptó al sobrino y este tomó su nombre, por eso lo conocían por Plinio el Joven. Plinio el Viejo era famoso en Roma por sus obras literarias y por su relación cercana con el emperador Vespasiano. Mientras estaban en el Ejército, escribió una historia de las guerras germánicas, donde pormenorizaba, por ejemplo, cómo aprovechar los movimientos del caballo para mejorar el manejo de la jabalina. A posteriori desempeñaría una carrera diplomática como procurador en varias provincias, donde recopiló información sobre la historia de las distintas regiones y su flora y fauna.
Dos años antes de la erupción, Plinio el Viejo publicó los treinta y siete volúmenes de su Naturalis historia, o Historia natural, a menudo considerada como la primera enciclopedia. Recoge las observaciones fruto de sus viajes por el imperio, y es una de las obras literarias más prolijas que se conservan de la época romana. En el prefacio, indica que «vivir es velar», y vemos reflejada esa pasión en la amplitud de temas que cataloga.[5] Desde la perspectiva de la ciencia moderna puede parecernos un poco crédulo (como, por ejemplo, cuando describe razas monstruosas de personas con cabeza de perro). Pero también muestra la sed científica por el conocimiento. Termina su último volumen con las siguientes palabras: «Salve, Naturaleza, madre de toda la creación, muéstrate benévola conmigo, el único de los ciudadanos romanos que te ha celebrado en todos tus aspectos». Parece que trabajaba obsesivamente y que escribía robándole horas al sueño.
En el año 77 d. C., además de publicar su Historia natural, Plinio el Viejo fue nombrado por el emperador prefecto de la flota romana anclada en el golfo de Nápoles. La familia de Plinio se mudó a Miseno, en la boca de la bahía. Desde su villa tenían una vista imponente del Vesubio, al otro lado del golfo. Plinio el Viejo dirigía las operaciones de la flota mientras trabajaba en las revisiones de su Historia natural. Plinio el Joven estaba terminando sus estudios de leyes bajo la tutela de su tío mientras se convertía en un prolífico cronista.
Después de siglos de calma, los terremotos se habían incrementado en las últimas décadas del siglo I, con uno especialmente severo en el año 62 d. C. Ese terremoto había dañado varias casas en Pompeya (en el año 79 d. C. algunas seguían en obras).
En la década siguiente se produjeron numerosos terremotos de los que se tiene constancia, y la gente comenzó a aceptarlos como un aspecto más de su vida. En la entrada de su diario coincidente con las celebraciones de las vulcanalias del 23 de agosto del 79, Plinio el Joven anotó que tuvieron lugar varios seísmos, pero no les dio importancia, «ya que los terremotos son habituales en [la región de] Campania». Ahora sabemos que para que se produzca una erupción el magma debe subir desde la cámara magmática, a veces a varios kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre. Ese movimiento puede dar lugar a terremotos, relieves en la superficie de la Tierra y emisiones de gas. Es posible que pasen meses, años e incluso décadas antes de que se forme la presión suficiente para que se produzca una erupción (esto hace que las erupciones volcánicas sean más fáciles de predecir que otros fenómenos geológicos).
Mapa de la región del golfo de Nápoles donde aparece Miseno, donde vivía la familia de Plinio, y todas las ciudades completa o parcialmente destruidas en la erupción del Vesubio en el año 79 d. C.
Al día siguiente, el 24 de agosto, la vida de los habitantes de Campania dio un vuelco. Poco después del mediodía, el Vesubio explotó con violencia y lanzó hacia el firmamento una columna de gas y ceniza. Ambos Plinios lo observaron desde el otro lado del golfo de Nápoles. El Joven escribió: «Surgió una nube […] cuya similitud y forma no hubiera podido representarla otro árbol mejor que un pino. En efecto, levantada hacia arriba como por medio de un larguísimo tronco, se dividía luego en varias ramas».[6]
Fiel a su costumbre, Plinio el Viejo quiso observar de cerca la erupción. Comenzó a organizar los barcos de la flota para las evacuaciones y dispuso que lo llevaran al otro lado del golfo para estudiar el fenómeno al detalle. Más prudente, Plinio el Joven decidió quedarse en la villa y continuar con sus estudios. Mientras se llevaban a cabo los preparativos, el Viejo recibió un mensaje de una noble amiga suya que tenía una villa en Estabia, al pie del Vesubio, que le rogaba que les ayudase a huir. Envió las galeras a Herculano, pero él tomó un «cuadrirreme». Cuando se acercaron a Herculano, caían pavesas y cenizas con tal fuerza que el timonel aconsejó regresar a Miseno. Plinio le respondió que «la fortuna asiste a los valientes» y le ordenó poner rumbo a Estabia, donde vivía su amiga.[7] Con la erupción se levantó un viento tempestuoso que llevó la embarcación a puerto, pero luego hizo imposible abandonarlo.
La amiga de Plinio y su gente estaban aterrorizadas por la erupción y la incapacidad del barco para navegar el mar embravecido y agitado por la violencia del volcán. En la villa, Plinio trató de calmarlos con banquetes, baños y reposo, mientras esperaban a que el viento amainara. Pero la erupción iba a peor y resultaba evidente que el viento no amainaría (en realidad, los vientos eran producto de la erupción, aunque Plinio obviamente lo desconocía). Decidieron intentar hacerse a la mar de nuevo. Se aventuraron a la orilla con almohadones atados a la cabeza para protegerse de la ceniza volcánica y las rocas fundidas. El mar todavía estaba demasiado embravecido para embarcarse, el aire era fétido y resultaba muy difícil respirar. Plinio el Viejo se sintió indispuesto y cayó al suelo, incapaz de levantarse. Sus amigos lo abandonaron y se embarcaron. Lograron escapar y así se lo contaron a Plinio el Joven. Los amigos regresaron tres días más tarde y hallaron el cuerpo de Plinio el Viejo bajo una capa de ceniza, pero sin lesiones aparentes. Los historiadores creen que murió de un ataque al corazón, quizá desencadenado por los gases nocivos.
El tipo de erupción explosiva que arroja lava a la atmósfera, donde se solidifica en una variedad de partículas llamadas —dependiendo del tamaño— cenizas, lapilli y bombas volcánicas, es característica de los estratovolcanes. Estos se encuentran en zonas donde una placa tectónica se hunde debajo de otra, las llamadas zonas de subducción. En el caso del Vesubio, el continente africano se mueve lentamente hacia Europa, empujando las montañas desde los Alpes a los Pirineos pasando por los Apeninos, y hundiendo el fondo del mar Mediterráneo debajo de Italia. A medida que el lecho marino se hunde bajo el continente, la fricción calienta el fondo marino, lo funde y transporta el sedimento hacia arriba.
Este sedimento es fundamental para comprender estos volcanes. En primer lugar porque, comparada con la lava que procede de lo más profundo de la Tierra que se halla en otros tipos de volcanes, la estratovolcánica es rica en cuarzo, un mineral ligero. De forma que cuando las rocas se mueven (en la escala de tiempo geológico las rocas se mueven mucho), el cuarzo tiende a subir más que los minerales más pesados que lo rodean. Se concentra gradualmente en los continentes (no en capas profundas de la Tierra) y en el sedimento que erosiona dichos continentes. Este cuarzo crea magma de mayor viscosidad que el hallado en otros volcanes. Y, en segundo lugar, los sedimentos transportan agua, que a su vez se agrega al magma que crean.
La lava compuesta de cuarzo viscoso tiende a adherirse en lugar de fluir libremente, como vemos en las imágenes de los volcanes de Hawái. El agua provoca que la lava contenga más gases y vapor. Esos se expanden cuando se calientan, causando explosiones. El Krakatoa, el monte Santa Helena y el Vesubio se encuentran en zonas de subducción y los tres tienen la capacidad de generar erupciones explosivas.
La vulcanología ha estudiado los depósitos alrededor de Pompeya y los escritos de Plinio el Joven y han concluido que la erupción tuvo dos fases principales. La primera fue una columna el 24 de agosto, un tipo de erupción que ahora se conoce como pliniana. Se elevó hacia el cielo con una enorme fuerza explosiva, pero luego se dispersó hacia los lados y la nube bajó, empujada por la gravedad, dando lugar a la forma de pino que Plinio el Joven describió. Desde el otro lado del golfo de Nápoles explicó que, después de esa primera explosión, las cenizas se depositaron en la tierra y en pleno día «sobrevino la noche, no como cuando falta la luna o hay nubes, sino como cuando se extingue la luz en un lugar cerrado. Podías oír el llanto de las mujeres, los quejidos de los niños, los gritos de los varones; unos buscaban a gritos a sus padres, otros a sus hijos, otros a sus esposas, solo los reconocían por la voz».[8]
La mayoría de las once mil personas que se cree que vivían en la región huyeron a pie en mitad de la oscuridad, corriendo por sus vidas. Cuando Plinio el Joven tuvo noticias de la suerte que había corrido su tío, tomó a su madre (ya mayor y corpulenta como su hermano), y escapó a pie penosamente. Otros refugiados colapsaban los caminos y avanzaban a oscuras trabajosamente. Plinio el Joven describió a un grupo de personas que creían que el fin del mundo se aproximaba.
Muchos elevaban las manos a los dioses, pero aún muchos más creían que ya nunca habría dioses y que aquella noche sería eterna y la última para el mundo. Y no faltaron quienes mediante terrores inventados e infundados aumentaban los verdaderos peligros. Había gente que anunciaba falsamente, si bien a quien quisiera creerlo, que en Miseno se había derrumbado tal o cual cosa, o que estaba ardiendo […]. Podría gloriarme de que no se me escapó un gemido ni una palabra impropia durante este gran trance, salvo que entonces creí como compensación miserable, pero gran consuelo de mi propia mortalidad, que yo no perecería junto a todas las cosas, al tiempo que todas las cosas perecerían junto a mí.
Después de varios días, Plinio el Joven y su madre lograron ponerse a salvo y después regresaron a Roma. En cambio, algunos habitantes decidieron quedarse, al menos esa primera noche. Había llovido ceniza durante todo el día y se protegían de las rocas que caían al amparo de las casas. Resulta fácil entender que lo más sensato parecía quedarse en casa. Lo que no podían saber los residentes de Pompeya y Herculano era que por la noche se produciría la segunda fase de la erupción.
Cuando los estratovolcanes explotan, los materiales que eyectan se proyectan hacia la atmósfera, a veces a miles de metros de altura. A medida que la erupción avanza, los materiales se vuelven más pesados, y en lugar de proyectar una forma de seta, el gas caliente y las cenizas comienzan a fluir rápidamente montaña abajo (porque son más pesadas que el aire, por eso el gas también fluye). Se conocen como flujos piroclásticos, del griego pyro, «fuego», y klastos, «fragmentado o dividido en piezas». Los gases se mueven con rapidez, normalmente a unos ochenta kilómetros por hora, aunque a veces se han registrado velocidades de quinientos kilómetros. Están a una temperatura tan elevada —unos doscientos cincuenta grados centígrados— que provocan la muerte al instante.[9]
El flujo piroclástico es una de las formas más letales de erupción. Es demasiado rápido para escapar de él y suele sorprender a las víctimas. Los cuerpos contorsionados de los mil ochocientos fallecidos y enterrados en Pompeya llevó a creer a los primeros observadores que las víctimas habían sufrido lo indecible. Es más probable que murieran súbitamente debido al calor extremo y que sus cadáveres sufrieran espasmos producto del shock. Y después, los depósitos de ceniza sepultaron los cadáveres en sus casas, preservando su trágica historia durante dos milenios.
Una de las mayores fortalezas de la especie humana es su capacidad para teorizar. La evolución ha premiado cerebros capaces de trazar patrones, incluso encontrarlos en el azar. Cuando oímos un crujido en la hierba, podríamos imaginar que es una brisa cualquiera e ignorarlo, o podríamos formular la hipótesis de que un depredador al acecho se oculta en ella y huir. Siempre que era producto de la brisa, la respuesta incorrecta nos provocaba una inquietud innecesaria, pero no interfería en nuestra supervivencia. En las raras ocasiones en las que era un depredador, los más inquietos sobrevivían, mientras que quienes creían que era cosa del azar cometían un error fatal. A nivel primario, odiamos el azar porque nos hace vulnerables.
La necesidad de darle sentido al azar se extiende más allá de las amenazas existenciales. Las estrellas en el cielo se distribuyen en el espacio de manera azarosa. El hecho de ver una estrella solitaria en una parte del cielo y ver una fila de estrellas en otra es fruto de una distribución aleatoria; no te asegura que verás una estrella en otro sitio. El azar implica que no puedes utilizar algo conocido para predecir lo que sucederá. Pero la especie humana crea patrones de todas formas, crea constelaciones y también historias para explicarlas.