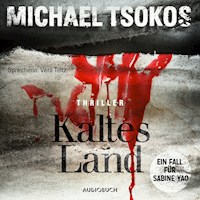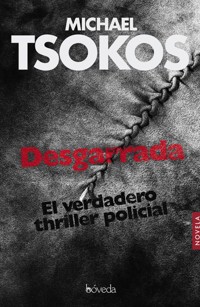
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Bóveda
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Fondo General - Narrativa
- Sprache: Spanisch
El forense federal Dr. Fred Abel está trabajando bajo una intensa presión para resolver un caso importante: una pequeña punción en una hueco de la rodilla de un cuerpo sin vida le revela que uno de las más peligrosos asesinos de Alemania sigue en libertad. Pero antes de que Abel pueda detenerlo, es enviado en una importante misión a la Europa del Este, donde se supone que debe identificar a dos víctimas de asesinato que han sido depositado en barricas de cal y están casi totalmente descompuestas. De pronto, Abel se encuentra en medio de una conspiración política. En una persecución agotadora a lo largo de la frontera, se verá obligado a desplegar todas sus habilidades para sobrevivir. Al mismo tiempo, la última víctima del asesino psicópata lucha por su vida en una bodega en Alemania...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 561
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Prólogo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
Epílogo
Agradecimientos
Andreas Gößling. Sacudiendo la jaula del thriller
Creditos
PRÓLOGO
Abrió la puerta de la furgoneta ocre, de golpe y en el momento justo. Metal golpeó contra metal, y la joven cayó junto con su bicicleta. Su cuerpo provocó una nube de grava y polvo al impactar contra la estrecha calle sin asfaltar. Tal y como se lo había imaginado. Cientos de veces, durante días y noches enteros.
Bajó lentamente de la furgoneta y esbozó una amplia sonrisa, y le pareció como si llevara colmillos postizos. El pulso se le había acelerado, se notaba ligeramente mareado. Había vuelto la adrenalina. Por fin.
Hazlo despacio, se recordó a sí mismo, o se acabará enseguida. El subidón con el que había soñado durante tanto tiempo.
Observó el embrollo de brazos y piernas desnudos, de radios y ruedas dando vueltas en el vacío. Con la mente empezó a arrancarle la ropa del cuerpo. Pensaba escribir sobre ella con cuidado y con calma, hasta la última parte de su cuerpo. Se había hecho con una colección muy completa de cuchillos, y no había sido fácil; cada vez que desaparecía uno, alguien montaba un alboroto. Un día fue un cuchillo para picar verduras, otro el cuchillo de matanza que se parecía a un hacha. Seguro que, de ser necesario, podía partir huesos.
De ser necesario, pensó. Una necesidad así puede llegar a presentarse.
La angosta calle discurría a través del bosque, a las afueras de la ciudad. A esas horas de la mañana no se veía a nadie. Se inclinó sobre la chica y agarró la bicicleta por el manillar y el cuadro. Bajo los radios doblados estaba su rostro joven, pálido, cubierto de polvo. Balbuceó algo, pero él no le prestó atención. Ya iba siendo hora de llevársela.
Tiró la bicicleta entre los matorrales de la cuneta. Estaba todo lleno de basura, así que a nadie se le ocurriría buscarla allí. Y si lo hacen, ¿qué más da?, pensó.
Cuando volvió a dirigirse hacia la chica, esta intentaba alejarse a rastras.
—¡Que te lo has creído, cariño! —gritó él.
La alcanzó en tres zancadas. Ella giró la cabeza sobre el hombro y le miró. Tenía rojo, negro y gris en frente y mejillas, manchas de aceite, sangre y polvo. Los ojos muy abiertos, llenos de miedo. Un miedo desnudo ante lo que vendría después.
Él no necesitaba tomar mucho impulso para golpear con fuerza. La gente solía sorprenderse por ello. Puede que no fuera muy alto, pero lo compensaba sobradamente con la fuerza de sus puños. La golpeó de lado, en el cuello, y su cuerpo quedó instantáneamente inerte.
La arrojó al interior de la furgoneta, subió tras ella y se acuclilló a su lado. Ella empezó de nuevo a moverse y a balbucear y, por un momento, él estuvo a punto de entrar en pánico; mierda, no se le había ocurrido pensar que tendría que mantenerla tranquila de alguna manera. Muerta no, pero sí quieta. No podía estar noqueándola una y otra vez mientras conducía.
Sus ojos recorrieron el interior del habitáculo. En el suelo había una especie de trampilla y, al abrirla, apareció una cuerda naranja. Era una soga, ligeramente basta para el uso que quería darle, pero serviría para atarla de manos y piernas.
Ella se resistió, gimió con más fuerza y puso los ojos en blanco, pero tras un nuevo puñetazo, esta vez en la sien, volvió a quedarse totalmente inmóvil. La amordazó con un trozo de venda que encontró en el botiquín de primeros auxilios de la furgoneta.
Listo para el viaje, pensó, y bajó de la zona de carga. No vio la abolladura hasta que no fue a abrir la puerta del conductor. Joder, su hermano se pondría furioso. La pintura estaba totalmente rayada, y la abolladura era tan profunda que podía meter en ella la mitad de su dedo pulgar.
Empezó a enfurecerse. ¡Es todo culpa de esa puta! Le asaltaron visiones en las que ahogaba con sus propias manos a la zorra que yacía ahí dentro. Imágenes de ella tumbada bajo él, temblando, resistiéndose, gimiendo, como al hacer el amor. Durante lo que le pareció una eternidad, tuvo que luchar contra el impulso de acabar con ella allí mismo.
No lo estropees otra vez, se reprendió. Lo has preparado a la perfección, así que sigue según el plan.
Respiró hondo un par de veces y volvió a sentirse bajo control. A su hermano le contaría cualquier historia. Había dejado el coche en algún sitio, y la puta abolladura ya estaba ahí cuando volvió. ¿A quién pueden importarle cosas tan patéticas como abolladuras y arañazos en un coche?
A él, desde luego que no. A él, si acaso, los arañazos le interesaban sobre el cuerpo de una mujer, por lo demás, no. Las palabras que por fin podría cortar en su piel, como tanto tiempo llevaba imaginándose.
No, esta vez no lo estropearía. Incluso había encontrado un escondite donde podría escribir sobre ella con toda tranquilidad. Nadie la buscaría allí; a nadie se le ocurriría que en ese agujero pudiera haber algo más que ratas.
Se deslizó tras el volante de la furgoneta, cerró dando un portazo y arrancó derrapando con las ruedas.
1
Berlín, TegelJueves, 2 de julio, 19:45
El pequeño supermercado se hallaba en tan mal estado como el resto de la urbanización, situada en la periferia noroeste de la ciudad. Y como buena parte de sus habitantes.
Irina Petrowa hacía cola en la caja, y le dolían todos los huesos de su cuerpo de setenta y dos años. Aunque la ciudad se asaba bajo una ola de calor que duraba ya ocho días, ella tiritaba bajo su abrigo de verano. La luz de sus ojos se había vuelto turbia por las cataratas, y en sus oídos resonaban ininterrumpidamente los ruidos provocados por el tinnitus que padecía. Siempre abría los ojos y los oídos al máximo, con la intención de percibir tanto como pudiera de lo que pasaba a su alrededor.
La verdad es que en ese momento no pasaba gran cosa. Todos los de la cola parecían cansados, agotados. A algunos se les notaba que habían tenido un largo día de trabajo, y que encima ahora tenían que aprovechar que el supermercado no había cerrado todavía para comprar montañas de comida. Sin embargo, la mayoría parecía llevar una vida solitaria, ya que solamente habían metido unos pocos artículos en el carro. Como Irina Petrowa.
Con una mano hizo avanzar el carro algunos centímetros, y con la otra agarró el mango de su anticuado bastón. Lo había heredado de Sascha, su hermano pequeño, que había muerto el verano anterior a los setenta y un años. El vodka, la maldición de Rusia, pensó. Había volado hasta San Petersburgo para asistir al entierro, y eso le había costado sus últimas fuerzas.
El viaje, la ciudad de su juventud, los recuerdos de los que no conseguía liberarse desde entonces.
Irina Petrowa había llegado a Alemania en tiempos de la Guerra Fría y, naturalmente, por amor. Un amor que se marchitó pronto en la gris rutina de la RDA. Había pasado casi toda su vida adulta en la capital, primero en el este y, tras la caída del muro, en el oeste de Berlín. Era viuda desde hacía diez años.
Junto a la tumba de Sascha le había asaltado por primera vez un pensamiento: que había perdido su vida como quien pierde un tren en la estación. Desde entonces, sentía con qué intensidad bullían en ella las ganas de vivir. La mayoría de sus compañeros de residencia ya se había rendido; Irina Petrowa no, ella quería vivir, aunque moverse le doliera cada día un poco más.
Nunca antes había visto a la joven de la caja. O cambiaban a las cajeras cada pocos días, o su memoria a corto plazo empeoraba tan rápido como su vista. Le pidió a la empleada que la ayudara a guardar la compra, y se puso en camino hacia casa con su bastón y la bolsa de plástico.
Junto a la salida había ofertas para aficionados a la jardinería. Solo percibió como una sombra desenfocada al robusto negro que observaba la colección de tumbonas y barbacoas. Paso a paso se arrastró por el aparcamiento, y la sombra negra la siguió.
A mano izquierda había una pequeña zona verde, con bancos en los que siempre se sentaban algunos bebedores. Irina Petrowa puso cuidado en no acercarse a los hombres de voz ronca, pero no sirvió de nada. Son como Sascha. En el tanatorio se habían esforzado mucho, pero a pesar de ello su hermano pequeño parecía una momia en el ataúd. Tan esmirriado y encogido como si el alcohol lo hubiera quemado desde dentro.
Después de cruzar el aparcamiento había tan solo unos cien metros hasta la puerta de su casa, pero para Irina Petrowa era como una marcha forzada a través del desierto. El todavía deslumbrante sol de la tarde le molestaba en los ojos, y lo veía todo como envuelto en una niebla brillante. El sudor le bajaba en regueros por la espalda y, a la vez, sentía mucho frío. Avanzaba obstinadamente con su bastón; el mango, una cabeza de halcón plateada. Podía hacer que le llevaran la compra a casa, pero no quería ni oír hablar de eso: para ella, su paseo vespertino al supermercado era el punto álgido del día.
Cada mañana a las nueve llegaba al piso su cuidadora, una belleza caribeña llamada Mercedes Camejo. Se ocupaba de las tareas domésticas y la ayudaba a limpiarse y vestirse, pero Irina Petrowa se alegraba siempre que la robusta mujer se marchaba. De todos modos, apenas podían mantener una conversación decente, ya que la cuidadora solo chapurreaba el alemán, y todo lo que la cuidada escuchaba era un parloteo sin sentido.
Irina Petrowa alcanzó por fin el bloque de seis pisos. Desde él casi podía verse el aeropuerto de Tegel, y contaba con plazas para hasta sesenta ancianos, en apartamentos adaptados a la tercera edad. Se inclinó, apoyó el bastón en la pared junto a la puerta del edificio, y buscó la llave en el bolsillo de su abrigo. Al otro lado de la calle, el hombre de piel color de hollín parecía estudiar los carteles de una columna publicitaria. Irina Petrowa sintió de manera vaga que la sombra seguía cerca de ella, pero en su pensamiento se había transformado en otra cosa.
Tras décadas de distanciamiento y poco antes de su muerte, su hermano Sascha y ella habían vuelto a tener una relación muy cercana. Se escribían cartas, y hablaban por teléfono varias veces al mes. Ella siempre había tenido a Sascha por un hombre de acción que habría considerado una pérdida de tiempo cualquier pensamiento profundo, pero por medio de alguna transformación prodigiosa, poco antes de su muerte se había convertido prácticamente en un místico.
O bien antes siempre había fingido, o bien el vodka lo convirtió en un sabio, pensó Irina Petrowa. Ambas opciones le parecían igualmente improbables. Estaba peleándose con las llaves, que se habían enredado en el forro del bolsillo de su abrigo, y tenía un calor terrible.
«Las sombras que nos rodean no son otra cosa que nuestros pecaminosos pensamientos», le había contado Sascha pocas semanas antes de caer en coma. «¿Lo entiendes, Irina?».
La verdad es que no lo había entendido. No era algo lógico, al menos de primeras. Pero si uno se lo tomaba como sabiduría mística, parecía adquirir cierto sentido.
Metió la llave en la cerradura con mano temblorosa. Una vez la puerta abierta y el bastón de nuevo en su mano, entró lentamente al vestíbulo. El ascensor estaba ahí, tentándole con la puerta abierta y su zumbona luz de neón, pero Irina Petrowa se dirigió decididamente hacia la escalera. «El ascensor lo inventaron los enterradores», le había inculcado hacía años Grigorij, el sacerdote de su parroquia ortodoxa.
Eso había convencido a Irina Petrowa sin necesidad de mística. Su médico le había dicho básicamente lo mismo, pero sin referencias a los enterradores. En cualquier caso, día tras día y con mucho esfuerzo, usaba la escalera para subir a la primera planta.
Por un momento le sorprendió no haber escuchado cómo la puerta se cerraba tras ella, pero, al fin y al cabo, en sus oídos se oían tantos pitidos como en un tranvía en marcha. No obstante, se dio la vuelta en el descansillo del primer piso y miró atentamente hacia abajo. Allí no había nada, si acaso una sombra que cubría media escalera, y sus pensamientos volvieron a dirigirse a Sascha. No hay sombras, ¿lo entiendes, Irina?
Sí, hermanito, entiendo lo que quieres decir.
Frente a la entrada del piso tuvo que repetir el molesto ritual. Apoyó el bastón contra la pared, sacó la llave del bolsillo del abrigo y abrió la puerta. Después volvió a coger el bastón y empujó la puerta con la punta recubierta de goma.
En ese momento recibió un fuerte golpe en la espalda. ¿Qué ha sido eso? ¡Por el amor de Dios! Entró a trompicones en el pequeño recibidor y alzó los brazos, el bastón y la bolsa de la compra se le cayeron de las manos y aterrizaron en la moqueta. Quiso darse la vuelta, pero recibió un segundo golpe en la espalda, todavía más fuerte, que al fin le hizo perder pie. Irina Petrowa cayó cuan larga era. Intentó amortiguar la caída con las manos, y sintió un dolor terrible en brazos y muñecas. Quiso gritar pero no pudo, dos fuertes manos la habían agarrado de la cabeza y la nuca y estrujaban su rostro contra la moqueta de olor mohoso. Yacía bocabajo, totalmente indefensa, y luchaba por no perder el conocimiento.
Sombras, pensó, y de repente todo se volvió negro.
Cuando volvió en sí, seguía tumbada en su recibidor, pero le extrañó ver que estaba bocarriba. La puerta del piso estaba cerrada, y al lado había un hombre en cuclillas que la miraba con atención. El blanco de sus ojos y sus dientes destacaba de manera irreal sobre su negro rostro. Aunque aún estaba aturdida, Irina Petrowa supo que debía de ser el hombre robusto del aparcamiento del supermercado.
La sombra. Ahí te has equivocado, Sascha, pensó. Se trata simplemente de un ladrón que le ha echado el ojo a mis joyas.
Su boca se abría y se cerraba, parecía estar hablándole, pero Irina Petrowa no entendía las palabras. El tinnitus chillaba en sus oídos, y el corazón le latía en la misma garganta.
—¡Lléveselo todo! —consiguió articular.
Él le enseñó los dientes, le cogió la falda y se la alzó hasta las caderas. Después le bajó las medias.
Irina Petrowa se quedó helada. Un pervertido, pensó. Dios mío. ¡Va a violarme!
Quiso gritar pidiendo ayuda, pero él la cogió del cuello y apretó. ¡Si tuviera el bastón! Presa del pánico, Irina Petrowa tanteó el suelo con las manos, pero no había forma de encontrar el maldito trasto. En vista de que no podía hacer nada mejor, clavó sus uñas en las manos que atenazaban su garganta como un lazo de acero.
Pero no tenía nada que hacer. Un último estremecimiento sacudió su cuerpo. Después, sus brazos cayeron inertes, y su mirada se vació para siempre.
2
Berlín, TreptowersOficina Federal de Investigación CriminalUnidad de Delitos ExtremosViernes, 3 de julio, 07:25
El doctor Abel se encontraba todavía desayunando cuando le llamaron de la secretaría: una avioneta Cessna se había estrellado de madrugada en la región de Uckermark, ocho paracaidistas más la tripulación. Ningún superviviente.
Todos los médicos forenses disponibles, tanto en el Instituto de Medicina Forense del estado federado de Berlín, como en el Instituto Forense del hospital Charité, habían sido enviados al lugar del accidente para identificar a los fallecidos en una morgue improvisada instalada sobre el terreno. Así, como de costumbre, Abel y sus compañeros de la Unidad de Delitos Extremos de la OFIC pasaban a estar de guardia. Durante los próximos días les haría llegar los informes de cualquier muerte remotamente enigmática, y así hasta que los colegas de los dos Institutos berlineses hubieran aclarado todo lo concerniente a los paracaidistas accidentados.
En lugar de empezar el día tranquilamente, desayunando con Lisa, su pareja, Abel se había tomado el café con prisas y había salido disparado de la casa. Su chalet adosado estaba en el barrio de Grünau, y a esa hora tardaría treinta minutos en llegar a las Treptowers con su coche.
Como si no tuviéramos ya bastantes cadáveres en el sótano, pensó Abel mientras dejaba su Audi A5 negro en el aparcamiento de las Treptowers. La plaza de al lado, donde Herzfeld aparcaba normalmente su Range Rover, estaba vacía. Precisamente hoy.
El día anterior, jueves, el profesor Paul Herzfeld, director de su unidad especial, se había tomado cinco días de vacaciones. Como su suplente, a Abel le correspondía el dudoso honor de coordinar el caos que se aproximaba.
Bueno, vamos al lío.
Respiró hondo mientras se dirigía a la entrada del imponente rascacielos, elevándose sobre el barrio berlinés de Treptow. A esa hora el calor aún era soportable, pero al mediodía, como muy tarde, el termómetro volvería a alcanzar valores tropicales. No así en el interior del complejo de oficinas, equipado con un nuevo sistema de aire acondicionado despiadadamente eficiente.
Las Treptowers le debían su nombre a esa torre en concreto, recubierta de cristal y situada a orillas del Spree. Con sus ciento veinticinco metros, era el edificio de oficinas más alto de Berlín, pero Abel apenas había tenido ocasión de admirar las legendarias vistas desde la azotea en los cinco años que llevaba trabajando en la OFIC. El departamento forense, con sus salas refrigeradas para la conservación de cadáveres, con sus laboratorios y sus salas de autopsia, se encontraba a unos diez metros bajo tierra.
Atravesó el recibidor, saludó al portero con la cabeza y entró en el ascensor para bajar al segundo sótano.
Por suerte, ninguno de los compañeros de guardia faltó a la charla inicial que, cada mañana a las siete y media, tenía lugar en una sala de reuniones de mobiliario gris. El médico asistente austríaco, el doctor Alfons Murau, seguía fiel a su costumbre y contaba chistes verdes con su marcado acento, acariciándose la prominente barriga como si sus groserías vienesas fueran una suculenta comida. La doctora Sabine Yao, una delicada chino-alemana, le escuchaba con una sonrisa mientras se servía té en una diminuta taza de porcelana.
Solo el doctor Martin Scherz, médico jefe y miembro más veterano del departamento forense, parecía ignorar, como era habitual en él, a aquellos de sus semejantes que seguían vivos. Se tomaba el café sorbiendo ruidosamente, y miraba al vacío con aburrimiento. Su barba rala, que más que ocultar la doble papada, la resaltaba, y su perenne cara de pocos amigos, no le conferían precisamente un aspecto entrañable, y décadas en la mesa de autopsias le habían insensibilizado emocionalmente. Scherz no era un alegre compañero, pero aun así, Abel lo apreciaba mucho como médico forense: el tosco hombre tenía una dilatadísima experiencia, y conservaba en su infalible memoria cientos de informes de autopsias, como en un archivo digital, pudiendo recordar con facilidad los nombres, fechas y diagnósticos correspondientes.
—Siento traeros malas noticias —dijo Abel tras saludarlos a todos—, pero durante los próximos días tendremos que ocuparnos de todas las muertes dudosas de la ciudad, y no solo de las víctimas de delitos extremos. —Golpeó con los nudillos el montón de archivadores que tenía delante, sobre la mesa de reuniones—. Asistencia mutua con los compañeros del Instituto de Medicina Forense y del hospital Charité.
Yao alzó las cejas, que parecían pintadas con pincel. Scherz soltó un prolongado resoplido que sonó como el último resto de aire escapándose de una colchoneta hinchable pinchada.
—Vaya mierda, solo eso nos faltaba —gruñó.
Solo a Murau pareció no importarle la amenaza de trabajo extra, más bien al contrario: su redonda cara denotaba anticipación. Dándose golpecitos en la barriga, empezó a recitar a media voz:
Es un segador al que llaman Muerte,
Y tiene la fuerza del dios más fuerte.
Ved que acera su cuchillo,
Ved que corta más su filo.
Pronto cortará hasta el fondo,
Y el dolor será muy hondo.
¡Ten cuidado, florecilla hermosa!
Abel sentía un gran respeto por el repertorio de poesías oscuras del que disponía Murau, pero hoy no estaba para desviaciones ni excesos líricos, ya estaba de un ánimo suficientemente sombrío sin necesidad de ellos.
—Quizá lo hayan oído de camino, en la radio —explicó en pocas palabras lo sucedido en el aeropuerto de Uckermark—. Naturalmente, los delitos extremos tienen prioridad —volvió a golpear los archivadores—, pero tenemos que contar con que los de la OEIC nos pueden endosar cualquier muerte o asesinato sin previo aviso.
Fue abriendo uno por uno los archivadores apilados sobre la mesa, resumiendo a la vez su contenido de viva voz: en Charlottenburg había estallado un cajero automático, alguien había instalado en él una carga explosiva. La única víctima, que había quedado hecha pedazos, era probablemente el propio ladrón, pero aún no había pistas sobre su identidad.
Una mujer en avanzado estado de esqueletificación había sido hallada en una zona boscosa al noreste de Berlín. La calavera presentaba varios impactos de bala, no se sabía cuánto tiempo llevaba allí.
Una señora turca del barrio de Kreuzberg había sido salvajemente asesinada por su marido con una cimitarra. Como colofón, el hombre había tirado la cabeza de su esposa al patio interior, ante la mirada de los cuatro hijos que tenían en común, así como de muchos vecinos que se habían asomado a la ventana al oír los gritos proferidos por la mujer mientras luchaba por su vida.
El caso más llamativo del día parecía tratarse de canibalismo con motivación sexual. O de locura fuera de control. O quizá algo de las dos cosas. Sea como fuere, la policía había encontrado el cadáver de un hombre de treinta y cinco años en un piso a las afueras de Berlín, descuartizado y violado post mortem. Se llamaba Maximilian Kowalske, y era un exitoso gestor de fondos de inversión que había llevado una extraña doble vida a espaldas de su familia y del parqué de la bolsa. A todas luces, su romance homosexual con el profesor de arte Markus Bossong, diez años mayor que él y al que había conocido en un portal de internet, se había salido de madre: su cabeza terminó dentro de una olla, cociéndose sobre la placa de inducción de Bossong. Su torso y sus extremidades fueron hallados en el piso del profesor, cortados en doce trozos cuidadosamente empaquetados.
El mismo Bossong había alertado a la policía, y aseguraba que Kowalske le había pedido que lo atara de pies y manos y le sellara después la boca con pegamento rápido y cinta de embalar. «Decía que iba a ser el subidón sexual definitivo», había declarado Bossong a los investigadores.
Le había colocado la cinta de embalar de modo que Kowalske recibiera algo de aire, aunque desgraciadamente no resultó ser suficiente, como se demostraría después. Para terminar, y siempre según los deseos del muerto, habría utilizado una pistola pulverizadora de barnices para introducir una buena cantidad de espuma de poliuretano en el recto del corredor de bolsa, algo con lo que este se había excitado sobremanera. Bossong no notó que Kowalske se había asfixiado hasta que dejó de dar señales de vida.
«Era lo que el señor Kowalske quería», había afirmado Bossong insistentemente durante su interrogatorio. Por qué había descuartizado el cuerpo del muerto y después puesto su cabeza a cocer, seguía siendo un misterio tras dicho interrogatorio. La fiscalía había ordenado aclarar la causa y las circunstancias de la muerte mediante una autopsia.
—El subidón sexual definitivo ha hecho que alguien pierda la cabeza —comentó Murau con la malicia que le era característica.
Scherz sorbió ruidosamente por la nariz. Desde el techo, el aparato de aire acondicionado lanzó varias nubes de aire helado.
—Usted se ocupará del caso de Kreuzberg —dijo Abel a Sabine Yao, que asintió con una pronunciada inclinación de cabeza. Su pálida cara de finos rasgos recordaba a una artística máscara de porcelana—. Usted se hará cargo de la víctima de la explosión, y usted de la muerta del bosque —dijo dirigiéndose a Murau y Scherz. Él mismo realizaría la autopsia de Maximilian Kowalske.
Dio por finalizada la reunión y todos se alzaron de sus sillas. La delicada Sabine Yao, que tenía que subirse a un taburete para poder llevar a cabo su trabajo en la mesa de autopsias, no le llegaba más arriba del esternón. Sin embargo, con su metro noventa y ocho, Abel le sacaba algunos centímetros incluso a Murau, un hombre de por sí alto. Abel era delgado, y bastante musculoso para un hombre en mitad de la cuarentena, aunque en realidad se sentía mucho menos en forma de lo que daba a entender su aspecto físico: el trabajo le dejaba poco tiempo para hacer deporte o descansar, y además, en los últimos meses la salud de su madre había encarado velozmente la cuesta abajo, y Abel pasaba todo su tiempo libre visitándola en el hospital.
Mientras abandonaban la sala de reuniones, Murau recitó otro de sus poemas:
Muerte, ven, no me das miedo,
Rápido, ven, sesga mi aliento.
Scherz se tiró de los tirantes y los soltó dando un chasquido.
—¿Era eso un aplauso, estimado colega? —preguntó Murau.
El hombre de barba gris replicó con un gruñido.
—De modo que no —suspiró Murau.
Contrariamente a su costumbre, Abel no quiso tomar parte en las bromas de sus compañeros. No es que se diera ínfulas de jefe; bien es cierto que, en ausencia del profesor Herzfeld, él tenía el mayor rango y era jefe de departamento, pero solo podían funcionar bien como equipo si todos trabajaban juntos y se sentían igualmente importantes. Sus colegas no eran peores médicos forenses que él, aunque probablemente carecían de su famoso instinto criminalista.
Simplemente, hoy no estaba del mejor humor. La semana anterior, su madre había muerto a los sesenta y nueve años aquejada de una esclerosis múltiple. El dolor de su pérdida había cubierto de sombras su alma. Como si eso no fuera suficiente, su hermana Marlene le había llamado el día anterior, y le había acusado de ser, en cierto modo, el responsable de la muerte de su madre.
Lo peor era esa voz en su interior, una voz que le susurraba: Es posible que Marlene tenga razón.
3
Berlín, TreptowersOFIC, Unidad de Delitos ExtremosViernes, 3 de julio, 07:45
Abel y sus colegas trabajaron durante toda la mañana en sus respectivas autopsias. En primer lugar, Abel realizó tomografías a todas las partes del cuerpo de Maximilian Kowalske, obteniendo imágenes de las distintas amputaciones en torso y extremidades. Después colocó sobre la mesa de autopsias los doce trozos y la cabeza cocida, formando un grotesco puzle.
Poco después quedaba comprobado que, efectivamente, Kowalske había muerto por asfixia. La ancha cinta de embalar con la que Bossong le había tapado la boca se había deslizado hacia arriba, probablemente porque no se había podido adherir correctamente a los labios, cubiertos de pegamento rápido. En cualquier caso, la cinta había obstruido las fosas nasales, algo difícilmente compatible con la supervivencia de Kowalske. Para terminar, Abel abrió el recto del corredor de bolsa con unas tijeras para enterotomía y sacó a la luz los dos kilos y medio de poliuretano endurecido.
Murau se hallaba en medio de un monólogo sobre los ritos y objetos de penetración homosexual desde la antigua Grecia hasta nuestros días, cuando la secretaria Renate Hübner entró corriendo en la sala de autopsias. Llevaba el brazo estirado, y en la mano un anticuado teléfono móvil cuya antena extensible se balanceaba a un lado y a otro.
—Eso también podría valer —comentó Murau, lo que consiguió provocar la sombra de una sonrisa en su colega Scherz.
Hübner, una delgada cincuentona con una temible carencia de sentido del humor, lanzó al austríaco una severa mirada.
—Una llamada para usted, señor director general —dijo a Abel con la viveza de un navegador GPS—. El comisario jefe Markwitz, de la OEIC. Es urgente.
Abel reprimió un suspiro. La Oficina Estatal de Investigación Criminal, pensó. Seguramente se trataría de un crimen cualquiera para el que ellos, especialistas de la Oficina Federal de Investigación Criminal, estarían totalmente sobrecualificados. Pero así es la asistencia mutua. Mientras el resto de instituciones siguieran ocupadas con la identificación de los paracaidistas, no le quedaba más remedio que perder el tiempo con muertes que ni siquiera habían sido causadas por actos de violencia criminal.
Cogió el teléfono, saludó al comisario jefe y escuchó su breve informe sin hacer comentarios.
—Llevo más de veinte años en la policía, pero nunca había visto algo así —concluyó Markwitz—. ¿Cuándo podrá estar en la escena del crimen, doctor?
4
Berlín, Tegel, residencia de ancianosViernes, 3 de julio, 13:30
La residencia de ancianos se ubicaba en un bloque de pisos de los años setenta, y la fachada estaba pidiendo a gritos una mano de pintura. Entre el quinto y el sexto piso podía leerse en letras muy vistosas Residencia del Sol. Sin embargo, el gris y envejecido edificio parecía más bien una nube de tormenta.
Abel aparcó tras el Mercedes Sprinter blanco de la policía científica. Dos agentes se habían posicionado delante de las puertas de cristal, para mantener alejados a los curiosos. Sin embargo, en el calor del mediodía, los únicos que mostraban interés por las actividades de la policía en la residencia de mayores eran un puñado de jóvenes ociosos.
—¿Hay gente matándose ahí dentro? —preguntó uno de los chicos con tatuajes mientras Abel se abría paso con su maletín forense.
—No puede ser, tío —contestó otro, con cuello de toro y camiseta sin mangas—. Piénsalo, los de ahí dentro ya están prácticamente muertos.
Brindaron con sus latas de cerveza, y de repente a Abel le asaltó la imagen de su madre en su lecho de muerte: hacia el final ya solo era huesos y pellejo, una raquítica miniatura de sí misma. Aunque sabía que esa última batalla no podría ganarla, había luchado por su vida hasta el último aliento, literalmente.
Abel conocía de vista al más joven de los dos agentes, pero no le venía su nombre a la cabeza. Saludó al funcionario con un gesto y esbozó una sonrisa. El uniformado se llevó la mano a la gorra a modo de saludo, y se hizo a un lado para dejarle pasar.
El recibidor de la Residencia del Sol tenía un aspecto tan desolador como su fachada. Las paredes eran de cristal y hormigón visto, y los desgastados sillones, naranjas y amarillos al más hortera estilo años setenta, invitaban más bien a huir que a sentarse. La escalera de caracol era también de hormigón sin enlucir, y estaba llena de muescas y grietas. En el aire caliente y pegajoso flotaba un olor a vejez y a soledad.
Mientras subía las escaleras hacia el primer piso, a Abel le pareció que el maletín forense pesaba más de lo normal. Por teléfono, el comisario jefe Markwitz solo le había dado la información básica: la anciana se llamaba Irina Petrowa y vivía sola en un apartamento de la primera planta. Hoy, a eso de las nueve, su cuidadora se la había encontrado muerta. El lugar donde se había hallado el cadáver era a su vez la escena del crimen, y a primera vista parecía tratarse de un robo con homicidio.
—Pero hay un par de peculiaridades sobre las que quisiera oír su opinión —había añadido—. Que se encuentre usted de guardia podría resultar una feliz coincidencia.
Abel ya había trabajado un par de veces con Markwitz en los últimos años. El experimentado criminalista había ya cumplido los cuarenta y siete, uno más que él. Abel apreciaba su manera tranquila y prudente de trabajar. Markwitz, por su parte, admiraba casi reverencialmente la intuición de Abel, admiración que sin embargo intentaba disimular a base de bromas amistosas.
Ante la puerta del apartamento de Irina Petrowa, dos técnicos criminalistas en vaqueros y camiseta esperaban junto al baúl plateado de la policía científica, un híbrido entre caja de herramientas sobredimensionada y frigorífico antiguo. Desgraciadamente, lo que contenía no era un surtido de bebidas frías, sino todas las herramientas imaginables para el tratamiento de pruebas forenses, desde polvo revelador de huellas dactilares y bastoncillos de ADN, hasta cinta adhesiva y bolsas de plástico utilizadas para conservar tejidos orgánicos, pasando por linternas y herramientas tales como niveles y llaves.
Abel conocía a los dos agentes de la policía científica de diversas operaciones conjuntas, y también habían coincidido en las inevitables fiestas de Navidad y de verano que organizaba la policía. El mayor de ellos, con una calva incipiente, se llamaba Karl Mierschmann, había pasado meses inmerso en un divorcio traumático, y todavía daba la sensación de estar bastante afectado. Joe Morow, por lo menos diez años más joven, se había dejado patillas de un rubio dorado, afeitadas con la forma exacta de un palito de merluza. Acababa de ser padre por segunda vez, y mostraba la consecuente falta de sueño.
—Todavía falta un poco —le dijo Morow a Abel—. Ya sabe usted cómo va esto.
Abel asintió y dejó su maletín junto al baúl plateado. Por la rendija de la puerta entornada podía ver cómo se desarrollaba la búsqueda de indicios dentro del piso: unos funcionarios sacaban fotografías del cadáver y los objetos que había a su alrededor, mientras otros espolvoreaban polvo negro revelador de huellas dactilares, pegando luego un plástico especial sobre las superficies espolvoreadas.
Mientras los observaba, Abel se interesó por el estado del miembro más joven de la familia de Joe Morow, así como por la madre. Karl Mierschmann comentó que, tras meses de guerra matrimonial con su ex, estaba «emocionalmente agotado», significara eso lo que significase. Abel prefirió no preguntar, ya tenía más que suficiente con su propio embrollo emocional.
—Mi más sentido pésame por la muerte de su madre —dijo Mierschmann.
Así que ya se ha corrido la voz. Abel se lo agradeció. Morow también murmuró algo que sonó igualmente como un pésame, y Abel le dio un apretón de manos.
Por más que fuera una gran ciudad de tres millones y medio de habitantes, donde solo en la OEIC de la Keithstraße ya trabajaban varios cientos de agentes, Berlín no dejaba de ser un mundo muy pequeño. Igual que en la plaza de un pueblo, todo se sabía y se comentaba a una velocidad pasmosa.
Después de matar el tiempo durante veinte minutos, por fin llegó el turno de Abel para entrar. Se puso unas fundas de plástico azul sobre los zapatos, así como el traje blanco y los guantes preceptivos en la escena de un crimen; después cogió su maletín forense y entró al piso de Irina Petrowa.
5
Berlín, Tegel, piso de Irina PetrowaViernes, 3 de julio, 13:44
El aire dentro le pareció viciado, algo típico en los pisos de personas mayores, que no suelen ventilar. Hacía un calor pegajoso. Como el traje forense que llevaba no era transpirable, rompió a sudar inmediatamente, pero incontables operativos ya le habían acostumbrado a ello. En el aire había algo más, algo que conocía demasiado bien: el aliento de la muerte. El punzante, ligeramente dulce y, sin embargo, desagradable olor a cadáver.
La muerta yacía de espaldas en el vestíbulo, sobre la moqueta, todavía con el abrigo y los zapatos puestos. Había algo raro en sus piernas, pero Abel no pudo distinguir lo que era, ya que la pequeña habitación solo contaba con la tenue iluminación de una lámpara de pie. Además, un fotógrafo y un técnico criminalista estaban inclinados sobre el cadáver y le tapaban la vista.
Una figura robusta y bigotuda ocupó todo el marco de la puerta que tenía frente a él.
—¡En seguida puede empezar, doctor! —le dijo Markwitz—. La policía científica habrá terminado en un minuto.
Se abrió camino hacia Abel por el pequeño espacio.
—¿Está usted bien, dentro de lo que cabe? —preguntó, dedicándole después una mirada compasiva—. Ya sabe, después de la muerte de su madre.
Hizo el amago de tocar el brazo de Abel, pero retiró la mano antes de llegar a hacerlo. También él la tenía envuelta en un guante de plástico. Abel no se esperaba tan fraternal gesto, y tuvo que aclararse la garganta antes de contestar, en un tono marcadamente neutro:
—Estoy bien. Gracias por preguntar.
Markwitz se dio perfecta cuenta de que, si bien Abel se había conmovido, también se había sentido incómodo. Levantó las manos en señal de disculpa, y señaló después a un joven que parecía estar estorbando dondequiera que se situase.
—Tekin Okyar, nuestro nuevo becario —dijo—. Tekin, este es el doctor Abel —continuó—. Abre bien los ojos y los oídos, pasará mucho tiempo hasta que vuelvas a tener una oportunidad como esta.
El chico parecía una versión rejuvenecida del director de cine Fatih Akin: cejas pobladas, nariz redonda y barbilla pronunciada.
—¿El doctor Abel? —repitió mientras se le iluminaba el rostro—. ¿Pero no será usted ese Abel? ¿La supernariz de la OFIC?
—No se crea todo lo que dice la gente —le aconsejó Abel—; la mayor parte son lisonjas y calumnias, y a veces es muy difícil distinguir lo uno de lo otro.
Tekin asintió dubitativamente y observó a Abel con expresión de desconcierto.
—¿Pero por qué está usted aquí? Ayer tuvimos otro asesinato, pero solo vino un médico forense del Charité. ¡Y hoy viene la OFIC! ¿Era esta mujer una espía soviética durmiente o algo así?
Ojalá. Abel reprimió una sonrisa.
Markwitz hizo un cómico gesto de exasperación y, en pocas palabras, le explicó al becario que había habido un accidente en un aeropuerto de Brandemburgo, con numerosas víctimas.
—Se ha organizado un operativo específico para ello, y en él están todos los médicos forenses disponibles en los dos Institutos de la Turmstraße.
—Chachi —dijo el becario. Su redonda cara dibujó una mueca maliciosa—. Otro intento fallido de Berlín y Brandemburgo para poner un aeropuerto en funcionamiento —bromeó haciendo referencia al aeropuerto que debería haberse inaugurado en 2011—. Al menos eso ha propiciado el honor de tener la luz del doctor Abel iluminando nuestras cabezas.
Markwitz le dio un puñetazo juguetón en el hombro.
—Ya es suficiente, chaval.
Se dirigió nuevamente a Abel.
—Vamos al asunto. En mi opinión, la escena no ha sido modificada tras los hechos. Ni por el culpable, ni por la cuidadora que se encontró esta mañana a la anciana. Esta tocó el timbre y, como no le abrían la puerta, intentó localizar a la señora Petrowa por teléfono, pero también sin éxito. Entonces fue a la gerencia a recoger una llave maestra, y abrió la puerta tras pedir permiso a su superior. Todo lo hizo según las normas. Después, le bastó con echar un vistazo al recibidor para ver qué le pasaba a la anciana. —Señaló el rostro sin vida de la fallecida—. Se fue corriendo y dando gritos a buscar a su jefa, que nos llamó inmediatamente.
—¡Mercedes Camejo, de Santo Domingo! —se entrometió Tekin; de repente, su voz era una octava más alta—. ¡Una belleza como salida de Las mil y una noches!
Abel y Markwitz le miraron, estupefactos. El becario se tapó la cara con las dos manos, como si quisiera volverse invisible.
—Bueno, resumiendo —continuó el comisario jefe—: en mi opinión, se trata de un asesinato con el robo como móvil, seguramente un acechador que la siguió a casa. El asesino lo revolvió todo hasta que encontró las joyas de la señora en el armario del dormitorio. Colocó anillos, collares y broches en una fila, y parece que se llevó solamente los más valiosos. Además, la cuidadora dice que Petrowa siempre guardaba entre trescientos y quinientos euros dentro de su cajita para las joyas, y de ellos no queda ni rastro. Hasta ahí, el típico robo con acechamiento.
Abel representó mentalmente ese patrón criminal tan característico, normalmente especializado en ancianos que vivieran solos. El ladrón seguía a su víctima desde el supermercado o la iglesia, y se introducía disimuladamente tras ella en el edificio donde vivía. Cuando la víctima había abierto la puerta de su piso y estaba ya entrando, el criminal le golpeaba, entraba por la fuerza, y cerraba la puerta tras él. Entonces ataba o mataba a la víctima, registraba la vivienda, y desaparecía con su botín.
—Sin embargo, en este caso el ladrón también ha querido mandar un mensaje —continuó el comisario jefe. Se hizo levemente a un lado, de modo que Abel tuviera por primera vez una panorámica completa del cadáver.
Markwitz señaló las piernas de la víctima, en las que alguien con muy mala letra había escrito dos palabras. En la pierna izquierda, desde el pie hacia arriba, el asaltante había escrito «Respectez» con lápiz de labios color rojo vivo. En la pierna derecha, «Asia».
Abel se puso a la altura de las rodillas del cadáver. Con la punta de los dedos de su enguantada mano derecha siguió delicadamente el trazo de las letras por las piernas de Irina Petrowa. A pesar del calor, la señora llevaba unas medias transparentes; sin embargo, el asesino no había inmortalizado su consigna sobre las medias, sino en las piernas desnudas de su víctima. A Abel eso le extrañó casi más que la consigna en sí.
—Después le volvió a poner las medias —dijo sorprendido—, ¿pero por qué?
—Pensaba que usted pudiera explicármelo. —Markwitz se había inclinado sobre Abel, las manos apoyadas en los muslos—. ¿Montó toda la escena para despistarnos? ¿Quiere que pensemos que no se trata de un simple robo con acechamiento, sino de un crimen pasional?
Jadeaba ruidosamente, algo que no sorprendió a Abel. El corpulento funcionario de la policía tenía una barriga nada despreciable, por lo que, inclinado como estaba, debía costarle bastante respirar.
—La verdad, no soy el más indicado para responderle a eso —contestó Abel—, pero ya que lo pregunta… si hubiera querido simular un crimen pasional, probablemente no se hubiera tomado la molestia de quitarle las medias, escribir en las piernas, y después volver a vestirla con tanto cuidado. Pienso que este comportamiento tiene claros tintes sexuales, estuviera la víctima aún con vida o no.
Aún entre jadeos, Markwitz volvió a erguirse.
—No está mal, doctor Holmes —dijo—. ¿Algún otro arranque de inspiración?
—Se me ocurre otra cosa —dijo Abel—. Estudié en Lausana, así que hablo un poco de francés. Nuestro asesino, en cambio, no nos ha dejado solamente un mensaje, sino también un error gramatical. Si lo que quiere es decirnos que respetemos Asia en francés, debería haber escrito Respectez l’Asie.
—Bueno, ¿quién escribe como es debido hoy en día? —objetó Markwitz.
—No se trata solo de escribir con corrección —dijo Abel—; ningún hablante nativo de francés cometería un error así, de la misma manera que usted, como hablante nativo, nunca diría «yo respeto la Asia».
Su instinto de cazador se había activado. Quizá no se trate de un caso del montón después de todo, pensó.
6
Autopista cerca de MarsellaCinco años antes
Acababa de cambiarse al carril izquierdo para adelantar a un Renault 4 digno de estar en un museo, y al que la cuesta arriba más ligera le hacía perder el fuelle. En ese mismo instante, la chica empezó a gritar en la parte de atrás.
La ira se apoderó de él.
—¡Cierra la boca, puta asquerosa! —gritó, y giró el volante tan repentinamente que el vehículo estuvo a punto de volcar.
El cochambroso R4 emitió un asmático bocinazo, y su conductor empezó a hacerle gestos como un loco.
—¡Qué te jodan, gilipollas!
Redirigió la furgoneta hacia la derecha justo antes de impactar contra el parachoques del R4. Al mismo tiempo, casi dislocándose el cuello, miró por el retrovisor lo que estaba haciendo la zorra ahí detrás. Era una suerte que la furgoneta de su hermano no tuviera ventanas en la zona de carga, el gordo del Renault se habría alterado aún más si hubiera visto a la mujer maniatada.
De algún modo había conseguido quitarse la cinta adhesiva de la boca. Se le había despegado de un lado, y la niñata sacudía la cabeza y chillaba como si la estuvieran matando.
—¡Que te calles, so puta! —le gritó.
Paró de chillar de golpe. Así está mejor, pensó él. Sus ojos, dilatados enormemente por el miedo, le miraban fijamente por el espejo retrovisor. Tan pronto como dirigió de nuevo la mirada hacia la carretera, comenzó a gritar otra vez.
—¡Socorro! —vociferó—. ¡Me han secuestrado! ¡Policía!
Miró intranquilo hacia todos lados. Que no te entre el pánico, se dijo. Junto a la carretera vio un cartel que anunciaba un aparcamiento quinientos metros más adelante. Le temblaron las manos, la excitación casi le impedía sujetar el volante. Y la muy puta seguía gritando a pleno pulmón.
—¿No puedes esperar más? —bramó—. Pues, ¿sabes qué? ¡Yo tampoco!
Tomó la salida del aparcamiento sin apenas reducir la velocidad.
Llegó la hora de hacer ejercicios de caligrafía con el cuchillo de cocina, pensó.
7
Berlín, Tegel, piso de Irina PetrowaViernes, 3 de julio, 13:50
Arrodillado junto al cadáver de Irina Petrowa, Abel atrajo hacia sí su maletín forense.
—¿También sabe ya la hora de la muerte, o tiene que realizar un par de cálculos a la vieja usanza? —preguntó Markwitz.
—Cálculos, sí; a la vieja usanza, no. —Abel sacó del maletín un termómetro forense para medir con exactitud la temperatura ambiente. La sensación era de no menos de treinta y siete grados.
Después desabotonó el abrigo, la chaqueta y la blusa de Irina Petrowa. El sudor le corría por la cara, así que tuvo cuidado de que ninguna gota cayera sobre la piel o la ropa del cadáver.
—Le ayudo, ¿vale? —dijo Tekin Okyar acuclillándose al otro lado de la fallecida—. ¿Le quitamos el abrigo? —Abel negó con la cabeza.
—No le quitaremos nada hasta que no la hayamos llevado al Instituto. Necesitamos buena luz para examinarla en condiciones. Coja de aquí.
Le mostró al becario cómo tenía que agarrar el cadáver para darle la vuelta. Una vez que Irina Petrowa estuvo bocabajo, le subió abrigo, chaqueta y blusa hasta que su espalda quedó desnuda de omoplatos para abajo.
Toda la zona había adquirido ya una fuerte tonalidad morada, que Abel podía hacer remitir apenas si apretaba fuertemente con unas pinzas. El rigor mortis estaba también muy avanzado, los brazos y piernas de la mujer se hallaban completamente rígidos, y no podía doblarle ni los codos, ni las rodillas.
La temperatura ambiente en el piso de Irina Petrowa era de veintiocho con ocho grados Celsius. Abel apuntó el dato en su libreta. Después le subió la falda al cadáver, le bajó las medias y las bragas, y le introdujo un termómetro rectal para medir su temperatura corporal.
Antes de volver a colocar el cadáver bocarriba con la ayuda de Tekin Okyar, volvió a ponerle la ropa cuidadosamente. El becario le miró con expresión confundida, pero no le hizo la pregunta que evidentemente tenía en la punta de la lengua.
Lo comprenderás muy pronto, chico, pensó Abel. Si no respetáramos la dignidad de los muertos, no seríamos muy distintos de los que les han quitado la vida.
Sacó del maletín el electroestimulador muscular. Delgados cables conectaban el aparato a dos diodos, acabados a su vez en finísimas puntas. Abel los clavó en las comisuras exteriores de los párpados de Irina Petrowa. Activó y desactivó el electroestimulador, repitiendo después el proceso en las comisuras interiores de los párpados, junto al nacimiento de la nariz. Comprobó también la sensibilidad isoeléctrica de los músculos de la cara en la frente y las mejillas. Ningún intento provocó el menor amago de contracción en la musculatura facial, el rostro de Irina Petrowa se mantenía rígido como una máscara.
—Ningún tipo de reacción —dijo Abel, más para sí mismo que para los demás. Se incorporó y se dirigió a Markwitz—. Ya pueden abrir las ventanas. Aire fresco para todos —dijo, y todos los presentes lanzaron un suspiro de alivio.
Alguien abrió la puerta del balcón. Aunque el aire que entró parecía venir directamente del Sáhara, venía bien cargado de oxígeno. Y lo que es más importante, no olía a muerte.
Abel abrió la cremallera del traje forense y sacó su BlackBerry del bolsillo del pantalón. Introdujo el resultado de la exploración en la Appen-App que Ingolf von Appen, un genio informático y antiguo becario de la Unidad de Delitos Extremos, había programado para su departamento. La aplicación informática forense calculó en décimas de segundo la probable hora de la muerte de Irina Petrowa.
—Ayer por la noche, entre las diecinueve y las veintiuna horas —le dijo a Markwitz—, con un margen de dos horas antes o después.
El comisario jefe se pasó la mano por el bigote.
—Vaya con la vieja usanza. Hace cuatro días que se seguía tardando una eternidad en saber eso. —Parecía impresionado.
Abel archivó el dato proporcionado por la Appen-App, cerró la aplicación, y abrió la lista de contactos de su smartphone. Llamó al servicio de transporte de cadáveres de la OFIC y ordenó que llevaran a la difunta a su departamento, en las Treptowers.
—¿Cuándo podrá hacerle la autopsia? —le preguntó Markwitz una vez que hubo colgado el teléfono—. A usted no hace falta que le explique lo urgente que es. Si encontráramos la pista del asesino durante las próximas veinticuatro horas… —Abel le cortó con un gesto de la mano.
—Hoy a las dieciséis horas —dijo.
—Magnífico —repuso el comisario jefe—. Entonces estaré en su oficina a las seis. Con un fotógrafo.
—Y con un becario —añadió Tekin. Markwitz pasó un brazo sobre los hombros del joven.
—Por mí, estupendo. No conviene refrenar tanto entusiasmo —dijo con una sonrisa paternal—. Y si para entonces has descubierto por qué el autor del crimen tiene tanto interés en que respetemos Asia, yo mismo te nombro becario jefe.
Se frotó los ojos y la frente con la palma de las manos. De repente, el comisario tenía aspecto de estar tan cansado como Abel se sentía.
Debería tomarme unas vacaciones cuando vuelva Herzfeld, reflexionó. Irme una semana a Francia, o a Italia…
Pese a su famosa intuición, ni se imaginaba lo pronto que su deseo se convertiría en realidad, ni lo poco que se parecería a unas vacaciones de relax, sino más bien a un entrenamiento para reclutas de la Legión Extranjera.
8
Berlín, TreptowersOFIC, Unidad de Delitos ExtremosViernes, 3 de julio, 18:15
De pie junto a la mesa de autopsias, en el segundo sótano de las Treptowers, Abel trabajaba en el cuerpo de Irina Petrowa. Le asistía el doctor Scherz, quien, con su barba gris, parecía tan concentrado y malhumorado como por la mañana. O como todos los días.
El climatizador escupía un aire helado por diversas aperturas en el techo. Aunque la sensación térmica era de quince grados centígrados, el delantal de Abel se le pegaba al cuerpo por el sudor. Se sentía como vaciado de toda energía, pero en una situación así, naturalmente, ni podía ni quería distraerse.
También presentes se hallaban el comisario jefe Markwitz y el veterano fotógrafo policial Marwig Schachner, que llevaba muchos años visitando las salas de autopsias berlinesas. Abel le había saludado apretándole la mano con camaradería. Como estaba previsto, Markwitz venía escoltado por el becario Tekin Okyar, envuelto en la misma aura inquieta de picardía y deseos de aprender que ya había mostrado por la tarde.
Un colega de la policía científica le refirió a Abel por teléfono los últimos resultados del laboratorio. Esta tenía varios de sus agentes repartidos por el barrio de Tempelhof, y toda su maquinaria técnica se había puesto en movimiento para encontrar posibles pistas sobre la identidad del asesino.
A su vuelta del escenario del crimen, Abel se había encontrado su departamento tan sumido en el caos como era de esperar. El inesperado servicio de asistencia mutua había provocado la llegada de una auténtica flota de cadáveres, cada uno con su ataúd. Cómo no, todos los casos eran extremadamente urgentes.
En Lichtenrade habían encontrado a un jubilado muerto en su piso. Al parecer, el antiguo funcionario de Hacienda llevaba semanas allí. Los restos de un cóctel mortal, hallados en un vaso junto a su sillón, lanzaban un mensaje claro: era casi seguro que el hombre de setenta y siete años, con un cáncer de colon en fase terminal, se hubiera quitado la vida. Pero eso no era más que una hipótesis, y es que la policía había encontrado dentro de la casa un archivador lleno de cartas amenazantes, cartas recibidas por el recaudador de impuestos retirado a lo largo de su vida laboral.
De modo que la investigación forense tendría que realizarse tomando en consideración una sospecha: era posible que algún evasor de impuestos cazado hubiera querido cobrarse una venganza en plato frío sobre aquel que lo cazó, y luego disfrazar su muerte como un suicidio; así, la fiscalía exigía una autopsia.
Y eso era solo el principio: el fin de semana anterior, una familia de cinco miembros residente en Spandau había tenido que montar la barbacoa en el garaje, ya que una nube de tormenta los había echado del jardín. Al parecer, el matrimonio y sus tres hijos se habían pasado horas dentro del garaje cerrado, asando filetes y salchichas en una barbacoa de carbón. Cinco días después, una vecina se había acercado para investigar el origen de una peste infernal, y se los había encontrado muertos en el garaje.
Ahora había que comprobar si realmente se trataba de un trágico accidente, ya que cabía la posibilidad de que alguno de los progenitores hubiera cometido un «suicidio extendido». Pese a que, con toda probabilidad, finalmente se demostraría que la familia había fallecido por una intoxicación involuntaria de monóxido de carbono, la fiscalía había ordenado que a las cinco víctimas se les realizara una autopsia inmediatamente.
Siempre pasaba igual. Si el fallecido no había dejado una nota de suicidio, ni el asesino reclamaba la autoría del crimen, Abel y sus colegas tenían que buscar mensajes más o menos legibles en las víctimas. Aunque rara vez tomaban estos mensajes la forma literal de un eslogan escrito sobre el cuerpo de la víctima, como era el caso de Irina Petrowa.
Sea como fuere, Abel y su equipo se habían pasado todo el día de pie frente a la mesa de autopsias. A Sabine Yao y Alfons Murau los había mandado para casa hacía ya una hora, ambos estaban al límite de sus fuerzas. La cara de porcelana de Yao había llegado a volverse casi transparente, y Murau llevaba desde las tres y media sin recitar ni un solo verso de Baudelaire o Benn, lo que en su caso era el más agudo síntoma de agotamiento total.
Scherz era el único al que la maratón de autopsias parecía afectarle tanto como un calabobos al chubasquero de un marino. Aunque el tosco médico solía ser el que más se quejaba cuando les tocaba hacer horas extra, no le costaba mucho pasarse doce o catorce horas con el escalpelo y la sierra de cortar huesos. Estaba claro que contaba no solo con el espíritu, sino también con la proverbial constitución física del mastín. Además, parecía no tener ningún tipo de vida privada; desde que lo conociera, Abel no le había oído decir ni una sola vez que hubiera en su vida una mujer, o un marido, ni tan siquiera algún amigo o familiar.
Se había ejercido una gran fuerza sobre el cuello de Irina Petrowa, lo que le había roto la laringe y el hueso hioides por varios sitios. Pequeños puntos hemorrágicos en la conjuntiva del ojo y la mucosa bucal confirmaban la estrangulación como causa de la muerte. La anciana mostraba excoriaciones en la piel y hematomas recientes en manos y brazos; dichas lesiones demostraban que había estado plenamente consciente durante el estrangulamiento, y que debía de haberse resistido con todas sus fuerzas.
Abel intentó obtener muestras de tejido de debajo de las uñas. No se le habían roto durante la pelea, pero las llevaba muy cortas, así que el doctor no veía con optimismo que el laboratorio pudiera extraer de ellas una cantidad significativa de ADN del asesino.
—Esto no tiene buena pinta —le dijo a Markwitz—. La cantidad de epiteliales dejada por el culpable es extremadamente reducida, al menos desde un punto de vista macroscópico. La enviaremos a analizar de todos modos.
—La policía científica tampoco manda buenas noticias —respondió Markwitz—: hasta ahora no han encontrado absolutamente nada, y ni una sola huella dactilar fiable. Eso sí, un caos de fibras en el que será difícil poner orden —hablaba con clara irritación—. Su muestra de ADN es el clavo ardiendo al que me estoy agarrando ahora mismo. No tenemos testigos que hayan presenciado algo, ni grabaciones de ninguna cámara que pudieran darnos pistas: ni de la calle, ni de delante del supermercado donde Petrowa fue a comprar aquel día, según nos ha contado un empleado del sitio.
—El lunes sabremos más —replicó Abel—. A juzgar por lo que presumiblemente ocurrió en el lugar del crimen, deberíamos poder identificar algún resto de ADN del asesino. —Señaló la serie de bastoncillos que había aplicado a las uñas de Irina Petrowa—. Si tenemos suerte, ahí debería haber suficiente ADN como para obtener un perfil completo —añadió—. En cuanto terminemos aquí, yo mismo llevaré todo esto a nuestro laboratorio genético. Fuchs suele estar allí hasta las ocho de la tarde, fines de semana incluidos, y podría comenzar inmediatamente con los análisis.
Mientras Abel y Scherz continuaban trabajando con plena concentración, el resto de los presentes especulaba libremente sobre el significado del eslogan «Respectez Asia». ¿Qué les quería decir el autor? ¿A quién se dirigía realmente? ¿A la policía, a los ciudadanos de Berlín, o directamente al mundo entero? Obviamente, Markwitz había cotejado el misterioso mensaje con diversas bases de datos y buscadores esa misma tarde, pero sin ningún resultado.
El doctor Scherz soltó uno de sus característicos resoplidos:
—¿A qué tanto acertijo? —gruñó—. El autor es de China, Vietnam, o a lo mejor Corea. El caso es que aquí se siente discriminado por ser asiático.
Es una suerte que Scherz no terminara en la policía judicial, se dijo Abel, aunque absteniéndose de hacer ningún comentario. El rechoncho médico adjunto era un as en la mesa de autopsias, pero en la vida real era incapaz de ver más allá de lo evidente. La idea de que las cosas rara vez fueran lo que aparentaban ser le resultaba, sencillamente, «absurda».
—Con lo seguro que yo estaba de haber visto alguna vez ese mensaje —se lamentó Tekin Okyar—. En un tatuaje de algún campeón de algo.
—Pues escríbetelo tú en la pierna, y así la descripción encaja —dijo Markwitz, tomándole el pelo.
—A mí me parece que el asesino quería dejar una pista falsa —dijo Schachner.
El fotógrafo de cincuenta y cuatro años, un hombre de facciones muy marcadas, era conocido por participar con desenvoltura en los debates de investigadores y forenses. Otros fotógrafos policiales se limitaban a hacer su trabajo en silencio, alegrándose si podían abandonar rápidamente la escena del crimen o la sordidez y el mal olor de la sala de autopsias. Marwig Schachner, por el contrario, solía intervenir y ofrecer ideas altamente creativas que, por lo general, no llevaban a ninguna parte.
—Quizá quiere hacernos creer que nos las estamos viendo con un asiático francoparlante —continuó—; aunque es verdad que el hecho de que haya escrito «Asia», demuestra que no domina el francés, precisamente.
Markwitz sonrió con premeditada ironía.