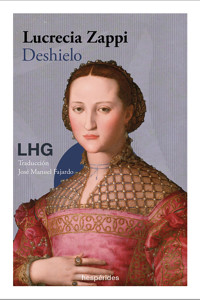
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Huerta Grande
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Durante una visita a un museo, en Praga, Ana ve su pasado reflejado en un cuadro. Un retrato que le recuerda a Eleonora, una persona a la que desearía haber olvidado. La única noche en que las dos se encontraron, siendo adolescentes, cometieron un crimen que escandalizó a todo Brasil: prendieron fuego a unos cartones bajos los cuales dormía un indígena. Deshielo narra los hábitos de una élite acostumbrada a trasgredir los límites, pero aborda también el ritual de desafíos propio de las disputas territoriales entre adolescentes, donde el coraje, el prestigio y la sumisión definen el lugar de las personas en el grupo. Reflexiona sobre el proceso de maduración y educación de los jóvenes encarcelados, bajo la implacable vigilancia de la opinión pública y el estigma perpetuo con el que carga un criminal. La novela es también la historia de una amistad improbable y del difícil retorno a la sociedad. La autora construye figuras egocéntricas que, según ella, sólo se vuelven capaces de asumir la otredad, o sea, de reflexionar sobre las vidas que están fuera de la burbuja en que viven, después de haber sido ostensiblemente culpadas por la tragedia. Walter Porto, Folha de S.Paulo Uno de los esfuerzos más delicados y difíciles en la construcción de una novela es transitar por tiempos e hilos narrativos sin perder el equilibrio y avanzando en la trama y en el trabajo de lenguaje.Otro: asegurarse de que cada voz tenga su tono y sus peculiaridades, evitando uno de los mayores errores en una ficción, que es la homogeneización de las voces al diluir sus diferencias en una narrativa artificial y monótona (en los dos sentidos). En eso y en todo lo demás, Deshielo, nuevo libro de Lucrecia Zappi, sale bastante airoso, envuelve al lector y supera a su libro anterior, Acre, que ya era muy bueno. Julio Pimentel Pinto
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LUCRECIA ZAPPI (Buenos Aires, 1972) es una escritora, periodista y traductora brasileña. Su infancia transcurrió entre São Paulo y Ciudad de México. Estudió artes visuales en la Academia Rietveld, en Ámsterdam. De regreso a Brasil, estudió periodismo y trabajó para el periódico Folha de S. Paulo durante años, cubriendo principalmente temas de artes visuales, antes de ingresar en la Universidad de Nueva York, donde hizo una maestría en Escritura Creativa.
Con Mil-folhas (São Paulo, 2010), un viaje gastronómico por la historia de los dulces, obtuvo el prestigioso premio Bologna Ragazzi en 2011. Es autora de las novelas Jaguar negro (2013), y Acre (2017), ambas publicadas en español en La Huerta Grande, centradas en la experiencia del viaje y la aproximación al otro, reflejo de la propia identidad multiple y viajera de la autora. Acre fue finalista en la categoría “novela” del premio Jabuti, el más prestigioso de Brasil.
Vive en Nueva York y trabaja en su cuarta novela.
Durante una visita a un museo, en Praga, Ana ve su pasado reflejado en un cuadro. Un retrato que le recuerda a Eleonora, una persona a la que desearía haber olvidado. La única noche en que las dos se encontraron, siendo adolescentes, cometieron un crimen que escandalizó a todo Brasil: prendieron fuego a unos cartones bajo los cuales dormía un indígena.
Deshielo revela una élite acostumbrada a trasgredir los límites, pero aborda también el ritual de desafíos propio de las disputas territoriales entre adolescentes, donde el coraje, el prestigio y la sumisión definen el lugar de las personas en el grupo. Reflexiona sobre el proceso de maduración y educación de los jóvenes encarcelados, bajo la implacable vigilancia de la opinión pública y el estigma perpetuo con el que carga un criminal.
La novela es también la historia de una amistad improbable y del difícil retorno a la sociedad.
Es difícil escuchar al enemigo. Es muy difícil ponerse en su piel, sentir su corazón latiendo en tu pecho, llorar sus lágrimas.
La prosa es ágil y sin adornos, así como la erudición (siempre discreta), la pasión por la música clásica y la extrema atención al detalle.
Créanme, merece toda la atención que reciba, tanto por su fuerza como por los temas que plantea.
José Eduardo Agualusa, escritor
La autora construye figuras egocéntricas que, según ella, sólo se vuelven capaces de asumir la otredad, o sea, de reflexionar sobre las vidas que están fuera de la burbuja en que viven, después de haber sido ostensiblemente culpadas por la tragedia.
Walter Porto, Folha de S. Paulo
¿Hasta cuándo puede un crimen perseguir las vidas de sus perpetradores ? ¿Existe posibilidad de liberación después de cumplir la condena? Lucrecia Zappi construye con maestría personajes densos, permeados de complejos vínculos familiares, insertos en una trama que involucra estancias en cárceles, autoflagelación y música clásica.
Aparecida Vilaça, antropóloga
Deshielo
COLECCIÓNLas Hespérides
LUCRECIA ZAPPI
Deshielo
Título original:DegeloTraducción del portugués:José Manuel Fajardo
© De los textos: Lucrecia Zappi
Madrid, noviembre 2023
Edita: La Huerta Grande Editorial
Serrano, 6 28001 Madrid
www.lahuertagrande.com
Reservados todos los derechos de esta edición
ISBN: 978-84-18657-46-7
D. L.: M-27769-2023
Diseño de cubierta: La Huerta Grande, Retrato de Leonor Álvarez de Toledo, Agnolo
Bronzino
Imprime: Gracel Asociados, C/ Valgrande 15, nave 2. 28108 Alcobendas, Madrid
Impreso en España/Printed in Spain
Para la impresión de este libro se ha utilizado papel con certificación FSC, ECF y PEFC
para Benjamin
Los extranjeros son nuestra mitad partida hace mucho tiempo
(nawa kuin nukun bais xateni)
Parte 1
HUESOS
1
Tomábamos el desayuno en el restaurante del hotel en Praga, un año antes de mi reencuentro con Eleonora en Nueva York. Max y yo estábamos en medio de una gira por Europa, él pianista y yo pasadora de páginas. Éramos como una rueda girando dentro de otra, decía él, y en Praga ese engranaje no sería diferente.
Sin apartar los ojos del diario, Max me preguntó por qué no me iba a pasear un poco. Voy a ensayar todo el día, siguió explicando, aunque bien que me gustaría visitar la galería Národni. Tiene unos cuadros importantes de Bronzino.
En las diversas ocasiones en que habíamos circulado por la colección Frick en Nueva York, Max siempre se las apañaba para toparse con el retrato de Ludovico Capponi. Como si fuese un amor a primera vista, se quedaba plantado frente al dandi de mirada altanera rodeado de verde esmeralda. Para mí, había algo desequilibrado, ligeramente deforme, en aquella pintura de 1550. Sinceramente, no entendía la fascinación de Max por Bronzino.
El cuadro de aquí, en Praga, fue hecho poco antes del que está en la Frick. Siempre es interesante comparar. Es la pintura de una mujer.
Siempre es interesante comparar, repetí.
Aprovecha que estás en Praga. Yo tengo que repasar a Chopin. ¿Sabes en lo que estaba pensando para el bis, si lo hay? En Villa-Lobos.
Rudepoema.
Pero es muy largo y complicado.
Siempre lo dices.
Un día de estos encajo la pieza en algún programa, tal vez así sea mejor, ¿no? En homenaje a ti.
Sería lindo, Max.
Bueno, sweetheart. Voy a concentrarme en Chopin. Salgo para el teatro en breve, pero al final del día estaré de vuelta para cambiarme. Hasta más tarde, pues.
Max se inclinó para besarme las dos mejillas. Cada vez que lo hacía, era con medida delicadeza, como si pusiera a prueba su propio equilibrio al imprimir dos marcas en un rostro ajeno.
Me quedé en mi cuarto respondiendo e-mails de Max y olvidé la pintura. Sólo a la tarde me acordé de salir del hotel, para dar una vuelta.
Fui caminando hasta la plaza del museo, y allí me indicaron un curvo callejón de adoquines, que llevaba hasta la entrada.
Pagué el tique y seguí la dirección señalada por la mujer de la caja. Por ahí, apuntó con el dedo, y después de pasar el patio interior que se prolongaba en un jardín descuidado, jalonado por estatuillas, comencé a subir la escalinata adosada al edificio. En el entresuelo, me sorprendió una puerta que parecía reservada a los empleados. Estaba cerrada y el pomo era pequeño y corriente.
Decidí abrirla y, tras pasar por varias salas vacías, pregunté al único guarda que vi dónde estaba expuesta la pintura. Me dijo que torciera a la izquierda, y me di de bruces con dos cuadros de Bronzino. Cosimo de Medici y al lado, a la derecha, su mujer, Eleonora. Eso indicaban las placas.
Imposible, pensé. El cabello color cobre y la mirada intensificada por el blanco debajo del iris eran idénticos a los de la persona que yo había conocido en São Paulo. Y el nombre era el mismo. Hasta la ropa bordada con perlas como cuentas sacaba a la luz cierto espíritu rebelde de Eleonora. En Praga, sin embargo, yo no reparé todavía en las perlas como cuentas, ni supe anticipar a la joven de carne y hueso que iría a visitarme en Nueva York, pero me quedé obsesionada con aquella expresión que no se dejaba materializar, tal vez por lo estudiado de la pose, por los excesos de la ropa, por el brillo de los anillos.
Fue Max quien me lo dijo después. Aquella mirada, con el blanco expuesto entre el iris y el párpado inferior, era algo que los japoneses llamaban sanpaku, o “tres blancos”. Un indicador de que quien la portaba estaba destinado a un final trágico, así como a una vida difícil.
Cuanto más permanecía frente el cuadro, más iba percibiendo que mi asimilación del pasado había sido una fantasía, o que las cosas no estaban tan resueltas. El recuerdo de la noche en que salimos juntas comenzó a aflorar y eso me fue angustiando.
Vinieron las lágrimas, los sollozos ahogados, hasta que no conseguí contenerme más. Lloré como una niña frustrada, y el guarda del museo se me acercó. Puso la mano sobre mi hombro, ofreciéndome enseguida agua y algunas palabras en checo.
Mientras yo sostenía el vaso de plástico, esforzándome en tranquilizarme, el hombre permaneció a mi lado, tal vez sorprendido por el efecto de la pintura. Era, a fin de cuentas, unas de las obras destacadas. Volvió a apoyar la mano sobre mi hombro y yo asentí con la cabeza. Se alejó con su andar pesado.
Nuevamente estaba a solas con Eleonora. Mi atención se hundió en las pinceladas sobrepuestas de azul cobalto en el fondo del cuadro, color que invocaba un ruido crepuscular, como un cielo de insectos. Al poco, el azul de la pintura volvió a ser sólo azul. Era espeso como las lágrimas que se secaban sobre mi piel tensándola, y la sensación de estar en un sueño fue acompasando mi rostro con el de ella. Ahora Eleonora era una mujer serena, o parecía serlo.
Salí del museo intentando entender por qué Max había insistido en que viera la pintura. No sería sólo por amor al manierismo. Por la mañana necesitaba sus horas de estudio, y ambos sabíamos que esa necesidad era mayor en día de concierto, para hacer los últimos ajustes.
Max expresó también su deseo de un dulce que había probado la última vez que estuvo en la ciudad, caso que lo encontrara en mi camino.
Trdelník, ese es el nombre, dijo él, frotando los dedos para describir el azúcar espolvoreado por encima. Es un panecillo dulce como un spit cake, enrollado en una brocheta de madera y calentado en el momento.
Siempre he tenido un apetito de muchas camadas, rio Max, desviando la mirada. Es uno de mis pequeños placeres, confesó, encogiéndose de hombros, transformándose él mismo en un diminutivo.
Me había quedado asistiendo al azoramiento de Max, que se tapaba ligeramente la boca al hablar, como si admitiese haber cometido una pequeña trasgresión. Él adoraba hacer pasteles clásicos, como el red velvet o el angel food, y era capaz de pasarse horas en la cocina, probando recetas de todo tipo para comentarlas por teléfono con su madre, que trabajó la vida entera en el diner del tío, en Lower East Side.
Descendí la amplia escalinata, sin avistar al guarda. Recorrí el callejón que llevaba del museo a la explanada abarrotada de turistas, deteniéndome antes en la tiendita de la entrada para comprar una tarjeta postal que vi en la vitrina, con el retrato de Eleonora de Toledo. Sólo tenía cabeza para el concierto, y la impresión de llegar tarde.
Max entraría en el escenario unos pasos por delante, para que los aplausos y los flashes recayeran sólo sobre él. Ser invisible era parte de mi trabajo, y eso hasta me gustaba. Protegida por su sombra, me sentía más libre. Asistía a la actuación de un gran artista, mientras esperaba las señales de su cuerpo, pequeñas órdenes discretas para pasar página.
Los puestecitos de comida estaban en la esquina de la plaza y la vista panorámica de la ciudad me atrajo. Quise quedarme un rato más, pero un taxi, a unos pocos metros, estaba dejando a una mujer. Le hice seña y le pedí que me esperase. Compré el trdelník enrollado en azúcar, que el hombre del puesto me entregó con el cuidado de quien entrega a un hijo recién nacido. No lo puede tapar. Si no, se desbarata, me avisó. Entré en el auto y di la dirección del hotel.
Durante el concierto pasé dos páginas de la partitura a la vez. Estaban pegadas y no me dio tiempo a soltarlas. Nadie lo notó, porque Max siguió adelante. Era una pieza que conocía tan bien que ni siquiera me necesitaba cerca, concluí después. Una vez le oí decir que todo artista tenía sus supersticiones, y que yo era una de ellas. Sólo me mantenía a su lado para que todo saliera bien.
Aun así, en la cena, seguía dándole vueltas a cómo disculparme. Me sentía tan incómoda que no sabía qué decir. Tampoco quería aceptar que aquel tropiezo estuviera relacionado con el descubrimiento de la pintura horas antes, aunque todo aquello era en parte por causa de Max, él había sido quien me sugirió ir al museo.
Disculpa, Max, lo siento mucho.
Max me miró como si no supiese de lo que le hablaba. Reaccionaba así cuando estaba irritado, con una frialdad que imponía distancia. Mucho qué, sweetie. Salud, y alzó la copa, indiferente.
Tú sabes qué, Max.
Qué.
No, deja.
Soy todo oídos.
¿Por qué me sugeriste que fuera al museo?
¿Estaba tan a trasmano?
No.
Porque pensé que sería instructivo para ti.
¿Por qué instructivo? ¿Por ver cuadros manieristas?
¿No tenías una amiga llamada Eleonor… Eleonora?
No sabía que te acordabas de su nombre.
Está bien, fuiste al museo y no te gustó, eso pasa. Ahora hazme otra pregunta.
Bien… ¿Qué hiciste por la tarde cuando me fui al museo? Porque intenté llamarte a tu cuarto y al teatro, sólo para invitarte, caso de que estuviera cansado del piano.
¿Yo? Intenté estudiar, pero no pude.
No querías ir al museo conmigo.
Claro que sí, pero de repente preferí otro tipo de distracción. Fui a una de las saunas gloriosas de la ciudad.
Para conocer mejor a los chicos de Praga.
Exacto, sweetheart, dijo él en el restaurante, tomando mi mano para besarla, y llenó de inmediato las copas con más champagne. Quiero estar contigo todo el tiempo, en todos los viajes. Lo que ocurrió, es algo que pasa. Las páginas se pegan. Pero, sólo por curiosidad, ¿qué te parece el ejecutivo checo?
El sujeto delgado sentado enfrente de Max usaba una camisa de seda negra y hacía girar en el sentido del reloj su copa llena. Antes de llevársela a los labios, arañó los arabescos del cristal de Bohemia y me dirigió una sonrisa fina.
Prefiero el ejecutivo que se sentó a tu lado en el avión.
Ah, te diste cuenta.
No, reí yo. No vi nada.
Max y el pasajero habían intercambiado algunas palabras durante el despegue, y antes de dormir reparé que compartían manta por debajo de las mesitas plegables.
El hecho de que Scott, su novio desde hace mucho, se quedara a menudo en Nueva York por miedo a volar, simplificaba la vida de Max y sus aventuras con otros hombres. Aun así, él sentía necesidad de justificarse. Ya fuera por medio de un brindis o de un besito galante en mi mano. A pesar de mi fallo durante el concierto, Max había tocado bien y estaba de buen humor.
Pregunté a Max si quería respirar un poco después de cenar. Todavía hacía calor en septiembre y respirar significaba para él dar una vuelta. Esquivando los huecos de la acera de adoquines, me desahogué con voz quebrada y disconforme, intentando explicarle que no podía hacerse idea de cuánto me alteraban los recuerdos relacionados con Eleonora.
Le conté con detalle la partida hacia la plaza del museo con el conductor del hotel y dónde me bajé, en frente de una estatua con un mirador. Vi anunciado el museo Národni, eran varios edificios, pero el palacio de Sternberg me llamó la atención por estar situado al final de una estrecha callejuela empedrada. Compré la entrada, subí un tramo de escaleras, y sin saber aún adónde dirigirme, entré en el entresuelo. La puerta pequeña se cerró detrás de mí y mientras caminaba sólo oía mis pasos sobre el suelo de madera. Parecía que estaba sola. Caminé por una, dos, tres salas, hasta llegar a las ventanas, donde vi a un guarda de seguridad, que me saludó en checo. Él me señaló el único camino posible, a la izquierda.
Antes de terminar el relato, Max me preguntó si el descubrimiento realmente me había incomodado.
Fue aterrador, exclamé.
Lo que me llevó a lo inevitable. A dónde andaría ella, y a lo que estaría haciendo. Y a cómo habría sobrevivido a lo que yo sobreviví. Mientras estuve detenida, trabajé con la ayuda de psicólogos y de trabajadores sociales sobre esa existencia paralela, la de Eleonora, y sobre cómo la integraba yo en otro lugar, casi como si fuera una imagen duplicada de mí misma. Vete a saber qué significaba eso. Lo miré.
Esa noche le pedí dormir en su cuarto y él se rio. Dijo que de ninguna manera, él roncaba mucho y, peor aún, había olvidado su máquina CPAP, que le ayudaba a respirar.
Para qué más oxígeno, bromeé.
Debían ser las seis de la mañana cuando el teléfono sonó en mi cuarto. Max me convidaba a un café en su terraza. Tomé un baño rápido, me puse un pulóver y subí dos pisos.
Max se arreglaba la barba cuando entré. Consideré si tenía suficiente intimidad con él como para sentarme en su cama con el pelo mojado. Me serví café y apoyé la cabeza en mi mano mientras él terminaba de extender la espuma blanca desde la oreja hasta la barbilla. Mirándose en el espejo, pasaba la hoja despacio, como una máquina cortacésped que siguiera el dibujo del rostro. El agua caliente seguía corriendo. Desde la cama, yo veía el vapor que emergía del lavabo.
Se volvió hacia mí. Ya traerían los panes, y me preguntó si había dormido bien. Luego me dijo que habíamos sido invitados a la final de un campeonato de tenis. La Laver Cup. Pregunté si la invitación venía del ejecutivo. El chico-anuncio del cristal de Bohemia.
Max rio. Sí, del flacucho principesco del otro lado de la mesa.
Después de Praga pasé dos semanas prácticamente sin dormir. Comprendí que Eleonora nunca había dejado de ser una sombra sobre mi vida. Brotaba del pasado como agua fresca y las pinceladas controladas de Bronzino sólo intensificaban esa impresión.
Lo curioso era que, antes de Praga y durante más de cinco años, yo no había estado obcecada con la imagen de aquella pelirroja de mejillas rosadas, la vecina de mi novio, parada en el portal al final de la tarde. Pensaba en Eleonora cuando me encontraba con alguna noticia suelta en Internet, pero yo diría que con un distanciamiento saludable. Hasta el momento en que encontré el retrato de Praga. Quería que esa pintura reflejara lo que yo tenía por bien resuelto en mi vida, pero lo que me venía era la memoria cruda y palpitante de la Eleonora de años atrás, y eso empezó a atormentarme.
Como dos láminas transparentes de anatomía humana, sentí la urgencia de colocar una imagen sobre la otra. Esa asociación de las dos Eleonoras se volvió una necesidad para poder seguir adelante.
Cierto día, en Long Island, estaba mirando las olas batir con fuerza. Me quedé oyendo la música del agua y observando el movimiento del mar, que no se repetía nunca. El agua se extendía sobre la arena en capas, como dos manos acariciándose, ligeramente desajustadas.
No sabía cómo justificar el regreso de Eleonora a mi vida, pero algo se había desatado en mí. Pensé en enviarle la tarjeta postal que había comprado en el museo. Sería un gesto más físico que el de enviar un e-mail, así que puse la tarjeta en un sobre y le pedí a Max que él fuese el remitente.
2
Diez minutos después, y esa vigilancia venía desde las seis de la mañana, volví a mirar el panel electrónico. Aterrizado. Lo celebré aliviando el peso de una pierna sobre la otra, volviendo a apoyar el cuerpo contra la barra de metal, un espacio difícil ya de mantener, considerando el entusiasmo por la llegada del avión. Una docena de conductores de apariencia prácticamente idéntica, con chaqueta negra y nombres de pasajeros en carteles a la altura del pecho, buscaba a los correspondientes rostros y obligaba a desplazarse a los demás.
Dos perritos seguían sentados a mi lado, a pesar de las personas que avanzaban a codazos para asistir a la lenta procesión de maletas y pasajeros. Globos, ramos de flores y demás gestos sentimentales siempre funcionan para ganar la primera línea en la sala de llegadas.
Un pasajero, mientras se quitaba el pulóver de la cintura para enfundárselo, fijó sus ojos en mí, deteniéndose en un reconocimiento distante, pero inevitable. Sujetaba el móvil entre el hombro y la mandíbula para no perder la llamada, y como hablaba portugués calculé que estaba en el vuelo de São Paulo. Se inclinó del lado de la maleta y cambió de mano para cogerla. Mientras pasaba junto a mí, observé con el corazón disparado a los otros pasajeros. Miré hacia donde estaban los taxis y me froté las manos para liberar mi mente de incertidumbres. La rigidez de las articulaciones las hacía más estrechas, como un nudo interno.
No quería arriesgarme a ninguna opinión precipitada, pero un crimen atroz siempre excita la curiosidad de la gente. Nos vimos una vez, en diciembre de 2010, y sólo volvimos a hablar años después. De las conversaciones brotó una camaradería imprevista, y el que yo estuviera a la espera de Eleonora no representaba para nada un encuentro macabro.
El viaje de Eleonora ciertamente había sido noticia. Se me ocurrió que alguien debía de haberla reconocido en el aeropuerto de São Paulo. Cogí el móvil para mirar en internet y, con la cabeza inclinada sobre la pantalla, aproveché para refugiarme allí, con mi rostro velado por el cabello, que no se quedaba sujeto tras las orejas.
Quien hubiera seguido nuestro caso, que tuvo gran repercusión en todo el país, la historia de nuestra noche de crimen y de los años pasados en manos de la justicia, seguramente no habría olvidado mi foto que, por ser menor de edad, tenía una franja negra tapándome los ojos, en un esfuerzo por protegerme que resultó inútil. La precaución había llegado tarde, cuando la foto original hacía mucho que circulaba por las redes sociales. En la foto sin franja, mis ojos azules aparecían sonrientes, antes de la noche loca, fijos en la cámara, al lado de Eleonora y de mi novio, Matias. Fue la única foto que nos hicimos juntos.
Después de cumplir condena en la Fundación Casa me fui para Nueva York, hace poco más de seis años, de nuevo algo que no debería haberse convertido en noticia, pero la gente cuando quiere te sigue la pista. El cambio de país me hacía todavía menos patriótica a los ojos del pueblo, porque no dejaba de ser una actitud arrogante y hasta discriminatoria, muestra de mi ingratitud a un lugar que supuestamente me había reformado.
El flujo de pasajeros desembarcados aumentó, y por un momento imaginé que no había reparado en ella. A mi lado se detuvieron dos sujetos que hablaban un idioma que no reconocí. Seguí la mirada de uno de ellos hasta el panel electrónico de los vuelos que iban llegando. Señaló la pantalla y su colega, que mordía un sándwich sujeto con las dos manos, confirmó con un movimiento de cabeza. El olor del queso derretido me recordó al microondas de una cafetería del aeropuerto. Busqué un punto de fuga en la contracorriente de filas desorientadas.
***
Ana, soy yo. El moteado blanquecino de las pecas y el cabello pelirrojo confirmaban lo que ella decía, mientras que sus ojos se arrugaban en una sonrisa pícara, sustentada por el mentón ligeramente levantado, que insinuaba una determinación natural. Viniste a recogerme. Qué linda, gracias.
Es lo mínimo, Eleonora, le dije, y le devolví la sonrisa, intentando esconder la extrañeza de pronunciar su nombre. ¿Quieres que te ayude con la maleta?
Eleonora estudió a las personas a su alrededor y volvió a sonreír. No, deja, que yo la llevo. No puedo creer que hayas venido, Ana. Dame un abrazo.
Recordé el viaje a Praga que había hecho un año y medio antes, un viaje que volvió a acercarme a ella tras el encuentro con el cuadro de una tal Eleonora.
Me había quedado parada delante de la pintura durante horas. No sólo tenían el mismo nombre, sino que la mujer retratada se le parecía realmente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y me aparté de la recién llegada para examinarla de frente. El blanco del ojo, bastante visible bajo el iris, le daba un aire grave, y cuando dejaba de sonreír sus labios permanecían entreabiertos, como si le faltara el aire. Eso yo no se lo conocía.
Al atravesar la puerta de cristal, cruzamos el soplo de la calefacción y luego vino el bajón de la temperatura externa.
Carajo.
Ya ves. En diciembre es así.
Era un día seco, todavía sin sol, y Eleonora iba a sentir el frío en los dientes si no cerraba la boca. Giré las muñecas y estiré los dedos, sintiendo pena por ella. Por delante, las personas vigilaban impacientes el tráfico, metiéndose entre los autos para atravesar la calle. Más tarde, el sol cristalizaría la nieve marrón en el área de desembarque, y gradualmente, siguiendo el rastro de los cada vez menos frecuentes semáforos, el blanco regresaría a Queens, acumulado en el arcén helado.
Señalé la fila de taxis y Eleonora miró por encima de mi hombro. Acompañé su gesto de vigilancia, dándome media vuelta rápidamente.
La sensación de que alguien me seguía había comenzado un día después del crimen, y llegó a pasárseme un poco durante los años que estuve encarcelada, pero cuando salí volvió a ser constante, sin importar dónde estuviese. Al darme la vuelta, comprobé que los dos muchachos con sándwiches que estaban conmigo esperando para desembarcar avanzaban decididamente hacia nosotras, así como una mujer que venía empujando a un hombre en silla de ruedas, con el cuello envuelto en una bufanda, rígido de frío.
¿Qué pasa, Ana? Relájate, dijo ella en voz baja, enarcando las cejas. Realmente llamamos la atención, qué le vamos a hacer. O por lo menos parece que la llamamos.
Me sentí medio avergonzada de que Eleonora viera lo más obvio de mí. Ella sabía exactamente cómo me sentía, porque estaba acostumbrada a ello.
Por ser mayor de edad, recibió una pena mucho más larga que la mía, e incluso dentro de la cárcel todo lo que hacía era noticia. Lo gracioso es que en mi exilio norteamericano yo no quería ser reconocida por la calle, me había ido de Brasil por causa de eso, pero secretamente le envidiaba su popularidad.
Eleonora se adormiló en el auto. Habíamos hablado algunas veces durante los días que precedieron a su vuelo. Me acordé de la reacción de su madre al saber que había comprado un pasaje a los Estados Unidos. ¿Para qué remover ese asunto? Está más que probado que esa Ana es una psicópata. Ahora podría amenazarla desde lejos, pero no serviría para nada, ni siquiera para alimentar la propia vanidad.
Eleonora me contó que había justificado el viaje hablándole de la importancia del reencuentro. En la última llamada intentaba tapar el griterío de fondo, ella diciéndole a su madre que la dejara en paz, su madre culpándola por la vida miserable que había tenido en los últimos años. Isabel parecía tomar el lugar de su hija, siempre en medio de las disputas para defenderla, enfrentándose al pueblo y a la prensa. En la vida privada era diferente. Su diana era Eleonora. El hecho de que ella interfiriera en nuestra conversación, a gritos, no era una novedad para mí. Egoísta, berreaba de lejos.
La única vez que la vi fue durante el juicio. Era pelirroja como Eleonora y se comportaba con aires de superioridad moral. Recuerdo su voz estudiada, llena de cautela. Hablaba de una manera casi inaudible, mostrando fragilidad, pero sobre todo comprensión hacia el extravío de su hija. Se notaba que era un tigre hambriento, algo despistada por los calmantes, una figura curiosa y asfixiante que yo no conseguía imaginar dentro de casa. En las redes sociales, Isabel se tornó Jezabel. Hubo quien dijo que Eleonora salía de una jaula para entrar en otra.
El conductor miró por el retrovisor, preguntando si era allí. Le dije que sí. Nos bajamos delante del edificio y un grupo de tres personas, con cámara y micrófonos, avanzó en nuestra dirección.
Me acordé de una nota que habían dejado en la portería del edificio la noche anterior. Era de una reportera que trabajaba para un canal de televisión latinoamericano. Quería una entrevista, según explicaba en español en la nota. Sondeé al portero sobre cómo había podido descubrir mi dirección, y él me devolvió la pregunta con una mirada mansa. Era yo quien debería saberlo.
Estaba claro que la prensa no iba a perder la oportunidad, deduje al ver a Eleonora tirando de la maleta. Los canales latinoamericanos eran para eso, intenté bromear con Eleonora, pero la reportera estaba prácticamente pegada a mí. Sólo podía ser ella, la dueña de la nota.
Disculpe, ¿dejó usted aquí en el edificio una nota sobre una entrevista?
Sólo una preguntita, propuso ella sin escucharme. Se comportaba con la tranquilidad de quien recula un paso, pero avanza dos, siempre seguida por un cámara y un asistente.
Eleonora, que estaba entrando en el edificio, regresó. Nada de preguntitas, dijo, empujando la cámara hacia un lado.
Al intentar proteger a su colega, la reportera perdió el equilibrio y se cayó.
¿No hablé claro? Óyeme. Esta no es tu casa, chica. Es la casa de ella. Y nadie está interesado en trapos sucios en este maldito edificio. Ahora, largo de aquí. Y puedes contar a todo el mundo que os mandé a la mierda. Que os mandamos a la mierda.
La periodista, todavía en el suelo, la escuchó aturdida. Su asistente le dio la mano para que se levantara y ella apeló entonces a su profesionalismo. Sólo estaba haciendo su trabajo y era absurda tanta violencia, aquello no iba a quedar así. El incidente tuvo lugar en el momento en que el taxista abría el portaequipaje y el portero no sabía si contener a Eleonora, si defendernos o si ayudar con el equipaje.
Algunos curiosos se detuvieron y fue formándose otra aglomeración del lado de Central Park.
Puse la mano en el costado de la reportera en un gesto de protección y la mujer dejó de intentar recogerse un mechón suelto del moño. No ha sido nada, le dije, y el portero lo ha visto todo. Usted se cayó porque perdió el equilibrio. ¿Quiere un vaso de agua?
No, gracias.
Disculpe, amiga. Ella está cansada y usted debería respetar eso. Llegar así, con el foco encendido, apuntándole a la cara con el micrófono, genera nerviosismo. ¿Lo entiende usted?
Eleonora levantó las manos abiertas hasta la altura del pecho, mostrando impaciencia. Todavía con la respiración alterada, dijo que aquello era un chantaje de la reportera y afirmó que la situación era ridícula. No te invitamos a venir aquí, continuó. No marcamos ninguna entrevista con tu equipo. Qué frío, Ana. ¿Quiénes son estas personas? No sabía que éramos interesantes hasta este punto.
Ten calma, Eleonora, le avisé, intentando controlar mi nerviosismo.
La periodista desvió la mirada hacia sus propios pies. Lo último que quiero es generar confusión, suspiró. Cuando sea posible, dijo dirigiéndose a mí, concédanme una entrevista. Aquí está mi tarjeta. Gracias, remató mientras se arreglaba el cabello, insinuando que no hacía sino cumplir con su deber.
De nada, respondió Eleonora. Adiosito, dijo, bostezando.
En nombre de las dos, apreté la mano aterida de la reportera y quedamos en eso, mostrando que éramos civilizadas.
Ella subió examinando al ascensorista y yo, disfrazando mi curiosidad por ella. Las finas pestañas sobre los párpados coralinos de Eleonora contrastaban con el brillo extraordinario de sus ojos, que se veían cada vez más irritados de no parpadear.
Ella quería presionarnos para una entrevista, soltó.
Diego, esta es mi amiga Eleonora, acaba de llegar.
No me diga.
Me fijé en los zapatos de él, luego en sus guantes blancos. Su piel me pareció enharinada, así como sus ojos opacos de mazapán, en los que se reflejaba el eterno calambre que le forzaba a estirar la pierna cada tanto.
El ascensorista dirigió una forzada sonrisa hacia mi huésped. ¿Cómo le fue el viaje?
Seguro que sabía de sobra de ella, la reina de las penitenciarías brasileñas que había tomado el avión hasta Nueva York para visitar a su colega homicida.
Muy bien. Gracias, Diego. Eleonora le guiñó un ojo al salir del ascensor en el quinto piso. Sólo que no hablo español.
***
Desde la ventana se veía que las personas ya se habían dispersado. Sólo quedó un hombre, y a pesar de no que no recordaba haberlo visto antes, él estaba mirando hacia arriba, como si siguiera a una flotante bolsa de plástico y la que hubiera perdido de vista, hasta que me miró, o esa fue mi impresión.
Parecía querer decirme algo. Confusa por todo aquello, noté que el dolor en mis dedos persistía, como en el aeropuerto. Me quité los guantes y empecé a masajear cada tendón, cada huesito. Lo que en invierno ardía, en los días cálidos permanecía adormecido.
Yo sólo creo que esa reportera y su camarógrafo no deberían haber venido hasta aquí a tocarnos las narices, sólo eso. Eleonora estiró las piernas sobre el brazo del sofá. Lo absurdo es que toda la gente ha sido testigo de que esa mujer estaba siendo inconveniente.
Estoy de acuerdo contigo, pero déjalo ya.
¿Estás enojada?
¿Yo? Miré a Eleonora, sin saber si añadir algo. No, no lo estoy. Es sólo que no quiero líos.
Ella comenzó a reír. Voy a comportarme. En serio. He desarrollado una intolerancia a la gente que te entra así de frente tan sólo porque, de repente, te volviste una persona pública.
A veces es la única manera de expresar malestar e impaciencia. Yo lo entiendo. Pero he pasado los últimos seis años de mi vida aquí en los Estados Unidos evitando líos. Es sólo eso.
Viendo a Eleonora tumbada de aquella manera sobre el sofá, me pregunté qué deseaba yo con aquella visita. Habíamos hablado algunas veces, pero ella no dejaba de ser una desconocida. Sentí un regusto a sangre en la boca. Tanteé con la lengua por donde me había pasado el hilo dental con fuerza al despertarme. Ya no me acordaba si yo había insistido en que viniese o si había sido ella la que realmente quería venir.
3
El móvil vibró sobre la mesa. Mensaje de Mutke. Así era como Max estaba anotado en mis contactos. De tanto oír a su madre repetir su apellido, se convirtió en una broma entre nosotros.
Desde la cocina veía parte del equipaje que Eleonora había dejado en la entrada del apartamento. La oscura madera labrada de la pared aumentaba la sensación de bienestar, así como el terciopelo rojo de los sillones.
¡Mutke! Era más fácil decirlo que escribirlo. ¿Ya llegaste a San Francisco?
Sí. ¿Y el huracán Eleonora?
¿Puedes creerte que casi tuvo hoy a la policía en el edificio? Y no son siquiera las ocho. Había gente en el vestíbulo y ella prácticamente tiró al suelo a una reportera. Te habría encantado.
Max rio. Nada como una acogida de esas. Seguro que la reportera va a tardar en volver, sweetheart.
Habrá otras.
Y entonces, ¿cómo es ella? La voz de Max parecía menos temblorosa y nasal cuando mostraba curiosidad.
¿Eleonora? Pelirroja apetitosa, expresidiaria, un triunfo brasileño. Tu tipo.
Ya. ¿Y dónde vas a esconder a una muñeca así?
Es que no va a haber descanso, Max, la gente va hablar de nosotras.
Lo imagino. ¿Nick ya vio a Eleonora?
No, él está fuera de la ciudad. Pero está al tanto, Max. A veces pienso que toda esa persecución está en mi cabeza. Aunque, para decir la verdad, nunca me imaginé a una reportera intentando ponernos un micrófono en las narices. Así, delante del edificio. No sé cómo descubrió dónde vivo.
¿No les gustaría escaparse un rato de esa agitación? ¿Venir aquí? Por lo que me has contado, ya son años con esa sensación, ¿no es así? ¿Cuántos años hace del crimen?
Digamos que es nuestro aniversario, Max.
Ah, olvídense de eso, vengan. A pesar de cielo gris de San Francisco, el clima está mucho más apacible que ahí.
Yo le escuchaba. La sensación era que todo alrededor tenía una capa polvorienta. De auténtico polvo, repartido sobre almohadas, estanterías y cuadros, mientras que los espejos multiplicaban su presencia en los cuartos. Como resultado de los ejercicios calisténicos de yoga, me empeñaba en encontrar una postura correcta para hablar por teléfono, pero con Eleonora mi atención estaba polarizada, entre el mundo y su presencia en el apartamento. No conseguía quedarme quieta en la silla.
Fue sólo una reportera. Y Eleonora acaba de llegar. Me parece apresurado tomar otro avión tan pronto.
Lo sé, sweetheart, lo que pasa es que estoy aburrido. Acabo de comerme mi avena. Y ahora, ¿qué hago?
Intenté seguir su raciocinio, pero me agarró un mareo por sorpresa. Estiré la espalda. Los asanas que hacía por la mañana exigían una postura adecuada, especialmente cuando me sentaba. Claro. Por eso quieres que crucemos los Estados Unidos.
Aunque yo no sea fan de las mujeres, necesito estar al tanto de tu aventura.
¿De verdad quieres conocer a Eleonora?
Estaba haciendo tiempo para llamarte. Ya tricoté tres tapetes.
Me reí de su susceptibilidad y de su afectación al mismo tiempo, sintiendo en el apartamento la presencia avivada de Eleonora, que pasó como una chispa roja. Oía su respiración, pero no sabía si no sería que me estaba imaginando a una persona medio asmática, a causa de sus labios secos entreabiertos.
Voy a preguntarle. Tu concierto, ¿es hoy a la noche?
Daría tiempo.
Déjame ver qué le parece a ella, le dije. E intenta dormir un poco más. Es temprano ahí.
Me quedé un rato en la cocina, considerando el salto hasta San Francisco. Después la idea se redujo a una duda más simple. ¿A dónde podría llevarla para tomar un café? Como si oyese mis pensamientos, Eleonora se acercó. Noté un resto de espuma blanca contorneando su frente.
¿Ana? No quiero dejar las cosas tiradas por ahí. ¿Dónde guardo mi chaqueta? Eleonora indicó la prenda y a continuación fue hasta su maleta. ¿Pongo todo esto en el cuarto?
Deberías dormir, pienso yo. No te preocupes por eso ahora. ¿No estás agotada?
No, no voy a poder.
Entonces coge una percha. Allí, en el armario de la entrada. ¿Tienes hambre?
Sí, dijo Eleonora, echándose el cabello a un lado.
Las mechas cobrizas del mismo color de los ojos y la boca con aire de tener sed volvían su piel todavía más blanca. No me acostumbraba a su presencia física. Aquella cicatriz en su cuello, a la que no me atrevía a referirme con una simple pregunta, ella tropezando con las alfombrillas y su inmovilidad cuando se detenía delante de mí.
¿Te acuerdas de mi amigo Max?
Dejó lo que estaba haciendo y se frotó los ojos, limpiándose el rostro del resto de jabón ya seco para concentrarse en mí. Ese con el que viajas, ¿no? ¿Qué le pasa?
¿Quieres ir a San Francisco?
¿Cómo así? ¿Cuándo?
¿Quieres? Bueno. Mi amigo Max, acabo de hablar con él. Tiene hoy un concierto allí. Podría ser divertido, me acordé de que en una carta me dijiste que siempre quisiste ir a San Francisco.
Eleonora liberó el arete enganchado en la bufanda. Igual acepto. En todo caso, vine a pasar un mes entero. ¿Está bien? Porque acordamos menos, lo sé.
No acordamos nada. Tú sólo dijiste que venías. Por mí está bien así, pero ya que estamos hablando de eso, hay un detalle, Eleonora. Mis abuelos vendrán en Navidad.
No, relájate. En Navidad me voy a otro lugar. No quiero darte trabajo. Lo único es que yo, en Brasil, no me quedo.
Bueno, pero puedes pasar la Navidad con nosotros.
No reaccionó a lo que le dije. Revolvió en la cartera, buscando algo en su fondo. Sacó el pasaporte, la billetera y un par de medias. Mira, antes de que se me olvide, esto es para ti, dijo, entregándome una bolsita de estopa. Ábrelo.
La sorpresa me azoró. Ella volvió a detenerse delante de mí, con el peso del cuerpo distribuido por igual sobre las dos piernas.
Gracias, dije, agarrando la bolsita. ¿No quieres sentarte, Eleonora?
No tienes por qué seguir llamándome E-le-o-no-ra todo el tiempo. Puedes decir Ele. Eli.
Eleonora buscó apoyo en el brazo del sofá, mientras yo deshacía el lazo del cordón de la bolsita. Saqué de ella dos cintas anchas de cuentas blancas. Eran dos brazaletes.
¿Te gustan?
Sí, me gustan. Eli.
Entonces te los pones, ¿no?
El cierre era un pequeño botón que se enganchaba en un sencillo anillito hecho del mismo material vitrificado. El diseño del abalorio era una X que se repetía, como muñecos recortados de papel, de esos que se dan las manos para siempre. Los espacios infinitos de la X predominaban, aunque con algunas sutiles salvedades, desvíos del camino que quebraban la continuidad del diseño. Unos, por ejemplo, torcían una pierna o soltaban la mano. Por algún motivo le encontré un parecido con la práctica del piano, con los pequeños accidentes que dan acción a la melodía.
Oí decir que el blanco protege las articulaciones. En otras palabras, no creo que te vayan a traer mala suerte.
¿No será que estos vienen de los indios kaxinawá? Parece un ajuste de cuentas.
Eleonora rio. Sí, son de los huni kuin. Demasiadas cuentas. Es lo que nos une, ¿o no? Dame esa mano. Y abrochó una de las pulseras pegada a mi piel.
Es perfecta. Tan primitiva y al mismo tiempo tan… Dejé de hablar. No sabía bien qué decir. Gracias, Eleonora. Me gusta mucho.
Es sólo un recuerdito de Brasil, nada más. Y acertaste, son de la etnia del tipo. Espero que los espíritus de la aldea disfruten de la música clásica, de lo contrario estás jodida, Ana.
El repentino silencio nos llevó en direcciones opuestas. Volví a examinar aquel entrelazado de geometría sencilla, parecía una trampa.
¿Qué pasa? ¿No te gusta?





























