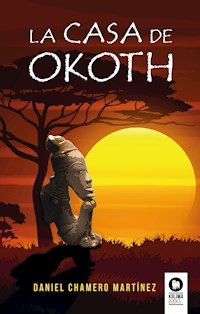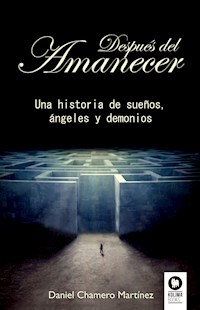
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kolima Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Esta es una historia maravillosa. El relato de un joven que conoció un ángel que emergió de un astro, que vio el cielo y las estrellas como nunca las había visto antes, que conoció el desierto bello y que incluso lo venció. Que pudo mirar el mundo desde el trozo de tierra más alto que existe. Que estuvo dentro de lo más profundo de su alma y en lugares que no son de este mundo. Esta es la historia de un sueño entre ángeles y demonios, y de un despertar. Este libro está dedicado a todas aquellas personas que dan todo lo que tienen a sus semejantes sin esperar nada a cambio, regalándonos una lección de vida en muerte y demostrándonos lo que es amar de verdad.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Después del amanecer
Una historia de sueños, ángeles y demonios
Daniel Chamero Martínez
Título original: Después del amanecer. Una historia de sueños, ángeles y demonios
Primera edición: Noviembre 2016
© 2016 Editorial Kolima, Madrid
www.editorialkolima.com
Autor: Daniel Chamero Martínez
Dirección editorial: Marta Prieto Asirón
Maquetación de cubierta: Sergio Santos Palmero
Maquetación: Rocío Aguilar Bermúdez/Santiago García Lucio
ISBN: 978-84-16364-95-4
Impreso en España
No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra sin la autorización previa y por escrito de los titulares de propiedad intelectual.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).
Para ti, siempre para ti... y para ti también, mamá, siempre para ti también
Indice
Manuel7
El ángel3
Perdido
Sueño en el desierto
Luz Bel
En la cima del mundo
Dudas
Orquídeas
Sara
El beso del ángel
Caída
Despertar
Escribiendo una historia
Manuel
Era medianoche, una de esas noches gélidas de finales de febrero. El viento frío soplaba con bravura. La luna daba un aspecto magistral al mar que, hastiado, se balanceaba bajo ella. David, que aquel día había tenido una jornada dura, estaba exhausto, pero aun así permaneció un buen rato contemplando y escuchando el océano. No podía evitarlo, el universo líquido para él era algo especial; tenía una conexión inexplicable con él que se tornaba en una atracción irremediable en noches como aquella, de luna llena, donde parecía querer decirle algo, o quizá era él quien hablaba al mar.
Él siempre había pensado que era como un espejo, capaz de reflejar los sentimientos de las personas, fueran alegría o tristeza, sin tan siquiera tener que mostrarle la cara.
Aquella noche era especial; tenía muchas cosas que meditar y contarle a pesar del cansancio, a pesar de que una parte de su cuerpo le pedía desconectar. Era el día en que había perdido a Sara. Seguramente había ocurrido mucho antes, pues a menudo descuidamos los pequeños detalles que se van sumando uno a uno y se convierten en un lastre insalvable. Pero–pensaba–, es imposible retar al tiempo, y lo hecho hecho está. Sara había decidido terminar con la relación sentimental que ambos mantenían. Hasta aquel día habían durado justo tres años. «Tres bonitos años», murmuró David, mientras contemplaba el oleaje romper contra el pequeño y desgastado espigón de la orilla, «tres maravillosos años», musitó intentando contener las lágrimas. Al mismo tiempo, en un rincón, no sé si de su memoria o de su propia alma, se encendía vivo y tortuoso aquel momento en que la besó por primera vez. Aún podía sentir el hormigueo en la tripa, aún estaba enamorado, quizá más que nunca. Pero ella había decidido romper con él y dirigirse hacia un futuro más provechoso lejos, tan lejos que ni se planteó que él la acompañara. Se iba a terminar sus estudios a una famosa universidad de Inglaterra, y aunque se lo hubiera propuesto, él no podría haberla seguido. Por mucho que doliera tenía que aceptar que el viento de la vida a veces sopla distinto para cada persona.
«El viento azotará mi vela y me llevará a donde deba llevarme; el mío no será el único barco que pase por donde haya de pasar. Tarde o temprano navegaré a la vera de alguien, y si no, lo haré solo», se decía para sus adentros mientras las olas seguían rompiendo frente a él.
Aquella noche se había vuelto más fría de lo que había empezado; tan fría, que sentía que ni aun saliendo el sol podría volverse cálida. De fondo, una vieja canción se le venía a la memoria mezclándose con todos aquellos recuerdos que ahora notaba como se marchaban sin que él pudiera hacer nada.
Tenía el ánimo débil, el alma rota, irrecuperable, inalcanzable, como cuando un globo se escapa a causa del viento de la mano de un niño mientras este lo observa con deseo, pensando en que vuelva pero sabiendo que jamás lo hará.
De repente, en el horizonte, la poderosa luz de un relámpago iluminó el mar. Apenas unos segundos después, el estruendo del trueno llegó a sus oídos anunciando que la tormenta estaba próxima. Reaccionó, y como si aquel rayo lo hubiese despertado de un largo hechizo, comenzó a caminar de regreso a casa.
«Iré por el centro, no vaya a ser que me coja la tormenta; por allí tendré más resguardo», caviló.
Le quedaban unos veinte minutos de camino. Encendió un cigarrillo pensando que quizás este pudiera aliviar su pésimo estado de ánimo.
Las calles estaban vacías; no era capaz de discernir ruido alguno más que el de sus propias pisadas contra los humedecidos adoquines. Paso a paso, se fue sumiendo de nuevo en sus sentimientos, y en preguntarse una y otra vez el porqué de todo, arañándose el corazón con cada respuesta. Se sentía culpable, causante del fracaso de su relación. No veía motivo alguno para responsabilizarla a ella de nada más que de haberlo hecho feliz. Sin duda, ella había sido una bendición en su vida. Un «nunca la olvidaré» escapó de sus labios, rompiendo el silencio de la calle mientras una lágrima salía de sus ojos.
A lo lejos, unos faroles de cobre resplandecían tímidamente sobre una pared de madera, iluminando la entrada de un pub que años atrás conoció bastante bien, pues era donde solía ir a tomar cervezas con sus amigos antes de que Sara se cruzase en su vida. Por un momento pensó en lo mucho que le apetecía un buen trago para digerir mejor todo lo que acababa de acontecerle, pero llegó a la conclusión de que el alcohol no le ayudaría; al contrario, agravaría su estado y le haría sentirse peor. Sabía que el alcohol tiene un efecto potenciador y depresivo, pero era una idea que le atraía; era ese estúpido masoquismo sentimental que tenemos el que le arrastraba a entrar en aquella taberna.
De pronto, las primeras gotas de la anunciada tormenta empezaron a caer, una tras otra, cada vez con mayor intensidad, sin dejar a David otra posibilidad que refugiarse en la taberna. Era eso o calarse, así que empezó a correr y se metió rápidamente en aquel pub que tan buenos recuerdos le traía.
La taberna, de estilo irlandés, estaba prácticamente vacía; el ambiente sin duda invitaba a la melancolía. Lo envolvió una cautivadora y agradable sensación. Como cuando uno llega a casa después de estar meses ausente; como algo perenne, todo estaba en su sitio, tal y como él lo recordaba. Incluso el olor le pareció que lo arropaba dándole un fuerte abrazo de bienvenida. Avanzó unos pasos y se fijó en los detalles que tan aprendidos tenía de aquella vieja tasca. Antiguas fotografías de personas que jamás había conocido, de una época lastrada por la lucha y las diferencias sociales. Lámparas de latón, que desprendían una luz tenue que se hacía perfecta. Grandes ventanales, lacrados por el paso del tiempo, y una gran barra de madera desgastada, la misma en la que tantas veces se había postrado al cobijo de una buena cerveza y la insuperable compañía de los amigos.
Al fondo, y tras la barra, reconoció al camarero, Víctor, un chico un poco más joven que él que llevaba algunos años sirviendo en el pub y que conocía pero del que hacía bastante tiempo que no sabía nada. Se acercó al mostrador, y sonriendo, le dijo:
–¿Qué tal? ¿Cómo andas? Hacía tiempo que no te veía; por lo que veo sigues aquí.
El camarero se volvió y lo miró, y tras una breve pausa, sonrió y exclamó:
–¡Vaya hombre, si eres tú! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¿Dónde has estado?–al tiempo que extendía la mano para estrechársela.
–Trabajando, ya sabes... Bueno, eso y una chica que conocí, Sara, no sé si la conoces.
–Mmm… No me suena, ¿venía aquí contigo?
–No, nos conocimos en unos cursos de verano.
–Ah vale, bueno pues ven un día con ella y me la presentas.
–Eso va a ser difícil–dijo el joven un poco apesadumbrado–; se va este lunes a Inglaterra. Va a hacer un máster y a mejorar su nivel de inglés. Lo hemos dejado–prosiguió.
–Vaya, lo siento. ¿Cómo estás?
–Bien–contestó David en un tono seco intentando dar por zanjada la conversación
–Ponme una pinta, voy al servicio–dijo mientras se dirigía al baño.
Al salir, ya tenía la cerveza sobre la barra. La cogió y tomó asiento.
–¿Qué tal todo por aquí?–preguntó.
–Bien, como siempre; hoy jueves hay poca gente. Oye, qué casualidad, hace un rato me han preguntado por ti.
–¿Por mí?
–Sí, por ti.
–¿Y quién te ha preguntado por mí?, si se puede saber.
–Yo–respondió una voz ronca a su espalda. David se sobrecogió durante un instante y se giró sobre sí mismo. No le sonaba en absoluto el rostro de aquella persona. Era un hombre mayor, de unos sesenta años. Tenía el pelo canoso, una gran entrada que le llegaba hasta la mitad de la cabeza y un cuidado y elegante bigote grisáceo que le daba un aire de solemnidad. Su mirada no le dijo mucho, quizá porque quedaba un tanto oculta tras unas gafas de montura metálica, pero sí su voz. Había escuchado un simple «yo», pues él no había pronunciado ninguna otra palabra. Aun así, percibió algo enigmático en aquel individuo, incluso familiar, a pesar de estar seguro de no conocerlo.
–Ahh..., perdóneme, ¿le conozco?–preguntó David desconcertado.
–No, no me conoces–contestó el sujeto con aquella voz resollada, y tras unos segundos prosiguió–, pero yo a ti sí.
–¡Vaya! ¿Y de qué me conoce?
–¡Bah! De poca cosa, eso no importa, lo que importa es que hoy hemos coincidido. ¿Puedo?–preguntó señalando la silla vacía que había junto a David, mientras tomaba asiento sin tan siquiera esperar respuesta.
–Pónme un whisky solo, y cuando el chaval acabe la cerveza le pones otra de mi parte. ¿No te importa verdad?
–No, no me importa, pero no hace falta, gracias.
–Ahh, de nada. Tú bébete esa y a la siguiente te invito yo. La tormenta va a durar toda la noche, créeme, que de esto yo entiendo.
–¿Es usted meteorólogo?–preguntó David riendo de una manera un tanto burlona.
–No, no lo soy, pero hace años, muchos años, vi una como esta–contestó mientras un golpe de viento sacudía las puertas de la entrada abriéndolas de par en par, zarandeándolas como si de dos folios se tratase, escupiendo una manta de agua hacia el interior. Mientras, el camarero ponía todo su afán en cerrar y asegurar las puertas.
–Me llamo Manuel–prosiguió el extraño–, y hace justo cuarenta años me topé con una tormenta como esta, lejos de aquí, en mitad del campo. En mitad de la noche, fíjate –continuó–. Aquel día fui a llevarle unos medicamentos a un buen anciano que no se encontraba muy bien, un viejo amigo de mi ya por aquel entonces difunto padre. Yo solo tenía veintiún años. Aquel anciano–prosiguió– vivía solo, en mitad de la montaña, rodeado de la misma soledad que habitaba en su interior. Yo sentía lástima por él, porque era un buen hombre, y porque, aun no habiéndolo sido, la soledad es demasiado castigo para cualquiera, y más en tus últimos días. Iba a verlo cada vez que podía. Recuerdo que por aquel entonces yo tenía una moto, una vieja moto que me dejó mi padre. Yo siempre cogía aquella antigua moto para ir a ver al anciano; vivía bastante apartado. Ese día fui a verlo más tarde de lo normal, casi cayendo la noche. Apenas tuve tiempo para darle las medicinas y arreglarle un poco la casa. Hablamos poco; me dijo que ya era de noche y que se avecinaba una gran tormenta, que me marchase cuanto antes. Y así lo hice en cuanto terminé de arroparlo. Cuando salí de la casa ya era noche cerrada. El viento azotaba las copas de los árboles. Los truenos rugían a la par que los destellos de luz de los relámpagos. Tenía la tormenta prácticamente encima. Me apresuré y arranqué la moto rápidamente. Por un momento dudé de si quedarme a pasar la noche en casa del anciano, pero decidí jugármela y salí de allí todo lo rápido que pude. Habían pasado cinco minutos de camino, cuando la tormenta empezó a descargar justo encima mío con una fuerza descomunal. En mitad de la noche, apenas me alcanzaba para ver más allá de tres metros por delante. Y, de repente, la moto se paró. La cadena se había soltado. Intenté ponerla en su sitio pero era imposible. Tenía una tapa de protección cogida fuertemente con cuatro tuercas. Me hacía falta una llave fija del once; nunca lo olvidaré. De pronto, mientras yo estaba agachado intentando aflojar las tuercas con mis propios dedos, escuché una voz tras de mí.
»‘¿Te hace falta ayuda muchacho?’ me dijo. Menudo susto. Me giré y era un hombre con un chubasquero, con la capucha puesta. Era imposible verle la cara. Eso me hizo sentir más pavor aún. Me quedé mudo, inmóvil, hasta que pude sacar un poco de valor y explicarle lo que me pasaba.
»‘Una llave del once’ dije y aquel hombre sacó una llave del once. ¿Quién, en mitad de una tormenta como esa, lleva una llave del once encima? ¿Y en mitad de la montaña? Había pasado cientos de veces por allí, en días soleados, y jamás me crucé con nadie. Jamás, y de repente apareció aquel tipo justo con la llave que me hacía falta.
»Y lo más extraño aún es que, cuando puse la cadena, me di la vuelta para devolverle la llave y darle las gracias y ya no estaba. Se fue sin decir nada, ni siquiera le oí. Arranqué la moto y me fui todo lo rápido que pude de aquel lugar. Jamás he pasado tanto miedo en mi vida.
»Al día siguiente, lucía un sol enorme. Decidí ir a ver al anciano y de paso contarle lo que me había pasado, por si sabía quién pudiera ser ese extraño sin rostro. Por el camino, y justo donde se me había parado la moto, me encontré una gran montaña de piedras y lodo. Había habido un gran desprendimiento, justo donde se me había parado la moto la noche anterior, porque era allí donde el camino se bifurcaba, junto a la encina. En aquel momento no hice demasiado caso y seguí rumbo a la casa del viejo. Cuando llegué, el pobre Narciso, que así se llamaba, estaba muerto. Su piel estaba fría y su cuerpo rígido. Hacía bastantes horas que había fallecido.
»Con el tiempo–continuó tras una pausa–, siempre me he preguntado si aquella mole de piedras y lodo me hubiera caído encima si no hubiera arreglado la moto. Y quién era aquel extraño con una llave del once en mitad de aquella tormenta. También si Narciso estaba ya muerto cuando aquel extraño se apareció. En definitiva, si fue él quien, ya muerto, apuró sus últimos segundos para salvarme la vida. Yo fui un ángel los últimos días de aquel anciano y aquel extraño fue un ángel para mí. Todas las personas tenemos un ángel que vela por nosotros. Y que a veces sentimos miedo de él. Miedo de quien pretende ayudarnos.
–Yo no creo en los ángeles–replicó David.
–¿Y en qué crees?
–En las personas.
–Bien, entonces crees en los ángeles–sentenció Manuel.
–Mira chico, cuando hablo de ángeles no solo me refiero a seres celestiales de dos metros con grandes alas a sus espaldas. No me refiero a criaturas perfectas al servicio del ministerio de Dios. Cuando hablo de ángeles me refiero a personas normales, sin importar su apariencia. Personas que son especiales en la vida de otras más de lo que pudiera ser un ángel alado. Todos tenemos uno; todos tenemos a alguien tan especial que se nos antoja un ángel y todos somos un ángel en la vida de alguien. Bueno, quizá no todos. Puede que también haya demonios, pues aunque creo que la condición humana es buena por naturaleza, también he de admitir que hay personas que se forjan a base de maldad y violencia, así como de otras cosas que hacen de este mundo lo que es. Todas ellas fruto del egoísmo, pues toda conducta impropia nace de nuestro ego. Por el contrario, te diré que cuando empatizamos con nuestros semejantes es cuando salvamos esa barrera, cuando empezamos a amar. Amar y entender a nuestros semejantes es amarnos y entendernos a nosotros mismos y eso se llama humanidad. La humanidad, nunca lo olvides, es la mayor virtud que puede poseer una persona; no hay otra más poderosa. Y aunque hay otras muchas virtudes en apariencia mayores, yo te repito que no hay ninguna como la humanidad.
–Bueno, hay muchas virtudes–contestó David interesándose por la conversación.
–Sí las hay. Platón planteó que existía una virtud para cada parte de la persona, cuatro en total. La sabiduría, el valor, el autocontrol y la justicia. Pero se equivocaba, pues ninguna de ellas tiene más valor que la humanidad. Si eres una buena persona, si eres amante de tus semejantes, serás sabio.
–Puede que sí, que eso sea verdad.
–Pues sí, David. Es una de las pocas verdades de las que estoy seguro en esta vida. Es difícil hallar verdades cuando es difícil definir la Verdad.
–La verdad es la verdad. No hay más vueltas–espetó el joven.
–¿Eso crees? Escucha–dijo el hombre, al tiempo que acercaba más su silla a la del muchacho, como anunciando la importancia de lo que iba a decirle.
–David, hay verdades y verdades; unas que siempre lo fueron y serán, y otras que dejaron de serlo. Hay verdades a medias, y otras como puños. Hay verdades que enamoran, y las hay que hacen daño. Hay verdades para el pueblo y verdades para nadie. Las hay de dos caras y tan duras que son impronunciables. Verdades que se esconden bajo llave en un cajón para que nadie las abrace. Las hay que envejecen con el tiempo hasta que desaparecen o se convierten en mentira. Y mentiras que se convierten en verdades. Verdades como dogma, disfrazadas de verdad, y otras tan evidentes, que cabalgan con el viento. Están la mía y la tuya, y entre medias lo que es. Verdades que zozobran a la deriva y que nadie alcanzará. Verdades por las que jamás nadie mediará; verdades que hacen justicia y se tramitan por honor, y otras que no tanto y causan dolor. Unas que se tacharon de mentiras, en el olvido cayeron y por las que se luchó una vida entera, y por las que muchos murieron. Las verdades provocan, enamoran, apaciguan y entristecen, enseñan y hasta muchas veces escuecen. Está la que salió de tu boca y cruzó mis oídos, la del mudo invidente desvalido. Las hay que hacen jurar y prometer hasta cruzar los dedos si hace falta, y otras que decimos con la mirada sin tener que pronunciarlas. La del político, prostituta del verso. La del bueno, que solo importa a los buenos. La que es y la que debe ser.
David se quedó contemplando a Manuel. La elocuencia con la que hablaba empezaba a hacerle reflexionar, y por un momento se quedó como perdido, sumergido en el mar de palabras que salían de la boca de aquel extraño.
Manuel le observó, y mirándole le dijo:
–¿Muchacho, te pasa algo?
David sacudió la cabeza y, tocándose con su mano el pecho, exclamó:
–No, que va. Bueno, me duele un poco aquí.
–Es normal, por eso no te preocupes. Pero aparte de eso, ¿te ocurre algo más?
El silencio se abrió un hueco entre ambos. El chico no contestó; de nuevo Sara se le vino a la memoria. Sentía un intenso dolor en el pecho, justo a la altura del corazón. Pero no era ese el dolor que le inquietaba. Por dentro de su cuerpo había una extraña fuerza que le hacía sentir como si una manada de lobos le estuviera devorando a bocados, como si el aire que respiraba le hiciera el mismo efecto que el agua a un ahogado.
Tenía una gran sensación de angustia. Su ser le pedía vomitar su sufrimiento en forma de palabras, aunque fuera a ese desconocido que tanto parecía saber de esas cosas.
Manuel lo miró como si supiera lo que estaba pensando.
–Una chica, ¿me equivoco? Eres joven, no deberías decaer así nunca; si no luchas no ganas. Cuando amas algo de verdad, nunca lo pierdes. Pon fuerza en las cosas y nunca las perderás.
–Lo hago, créame; pongo toda la fuerza que tengo en las cosas. Y aun así no salen.
–Paciencia, saldrán.
–No sé, a veces pienso que apunto muy alto.
–Tú siempre llegarás por muy alto que apuntes. Y recuerda: de ti depende tu futuro. El donde y el cuando. Decide lo que quieres de verdad y ve a por ello, esté donde esté. Yo solo me arrepiento de no haber hecho una cosa en mi vida: escribir mi historia.
–Pues aplíquese y hágalo, aún está a tiempo. Es lo que me acaba de decir, ¿no?
–Mi tiempo se acabó, ya no me queda. Ojalá pudiera.
–Todavía es joven; le queda tiempo para escribir varias historias si quiere.
–Con la mía me bastaría. Contar todo lo que hice y por qué lo hice. No irme de este mundo en silencio. El día que mueran los recuerdos sobre mí, el día que el tiempo se coma la memoria de todo aquello que hice, cuando todo eso caiga en el olvido eterno, ese día yo habré muerto también. Escribir es ponerle palabras al alma. Escribir es hacerte eterno.
–Yo ahora solo podría escribir de la pena que siento; sería un libro de lágrimas. Un libro triste.
–Las lágrimas son para quien las merece, y ella merece las tuyas tanto como tú las de ella. La pena es bonita, pues es un sentimiento de dolor por algo o alguien a quien queremos.
–Ella hoy no ha llorado por mí. Quizá eso duela más; la he notado tan fría, tan distante. Yo pensaba que me quería tanto como yo a ella, que me adoraba, que jamás se separaría de mí como tantas veces me decía. Pero se va y solo sabe decirme, «¡aguanta David, aguanta!». Como prediciendo que voy a derrumbarme.
–Las cosas no son siempre como creemos. Es posible que ella te ame, que seas tú quien se va y que ella te esté dando aliento. Tu amor por ella es tu fuerza David; si te dice que aguantes, debes aguantar. Sigue queriéndola, sigue amándola sin importar dónde esté. El amor no entiende de distancias. O está dentro o está fuera. No hay más vuelta de hoja.
–¿Y por qué me ha dejado?
–Créeme, no lo ha hecho. Todo depende de ti.
David no entendía muy bien lo que quería decirle Manuel. Se quedó pensativo analizando lo que acababa de escuchar. De fondo podía oír como la lluvia seguía golpeando fuertemente los ventanales del pub. El olor a madera recia que se desprendía de aquella barra le iba calando cada vez más; lo inhalaba y le invadía por dentro, acentuando el sentimiento de nostalgia que sentía. Y, además, esa punzada en el corazón. Como si se lo hubieran arrancado. Lo notaba palpitar, una y otra vez. Esta vez fue él quien llamó al camarero para pedir otra ronda.
–¡Víctor! Pon otra ronda de lo mismo; esta la pago yo.
Manuel mostró una sonrisa picarona y no pudo resistirse a añadir una leve carcajada.
–Así me gusta, chico. Vas cogiendo las cosas.