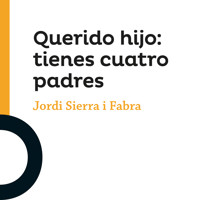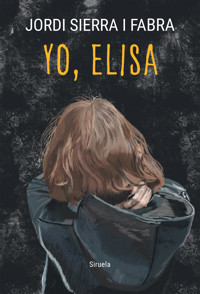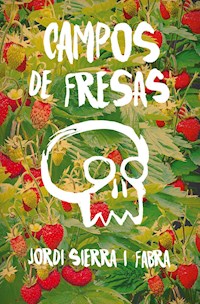Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Bruño
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Castellano - JUVENIL - PARALELO CERO
- Sprache: Spanisch
Un huracán devastador deja asolada la ciudad de Mainauni. Tres jóvenes de la calle, San, Ibo y Tayil, amigos desde la infancia, deciden aprovechar los días posteriores al desastre para saquear las casas abandonadas. San, el cabecilla, está convencido del éxito de su plan, y el sumiso Tayil lo secunda. Pero Ibo empieza a pensar que otra vida es posible para él. Su encuentro con Adamia supondrá un punto de inflexión en su desarraigada existencia... Una historia de amistad y de amor en un entorno de marginación y desesperanza donde la violencia tratará de imponer su ley.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jordi Sierra i Fabra
Después del huracán
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Créditos
Al protagonista real de esta historia, superviviente de la desaparecida ciudad de Tacloban, en las islas Filipinas, durante el supertifón Haiyan, en noviembre de 2013.
1
SAN echó a correr.
La calle era empinada, así que, de bajada, un tropezón significaba rodar varios metros, con muchas posibilidades de que uno se rompiera la crisma. La única vez que aquello le había sucedido acabó en el hospital con el brazo roto. El izquierdo. El suyo.
Al llegar al cruce miró a ambos lados.
Las casas, pequeñas, una o dos plantas, se apretaban en aquel racimo urbano construido sin el menor orden ni planificación. Por el aire, yendo de una vivienda a otra y de ellas a los postes de la luz, un entramado de cables convertido en un laberinto mostraba la eterna sensación de precariedad de siempre. A la derecha se veía la parte más rica de la ciudad y el mar.
El mar por donde entraría la muerte.
San siguió bajando a la carrera.
Se detuvo en el tugurio de Yanno y le bastó con meter la cabeza por el hueco de la puerta para comprobar que ellos no estaban allí.
Aun así, se lo preguntó a él.
—¿Has visto a Ibo y a Tayil?
Yanno le lanzó una desconfiada mirada.
—¿A estas horas? ¿Cómo van a estar aquí tan temprano?
—Era por preguntar, hombre. No te enfades.
—A saber qué estaréis tramando —refunfuñó.
No era mal tipo, pero la edad y la de cosas que le habían sucedido le hacían ser desconfiado, sobre todo con ellos. Yanno tendría ya más de cincuenta. Una vez, no hacía mucho, les dijo que antes de los veinte todas las personas eran estúpidas.
—Os creéis que lo sabéis todo, estáis seguros de todo, vais por ahí provocando, retando, haciendo Dios sabe qué, sin preocuparos de nada. Un día os arrepentiréis.
Ese era Yanno.
Pero en su local uno aliviaba de penas el estómago por muy poco dinero, y en el bar servía buen licor de contrabando.
San siguió corriendo.
Le extrañó ver a la gente tan tranquila.
Eso significaba que todavía no sabían la noticia.
Cuando la conocieran, se volverían locos.
—Maldita sea, ¿dónde estáis? —rezongó entre dientes.
Era extraño. El cielo estaba azul, radiante, salvo por la presencia de algunas nubes blancas, pocas. También el mar se veía tranquilo. Era como si, en la antesala del infierno, la vida apurase sus últimos momentos de paz.
Llegó al callejón donde se reunían para aspirar pegamento o fumar cuando alguno de ellos pillaba algo. Vacío. Subió por la calle del barro —la llamaban así porque cuando llovía era igual que una piscina de lodo— y tampoco allí vio a nadie. Empezó a ponerse de mal humor.
Cada minuto contaba, aunque aún faltase mucho para desatar las furias.
Finalmente, Aria, la mulata más bonita del barrio, aunque ya embarazada de siete meses, señaló hacia el puente y le dijo:
—He visto a Tayil, sí. Iba por allí hace un rato.
Era una pena que Aria se hubiese doblegado a las exigencias de Makoyo. Una verdadera pena. Merecía algo más. Makoyo acabaría el día menos pensado muerto con un machete hundido en la espalda, y entonces Aria tendría que criar a su hijo sola.
Bueno, lo criaría igualmente sola y sin ayuda aunque Makoyo viviese.
Como todas las chicas del barrio.
Otra carrera más.
Tayil estaba bajo el puente, efectivamente. Había recogido una pieza de hierro de algún vertedero cercano y estaba estudiando su posible utilidad. Una pieza, de lo que fuera, no servía de nada ni para nada, pero junto a otra, a lo mejor daba forma a algo interesante.
San llegó a su lado. Jadeaba.
—Hola, hermano —lo saludó Tayil.
—Te estaba buscando.
—Pues ya me has encontrado.
—¿Sabes lo del huracán?
—¿Qué huracán?
—¡El que se nos viene encima!
Tayil dejó de interesarse por la pieza de hierro que no sabía de dónde había salido ni para qué podía valer. San parecía súbitamente excitado. Se levantó y miró el cielo, el mar.
Los monzones eran normales, aunque siempre pasaban más al sur y a ellos casi no les afectaban. Su península quedaba así resguardada de los vientos, las corrientes marinas y demás combinaciones.
Pero San acababa de emplear la palabra…
—¿Un huracán? ¿Aquí?
—¡Sí! ¡El huracán que nos dejará sin ciudad y nos hará ricos, ese huracán! —gritó San con los ojos iluminados—. ¿Dónde está Ibo?
2
IBO observaba el coche.
La calle, poco concurrida. El vehículo, aparcado frente a una tienda cerrada. Los dos ocupantes, paseando imprudentes a unos doscientos metros. No llevaban las cámaras colgando del cuello ostentosamente, pero se les notaba que eran turistas. Además, el coche era de alquiler.
No era normal ver turistas por allí.
Pero de vez en cuando caía alguno.
Creían que el mundo era un lugar por descubrir.
Ibo se acercó despacio.
El maletero era fácil de abrir. Lo que tenía que decidir era si valía la pena correr el riesgo. Suponiendo que encontrara una maleta, o dos, ¿podría echar a correr con ella, o ellas? ¿Y si pesaban? ¿Y si no había más que ropa barata? Los turistas solían viajar con lo más práctico. Nada de trajes bonitos. A treinta grados lo normal era llevar camisetas de algodón y pantalones cortos.
Se detuvo junto al coche.
Miró su interior.
Nada.
O lo llevaban en el maletero o lo tenían todo en otra parte, una pensión, un hotel…
¿A quién se le ocurría hacer turismo por allí?
Mainauni era la ciudad más fea del mundo.
Eso sí, con un centro antiguo de cuando las islas eran prósperas y puerto obligado en cualquier trayecto por los mares del Sur.
Ibo se apoyó en el coche.
Miró calle arriba y calle abajo.
¿Por qué había tan poca gente por allí?
Vale, de acuerdo, lo haría. Total, abrir el maletero era lo más sencillo. Bastaría con echar un vistazo dentro y decidir. En un caso u otro echaría a correr y no lo alcanzarían. Sus pies desnudos eran los más rápidos de la ciudad.
—¿Pero qué…?
La pareja de turistas estaba hablando con alguien, en la calle, cuando echaron a correr en dirección al coche.
Ibo no supo qué hacer.
¿Por qué corrían?
¿La persona con la que estaban hablando les había advertido de que él iba a robarles?
Absurdo.
Se apartó del coche, con los músculos en tensión. Si él también corría, se delataría. ¡Pero no había hecho nada! ¿Por qué debería largarse a la carrera?
Se quedó donde estaba.
A medida que se acercaban al coche, comprendió que no corrían por él. Ni lo miraban. Los ojos del hombre mostraban tensión. Los de la mujer, directamente pánico. Parecía al borde de un ataque de nervios.
El resto fue visto y no visto.
Llegaron a su vehículo, se metieron dentro, cada uno por su lado, y tras ponerlo en marcha salieron zumbando a toda velocidad.
Pero a toda velocidad.
—¡Vamos, vamos, deprisa! —le había insistido ella.
Ibo volvió a mirar calle arriba y calle abajo.
Los turistas que habían huido ya no eran los únicos que corrían. De pronto lo hacía más gente. Una mujer que llevaba de la mano a dos niños. Una señora cargada con bolsas. Un hombre con las manos en la cabeza…
Algo sucedía.
Ibo olisqueó el aire.
El último incendio que había devastado las casas de madera de media ciudad había sucedido antes de que él naciera. Y las lluvias…
Ya estaban habituados a ellas, a los monzones y a las inundaciones periódicas.
En una ventana vio a una mujer llorando.
La cabeza hundida entre las manos, mayor, perdida en su desaliento, los ojos vidriosos. Unos ojos que se hundieron en él por espacio de dos o tres segundos.
Ibo percibió el dolor.
¡Tanto dolor!
No se acercó a ella. Caminó otro poco más. De una casa salió una pareja con dos niños pequeños. Iban cargados de maletas. Tenían el coche aparcado delante de la casa. Ni siquiera se molestaron en colocarlas ordenadas en el maletero. Lo abrieron y las amontonaron en él. La mujer se quedó con varias bolsas.
—¡¡Las llevaré encima!! —gritó—. ¡Corre!
—Tranquila, Imelda —abrió las manos él—. Todavía está lejos, aún falta. Si perdemos la calma será peor.
—¡Pero la carretera se colapsará en muy poco tiempo! —continuó ella—. ¡Cuanto antes salgamos, mejor! ¿Quieres pasarte dos días en un atasco y que nos alcance?
Los dos niños lloraban asustados.
Hicieron como los turistas: meterse en el coche, arrancar y salir haciendo rechinar los neumáticos en el empedrado de la calle.
Ahora sí, Ibo comprendió que algo sucedía.
Algo grave.
Buscó a alguien a quien preguntar, volvió la cabeza y se encontró de nuevo con la mujer de la ventana.
No hizo falta que hablara con ella.
—¡Ibo!
Allí estaban San y Tayil, corriendo hacia él como una jauría de perros tras su presa.
Lo curioso era que ambos sonreían.
3
EL bar estaba atiborrado de personas frente al televisor. No era por un partido de fútbol. Ni por un concurso popular. Tampoco había una exhibición de mises. El centro de atención lo acaparaba al cien por cien un hombre que hablaba con voz grave y rostro de preocupación. A un lado, a la derecha de su cabeza, la palabra huracán, bien visible. Al otro, un pequeño mapa en el que se veía la espiral del fenómeno climatológico, con su ojo en el centro, y un reguero de flechas indicando su trayectoria en dirección a tierra. Por debajo, sobre una franja roja, destacaban otras palabras. Unas fijas: «Plan de emergencia y evacuación», y otras móviles con las que iban vertiendo los datos de la velocidad de los vientos, la categoría del huracán y su nombre.
Myra.
El huracán se llamaba Myra.
Era el decimotercero del año, desde el primero, Alan, hasta el penúltimo, Layla.
«… las fuertes lluvias, con ráfagas de viento de 300 a 350 kilómetros por hora y rachas que pueden llegar a los 375, se han iniciado ya en torno a las islas del archipiélago menor…».
Ibo, San y Tayil estaban en la puerta, apretados unos contra otros. Mientras el presentador hablaba, las voces se elevaban aquí y allá en espirales crecientes que siempre acababan en gritos o mezcladas con la tensión y los nervios del momento.
—¡Callad, a ver qué dice!
—¿Qué quieres que diga? ¡Se nos viene encima, eso es lo que dice!
—¿Y no lo han visto antes? ¡Esa cosa no se forma en cinco minutos! ¡Apenas si queda tiempo!
—¡Mirad, salimos nosotros!
Esta vez se hizo un silencio mayor.
«Se estima que el huracán entrará por la península de Ayorán y tocará tierra la noche del 17 en Mainauni…».
—¿Y qué hacemos, eh? —le gritó un hombre al televisor.
—¿Cómo es posible eso? ¡Los huracanes siempre iban por el otro lado! ¡Aquí solo llovía!
—¡Es el cambio climático y esas cosas, que afecta a la temperatura del aire, a la intensidad de los vientos! ¡La Tierra lleva años enferma y causando estragos, terremotos, inundaciones…, y esta vez nos ha tocado a nosotros!
—¡Cállate, Pradan!
Volvieron las voces, atropellándose unas a otras.
—¡Hay que irse de aquí!
—¿Y a dónde vamos a ir? ¡La mayoría no tenemos ni coche!
—¡Dicen que van a sacarnos!
De nuevo el locutor, circunspecto, serio.
«Las autoridades han decretado un plan de evacuación con la ayuda del ejército…».
Un mujer rompió a llorar.
—¿Van a sacar a 300000 personas en dos días? —blandió un puño al aire su marido mientras la atraía hacia sí con el otro brazo—. ¿Cómo? ¿En barco, con el huracán encima? ¿En avión? —apuntó al presentador con un dedo acusador—. Te recuerdo que en nuestro aeródromo únicamente pueden aterrizar y despegar aviones pequeños. ¡Esto es una ratonera!
—¡Solo tenemos una carretera, y el puente, que en caso de hundirse nos dejará aislados!
—¡Pero mejor ir tierra adentro que quedarse aquí!
—¡Cuando volvamos no quedará ciudad!
—¡Pues habrá que reconstruirla!
—¿Cómo?
—¡Nos ayudarán!
—¡Nadie hará nada por nosotros! ¡No les importamos, nunca les hemos importado!
—¡Exacto, somos una mota de polvo que no se ve, y ni siquiera les irritamos lo suficiente como para apartarla de un plumazo!
Esta vez el griterío fue ensordecedor y ya no hubo quien lo detuviera. En la pantalla del televisor aparecieron diversas escenas, probablemente antiguas las primeras —palmeras batidas por el viento y calles azotadas por la lluvia—, junto a las actuales —el huracán visto desde un satélite, camiones militares moviéndose y finalmente un general cargado de estrellas hablando con gravedad:
«Pedimos calma a la población civil, y que sigan atentamente las instrucciones…».
—¿Cuánto durarán las comunicaciones en pie, idiota?
—¿Nos encerramos en casa y tapamos las ventanas? ¿Cómo? ¿Con qué? ¡Son casas de madera!
—¡Solo reaccionáis cuando sucede algo malo! ¡Seguro que en la capital estáis tan tranquilos!
Los tres chicos se apartaron un poco de la puerta.
Era suficiente.
—¿Lo captas? —le dijo San a Ibo.
—Sí, lo capto —asintió el chico.
—Larguémonos de aquí —murmuró Tayil—. Somos los únicos que parecemos felices.
4
SAN, Ibo y Tayil se sentaron bajo una palmera, cerca de la playa y el muelle, junto al río, en el lugar donde Myra tocaría tierra firme. Luego se convertiría en una tormenta tropical, pero antes habría sembrado de caos y muerte todo lo que hubiera tocado a su paso. Primero llegarían las lluvias y los vientos, cada vez más salvajes e intensos. Después aparecería el núcleo de aquella fuerza destructora. La más temible. En otras partes tenían terremotos y tsunamis. Ellos, huracanes y monzones.
La vida no siempre era maravillosa.
El plan de San, sin embargo, parecía perfecto.
—Es tan simple, tanto… —le brillaron los ojos—. Podemos sacar suficiente para vivir años.
Su entusiasmo era contagioso. Sobre todo en lo que respectaba a Tayil.
—Tú sí tienes cabeza, San.
—¿No crees que la gente se llevará lo que tenga de valor? —dudó Ibo.
—¿Toda la gente? ¿Y todo lo valioso? —siempre que argumentaba algo cerraba el puño y lo movía con pasión—. ¡Los que se están marchando en coche van a tope, sí, pero los que lo hacen en motocicleta, bicicleta o a pie no pueden! ¡Ya se ha desatado el pánico, salen zumbando de sus casas! ¡Sí, se llevarán dinero, joyas, pero quedan muchas más cosas en una casa, sobre todo en las del barrio de Kui! ¡Esas son casas grandes y ricas! ¡Pero no hemos de pensar únicamente en ellas! ¿Y los que van a quedarse, confiados en que no les pase nada, y van a morir seguro? ¿Y los viejos que están solos y se niegan a irse? ¡Os digo que es el plan perfecto, el más seguro de nuestra vida! ¡Nadie nos verá, seremos los amos de la ciudad durante horas!
San era capaz de hablar sin parar.
Y Tayil, de escucharlo sin abrir la boca.
En Ibo, por contra, todo era mente.
Pensamientos.
Cuando se sumía en ellos podía desconectar, incluso de la verborrea de San. Interiorizaba las cosas, las reflexionaba; sin embargo, para no discutir, casi siempre terminaba por aceptar las decisiones del mayor de los tres, aunque solo les llevase un año. San los había sacado de más de un lío.
En las calles, un año más siempre era mucho.