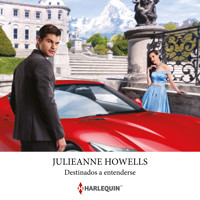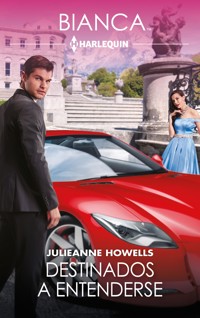
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Bianca 2992 Escapó de la boda… ¡Pero no consiguió escapar de su atracción! La fría educación del príncipe Leo aseguraba que el amor no estuviera a su alcance. Por eso no lo dudó antes de aceptar el matrimonio de conveniencia que su familia siempre había deseado. Hasta que la princesa Violetta desapareció el día de la boda… Para Violetta, someterse a un hombre era inaceptable, aunque ese hombre la encendiera con una sola mirada. Pero cuando Leo la encontró, y acabaron atrapados juntos, descubrió que no era el enemigo que ella había pensado. Su independencia seguía siendo innegociable. Pero una unión temporal podría resultar mucho más agradable de lo que Violetta se hubiera imaginado jamás.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Créditos
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2022 Julieanne Howells
© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Destinados a entenderse, n.º 2992 - marzo 2023
Título original: Stranded with His Runaway Bride
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción.
Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 9788411413879
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
LA catedral de Saint Peter lucía esplendorosa. La mitad de las testas coronadas de Europa estaba allí, junto con presidentes, primeros ministros y, por supuesto, los más altos funcionarios del principado de Grimentz, reunidos para ser testigos de la boda de su soberano.
Pero el mensaje susurrado al oído por su primo no fue lo que su Serenísima Alteza Príncipe Leopoldo Friedrich von Frohburg quería oír.
–Parece que la novia ha huido. Aunque… –añadió Seb–, sería más acertado decir desaparecido. La princesa Violetta estaba en su habitación y de repente… –chasqueó los dedos–. Desaparecida.
Leo fulminó al príncipe Sebastien von Frohburg, con la mirada. Era la única persona en quien confiaba plenamente, y por eso le permitía ciertas licencias que no toleraba a nadie más.
–Una joven vestida de novia y llevando la valiosa tiara Elisabetha, ¿desaparecida sin más?
–Eso es, más o menos –Seb se encogió de hombros.
–¿Quién demonios lo permitió?
–Pues… yo diría que tú –su primo lo miró de reojo.
«Conócela primero», le había suplicado. «Cortéjala… no te arriesgues».
Pero le habían asegurado que esa Della Torre era diferente. Sumisa. Dispuesta. Decorosa. Y en los actos a los que habían asistido, había representado impecablemente el papel de futura consorte.
Mejor que la hermana mayor, que se había fugado con su guardaespaldas un mes antes de casarse con él, príncipe y soberano del más antiguo y rico principado de Europa.
El gran ducado se separaba de Grimentz únicamente por un lago. Sin varones que heredarlo, cuando Leo se casara con la futura gran duquesa, el ducado se incorporaría al principado, pues a las mujeres no les estaba permitido reinar por derecho propio.
El premio merecía que Leo se arriesgara con otra Della Torre. Violetta, la pequeña, según le había asegurado su tío y regente, jamás huiría.
Leo no había visto la necesidad de conocerla mejor. Ya había hecho todas las averiguaciones cuando estuvo prometido a la hermana. Era básicamente cuestión de sustituir a una por otra.
A Leo le había gustado su actitud anodina y poco exigente, un buen comienzo para una unión comercial sin expectativas románticas por parte de ella. O, que Dios no lo quisiera, emociones. Aunque no era una belleza como su hermana, Leo estaba seguro de que cumpliría con su deber en la cama y le proporcionaría el heredero que necesitaba. El futuro de su país dependía de él.
¿Había vuelto a ocurrir? ¿Se había fugado ella también? Sintió una sensación de ira y humillación.
–¿Estaba sola?
–Sí. Parece algo impulsivo –Seb sacó el móvil del bolsillo–. Qué interesante. Una de las empresas de flores ha informado del robo de una furgoneta en el patio del castillo.
–Entonces tiene transporte.
–Eso parece. Pero ¿adónde podría ir? Apenas conoce Grimentz.
Históricamente, las dos familias habían mantenido las distancias desde que los traicioneros Della Torre, vasallos, habían robado el gran ducado a los antepasados de Leo cuatro siglos atrás.
A no ser que sobornara a algún barquero para cruzar el lago, solo podría ir a un lugar. El único que la chica conocía en Grimentz. Un lugar que él no querría volver a ver.
Se dirigió a la entrada lateral de la catedral, protegida de la prensa y la multitud, y pidió un coche rápido sin dejar de dar órdenes a su jefe de seguridad y a Seb, a cargo del control de daños.
–La versión oficial será que se ha puesto enferma –ordenó Leo–. La boda se aplaza. Ninguna novia querría que su día más especial quedara arruinado por una diarrea.
–¿Quieres que todos crean que tu novia está encerrada en el cuarto de baño? –Seb hizo una mueca.
–Es su problema, no el mío. Ya no se merece mi protección –Leo se dirigió hacia el Ferrari rojo.
El coche preferido de Seb. Leo le había permitido conducirlo hasta la catedral. Hubiera preferido algo más discreto, pero por lo menos ese bólido devoraría los kilómetros que lo separaban de su novia fugitiva.
–¿Qué quieres que haga con toda esa gente? –Seb señaló hacia la catedral.
–Tú eres el simpático, algo se te ocurrirá. Ofrece una bonificación al personal del castillo por su silencio. El que hable con la prensa no solo será despedido, será expulsado del principado junto con su familia. Permanentemente.
–¿Podemos hacer eso? –preguntó Seb espantado.
–Cúlpala a ella.
–¿Adónde vas? –preguntó Seb.
–Al castillo de la abuela. Violetta veraneaba allí hasta que la abuela murió hace cuatro años.
–Pero tú lo cerraste.
–Y eso lo convierte en el escondite perfecto.
–¿No fue allí donde…? –Seb frunció el ceño.
–Sí –interrumpió Leo–. Y no permitiré que vuelva a suceder –Leo bajó la ventanilla del coche–. Tendré a la chica de regreso antes de medianoche. El arzobispo podrá casarnos en la capilla del castillo. Tú serás testigo. Prepara un comunicado para anunciar el matrimonio por la mañana.
–¿Tan seguro estás de convencerla?
–Ella no es su hermana. Serán los nervios. Casarse conmigo tiene muchos beneficios. Solo necesita comprenderlo.
–Estoy de acuerdo. Será como plastilina en tus manos.
–Seb, estamos tan cerca de recuperar el gran ducado que casi lo saboreo. No lo perderé por una chica voluble que no comprende qué le conviene.
Ninguno de sus antepasados se había acercado tanto a recuperar el ducado. Ni siquiera su padre.
Arrancó el motor y salió a toda velocidad de la catedral. Se dirigió al norte, a unos veinte kilómetros, donde Grimentz sucumbía a las montañas.
Mientras conducía, el lago Sérénité brillaba bajo él. Qué ironía. Un lago llamado de la serenidad dividiendo a dos familias gobernantes que habían mantenido una beligerante relación durante cuatro siglos.
Al otro lado del lago, se situaba el gran ducado de San Nicolo, exuberante y verde con sus viñedos y pastos. No era tan rico como Grimentz, pero resultaba cálido, como jamás sería Grimentz.
Sus antepasados habían construido el castillo medieval en la orilla occidental del lago. Tan adusto como las montañas que se alzaban detrás de él, dominaba todo a kilómetros a la redonda. Los sucesivos príncipes habían intentado embellecerlo con torretas y hermosos jardines, pero permanecía como lo que era: una fortaleza.
Los Della Torre, en cambio, vivían en una elegancia palaciega. Los antepasados de Violetta se habían enamorado del Renacimiento, transformando San Nicolo a su imagen. Los turistas acudían a la pequeña capital y bonitos pueblos para disfrutar de sus famosos vinos, quesos y pastelería. Los súbditos vivían cómodamente, aunque no contentos. Desde la muerte de los padres de Violetta en un accidente de avión tres años atrás, se rumoreaba que la familia Della Torre ya no estaba capacitada para gobernar. El tío, regente hasta que Violetta fuera mayor de edad, alimentaba el rechazo con sus normas rígidas y anticuadas. Cuanto antes se hiciera Leo con el poder, mejor. Disponía de unas trece horas. Después, todo se complicaría.
A medianoche, su novia cumplía veintiún años y ya no sería solo la princesa Violetta de San Nicolo, sino Su Alteza Serenísima la Gran Duquesa Violetta Della Torre, monarca absoluto.
Según la ley de sucesión de San Nicolo, su esposo no podía ocupar el poder hasta que ella tuviera veintiún años. De haberse casado antes, Leo habría tenido que someterse a su tío durante meses.
Lo había resuelto fijando la boda para la víspera del cumpleaños de la princesa, evitándose así una frustrante espera mientras su tío ejercía el poder, muy mal a su juicio. Pero si no estaban casados para cuando la chica cumpliera la mayoría de edad, viviría un tortuoso proceso legal para ser reconocido como jefe de estado en lugar de su esposa.
Lo único que se lo impedía era una muchacha desequilibrada. Huía de una vida de privilegios y comodidad, pues él asumiría toda la responsabilidad. No tendría que mover ni un dedo jamás.
–La chica no tiene aptitud para trabajar –le había dicho su tío–. Mejor que estés tú al mando.
Leo estaba de acuerdo. ¿Qué habían logrado los Della Torre? Queso, vino y turismo. Hasta ahí llegaba su ambición. El pueblo vivía atrapado en un museo viviente. Él los pondría al día.
En cuanto Violetta fuera su esposa.
Sintió pena por ella. Su padre había entregado alegremente a su hija mayor al enemigo. Y el tío lo había hecho aún más alegremente con la segunda. Jamás sería gran duquesa por derecho propio. Su padre y su tío preferían renunciar a la soberanía del ducado antes que ver a una mujer al mando. Entonces recordó la catedral abarrotada, el banquete preparado, y su simpatía por ella desapareció.
Esperaba haber adivinado su destino. Así era él, de reacciones rápidas. Se lo habían inculcado desde su nacimiento.
«No vaciles, actúa con decisión. La indecisión es para los plebeyos», era el mantra de su padre, y él lo había aprendido bien. Con algunos más.
«La amabilidad es una debilidad que no te puedes permitir».
«La compasión es para los tontos».
«El amor es una mentira».
«Las mujeres son para la cama y para tener hijos. Por lo demás no son de fiar».
Lástima que su padre no hubiera sido abandonado dos veces. Por la misma condenada familia. Leo sabía lo que le habría dicho: «Cásate con ella, sácale un heredero y recuperaremos el ducado».
«Esa es mi intención, papá».
En su vida había deseado algo más que ser el von Frohburg que recuperara el gran ducado. Demostrarle a su padre, ya fallecido, que merecía ser el príncipe que había nacido para ser.
En cuanto la encontrara, aludiría a unos nervios antes de la boda, calmados por su atractivo prometido. Habría fotos de ella mirándolo a los ojos con adoración. Ella se lo debía.
Si fracasaba, no solo perdería el ducado. Si moría sin un heredero, Grimentz caería en las garras de Max, el hermanastro de Seb. Costaba imaginarse a alguien menos capacitado para la tarea.
Desprovisto de la inteligencia y lealtad de su hermano pequeño, a Max solo le interesaban dos cosas: él mismo y sus placeres. Vivía una vida de indolencia y excesos.
Leo tenía treinta años. Había llegado el momento de casarse. Y reclamar San Nicolo al fin.
Tardó veinte minutos en cruzar la puerta de la propiedad del château de su abuela. Tras recibirlo en herencia, había ordenado su cierre, salvo para la visita mensual de una asistenta, la doncella y el encargado de mantenimiento.
¿Por qué había tenido que elegir ese lugar? Un lugar que había jurado no volver a pisar.
Y al que había llevado a la hermana mayor, su primera prometida.
Francesca era la belleza de la familia. Tenía los ojos azules y cabellos dorados de su madre, junto con su estatura y esbelta figura. Lo sedujo sin que él se diera cuenta de que lo estaba utilizando.
–Vayamos al château de tu abuela –había dicho–. Pasaremos la noche lejos de miradas indiscretas. Cuando le había dicho que quería llegar virgen a la boda, él había accedido a dormir en camas separadas.
Por la mañana se había marchado. Y un mes después se casaba con su guardaespaldas. Había ido al château para escapar de la vigilancia de su padre y del equipo de seguridad de San Nicolo.
La humillación de Leo había sido total, y la ira de su padre devastadora. Pero había aprendido bien la lección. Jamás volvería a confiar en una mujer.
El último tramo de la carretera, llena de baches, ascendía hasta el mismo château. Obsesionado con su destino, no se fijó en el profundo hoyo. Con un golpe seco, el coche se detuvo y él se bajó. Terminaría el recorrido a pie. Soltó un juramento y, sudando bajo el sol de julio, echó a andar.
Más le valía a esa mujer estar al final del camino.
El château apareció detrás de los árboles. Su abuela solía llamarlo «la casita de verano», pero Château Elisabetha disponía de tres plantas, nueve dormitorios de invitados y un salón de baile forrado con espejos y pinturas de parejas danzantes. El château, de una elegante piedra caliza blanca, se acurrucaba en su propio valle de frondosas colinas verdes, extensos jardines y un embarcadero en el lago. Su abuela pasaba allí los veranos, con sus nietos, cerca de su hija.
Antes de cumplir catorce años, el destino había girado bruscamente y las vacaciones con su abuela se habían interrumpido.
Los jardines estaban algo más crecidos de como solía tenerlos su abuela, amante de la naturaleza que proporcionaba cobijo a cualquier criatura perdida, incluyéndole a él mismo en una ocasión. Seguramente habría aprobado la invasión de las flores silvestres en el césped.
Casi podía verla, en la terraza, bebiendo un licor a la luz de las velas, con sus amados perros rescatados junto a ella. A algunos les faltaba una pata o una oreja, o tenían un corazón roto que ella conseguía remendar. Cualquier criatura sin amor recibía el mejor de los hogares allí.
A veces había otros invitados, como en ese último verano que había pasado allí, cuando las nietas de su mejor amiga habían pasado dos semanas con ellos.
La pequeña, tan joven y diminuta que Seb y él la habían bautizado como la fée, el hada, lo seguía como un cachorrito. Para un chico de trece años resultaba humillante, y había encontrado el modo de deshacerse de ella.
La última visita se había producido tres años atrás, la noche que había pasado allí con Francesca, la mayor de esas dos niñas.
Pero a pesar de todo, la casa seguía encerrando una magia que lo empezó a envolver y que Leo rechazó. No era momento para sentimentalismos. Nunca le habían sido útiles y no los necesitaba para lo que estaba a punto de hacer.
A un lado del edificio estaba aparcada la furgoneta de la florista.
Leo continuó su marcha, a cada paso más decidido. La había encontrado y solo le quedaba convencerla para que regresara con él.
Capítulo 2
EL rugido del potente motor rompió el silencio antes de detenerse bruscamente.
Violetta colgó el teléfono. No había tiempo para que Luisa contestara la llamada. Desde la ventana vio un brillante deportivo rojo bajo los árboles. Pero el conductor había desaparecido de su vista.
¿Quién la había encontrado tan rápidamente?
Retiró un cobertor y se sentó en un sofá de respaldo alto. Quería parecer regia e inabordable. Si se ponía de pie, su temblor la delataría. Esperó con el corazón acelerado.
Primero oyó el crujido de unas botas sobre la grava. Después el repiqueteo de las suelas sobre las baldosas del vestíbulo.
Miró al frente, decidida a no regresar con quienquiera que fuera. Cuando quienquiera entró en la habitación, dio un respingo. No esperaba que su prometido se molestara en ir tras ella en persona.
Violetta miró fijamente al hombre por el que su hermana se había exiliado. ¿Cómo lo había descrito Francesca? Como un lobo semisalvaje: merodeador, sigiloso y siempre hambriento.
Alto, casi metro noventa, según le habían dicho al elegir los tacones para los actos en los que coincidieran. Por lo menos siete centímetros, para elevar su diminuto metro y cincuenta y ocho a la altura óptima. Para que las fotos quedaran perfectas.
Su cabello oscuro caía espeso y brillante sobre la frente. La nariz era larga y arrogante. Y los ojos azules y hundidos hacían desfallecer a las mujeres de todo el mundo. Aunque sonreía, esos impresionantes ojos la quemaban.
Sintió un tirón de atracción, inconveniente, aunque predecible. No había sido inmune a él cuando se habían visto. Pero el palpitante calor y deseo solo duraba mientras estaba en su compañía.
–Ah, eres tú –saludó indiferente en su italiano nativo, no en el francés de él. Esperaba insultarlo. Un hombre acostumbrado a una vida de pleitesía jamás había sido recibido con menos.
–¿Esperabas a otra persona? –contestó él con una elegante sonrisa en el más perfecto italiano.
–Aposté por el primer ministro. Pero al oír el coche, supe que no era él. Demasiado ostentoso.
Leo encajó la mandíbula. Ya no sonreía tanto.
–Pero a ti no te esperaba. Pensé que estarías demasiado ocupado.
–Todas mis citas de hoy fueron canceladas –observó él, la ira patente en los puños cerrados.
–Ya bueno, lo siento… –ella miró hacia el pasillo vacío.
–Estamos solos. Me fui tan deprisa que mi equipo de seguridad no pudo seguirme. Les dije que llamaría, pero me dejé el móvil y no tienen ni idea de dónde estoy.
¿El puntero equipo de seguridad no sabía dónde estaba su príncipe?
–Estarán registrando todo el campo.
–Pero dudo que a nadie se le ocurra venir aquí aún.
–A ti sí.
–Yo conozco tu relación con este lugar, nadie más lo recordará. Salvo quizás tu tío o tu equipo.
–Mi equipo ha sido sustituido –ella soltó un bufido–, y mi tío no se preocupa por las vacaciones que solía disfrutar su sobrina.
Leo estaba visiblemente enfadado. No había rastro del encantador príncipe, solo una criatura de rasgos angulosos y músculos tensos. ¿Era más corpulento de lo que recordaba? El calor se acumuló en el estómago de Violetta.
Miró al frente, fingiendo altivez, pero estremeciéndose por dentro. Se tomó unos segundos para recuperarse, para rechazar el clamor del deseo.
Al fin se irguió y lo miró a los ojos.
La dura mirada de Leo la quemó, pero no como quien deseaba a una mujer. Para él, Violetta solo era un salvoconducto a San Nicolo. Por eso la había seguido, para hacerse con el ducado que ella le había negado.
–No regresaré contigo, por si has venido por eso –le aseguró.
Violetta sabía que ese momento llegaría, pero no esperaba estar sola con él. Ni que la mirara así.
Impresionante en su uniforme militar de coronel en jefe de la guardia de Grimentz, con una banda azul correspondiente a su realeza y el pecho brillando de tantas medallas.
«Estúpida, piensa en otra cosa».
Deslizó su mirada sobre los galones. Aparte de ser de alta cuna, hijo único, ¿qué había hecho para ganárselos? A ella, sin embargo, le habían negado todos los honores reales de San Nicolo.
«Será un gesto de respeto hacia tu nueva posición como princesa de Grimentz», había dicho su tío, mientras despedía a su equipo de los últimos seis meses. El chófer y Rolfe, su secretaria, incluso Luisa, su doncella, confidente, amiga. La persona con la que necesitaba hablar. La había despedido una semana antes de ese simulacro de boda. Sin duda, con el beneplácito de Leo.
No podía pensar en ello en ese momento. Tenía que sobrevivir a las siguientes trece horas, soltera, sin sucumbir a los falsos encantos de su prometido. Un minuto después de la medianoche, se convertiría en la gran duquesa, y ningún hombre podría volver a decidir sobre su vida.
–¿Puedo sentarme?
Leo deslizó una mano por el rostro, en la primera señal de vulnerabilidad que ella le hubiera visto jamás. Había caminado los últimos quinientos metros cuesta arriba, con el pesado uniforme militar, bajo el sol. Resultaba tentador dejarle allí, pero Violetta no era vengativa. Se hizo a un lado y le dejó sitio en el sofá.
Mientras él avanzaba, ella se preguntó si no acabaría de invitar al tigre a acercarse más.
«Por el amor de Dios, Violetta, decídete. ¿Lobo o tigre?».
Él hizo una breve reverencia y se sentó a su lado. Y Violetta decidió que era una mezcla de ambas cosas, ambas igual de peligrosas.
Leo descansó su mano, grande y hermosa, sobre la rodilla. El brillo del rubí de su sello le recordó a Violetta otro anillo que debería llevar en ese momento.
Pero estaban allí, vestidos de novios, en esa casa abandonada.
Como retrato no estaba mal. El espacio entre ellos, un recordatorio físico de sus lazos emocionales. Ninguno.
Violetta miró a su prometido de reojo. Notó un extraño cansancio en su gesto y desvió la mirada.
No era buena idea pensar que era vulnerable. Le llevaría a otros pensamientos más peligrosos.
Leo era uno más de una serie de hombres, como su padre o su tío, que la veían como una mercancía con la que negociar. Ella los odiaba, y sobre todo a ese príncipe dispuesto a casarse con alguien a quien conocía, para poner sus manos sobre el gran ducado.
Aun así, Leo la atraía de un modo oscuro y sensual. Su presencia palpitaba en su interior.
Necesitaba poner espacio entre ellos. Violetta se levantó y se acercó a la ventana. Más allá del camino de grava, el otrora inmaculado césped se había perdido bajo un manto de flores silvestres que lo habían convertido en su refugio. Algo parecido a ella, huyendo a uno de los pocos lugares en el que había sido feliz, en el que había recibido amor verdadero. Su abuela y la de Leo eran amigas íntimas, y todos los veranos, su hermana y ella habían ido allí de vacaciones.
Todos los habitantes de San Nicolo sabían que los ojos de Grimentz miraban envidiosos sus exuberantes pastos y elegante arquitectura.