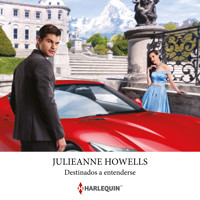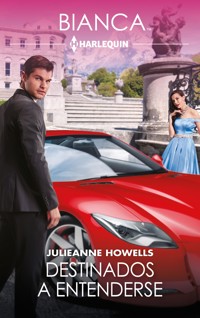8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Pack 342 Destinados a entenderse Julieanne Howells Escapó de la boda… ¡Pero no consiguió escapar de su atracción! Frágil matrimonio Louise Fuller El negocio inacabado del multimillonario: reconquistar su matrimonio. Un trato escandaloso Clare Connelly Su única esperanza era el griego… y las condiciones abrasadoras que los unían.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 571
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o
transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus
titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
E-pack Bianca, n.º 342 - marzo 2023
I.S.B.N.: 978-84-1141-676-4
Índice
Créditos
Destinados a entenderse
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Frágil matrimonio
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Si te ha gustado este libro…
Un trato escandaloso
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
LA catedral de Saint Peter lucía esplendorosa. La mitad de las testas coronadas de Europa estaba allí, junto con presidentes, primeros ministros y, por supuesto, los más altos funcionarios del principado de Grimentz, reunidos para ser testigos de la boda de su soberano.
Pero el mensaje susurrado al oído por su primo no fue lo que su Serenísima Alteza Príncipe Leopoldo Friedrich von Frohburg quería oír.
–Parece que la novia ha huido. Aunque… –añadió Seb–, sería más acertado decir desaparecido. La princesa Violetta estaba en su habitación y de repente… –chasqueó los dedos–. Desaparecida.
Leo fulminó al príncipe Sebastien von Frohburg, con la mirada. Era la única persona en quien confiaba plenamente, y por eso le permitía ciertas licencias que no toleraba a nadie más.
–Una joven vestida de novia y llevando la valiosa tiara Elisabetha, ¿desaparecida sin más?
–Eso es, más o menos –Seb se encogió de hombros.
–¿Quién demonios lo permitió?
–Pues… yo diría que tú –su primo lo miró de reojo.
«Conócela primero», le había suplicado. «Cortéjala… no te arriesgues».
Pero le habían asegurado que esa Della Torre era diferente. Sumisa. Dispuesta. Decorosa. Y en los actos a los que habían asistido, había representado impecablemente el papel de futura consorte.
Mejor que la hermana mayor, que se había fugado con su guardaespaldas un mes antes de casarse con él, príncipe y soberano del más antiguo y rico principado de Europa.
El gran ducado se separaba de Grimentz únicamente por un lago. Sin varones que heredarlo, cuando Leo se casara con la futura gran duquesa, el ducado se incorporaría al principado, pues a las mujeres no les estaba permitido reinar por derecho propio.
El premio merecía que Leo se arriesgara con otra Della Torre. Violetta, la pequeña, según le había asegurado su tío y regente, jamás huiría.
Leo no había visto la necesidad de conocerla mejor. Ya había hecho todas las averiguaciones cuando estuvo prometido a la hermana. Era básicamente cuestión de sustituir a una por otra.
A Leo le había gustado su actitud anodina y poco exigente, un buen comienzo para una unión comercial sin expectativas románticas por parte de ella. O, que Dios no lo quisiera, emociones. Aunque no era una belleza como su hermana, Leo estaba seguro de que cumpliría con su deber en la cama y le proporcionaría el heredero que necesitaba. El futuro de su país dependía de él.
¿Había vuelto a ocurrir? ¿Se había fugado ella también? Sintió una sensación de ira y humillación.
–¿Estaba sola?
–Sí. Parece algo impulsivo –Seb sacó el móvil del bolsillo–. Qué interesante. Una de las empresas de flores ha informado del robo de una furgoneta en el patio del castillo.
–Entonces tiene transporte.
–Eso parece. Pero ¿adónde podría ir? Apenas conoce Grimentz.
Históricamente, las dos familias habían mantenido las distancias desde que los traicioneros Della Torre, vasallos, habían robado el gran ducado a los antepasados de Leo cuatro siglos atrás.
A no ser que sobornara a algún barquero para cruzar el lago, solo podría ir a un lugar. El único que la chica conocía en Grimentz. Un lugar que él no querría volver a ver.
Se dirigió a la entrada lateral de la catedral, protegida de la prensa y la multitud, y pidió un coche rápido sin dejar de dar órdenes a su jefe de seguridad y a Seb, a cargo del control de daños.
–La versión oficial será que se ha puesto enferma –ordenó Leo–. La boda se aplaza. Ninguna novia querría que su día más especial quedara arruinado por una diarrea.
–¿Quieres que todos crean que tu novia está encerrada en el cuarto de baño? –Seb hizo una mueca.
–Es su problema, no el mío. Ya no se merece mi protección –Leo se dirigió hacia el Ferrari rojo.
El coche preferido de Seb. Leo le había permitido conducirlo hasta la catedral. Hubiera preferido algo más discreto, pero por lo menos ese bólido devoraría los kilómetros que lo separaban de su novia fugitiva.
–¿Qué quieres que haga con toda esa gente? –Seb señaló hacia la catedral.
–Tú eres el simpático, algo se te ocurrirá. Ofrece una bonificación al personal del castillo por su silencio. El que hable con la prensa no solo será despedido, será expulsado del principado junto con su familia. Permanentemente.
–¿Podemos hacer eso? –preguntó Seb espantado.
–Cúlpala a ella.
–¿Adónde vas? –preguntó Seb.
–Al castillo de la abuela. Violetta veraneaba allí hasta que la abuela murió hace cuatro años.
–Pero tú lo cerraste.
–Y eso lo convierte en el escondite perfecto.
–¿No fue allí donde…? –Seb frunció el ceño.
–Sí –interrumpió Leo–. Y no permitiré que vuelva a suceder –Leo bajó la ventanilla del coche–. Tendré a la chica de regreso antes de medianoche. El arzobispo podrá casarnos en la capilla del castillo. Tú serás testigo. Prepara un comunicado para anunciar el matrimonio por la mañana.
–¿Tan seguro estás de convencerla?
–Ella no es su hermana. Serán los nervios. Casarse conmigo tiene muchos beneficios. Solo necesita comprenderlo.
–Estoy de acuerdo. Será como plastilina en tus manos.
–Seb, estamos tan cerca de recuperar el gran ducado que casi lo saboreo. No lo perderé por una chica voluble que no comprende qué le conviene.
Ninguno de sus antepasados se había acercado tanto a recuperar el ducado. Ni siquiera su padre.
Arrancó el motor y salió a toda velocidad de la catedral. Se dirigió al norte, a unos veinte kilómetros, donde Grimentz sucumbía a las montañas.
Mientras conducía, el lago Sérénité brillaba bajo él. Qué ironía. Un lago llamado de la serenidad dividiendo a dos familias gobernantes que habían mantenido una beligerante relación durante cuatro siglos.
Al otro lado del lago, se situaba el gran ducado de San Nicolo, exuberante y verde con sus viñedos y pastos. No era tan rico como Grimentz, pero resultaba cálido, como jamás sería Grimentz.
Sus antepasados habían construido el castillo medieval en la orilla occidental del lago. Tan adusto como las montañas que se alzaban detrás de él, dominaba todo a kilómetros a la redonda. Los sucesivos príncipes habían intentado embellecerlo con torretas y hermosos jardines, pero permanecía como lo que era: una fortaleza.
Los Della Torre, en cambio, vivían en una elegancia palaciega. Los antepasados de Violetta se habían enamorado del Renacimiento, transformando San Nicolo a su imagen. Los turistas acudían a la pequeña capital y bonitos pueblos para disfrutar de sus famosos vinos, quesos y pastelería. Los súbditos vivían cómodamente, aunque no contentos. Desde la muerte de los padres de Violetta en un accidente de avión tres años atrás, se rumoreaba que la familia Della Torre ya no estaba capacitada para gobernar. El tío, regente hasta que Violetta fuera mayor de edad, alimentaba el rechazo con sus normas rígidas y anticuadas. Cuanto antes se hiciera Leo con el poder, mejor. Disponía de unas trece horas. Después, todo se complicaría.
A medianoche, su novia cumplía veintiún años y ya no sería solo la princesa Violetta de San Nicolo, sino Su Alteza Serenísima la Gran Duquesa Violetta Della Torre, monarca absoluto.
Según la ley de sucesión de San Nicolo, su esposo no podía ocupar el poder hasta que ella tuviera veintiún años. De haberse casado antes, Leo habría tenido que someterse a su tío durante meses.
Lo había resuelto fijando la boda para la víspera del cumpleaños de la princesa, evitándose así una frustrante espera mientras su tío ejercía el poder, muy mal a su juicio. Pero si no estaban casados para cuando la chica cumpliera la mayoría de edad, viviría un tortuoso proceso legal para ser reconocido como jefe de estado en lugar de su esposa.
Lo único que se lo impedía era una muchacha desequilibrada. Huía de una vida de privilegios y comodidad, pues él asumiría toda la responsabilidad. No tendría que mover ni un dedo jamás.
–La chica no tiene aptitud para trabajar –le había dicho su tío–. Mejor que estés tú al mando.
Leo estaba de acuerdo. ¿Qué habían logrado los Della Torre? Queso, vino y turismo. Hasta ahí llegaba su ambición. El pueblo vivía atrapado en un museo viviente. Él los pondría al día.
En cuanto Violetta fuera su esposa.
Sintió pena por ella. Su padre había entregado alegremente a su hija mayor al enemigo. Y el tío lo había hecho aún más alegremente con la segunda. Jamás sería gran duquesa por derecho propio. Su padre y su tío preferían renunciar a la soberanía del ducado antes que ver a una mujer al mando. Entonces recordó la catedral abarrotada, el banquete preparado, y su simpatía por ella desapareció.
Esperaba haber adivinado su destino. Así era él, de reacciones rápidas. Se lo habían inculcado desde su nacimiento.
«No vaciles, actúa con decisión. La indecisión es para los plebeyos», era el mantra de su padre, y él lo había aprendido bien. Con algunos más.
«La amabilidad es una debilidad que no te puedes permitir».
«La compasión es para los tontos».
«El amor es una mentira».
«Las mujeres son para la cama y para tener hijos. Por lo demás no son de fiar».
Lástima que su padre no hubiera sido abandonado dos veces. Por la misma condenada familia. Leo sabía lo que le habría dicho: «Cásate con ella, sácale un heredero y recuperaremos el ducado».
«Esa es mi intención, papá».
En su vida había deseado algo más que ser el von Frohburg que recuperara el gran ducado. Demostrarle a su padre, ya fallecido, que merecía ser el príncipe que había nacido para ser.
En cuanto la encontrara, aludiría a unos nervios antes de la boda, calmados por su atractivo prometido. Habría fotos de ella mirándolo a los ojos con adoración. Ella se lo debía.
Si fracasaba, no solo perdería el ducado. Si moría sin un heredero, Grimentz caería en las garras de Max, el hermanastro de Seb. Costaba imaginarse a alguien menos capacitado para la tarea.
Desprovisto de la inteligencia y lealtad de su hermano pequeño, a Max solo le interesaban dos cosas: él mismo y sus placeres. Vivía una vida de indolencia y excesos.
Leo tenía treinta años. Había llegado el momento de casarse. Y reclamar San Nicolo al fin.
Tardó veinte minutos en cruzar la puerta de la propiedad del château de su abuela. Tras recibirlo en herencia, había ordenado su cierre, salvo para la visita mensual de una asistenta, la doncella y el encargado de mantenimiento.
¿Por qué había tenido que elegir ese lugar? Un lugar que había jurado no volver a pisar.
Y al que había llevado a la hermana mayor, su primera prometida.
Francesca era la belleza de la familia. Tenía los ojos azules y cabellos dorados de su madre, junto con su estatura y esbelta figura. Lo sedujo sin que él se diera cuenta de que lo estaba utilizando.
–Vayamos al château de tu abuela –había dicho–. Pasaremos la noche lejos de miradas indiscretas. Cuando le había dicho que quería llegar virgen a la boda, él había accedido a dormir en camas separadas.
Por la mañana se había marchado. Y un mes después se casaba con su guardaespaldas. Había ido al château para escapar de la vigilancia de su padre y del equipo de seguridad de San Nicolo.
La humillación de Leo había sido total, y la ira de su padre devastadora. Pero había aprendido bien la lección. Jamás volvería a confiar en una mujer.
El último tramo de la carretera, llena de baches, ascendía hasta el mismo château. Obsesionado con su destino, no se fijó en el profundo hoyo. Con un golpe seco, el coche se detuvo y él se bajó. Terminaría el recorrido a pie. Soltó un juramento y, sudando bajo el sol de julio, echó a andar.
Más le valía a esa mujer estar al final del camino.
El château apareció detrás de los árboles. Su abuela solía llamarlo «la casita de verano», pero Château Elisabetha disponía de tres plantas, nueve dormitorios de invitados y un salón de baile forrado con espejos y pinturas de parejas danzantes. El château, de una elegante piedra caliza blanca, se acurrucaba en su propio valle de frondosas colinas verdes, extensos jardines y un embarcadero en el lago. Su abuela pasaba allí los veranos, con sus nietos, cerca de su hija.
Antes de cumplir catorce años, el destino había girado bruscamente y las vacaciones con su abuela se habían interrumpido.
Los jardines estaban algo más crecidos de como solía tenerlos su abuela, amante de la naturaleza que proporcionaba cobijo a cualquier criatura perdida, incluyéndole a él mismo en una ocasión. Seguramente habría aprobado la invasión de las flores silvestres en el césped.
Casi podía verla, en la terraza, bebiendo un licor a la luz de las velas, con sus amados perros rescatados junto a ella. A algunos les faltaba una pata o una oreja, o tenían un corazón roto que ella conseguía remendar. Cualquier criatura sin amor recibía el mejor de los hogares allí.
A veces había otros invitados, como en ese último verano que había pasado allí, cuando las nietas de su mejor amiga habían pasado dos semanas con ellos.
La pequeña, tan joven y diminuta que Seb y él la habían bautizado como la fée, el hada, lo seguía como un cachorrito. Para un chico de trece años resultaba humillante, y había encontrado el modo de deshacerse de ella.
La última visita se había producido tres años atrás, la noche que había pasado allí con Francesca, la mayor de esas dos niñas.
Pero a pesar de todo, la casa seguía encerrando una magia que lo empezó a envolver y que Leo rechazó. No era momento para sentimentalismos. Nunca le habían sido útiles y no los necesitaba para lo que estaba a punto de hacer.
A un lado del edificio estaba aparcada la furgoneta de la florista.
Leo continuó su marcha, a cada paso más decidido. La había encontrado y solo le quedaba convencerla para que regresara con él.
Capítulo 2
EL rugido del potente motor rompió el silencio antes de detenerse bruscamente.
Violetta colgó el teléfono. No había tiempo para que Luisa contestara la llamada. Desde la ventana vio un brillante deportivo rojo bajo los árboles. Pero el conductor había desaparecido de su vista.
¿Quién la había encontrado tan rápidamente?
Retiró un cobertor y se sentó en un sofá de respaldo alto. Quería parecer regia e inabordable. Si se ponía de pie, su temblor la delataría. Esperó con el corazón acelerado.
Primero oyó el crujido de unas botas sobre la grava. Después el repiqueteo de las suelas sobre las baldosas del vestíbulo.
Miró al frente, decidida a no regresar con quienquiera que fuera. Cuando quienquiera entró en la habitación, dio un respingo. No esperaba que su prometido se molestara en ir tras ella en persona.
Violetta miró fijamente al hombre por el que su hermana se había exiliado. ¿Cómo lo había descrito Francesca? Como un lobo semisalvaje: merodeador, sigiloso y siempre hambriento.
Alto, casi metro noventa, según le habían dicho al elegir los tacones para los actos en los que coincidieran. Por lo menos siete centímetros, para elevar su diminuto metro y cincuenta y ocho a la altura óptima. Para que las fotos quedaran perfectas.
Su cabello oscuro caía espeso y brillante sobre la frente. La nariz era larga y arrogante. Y los ojos azules y hundidos hacían desfallecer a las mujeres de todo el mundo. Aunque sonreía, esos impresionantes ojos la quemaban.
Sintió un tirón de atracción, inconveniente, aunque predecible. No había sido inmune a él cuando se habían visto. Pero el palpitante calor y deseo solo duraba mientras estaba en su compañía.
–Ah, eres tú –saludó indiferente en su italiano nativo, no en el francés de él. Esperaba insultarlo. Un hombre acostumbrado a una vida de pleitesía jamás había sido recibido con menos.
–¿Esperabas a otra persona? –contestó él con una elegante sonrisa en el más perfecto italiano.
–Aposté por el primer ministro. Pero al oír el coche, supe que no era él. Demasiado ostentoso.
Leo encajó la mandíbula. Ya no sonreía tanto.
–Pero a ti no te esperaba. Pensé que estarías demasiado ocupado.
–Todas mis citas de hoy fueron canceladas –observó él, la ira patente en los puños cerrados.
–Ya bueno, lo siento… –ella miró hacia el pasillo vacío.
–Estamos solos. Me fui tan deprisa que mi equipo de seguridad no pudo seguirme. Les dije que llamaría, pero me dejé el móvil y no tienen ni idea de dónde estoy.
¿El puntero equipo de seguridad no sabía dónde estaba su príncipe?
–Estarán registrando todo el campo.
–Pero dudo que a nadie se le ocurra venir aquí aún.
–A ti sí.
–Yo conozco tu relación con este lugar, nadie más lo recordará. Salvo quizás tu tío o tu equipo.
–Mi equipo ha sido sustituido –ella soltó un bufido–, y mi tío no se preocupa por las vacaciones que solía disfrutar su sobrina.
Leo estaba visiblemente enfadado. No había rastro del encantador príncipe, solo una criatura de rasgos angulosos y músculos tensos. ¿Era más corpulento de lo que recordaba? El calor se acumuló en el estómago de Violetta.
Miró al frente, fingiendo altivez, pero estremeciéndose por dentro. Se tomó unos segundos para recuperarse, para rechazar el clamor del deseo.
Al fin se irguió y lo miró a los ojos.
La dura mirada de Leo la quemó, pero no como quien deseaba a una mujer. Para él, Violetta solo era un salvoconducto a San Nicolo. Por eso la había seguido, para hacerse con el ducado que ella le había negado.
–No regresaré contigo, por si has venido por eso –le aseguró.
Violetta sabía que ese momento llegaría, pero no esperaba estar sola con él. Ni que la mirara así.
Impresionante en su uniforme militar de coronel en jefe de la guardia de Grimentz, con una banda azul correspondiente a su realeza y el pecho brillando de tantas medallas.
«Estúpida, piensa en otra cosa».
Deslizó su mirada sobre los galones. Aparte de ser de alta cuna, hijo único, ¿qué había hecho para ganárselos? A ella, sin embargo, le habían negado todos los honores reales de San Nicolo.
«Será un gesto de respeto hacia tu nueva posición como princesa de Grimentz», había dicho su tío, mientras despedía a su equipo de los últimos seis meses. El chófer y Rolfe, su secretaria, incluso Luisa, su doncella, confidente, amiga. La persona con la que necesitaba hablar. La había despedido una semana antes de ese simulacro de boda. Sin duda, con el beneplácito de Leo.
No podía pensar en ello en ese momento. Tenía que sobrevivir a las siguientes trece horas, soltera, sin sucumbir a los falsos encantos de su prometido. Un minuto después de la medianoche, se convertiría en la gran duquesa, y ningún hombre podría volver a decidir sobre su vida.
–¿Puedo sentarme?
Leo deslizó una mano por el rostro, en la primera señal de vulnerabilidad que ella le hubiera visto jamás. Había caminado los últimos quinientos metros cuesta arriba, con el pesado uniforme militar, bajo el sol. Resultaba tentador dejarle allí, pero Violetta no era vengativa. Se hizo a un lado y le dejó sitio en el sofá.
Mientras él avanzaba, ella se preguntó si no acabaría de invitar al tigre a acercarse más.
«Por el amor de Dios, Violetta, decídete. ¿Lobo o tigre?».
Él hizo una breve reverencia y se sentó a su lado. Y Violetta decidió que era una mezcla de ambas cosas, ambas igual de peligrosas.
Leo descansó su mano, grande y hermosa, sobre la rodilla. El brillo del rubí de su sello le recordó a Violetta otro anillo que debería llevar en ese momento.
Pero estaban allí, vestidos de novios, en esa casa abandonada.
Como retrato no estaba mal. El espacio entre ellos, un recordatorio físico de sus lazos emocionales. Ninguno.
Violetta miró a su prometido de reojo. Notó un extraño cansancio en su gesto y desvió la mirada.
No era buena idea pensar que era vulnerable. Le llevaría a otros pensamientos más peligrosos.
Leo era uno más de una serie de hombres, como su padre o su tío, que la veían como una mercancía con la que negociar. Ella los odiaba, y sobre todo a ese príncipe dispuesto a casarse con alguien a quien conocía, para poner sus manos sobre el gran ducado.
Aun así, Leo la atraía de un modo oscuro y sensual. Su presencia palpitaba en su interior.
Necesitaba poner espacio entre ellos. Violetta se levantó y se acercó a la ventana. Más allá del camino de grava, el otrora inmaculado césped se había perdido bajo un manto de flores silvestres que lo habían convertido en su refugio. Algo parecido a ella, huyendo a uno de los pocos lugares en el que había sido feliz, en el que había recibido amor verdadero. Su abuela y la de Leo eran amigas íntimas, y todos los veranos, su hermana y ella habían ido allí de vacaciones.
Todos los habitantes de San Nicolo sabían que los ojos de Grimentz miraban envidiosos sus exuberantes pastos y elegante arquitectura.
Su tío había decidido terminar con la animosidad. Y su matrimonio era el medio para conseguirlo.
Leo observaba a su prometida caminar inquieta, como si se sintiera confinada en esa casa vacía.
Era pequeña y delgada, con los cabellos oscuros y ojos marrones. No era una belleza, pero poseía una calidez que atraía las miradas… si tenías tiempo o interés en mirarla.
Violetta se volvió. Su delicada barbilla le daba un aire testarudo, enfureciendo a Leo. Tenía derecho a una disculpa, no esa hostilidad.
–Cuando María Antonieta llegó a Francia para casarse, levantaron una tienda junto a la frontera –relató ella–. La metieron dentro, la desnudaron por completo y sustituyeron cada prenda para que, al pisar suelo francés, estuviera vestida de pies a cabeza con prendas francesas. Como si intentaran borrar lo que era, como si no fuera suficientemente buena.
¿Le habría hecho su gente algo parecido? Imposible. Él había supervisado todo, incluso el vestido.
El corpiño ajustado, de cuello alto y manga larga, estaba hecho del más delicado satén. Un fajín de seda rodeaba su estrecha cintura desde la que partía una falda también de seda color marfil que caía hasta el suelo, cubriéndole los pies.
Le gustaba, como a cualquier hombre. La perfecta y virginal novia en un traje adecuado para la princesa consorte que estaba destinada a ser.
–El vestido me parece precioso –observó Leo–. Te sienta muy bien.
–Tú no tienes que llevarlo. Y no es mi estilo.
–¿Y por qué lo elegiste? –él frunció el ceño.
–No lo elegí. Lo elegiste tú. ¿Las fotos? –añadió ante la expresión de Leo–, las que enviaron para tu aprobación. Cito textualmente: «Muy bonito, aunque, por supuesto, llevará la tiara Elisabetha».
–¿Huiste porque no te gustaba el vestido? –Leo sintió crecer su enfado.
–De llevar reloj, anotaría la hora para la posteridad –ella lo fulminó con la mirada–. Alteza Serenísima, es la primera vez que me preguntas cómo me siento.
–No creo. Hemos hablado muchas veces.
Ella lo miró fijamente mientras repasaba mentalmente la media docena de encuentros.
–Me preguntaste por la cosecha vinícola del ducado –continuó Violetta–. Me preguntaste si prefería las óperas de Beethoven o las de Mozart.
–Mozart –Leo lo recordaba claramente.
–Mentí. Odio la ópera.
–Podías haberme dicho la verdad.
–¿Para qué? ¿Habrías cambiado de idea sobre nuestro matrimonio? No con el gran ducado en juego. Nunca pareció que yo te importara. Cuando tomabas mi mano, podrías haber estado recogiendo un calcetín del suelo. Eras muy despegado, como si no me vieras realmente. ¿Tienes idea de lo humillante que resulta ser tan… intrascendente?
–Recuerdo unas cuantas conversaciones interesantes –protestó él.
–Ah sí, nuestras… –ella hizo el gesto de comillas en el aire–, «conversaciones». La primera vez me concediste veinte minutos. Me explicaste lo que se esperaba de mí como tu esposa. Creo recordar que lo primero era una silenciosa sumisión. Y uno o dos herederos.
Violetta respiró hondo y continuó.
–Después nos reunimos diez minutos antes de aparecer en público. Siempre en Grimentz. Se me dijo dónde colocarme, dónde sentarme, nunca antes de que lo hicieras tú. Tu equipo ya había enviado la lista de con quién, y con quién no, podía hablar y qué decir. Fuiste muy claro sobre los temas de conversación. La cosecha vinícola y la producción de queso del principado. Las obras de caridad en las que estuviera implicada, nada controvertidas, lo cual excluía hablar de las madres adolescentes a las que apoyo para que sigan estudiando. Solo me tomaste una vez de la mano en público, nunca delante de nuestro pueblo. Jamás me llamaste por mi nombre ni me invitaste a llamarte por el tuyo. Y, aun así, creíste que soñaba con casarme contigo, y tener… hacer… –agitó una mano en el aire–. Eso. ¿Sigo?
–El paseo por la terraza no fue la primera vez –señaló Leo, intentando defender lo indefendible.
–Tu comportamiento durante las vacaciones que compartimos aquí fue aún peor –ella soltó un bufido–. Básicamente me ignoraste. Y cuando te fijabas en mí era para perseguirme con un puñado de arañas. Odio las arañas.
Leo miró por encima de la cabeza de Violetta, a las telarañas que colgaban sobre ella. Había huido a la casa equivocada.
–Tenía trece años. Podrías admitir que he madurado desde entonces.
–Madurez y encanto no son lo mismo.
–Te pido perdón, por perseguirte con arañas luego por ser, al parecer, un imbécil como prometido.
–¿Y qué pasa si somos físicamente incompatibles? ¿Y si el sexo es horrible? ¿Y si no me gusta?
–Entonces estaría haciéndolo mal y no tengo fama de eso.
–Claro –ella lo fulminó con la mirada–. A ti se te ha permitido tener experiencia, pero a mí no. ¿Es justo? Me han protegido tanto que no distinguiría un pene en erección de un poste. Literalmente no, claro. He visto dibujos.
¿Dibujos? ¿Qué clase de dibujos? ¿Eróticos?
–No me avisaron de que fueras tan directa.
–No lo soy. Suelo comportarme como una dama. Debes sacar lo peor de mí.
Violetta continuó caminando mientras murmuraba para sí.
–¿Cómo permití que sucediera? ¿En qué estaba pensando? Y tenía que encontrarme aquí.
Al parecer la implicación de Leo en la conversación ya no era requerida. Necesitaba tomar el control de la situación. Tranquilizarla, seducirla, persuadirla para que regresara al castillo con él y se casaran. Antes de la medianoche.
Era el momento de cambiar de táctica.
–¿Qué tenías pensado hacer aquí? –preguntó.
Violetta se detuvo.
«Telefonear a Luisa para que enviara una barca que me recogiera en el embarcadero del château».
–No lo sé. Supongo que esperaba que hubiera alguien aquí –no iba a contarle a ese egocéntrico lo que esperaba hacer.
–Este sitio lleva cerrado desde la muerte de mi abuela.
–Ya lo veo –ella miró a su alrededor–. Me dio mucha pena. Yo quería a tu abuela.
Leo no contestó, fijando la mirada en el suelo. Abuela y nieto se habían distanciado cuando él era adolescente. Violetta se preguntó si el Leo adulto lo lamentaba.
–Puede que tengamos que esperar. Este no será el primer lugar en el que nos buscarán –observó él–. Mientras tanto, deberíamos ponernos cómodos.
Violetta se llevó una mano a la garganta. No querría decir…
–Me gustaría quitarme esto –Leo señaló la chaqueta y el fajín–. Esta casa tiene muchos encantos, pero el aire acondicionado no es uno de ellos.
Se levantó e intentó quitarse el broche de medallas que adornaba su pecho.
–Lo siento, pero parece atascado. Quizás necesite tu ayuda.
¿Podía arriesgarse Violetta a acercarse a él, a tocarlo?
–No muerdo, si es lo que te preocupa –aseguró él con una sonrisa torcida.
Ella quizás desearía que lo hiciera. ¿Por qué reaccionaba su cuerpo siempre así ante él?
–¿No puedes arrancártelo? –preguntó ella sin moverse del sitio.
–No se puede arrancar una insignia del uniforme de la guardia de Grimentz –contestó Leo espantado–. Además, si Matteo se entera de esto, me atormentará durante un mes. Me hará acudir a actos oficiales vestido con un canotier y lederhosen.
Violetta sonrió a su pesar. Conocía al valet. Un hombre forjado en las grandes casas europeas. De credenciales tan impecables que era él quien elegía a sus jefes, no al revés. Solo un hombre recibía su aprobación, el segundo playboy más infame de Europa, el príncipe Sebastien von Frohburg.
El primero estaba delante de ella, aunque, tras la muerte de su padre pasó de ser un playboy a transformarse en un príncipe reinante serio y estricto. Hasta entonces había disfrutado de numerosas mujeres. Altas, rubias y hermosas. Como su hermana… al contrario que ella.
¿Qué importaba? No necesitaba estar a la altura de ninguna de ellas. A medianoche, el príncipe y ella no serían nada el uno para el otro. Solo tenía que aguantar las siguientes horas en su compañía.
No podía negarse a su petición. Sacudió la falda y se acercó a él. El gesto pareció divertirle y la sonrisa torcida volvió a aparecer.
Los ojos de Violetta quedaban a la altura del fornido pecho, cargado de medallas y galones.
El broche, curiosamente, se soltó con facilidad. Lo dejó sobre la silla detrás de ellos sin que los intensos ojos azules de Leo se apartaran de ella.
–No hagas eso.
–¿El qué? –preguntó él inocentemente.
–Mirarme así –le hacía sentirse más acalorada de lo que ya estaba por culpa del vestido.
–Dijiste que nunca te había visto realmente. Lo estoy enmendando. Pero si te incomoda, pararé –Leo apartó la mirada–. ¿Así mejor?
Violetta echó de menos esos ojos azules, pero el infierno se congelaría antes de admitirlo. Levantó la banda que cruzaba el pecho. Leo inclinó la cabeza y su muñeca rozó los sedosos cabellos. No era más que pelo, pero sus dedos temblaron mientras dejaba la banda sobre las medallas.
Leo suspiró aliviado y se quitó la chaqueta. El aroma de su colonia y sudor llenó la estancia.
–Gracias –él se desabrochó los botones de la camisa blanca y se recogió las mangas.
Vestido de uniforme estaba guapísimo, pero con los pantalones negros de tirantes, las mangas enrolladas y los primeros botones desabrochados, estaba espectacular.
–Hay alguien ahí fuera –un leve movimiento en los jardines llamó su atención.
Leo se puso en guardia, colocándose entre ella y la ventana. Protegida solo por quienes eran pagados para hacerlo, y nunca valorada por su familia, la caballerosidad no existía en la vida de Violetta. Era agradable experimentarla de ese hombre. Su corazón se encogió irritantemente.
–¿Dónde? –preguntó él.
–Entre los árboles. Pasadas las flores silvestres.
–No veo nada –Leo entornó la mirada.
–A lo mejor te siguieron.
–Lo dudo. Solo mi equipo me vio salir de la catedral.
–¿Podría haber alguien aquí ya? ¿Un ladrón? ¿No deberíamos al menos investigar?
–Si insistes, lo comprobaré. Espera aquí –Leo echó a andar hacia la puerta.
–No me quedaré aquí sola –Violetta lo siguió–. ¿Y si tiene un cómplice ya en la casa?
–¿Estaba la casa cerrada cuando llegaste?
–Sí, encontré la llave de repuesto donde la guardaba tu abuela.
–¿Estaban cerradas todas las contraventanas?
–Sí, abrí esta para que entrara luz.
–Entonces, ¿cómo entró ese cómplice en la casa? ¿Por la chimenea?
Ella se limitó a mirarlo testaruda.
–Muy bien, gran duquesa –Leo suspiró–, lo comprobaremos juntos.
Leo salió por la puerta principal con Violetta pisándole los talones. Esperaba que el guardia se hubiese escondido bien. Si ella lo descubría, lo despediría. Y si era un paparazi que había logrado atravesar el anillo de seguridad, el jefe de seguridad también se encontraría sin trabajo.
Quería que ella creyera que estaban totalmente solos. No quería que pensara que podía pedir ayuda a alguno de sus hombres, no hasta convencerla para casarse con él.
–Espera aquí –le ordenó al llegar al borde del césped.
Ella, por supuesto, lo ignoró. Se recogió las faldas y, caminando con dificultad. Tropezó y alargó una mano hacia él.
Él la tomó irritado por tener que ayudarla a cada paso. Al fin llegaron a la línea de árboles.
La hierba se mecía con la brisa. Las ramas crujían bajo el sol. Un pájaro voló hacia el cielo.
–Mira –anunció él–, no hay nadie.
–La hierba está pisoteada y hay un rastro que se aleja desde aquí.
Maldita fuera, era más lista de lo que le habían dicho. Sumisa y decorosa… la observación sobre el pene y el poste regresó a su mente. De momento, ni sumisa ni decorosa.
–Seguramente un ciervo tomando el sol. Echaría a correr al oírnos –insistió Leo.
–Quizás los ciervos retocen al sol, pero eso… –señaló la hierba aplastada–, es demasiado grande.
–Supongo que podría haber lobos –él fingió observar el terreno y las montañas.
–¿Lobos? –gritó Violetta, pegándose a él.
–Relájate, habrá huido hacia las montañas cuando salimos de casa. ¿Satisfecha?
–Supongo que podría ser un pájaro –Violetta escudriñó de nuevo los árboles.
De regreso a la casa, Leo la tomó en brazos para cruzar el césped hasta el camino de grava.
Mientras atravesaban la mata de flores silvestres, ella se agarró a su cuello. Sintió su delicada cintura y los brazos suaves mientras unos pequeños pechos se apretaban contra su torso.
¿Qué pasaría si cruzara el umbral de la casa con su remilgada novia en brazos? Con las connotaciones… Leo posó un pie sobre la grava.
–Bájame. Aquí ya puedo andar.
–Solo quedan unos pocos pasos hasta la casa.
–No vas a cruzar el umbral conmigo. Bájame. ¡Ahora!
¿Dócil? Eso también había que borrarlo.
–Como ordene, gran duquesa –ronroneó él.
–Deja de llamarme así. No seré la gran duquesa hasta medianoche.
Como si hiciera falta que se lo recordara.
En cuanto los diminutos pies tocaron el suelo, Violetta se apartó de él. Soltó un pequeño bufido y echó a andar hacia la casa, la voluminosa falda arrastrando por la grava.
Leo la siguió, extrañamente fascinado por el furioso balanceo de las caderas. ¿Cómo serían sus piernas? ¿Largas? ¿Finas?
Empezaba a darse cuenta de lo poco que sabía de su prometida. Y de lo útil que podría ser conocerla mejor si quería hacerle cambiar de idea sobre el matrimonio.
El sol del mediodía brillaba en sus cabellos. Siempre los había visto peinados en elaborados moños, como en ese momento. ¿Serían esos mechones marrones tan espesos como parecían o llevaba algún postizo? Si todos eran suyos, ¿le llegarían a la cintura?
Estaba descubriendo que su casta prometida no era tan mansa como había creído.
–Disculpe, señor –susurró un arbusto cercano.
–Creo que nos hemos salvado –susurró Leo mientras Violetta entraba en la casa.
Escudriñó el horizonte. Una sospechosa nube había aparecido sobre las montañas al norte.
–Esa tormenta se acerca muy deprisa. Dirígete a la salida con el equipo. Cualquiera que venga al valle tendrá que pasar por vuestro puesto, deberíamos estar a salvo. Os llamaré desde la casa si os necesito. Dadme una hora o dos y preparaos para venir a buscarnos.
–Muy bien, señor –el guardia se alejó gateando.
–Espera. Comprueba qué pasó con el equipo de la princesa. Dice que fueron despedidos. Averiguad dónde están y llevadlos al castillo.
–Nos pondremos a ello inmediatamente. ¿Desea que informemos a su tío de su paradero?
–Sí. Decidle que está a salvo conmigo. Que fueron nervios de última hora y que volveremos al castillo al anochecer para casarnos.
–Muy bien, señor. Y… buena suerte.
La suerte no tendría nada que ver. Por San Nicolo, Leo emplearía todo su poder de persuasión para convencer a su pequeña fugitiva de que casarse con él sería beneficioso para ella.
Una ráfaga de viento levantó nubes de pétalos de flores silvestres y los arrojó a sus pies.
Leo volvió a cruzar el umbral… sin novia.
«Por ahora».
Capítulo 3
EL salón estaba vacío y Leo se detuvo solo para recoger la chaqueta, la banda y las medallas. Al fondo del pasillo, la puerta de la zona de servicio estaba abierta.
La encontró en la amplia cocina.
Conocía bien esa cocina. A su abuela le encantaba cocinar y a menudo Seb y él se sentaban con ella mientras cortaba y mezclaba ingredientes.
En esa casa había vivido una vida casi normal. Seb y él jugaban fuera todo el día, regresaban a casa sucios y hambrientos, y encontraban platos de pasta fresca y la mejor salsa de tomate que hubiese probado jamás. Podía bañarse recién comido sin que nadie se lo impidiera. Podía levantarse de la mesa cuando quisiera. Podía abrazar a su abuela y escuchar sus fascinantes relatos de una juventud compartida con su mejor amiga, la abuela de Violetta. Se acostaba cuando estaba cansado y hablaba cuando tenía algo que decir.
El maltrecho equipo de CD de su abuela seguía sobre el mueble de roble, junto a un pequeño montón de CDs.
Violetta bebía un vaso de agua. Lo apuró de un trago y se secó la boca con el dorso de la mano.
Con ese vestido, pensado para la princesa que era, y con la tiara Elisabetha de esmeraldas, formaba otra imagen incongruente.
–¿Quieres? –ella agitó el vaso vacío hacia él.
–Por favor.
Leo colgó la chaqueta y la banda del respaldo de una silla y dejó las medallas sobre la mesa mientras Violetta buscaba otro vaso. Al tomarlo de su mano, le rozó los dedos, satisfecho con el pequeño estremecimiento que provocó en ella.
–¿Qué crees que estará sucediendo en la capital? –preguntó Violetta.
–Habrán comunicado que la boda se aplaza porque la novia está indispuesta. Encerrada en el baño.
–¿Qué les has dicho? –ella lo miró con ojos desmesurados–. ¡No podré vivir con ello!
–¿Y dejar plantado al novio te cubrirá de gloria?
–Hay algo romántico y noble en huir de una boda no deseada –ella levantó la barbilla.
–No si eres el abandonado.
–¿Y ahora qué?
Leo se sentó y apoyó un brazo en el respaldo de otra silla, cruzó las piernas, relajado y despreocupado. Tomó un largo trago de agua mientras observaba a Violetta tragar nerviosamente.
–¿Qué te gustaría que pasara? –preguntó.
–¿Esperas que me crea que lo que yo quiera importa? A ningún hombre le ha importado nunca.
–Pues este hombre está muy interesado en saber qué quieres ahora mismo.
Ella lo observó sin decir nada mientras recogía el vaso vacío, lo lavaba, lo secaba y lo devolvía a la alacena. Se cuadró de hombros y, haciendo acopio de valor, se volvió hacia él.
–Quizás esto no habría sucedido si nos conociésemos un poco mejor. ¿Podríamos hacerlo ahora? Lo que siempre he querido es una oportunidad para conocerte mejor.
Leo ya lo había oído antes, normalmente de alguna mujer que quería aferrarse a él. Él no era de los que conocía mejor a alguien. No funcionaba así, ya no.
En cuanto estuvieran casados, le dejaría claro que la intimidad no sería una prioridad.
–¿Qué sentido tiene si no vamos a casarnos? –estaba seguro de que ella no estaba siendo sincera.
–Quizás podrías, ya sabes… ¿hacerme cambiar de idea?
Otra mentira. De momento le seguiría el juego. Estudió los pequeños pechos, la fina cintura y el rubor que asomaba a sus mejillas.
–Así no lo conseguirás –Violetta se llevó las manos a la garganta–. No me seducirás con tus encantos porque, hasta ahora, no he visto ninguno.
–No has visto ninguno porque todavía no los he desplegado. En cuanto lo haga, pensarás de otro modo –Leo no debería haberse sentido insultado, pero el descarado rechazo resultaba ofensivo.
–Qué seguro estás de ti –ella apretó los labios–. Olvidas que, a diferencia de tus otras conquistas, a mí no me impresiona tu título ni tu riqueza. Tengo de sobra. Y en las pocas ocasiones en que nos vimos, demostraste ser tan egocéntrico que no podría creerme nada de lo que digas ahora.
Leo sintió un inhabitual instante de culpa. Él mismo había sufrido ese tipo de comportamiento en el pasado. De su padre. Compartía sus genes, pero ojalá acabaran ahí todas las similitudes.
Violetta se acercó a la chaqueta colgada del respaldo de la silla y estudió las insignias. Acarició la chapa dorada con forma de alas.
–¿Qué es esto?
–La distinción de paracaidista del ejército francés.
–Un título honorífico, supongo.
–En absoluto.
–¿Hiciste el curso? ¿No es durísimo?
–Sí. Casi acabó conmigo.
La mirada de Violetta reflejaba el deseo de que así hubiera sido.
–¿Y esto? –deslizó un dedo por la segunda insignia.
–La insignia de piloto de helicóptero –esperaba haberla impresionado.
–Me pregunto cómo eres de bueno… –Violetta dio un golpecito a la insignia y deslizó el dedo por las alas de paracaidista–, si también necesitas estas.
–A veces no se vuela a suficiente altura para que se abra el paracaídas.
Era mentira, pero ella no lo sabía y, por algún motivo, quería impresionarla.
Aunque fracasó.
–Entonces no tendrás vértigo.
–Saltar desde un avión con un mantel atado a mi espalda sugiere lo contrario.
Violetta sonrió. Estaba bromeando y Leo no se sintió tan irritado como debería.
¿Coqueteaba? Era un progreso. Si su gran duquesa quería jugar, adelante. Él era un maestro.
–¿Alguna vez has hecho algo que te haya producido miedo? –contraatacó él.
El rostro de Violetta adquirió una expresión sombría.
–Aceptar ponerme este vestido sin saber cómo salir de él, ni de todo esto.
–Empecemos por sacarte del vestido –Leo se reprendió a sí mismo. Menudo maestro.
–¿Y qué me pongo? –ella enarcó una ceja–. No pienso pasearme ante ti en ropa interior.
–Por atractivo que resulte, supongo que habrá algo de ropa en esta casa.
–Aparte de los muebles, parece vacía.
Al heredarla, Leo había ordenado que sacaran todos los efectos personales de su abuela. No quería tener nada que ver con ellos, los recuerdos eran demasiado dolorosos. Pero quizás quedara algo que pudiera ponerse, y le permitiría distraerla mientras intentaba persuadirla para cambiar de idea.
–Encontraremos algo –Leo sonrió–, te lo prometo –añadió en su italiano más seductor.
No le apetecía contemplarla mucho más tiempo con ese vestido.
Violetta intentaba no derretirse cada vez que le hablaba con ese acento. Intentó dejar de mirarlo fijamente y centrarse en llegar a medianoche soltera y sin ser seducida.
Quizás fuera la camisa sin cuello, o los tirantes, o algo sobre la sugerencia de quitarse la ropa, lo que la atraía tanto. Leo era muy tentador. Cada vez que se movía, la camisa se abría, permitiéndole ver un atlético pectoral. ¿Por qué tenía que ser un impresionante ejemplo de belleza masculina?
–Pero antes de buscarte ropa, ¿por qué no me cuentas el verdadero motivo de tu huida? Solo has dicho que no te gustaba el vestido y que ningún hombre te había prestado suficiente atención.
–Haces que suene infantil –protestó ella–. Solo quiero que me vean como una igual, un adulto perfectamente capaz de tomar sus propias decisiones.
–Pero huir de tu boda te hace parecer inmadura.
–O alguien que no tenía otra elección.
–¿Ninguna elección? Solo tenías que decir que no querías casarte conmigo. ¿Ves qué fácil?
–No sabes nada –murmuró Violetta–. Jamás me permitirían hacerlo.
–¿Te obligaban a casarte? –la expresión de Leo se endureció.
–No exactamente.
–¿Qué entonces? ¿Por qué te era imposible decir algo antes de llegar a este punto?
–Si le hubiera dicho a mi tío que no quería casarme contigo, habría intentado persuadirme.
–Quizás señalándote los múltiples beneficios de la unión –observó Leo con dulzura.
–Seguramente –Violetta puso los ojos en blanco.
–Sigo sin creerte –él sacudió la cabeza–. Creo que ocultas algo.
¿Por qué tenía que ser tan insistente?
«Porque quiere el ducado, Violetta. Mientras que tú miras boquiabierta ese torso y te derrites cada vez que te habla en italiano, él estará planeando cómo tenerte delante de un cura antes del anochecer. ¿Crees que le importan tus objeciones a la boda? No, está convencido de que hay muchas ventajas en casarse con él. No olvides que es el enemigo, un poderoso egocéntrico».
De ninguna manera iba a contarle la verdad. Se reiría de ella o, peor, insistiría en enviarla de vuelta con su tío. Su tío podría asumir el poder y apartarla de la línea de sucesión si no se casaba y, de todos modos, lo perdería todo. Sabía que el château estaba vacío. Leo se lo había dicho y ella no conocía ningún otro lugar en Grimentz en el que poder esconderse.
Luisa y ella lo habían planeado todo. Se esconderían en una casa segura de la ciudad. A medianoche irían a la catedral, donde ella tomaría la bandera y juraría su lealtad. Lo filmarían con el móvil y lo subirían a internet. Iba a invocar el antiguo ritual de jurar lealtad y esperaba que el pueblo se pusiera de su parte. Pero para eso, debía regresar a San Nicolo esa misma noche. Sin que Leo supiera nada de sus planes. Él quería San Nicolo, como todos los príncipes de Grimentz desde hacía cuatro siglos.
No podía decirle la verdad, pero tampoco seguir con evasivas. Leo no era fácil de engañar. Iba a tener que contar una mentira tan profunda que le hiciera apartarse de ella.
Se volvió hacia él y, quizás, contó la mayor mentira de su vida.
–Esperaba ahorrarte esto, pero lo cierto es que no te encuentro atractivo, más bien lo contrario.
En ese instante, como si el cielo clamara ante tan evidente falsedad, un relámpago iluminó la habitación, seguido de un tremendo trueno.
Violetta dio un brinco, pero Leo permaneció quieto y silencioso.
–Entiendo –susurró él como una caricia sobre la piel de Violetta.
–De hecho… –añadió ella–, no me imagino nada menos atractivo que acostarme contigo.
No podía mirarlo. Esos ojos azules la descubrirían de inmediato.
–Bueno –contestó él mientras se levantaba.
¿Era su imaginación o había una nota de tristeza en la voz de Leo? ¿Había amado a Francesca? ¿La huida de su hermana lo había herido de veras? ¿Lo estaba haciendo ella en esos momentos?
Leo contempló el cielo. Unas negras nubes se perseguían sobre el valle hacia el lago, bloqueando el sol y cubriendo los jardines y la cocina con sus sombras. A pesar del vestido y la tiara, Violetta se sintió más pequeña e insignificante que nunca, pues Leo parecía haberse olvidado de ella. Estudiaba los árboles que se retorcían desesperadamente bajo el creciente viento. No había la menor huella de decepción, Leo estaba preocupado por algo totalmente diferente…
–No eran lobos ni ciervos –al fin lo entendió–. Era uno de tus hombres, ¿verdad?
–Sí –contestó él.
–¿Estarán a salvo? –la lluvia golpeaba furiosa las ventanas.
–Les ordené que se dirigieran a la garita. Ya deberían estar allí.
Violetta se sintió desfallecer. ¿Cómo iba a atravesar un coche o un barco la seguridad de Leo? Si conseguía avisar a Luisa sin que él lo supiera, podría enviarle un coche para recogerla al otro lado de esa garita.
–¿Deberíamos reunirnos con ellos? Si me quito las enaguas, entraré en el Ferrari.
–Ni aunque fueras en ropa interior –contestó él–. El Ferrari se hundió en un hoyo.
–¿Y la furgoneta de la florista? –ella la contempló aparcada, balanceándose al viento.
–No –contestó Leo después de mirarla también.
Se cruzó de brazos y se apoyó contra la encimera, la cabeza agachada, en profunda reflexión. Violetta esperaba que no fuera a exigirle la verdad. No le quedaba ninguna otra gran mentira.
–Tengo hambre –anunció él–. Me pregunto qué habrá en la cocina –rebuscó en los armarios.
–¿Tu estómago es lo único que te preocupa? –ella lo miró incrédula.
–Un hombre hambriento no puede pensar.
–No puedes estar hambriento. Habrás desayunado.
–Eso fue… –consultó el reloj–, haces seis horas. Si todo hubiera salido según lo planeado, debería estar comiendo. Quemo mucha energía.
No había nada en esa afirmación que pudiera ruborizarla. ¿Por qué entonces se colorearon sus mejillas? Sería el calor, decidió ella, y el condenado vestido. Quizás, si lo perdía de vista durante un rato, se calmaría. Además, le daría la oportunidad de intentar llamar a Luisa otra vez.
–¿Por qué no buscas esa ropa mientras yo miro si hay algo de comer? Después pensaremos en cómo llegar a la garita –sugirió ella.
Una ráfaga de viento abrió la puerta de la cocina dejando pasar la lluvia, ramitas y hojas.
–Creo que, de momento, no vamos a ninguna parte –Leo saltó hacia la puerta y la cerró.
La afirmación de que no lo encontraba atractivo era claramente mentira. Leo la había visto mirarlo. Eso dificultaría un poco más convencerla para casarse con él.
Pero en esos momentos tenían otras prioridades. El viento había aumentado y la furgoneta de la florista parecía a punto de rodar directamente hacia ellos. Si iban a quedarse allí, necesitaban mantener la cocina intacta, donde había agua corriente, calor y, con suerte, comida. Tenía que trasladarla a un lugar seguro.
–No puedes hacerlo, es demasiado peligroso –Violetta apoyó una mano sobre el brazo de Leo.
–Sería un desastre perder esta estancia. La trasladaré al patio central. Allí estará más segura.
–Por favor ten cuidado –ella lo miró con preocupación.
–Estaré bien –algo cálido golpeó a Leo en el pecho, aunque lo aplastó–. Ábreme la puerta del patio para que pueda entrar por ahí.
Abrió la puerta de la cocina peleando con el viento para volver a cerrarla tras él. Violetta lo miraba desde la ventana mientras él saltaba al asiento del conductor. En cuanto empezó a moverse, ella se dirigió hacia la parte trasera de la casa.
El viento balanceaba el vehículo. Ramas, hojas, plantas arrancadas, golpeaban el parabrisas mientras Leo conducía los cincuenta metros hasta el patio con forma de «U». Al entrar, la fuerza del viento disminuyó considerablemente. Vio a Violetta manipulando la cerradura de la puerta. Aparcó en el lugar más protegido, pero al bajarse, el cielo se abrió con otro fuerte trueno. Corrió hacia la puerta, pero en segundos quedó empapado. Violetta gritaba algo, pero él apenas la oía.
–No se mueve… cerradura atascada… llave no gira.
Leo agarró el picaporte e intentó hacerlo girar desde su lado.
–Apártate –gritó antes de lanzar todo su peso contra la puerta. Nada se movió. La lluvia caía sobre su cara. Apenas veía. Le dio otro fuerte tirón al picaporte. Nada.
Violetta buscaba desesperada otra entrada, pero no había ninguna. Leo iba a tener que regresar hasta la puerta de la cocina por la que había salido.
Leo gritó algo a Violetta, que asintió y desapareció. Él avanzó pegado a la casa todo lo que pudo, pero en cuanto abandonó el cobijo del patio, la fuerza del viento casi lo despegó del suelo. Intentó protegerse la cara. Una rama pasó silbando y lo rozó. Le costaba respirar mientras el viento se introducía en sus pulmones.
Al fin alcanzó la cocina. Violetta lo esperaba ansiosa junto a la ventana y, cuando lo vio, le abrió. Él se tambaleó al interior y juntos cerraron la puerta antes de apoyarse contra ella, agotados.
Leo miró a Violetta, empapada también. El agua caía de sus cabellos y por el vestido. La perfecta seda y encaje tenía hojas pegadas.
–Esa condenada cerradura. Lo siento. No se movía.
–Vaya día de boda –contestó él.
–Te has lastimado –notó Violetta.
–No es nada –él se llevó una mano a la frente y frunció el ceño al verla manchada de sangre.
–Siéntate –ordenó ella.
–Solo es un corte.
–Siéntate –Violetta lo empujó hacia una silla–. Solía haber un botiquín.
–En el último armario, junto a la puerta.
No era la primera vez que se sentaba en esa cocina con algún corte o herida mientras su abuela lo curaba. Era una de las raras ocasiones en que se preocupaban por él sin tener que pagar por ello.
Ella regresó armada con tiritas, una toalla y desinfectante.
Leo aprovechó que Violetta inspeccionaba el corte sobre la ceja para observarla.
Sus ojos no estaban mal, cálidos y oscuros. Se incendiaban cuando se enfadaba con él, más aún cuando se reía. Le gustaba cómo la risa transformaba su rostro.
–Vuelves a mirarme fijamente –ella se detuvo.
–Solo admiraba el color de tus ojos –contestó él sin apartar la vista–. No me había fijado en ellos.
Violetta soltó un bufido, aunque Leo supo que se sentía complacida.
Dio un respingo cuando ella aplicó delicadamente el desinfectante al corte. Sus dedos se movían rápidamente limpiando la herida y colocando una tirita.
–Ya está.
–¿Sobreviviré?
–Es un rasguño. Pensé que eras un curtido aviador –bromeó ella–. ¿Qué dirían tus antiguos camaradas? –empezó a recoger el botiquín.
–De haber muerto ahí fuera te habría ahorrado muchos problemas.
–No voy a casarme contigo, que vivas o mueras no me afecta.
–Tu preocupación por mí es enternecedora.
Cuando ella se levantó de la mesa, Leo hizo lo propio y empezó a desabrocharse la camisa. Los ojos de Violetta se abrieron desmesuradamente mientras él se la quitaba con dificultad.
Cuando Violetta captó la expresión irónica de Leo, reanudó su tarea. Necesitó tres intentos, pues los objetos se resbalaban de su mano.
–Toma –él recogió una venda que se había escapado por tercera vez y la colocó sobre el montón.
Violetta se giró, ruborizada hasta las orejas.
La mirada que le había dedicado no era la de una mujer que encontrara repulsivo al hombre, al contrario. Leo incluso se atrevería a asegurar que lo deseaba.
Prefería a esa joven ruborizada, aunque decidida, a la sosa criatura inmóvil de los eventos a los que habían asistido juntos.
Esa sí parecía la auténtica Violetta. ¿Por qué adoptaba otra personalidad en aquellas ocasiones? ¿Y cuál era el verdadero motivo para huir de la boda?
Aún faltaban varias horas para la medianoche. La tormenta podría acabar a tiempo para regresar al castillo y casarse… si conseguía convencerla.
No iba a renunciar a San Nicolo. Nada más importaba.
Capítulo 4
SABÍA que era musculoso, pero no era lo mismo que ver su atlético torso desnudo de cerca.
Violetta maldijo su ardiente rostro. Enterró la cabeza en el armario y se tomó más tiempo del necesario para guardar los suministros médicos.
Leo tenía la piel dorada, como si pasara mucho tiempo al aire libre. ¿De dónde sacaba el tiempo?
Los músculos resultaban fascinantes. Violetta deseaba deslizar sus dedos sobre ellos, o mejor sus labios. Exclamó sobresaltada y se irguió bruscamente.
Al ver a Leo ponerse de nuevo la chaqueta, no supo si sentía alivio o decepción.
Con cada movimiento se adivinaba ese atlético pecho, la sedosa piel y la línea de vello oscuro que desaparecía bajo la cinturilla del pantalón.
–Tenemos que cambiarnos –Violetta se secó los cabellos con una toalla–. Estamos empapados. Necesitamos ropa seca.
–Me pregunto si los disfraces de la abuela seguirán aquí –murmuró Leo.
–¿Los de las fiestas? –el rostro de Violetta se iluminó.
–Ordené que todos los efectos personales fueran retirados, pero podrían haberlos dejado.
Sus abuelos maternos habían celebrado un baile de máscaras todos los años, uno de los eventos más atractivos del calendario social europeo. Y, tras cada baile, la abuela conservaba una selección de los disfraces exhibidos. El suyo y el de su esposo, y otros donados por los invitados.
–Comprobaré si siguen allí mientras tú buscas comida en los armarios.
Leo se dirigió hacia la gran escalinata. Necesitaba tiempo para pensar.
Pensar en todas esas cosas que Violetta le había dicho sobre su comportamiento hacia ella. ¿Se había vuelto tan frío e insensible como su padre?
Las pisadas sobre las baldosas de mármol resonaban en la casa vacía. Château Elisabetha nunca le había parecido tan triste. Antes, su abuela siempre estaba allí. Y Seb y un puñado de sirvientes. Le molestaba esa soledad. En vida de su abuela había sido un lugar vivo.
En el vestíbulo pasó junto a varios retratos de los amados perros rescatados. Los animales lo vigilaban, avergonzándolo con su paciente e incondicional devoción. Un ojo, una oreja, tres patas, fuera cual fuera la imperfección, cada uno de ellos había sido pintado para que pareciera tan perfecto como lo había sido para su dueña.
Leo ignoró las miradas de reproche, pasó ante los dormitorios y continuó hacia la última planta.
En ese ala había un ático, forrado en toda su longitud de armarios. Leo abrió el primero. Premio.
Cuidadosamente envueltos en fundas de lino, estaban los disfraces de su abuela. Inspeccionó el primero, un extravagante disfraz de María Antonieta. El siguiente era un disfraz de animadora, color dorado y burdeos con el emblema del instituto de Grimentz y acompañado de sus pompones.
De inmediato su mente se llenó de imágenes lujuriosas de Violetta vestida con él.
–¿De qué te ríes? –preguntó Violetta desde la puerta.
–Estaba imaginándote con esto –Leo le mostró el vestido corto y agitó los pompones.
–Pues voy a borrar esa sonrisa de tu cara. He registrado la cocina y la despensa. Aparte de algunas latas, no hay nada fresco comestible en la casa.
Leo deslizó la mirada lentamente desde los pies de Violetta, pasando por la fina cintura, los protuberantes pechos, hasta la pequeña y beligerante boca. Terminó mirándola a los ojos.
–Yo no diría eso.
Ella puso la mirada en blanco, fingiendo irritación, aunque las mejillas se colorearon.
Violetta rebuscó en el armario. Encontró la elaborada peluca y el traje azul.
–¿María Antonieta? Ni hablar. No soy como ella.
Abrieron más fundas. Una sirena. Una gladiadora. La bailarina protagonista del Lago de los cisnes. Violetta acarició las suaves plumas blancas que adornaban el tutú.
Leo deseó que ella descartara el disfraz de animadora. Mejor para él que no lo eligiera. Pero…
–Ya que parecía gustarte tanto verme con él, quizás me lo ponga –aseguró ella quitándoselo de las manos y mirándolo desafiante, provocando una punzada de lujuria en la entrepierna de Leo.
Corrió escaleras abajo y Leo dejó escapar el aire, sintiéndose inexplicablemente… alterado.
El viento golpeó el tejado y una corriente de aire congeló su piel bajo la camisa mojada. Necesitaba encontrar algo seco que ponerse. Buscó en los otros armarios los disfraces masculinos.
Él no era nada masculino, y sí muy familiar. Era de su madre.
El príncipe Friedrich era estricto sobre los disfraces que se le permitía llevar a su esposa. Y siempre tenían que ser majestuosos. Una heroína mitológica o una célebre monarca o líder. Nada de sirenas o gladiadoras para Giovanna von Frohburg.
Leo contempló el tocado color lapislázuli del disfraz de Nefertiti. Recordaba vérselo puesto.
Estaba acostumbrado a ver a su madre vestida de gala, pero ese disfraz le había sentado tan bien que, desde su escondite en el descansillo, se había sentido hechizado al verla bajar las escaleras del brazo de su esposo.
Su hermosa madre, a la que adoraba… Y que lo había abandonado.
El príncipe Friedrich había elegido a su esposa entre la aristocracia europea. Había elegido mal.