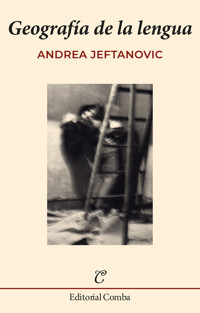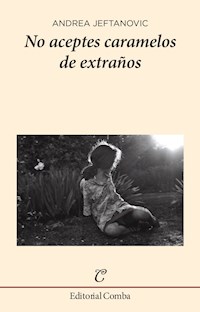6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Comba
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Las zonas fronterizas que Andrea Jeftanovic explora en las nueve crónicas que componen "Destinos errantes" son a un tiempo experiencias vitales y literaras, donde lo mismo toma cuerpo lo vivido que lo imaginado, temido o soñado. Nos propone viajar lejos para resolver lo más íntimo en espacios ajenos: el túnel que comunicaba la ciudad de Sarajevo bombaredada en la guerra de los Balcanes, la difusa frontera marítima entre Chile y Perú, una organización de familiares víctimas del conflicto palestinoisraelí, los recovecos brasileños de los personajes de Clarice Lispector… y de cada situación emergen resonancias que traen al lector de vuelta al universo poliédirco de sus celebrado "No aceptes caramelos de extraños".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Andrea Jeftanovic
Destinos errantes
Imagen de la portada:
Fotografía de Julia Toro
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Diagramación: Roger Castillejo Olán
© Andrea Jeftanovic
© Editorial Comba, 2016
c/ Muntaner, 178, 5º 2ª bis
08036 Barcelona
ISBN: 978-84-948031-9-2
Depósito Legal: B-17.895-2016
A las marcas de Emma Villazón
Sarajevo underground
«Te conviene seguir distinto viaje
—dijo, después de ver que yo lloraba—,
si quieres huir de este lugar salvaje:
porque esta bestia, por la cual tú clamas,
no deja que otro pase por su vía.»
Dante Alighieri
Welcome to Hell! Escrito en letras rojas, fue el lema que me recibió en la ciudad de Sarajevo.
Primer círculo
«¿Lista?» Edis me señala que incline la cabeza para no tropezar con la primera viga. Me afirmo en el marco de acero y desciendo soltando su mano rugosa. Me propone recorrer los metros todavía habilitados del túnel. Preparamos un bolso con agua y frutos secos; caminamos entre las ortigas del patio hasta la entrada. Creo que dice sin decir «te serviré de guía por los parajes adonde podamos llegar». A continuación me advierte: «Sólo puede entrar una persona por vez.» Mis zapatos se hunden en el barro, escucho el rumor de una carretera, es difícil mantenerse en pie en el suelo fangoso.
Edis me cuenta que el ingeniero Nedžad Branković bosquejó el túnel y organizó su construcción con la idea de abrirse paso en el frente agresor y conseguir lidiar con el asedio a la ciudad.
El ejército serbio bombardeó mientras duraron las obras de construcción. Los francotiradores no dejaron de disparar pues sabían que se construía un túnel, pero desconocían el modo en que se hacía. Mientras ellos pensaron que el túnel crecía en una determinada dirección, en realidad lo hizo en otra. En ese punto murieron alrededor de trescientas personas. Branković llegó a cruzar veinticuatro veces en una jornada por la línea de unión exterior. El 20 de julio de 1993, a las nueve de la noche, después de siete meses de arduo trabajo, dos excavadores que avanzaban desde lados opuestos se dieron la mano: Sarajevo tenía una ventana al mundo libre.
Descendí por las colinas hacia Sarajevo. Bajé en círculos por las curvas de la geografía del Monte Igman, que durante la guerra de los Balcanes, entre los años 1992 y 1995, estuvo rodeado de tanques y francotiradores. Cuando estuvimos en medio de los Alpes dináricos, vislumbré el trazado urbano con franjas de alquitrán, bloques de ladrillo agujereado y chapas metálicas onduladas. De oeste a este se dibujó la línea cristalina del río Miljacka que divide la ciudad en dos. Descendí por las empinadas gargantas rocosas, en cada curva de cuyo camino hubo un contingente de soldados acoplados sobre tanques de la OTAN. Avanzamos por la pista estrecha de tierra roja antes ocupada por campesinos y pastores. Curva, acantilado, vértigo. Sarajevo se parecía tanto a la geografía de Santiago: una ciudad con forma de cuenca, acordonada por montañas y un río que la divide en dos.
Viajé en un bus ruinoso serpenteando desde Split, en la Costa Adriática; pasé por pueblos destruidos en la última guerra. En la frontera, un par de soldados desdentados se rieron de mi pasaporte; yo busqué en ellos algún reconocimiento tribal y sólo sentí un rechazo ajeno. Avanzamos a ritmo parsimonioso por autopistas fantasmales en las que empezaba a crecer el pasto entre el hormigón de las calzadas. En la primera parada contemplé un paisaje compuesto por una «naturaleza muerta»: el puente de Mostar, conocido por su elegancia desde el Imperio Turco Otomano, fue quebrado y parchado con llantas de neumático.
Yo venía a buscar el túnel. Porque, casi como una imagen extraída de la película de Emir Kusturica, la ciudad de Sarajevo resistió el asedio de los años de guerra, en parte, gracias a un túnel. Un túnel bajo tierra de ochocientos metros de largo, uno de ancho y un metro y medio de alto, que se extendió desde el aeropuerto, en Dobrinja, hasta la zona libre de Butmir.
En la superficie, el infierno; bajo tierra, un pedazo de cielo.
Welcome to Hell?, quise preguntar cuando me acerqué a la oficina de turismo y me recibieron con un saludo de palabras masticadas. El grafiti siguió palpitando en mis pupilas. Me extendieron un mapa turístico con señales para encontrar la habitación: «Avance dos cuadras y doble a mano izquierda en un edificio de piedra hasta dar con una puerta oxidada, número 76.» Subí por unas escaleras sombrías y una mujer mayor me abrió la puerta. Su cabeza estaba cubierta por un pañuelo de seda con un pájaro rojo sobre una rama verde olivo. Olí el aroma a cúrcuma concentrado en el departamento. Me indicó el piso con un leve arqueo de ojos. Entendí que debía sacarme los zapatos y calzar unas babuchas coloridas para circular por la alfombra de mosaicos. Acomodé mi equipaje en el cuarto asignado y salí a la avenida.
«O Tunnel da Rat?», pregunté al primer taxi que encontré disponible. Repetí «o tunnel da Rat» en Dobrinja. Mi referencia desconcertó al conductor. Por eso agregué a mi frase unos gestos. En algún punto me entendió, porque me llevó a las afueras de la ciudad, donde había escuchado que estaba localizado. En el trayecto observé los edificios que yacían como enormes animales muertos. La torre del Diario Oslobodenje asemejaba un dinosaurio derrumbado en el suelo. Dicen que tras el bombardeo, los periodistas siguieron trabajando en el sótano. El conductor también me indicó la Biblioteca Nacional, carcomida por el fuego. Imaginé los volúmenes crepitando entre las llamas.
Seguimos, cruzamos por la fachada del Museo de Gavrilo Princip, agujereado el edificio por la viruela bélica. Me bajé para tomar una foto en la emblemática esquina y calcé la marca de las huellas de Princip sobre el cemento, el lugar donde el integrante de la joven Bosnia disparó al archiduque Francisco Fernando y a su esposa un 28 de junio de 1914. Dos huellas paralelas hundidas en la vereda. Separé mis pies y volví al auto.
Dejé atrás la esquina del ultimátum a Sarajevo.
Luego de bordear la zona conurbana —lo noté por la poca densidad de las construcciones—, el conductor paró el motor y me dijo que no podía salir de ese perímetro. Me bajé algo decepcionada y pregunté por el túnel a los primeros peatones que transitaban por la vereda polvorienta. No me daba a entender bien y vocalicé con más cuidado: «O tunnel da Rat.» Hubo un pequeño alboroto entre las personas que se preguntaban unas a otras dónde quedaba ese lugar. Después de casi una hora, un joven taxista accedió a llevarme. Me subí a su estropeado Mercedes Benz gris y nos adentramos por un camino de tierra con casas de ladrillo salpicadas entre sitios eriazos. Tras varias intersecciones se detuvo frente a una pequeña casa de dos pisos.
¿Es acá? Da, da,ovdje. A Edis Kolar le había llegado el rumor de que una extranjera lo andaba buscando, y me salió a recibir. Era joven, de estatura mediana, sonreía con bondad. Me guió por los pasillos de la casa en la que han improvisado un modesto museo con fotografías y objetos. Seguí las paredes observando una chaqueta camuflada, una tetera de bronce, dos granadas. Me mostró un plano de construcción, se detuvo en un recuerdo de Carabineros de Chile, y quedé en silencio porque ese emblema me provocó sentimientos encontrados.
Edis me pidió que escribiera mi nombre en un papel porque no comprendía mi pronunciación. Anoté las dieciséis letras del apellido y él puso su dedo sobre la “c” final, queriendo comprobar mi escritura. Claro, faltaba la tilde en esa “c”, costumbre que fui perdiendo con la escritura en el computador. Algo debe significar perder el acento. Es muy joven. ¿Cuántos años habrá tenido para el conflicto? Estoy calculando su edad cuando me presenta al resto de la familia, la pareja de abuelos, Alija y Šida, y los padres, Emina y Edin. Ellos, en los tiempos de guerra, solían esperar a los pasajeros del túnel a su salida con una tetera en el fuego y un pedazo de pan.
En la ciudad, el infierno; en el subterráneo de un patio, el cielo.
Segundo círculo
Hay que seguir el curso de las napas, las leyes del abismo. Bordeamos el segundo rellano. Hay una embocadura y aparecen los carros ferroviarios. Los trenes detenidos no van a ninguna parte y arman una postal apocalíptica de una estación abandonada tras un desastre. Edis acomoda tuercas y mueve los escombros del andén, subimos a un vagón que se desliza por rieles enmohecidos. El vagón sigue hasta que se entrampa en una angostura y jalamos unos cables para comenzar a ascender por claraboyas. La luz titilante de la linterna nos guía entre las vías. Un rugido subterráneo nos altera, las puertas en los pasillos son trampas abiertas. La viga que corre sobre las sorpresivas salas del infierno. Avanzamos con mapas insuficientes y confusos donde se hunden los cielos y emergen los abismos. La escarcha de las paredes aparece como proas de fuego sobre las monedas desgastadas en el piso. Perder la cabeza en cada curva, y a cada paso el suelo se desliza bajo los pies. Paisajes disueltos por las gotas de agua de estalactitas. Las palmas de las manos de piadosos rehenes.
Me cuenta de una pareja que contrajo matrimonio en territorio libre tras viajar en el carro a toda marcha por los rieles ferroviarios. Se casaron en la mitad del túnel, territorio neutral. Veo la foto de una novia, con su vestido blanco y un ramo de flores amarillas, sentada en la falda de su enamorado con un brazo que le rodea el hombro. Ambos sonríen desde la silla hecha de un engranaje de tuercas. El túnel también posibilitó que personeros del gobierno y miembros del parlamento viajaran fuera del país para importantes negociaciones con la OTAN y líderes mundiales. El Presidente de Bosnia y Herzegovina de aquel entonces, Alija Izetbegović, lo utilizó para tomar un avión con destino a La Haya y le dio un fuerte apretón de manos a Edis mientras abordaba la nave: «Muchacho, usted está cambiando el rumbo de la historia.»
Edis se para sobre la línea ferroviaria y continúa su relato: «Ves, la circulación era en una dirección a la vez, en grupos de veinte a cien personas, y se demoraban dos horas en cruzar de un lado a otro transportando veinte toneladas.»
Cada uno de los transeúntes debía empujar entre doscientos y trescientos kilos de carga recorriendo un camino de curvas, bajadas y subidas. Escucho en medio de una nebulosa de tierra que en dos oportunidades el túnel se inundó y estuvo cerrado un par de días, hasta que bombas de extracción lo limpiaron. Me dice que la necesaria manutención detenía su uso entre las ocho y las once de la mañana. Me muestra unos tubos de cobre que fueron parte de una donación de cable por parte del gobierno alemán, lo que permitió que se construyera el sistema de electricidad y de líneas telefónicas.
Hace una pausa y bebe agua de la cantimplora como recordando un cansancio olvidado. Yo agradezco el silencio mientras miro los tubos. Se detiene en una pared y me señala hacia delante. Sigo su mano, que apunta un lugar oscuro.
«La noche era el mejor momento para hacer transitar personas y cargamento pesado, porque los movimientos eran menos visibles para el enemigo, que ya sabía de la existencia de este corredor. Cierta mañana de invierno una granada mató a un grupo de personas que esperaba en la entrada; no volvimos a permitir filas largas con luz de día.» Edis se hunde en el subterráneo de su patio, mientras el polvo de la memoria se arremolina sobre las calles de Sarajevo, cubriendo los minaretes, a los muertos del mercado sepultados bajo un cerro de tomates. Los obuses impactaban abriendo agujeros en la niebla, entre el viento gélido. En 1994 veintidós personas hacían fila en una panadería, pero estalló una granada y quedaron hechos un montón de migas desperdigadas.
Paso en distintas ocasiones por la esquina imaginando esos átomos de vida.
«Cualquiera podía disparar en una ciudad asediada; en los techos siempre había alguien contándome las vértebras y apuntando a mi silueta.»
Me dice que cruzaba la avenida de los francotiradores a doscientos kilómetros por hora, con el cuerpo recostado en el asiento de atrás, goteando sudor, tocándose el chaleco antibalas y observando los tranvías amontonados. Sarajevo era la ratonera de los Balcanes, era la ciudad con las vísceras afuera. La República Federal de Yugoslavia se fraccionaba en cinco o seis piezas de un rompecabezas que nunca encajó por falla de fábrica.
«Que los cruzados de la gran Serbia se detengan, ya no hay madera para fabricar ataúdes.»
Visito Sarajevo desde hace años, cuando los hombres de la familia brindaban con ŝljivovica en la sobremesa, en la que prometían «el próximo año en Yugoslavia». Sarajevo era una tierra prometida, el destino que nos jurábamos en cada fiesta con ese licor cristalino serbio, hecho a base de aguardiente y ciruelas. El brindis motivaba decenas de choques de copas antes de que el alcohol subiera a la cabeza de los adultos, cargado de recuerdos vívidos de una infancia alrededor del río Drina, del río Sava y del río Miljacka, que se fundían con el Río Mapocho y se hacían navegables. O bien, el recorrido por la avenida Uliĉa Marsala Tita, diluida en la Alameda Bernardo O’Higgins, amplias vías en las que había tráfico en ambos sentidos. San Sabas, el patrón familiar de Serbia, aparecía descendiendo de la cordillera de los Andes y de pie en la mitad del monumento a la batalla de Chacabuco.
Sarajevo se hacía presente cada vez que acompañaba a mi padre a la Iglesia rusa ortodoxa de la calle Holanda con Doctor Johow en Ñuñoa. El pequeño templo con la cruz de aguja, una cúpula de dos esferas y un pope de barba larga que diseminaba incienso, hasta que todo quedaba inmerso en una nube aromática mientras repetía oraciones en ruso antiguo. Para Semana Santa comíamos huevos pintados a mano, mientras la gente se saludaba diciendo:
«Hristos vaskrse!»1 y «Vaistinu vaskrse!»2
Creer en dos religiones es como tener dos cabezas.
Tercer círculo
Hemos pasado a una gruta de rocas filosas. Aquí baja la temperatura. Una ventisca helada corre por las catacumbas.
En 1984 se seguían en casa las Olimpiadas de Invierno de Sarajevo, a través de un televisor Zenith de colores pálidos. Las imágenes de la guerra futura ocurrirán en las mismas montañas que recuerdo con nieve para la decimocuarta edición de los Juegos de Invierno, con sus banderines y la imagen de la mascota, un pequeño lobo llamado Vučko. ¿Adivinaría Vučko lo que vendría? La mascota, diseñada por el ilustrador esloveno Jože Trobec, era quizá el anuncio del peligro al acecho: Vučko, el lobo feroz, el lobo que aullaría cuando la luna se asomara al valle de Sarajevo.
En la pantalla de casa podíamos seguir el recorrido de los atletas olímpicos: desde lo alto del monte Igman hasta las laderas donde los francotiradores dispararían años después. Los deportistas se alineaban en círculos para descender por la pista de Trebević. En esa oportunidad Yugoslavia ganó una medalla de plata en la modalidad de ski slalom gigante masculino, gracias al deportista Jure Franko.
Le cuento a Edis que mi familia paterna hacía bromas con la fórmula balcánica: seis repúblicas, cinco naciones, cuatro idiomas, tres religiones, dos alfabetos y un partido. Decían: «Es un lastre ser la ciudad detonante de la Primera Guerra Mundial.» Preguntaban entre sí de un modo obsesivo: «¿Tienen parientes ustachas o chetnicks?» El domingo los hombres se tendían en reposeras después del almuerzo de pimentones asados y bebían ŝljivovica celebrando la muerte de Tito, mientras decían drobo, drobo.3 Los señores sobrios del almuerzo luego estaban tumbados, reían a carcajadas. Eran hombres bellos, tenían zapatos gigantes, espaldas anchas, ojos claros. El líquido de la botella cristalina descendía bajo la etiqueta de letras cirílicas, entre más drobo, drobo. A media tarde montaban caballos a pelo, enterraban las espuelas y azuzaban los abdómenes de los animales llevando las riendas de un lado a otro. Sus cabezas cubiertas con la gorra de fez, una barba incipiente, la mirada turbia de tanto alcohol. Galopaban blandiendo la fusta, hablando en ese idioma de zetas sonoras:
Ja sam. Ja sam. Sam ja? Za, zabada, zabava.4
San Nicolás, con su manto púrpura y sus ojos negros exhortantes. San Sabas, patrón de Serbia y fundador de un monasterio, que abandonó la corte para tomar el hábito religioso, aparecía descendiendo por una laguna para predicar la misericordia y la palabra en el monumento de la batalla de Chacabuco. La ascensión de Cristo, como un dios pagano que nos invita a una celebración cada año nuevo, el mesías que no llegaba por Jerusalén sino por la Cordillera de los Andes.
Cuando por fin pude viajar a Yugoslavia, Yugoslavia ya no existía. Llegué a Sarajevo buscando recorrer las direcciones familiares: un departamento en un tercer piso en una calle transitada, una fábrica artesanal de ladrillos, un hotel en el casco antiguo de la ciudad; propiedades confiscadas por el régimen de Tito. Más que un deseo de reivindicación patrimonial, me movía un recorrido emocional.
Primero fue buscar la pequeña fábrica de ladrillos en las afueras de la ciudad. Como referencia, una foto en blanco y negro de unos hornos con arcilla en medio de unas praderas. El taxi dio vueltas por varios cerros siguiendo un plano de la ciudad doblado en cuatro secciones. Cuando llegamos a la dirección nos topamos con un cementerio. El conductor bajó la vista. La colina verde estaba cubierta de tumbas con cruces ortodoxas, medias lunas musulmanes y estrellas de David. Caminamos entre las lápidas, que ya tenían musgo y unas manchas de humedad. Pocos centímetros distaban una de otra. En las inscripciones, los años 1992, 1994, 1995 se repetían como inscripción de muerte. Caminamos entre las lápidas sin completar el perímetro de muerte que terminaba en un punto lejano del valle. Regresamos en silencio.
El departamento sobre la Avenida Mariscal Tito era parte de un edificio que tenía todavía los agujeros producidos por los morteros, imagen que habíamos visto en los reportajes de guerra de la cadena televisiva CNN. Cuando llegué, toqué el timbre del citófono. Ante la imposibilidad de comprensión por el tráfico y el idioma, conseguí subir los tres pisos y que me abrieran el portón. Los actuales residentes no se animaron a dejarme pasar. Me quedé con eso, un ángulo de treinta grados que permitía ver un piso de madera, unos techos altos, un móvil de letras rojas con la leyenda I love Paris.
El Hotel, llamado Europa, estaba emplazado enla Baščaršija, el gran mercado mezcla de la tradición turco otomana, que es el corazón del casco antiguo de la ciudad. Durante la guerra el hotel albergó a dos mil musulmanes, cuando su capacidad era de doscientas personas. Se dice que cerca de ciento veinte granadas cayeron en medio del edificio. Caminé entre las habitaciones y pasillos, y aún era posible encontrar jirones de ropa de niños, frazadas, babuchas impares, colchones apilados, latas de bebida, utensilios de cocina. El techo estaba sembrado de pastizales. En un baño de artefactos azules encontré una paloma aplastada contra la tina. Tal vez habría que aprender a descifrar la antropología de la basura para descifrar el mensaje de los escombros.
Era mejor el Sarajevo visto en la pantalla de televisión Zenith cuando los acuerdos de Dayton quedaron anudados en el cruce multicolor de los anillos olímpicos.
Yugoslavia kaput.