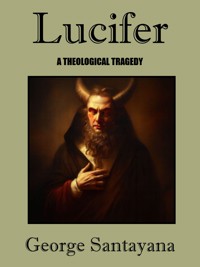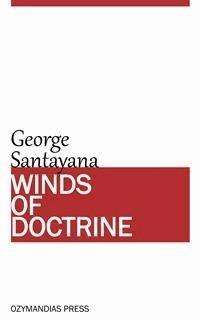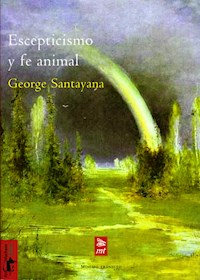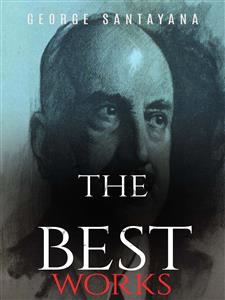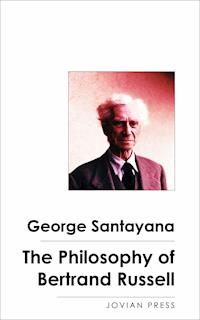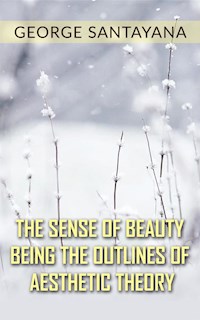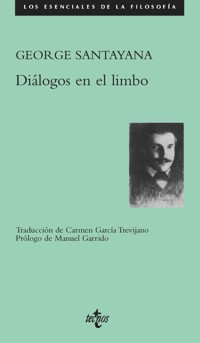
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tecnos
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Filosofía - Los esenciales de la Filosofía
- Sprache: Spanisch
Este libro se recomienda a sí mismo y no necesita que lo ampare ningún reclamo coyuntural. Es uno de los más interesantes, originales y profundos, sin sombra de pedantería, de cuantos ha producido el pensamiento español de nuestro siglo, y cuando termine de leerlo compartirá esta opinión. ¿De qué asunto trata? El limbo es, según una tradición cristiana, el lugar donde las almas de no bautizados sufren sin tormento la privación de la gloria. Si la filosofía es, como alguna vez escribió Bertrand Russell, una especia de tierra de nadie entre el suelo firme de la ciencia y el invisible cielo de la religión, ¿por qué no elegir ese lugar legendario como adecuado teatro de discusión entre filósofos, o sus almas, acerca de lo divino y lo humano?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GEORGE SANTAYANA
Diálogos en el limbo
Con tres nuevos diálogos
Introducción de
MANUEL GARRIDO
Traducción de los diálogos I-VIII, XII y XIII
CARMEN GARCÍA TREVIJANO
Traducción de los diálogos IX, X y XI
DANIEL MORENO
Contenido
Prólogo desde el mundo
Diálogos en el limbo
Prefacio a la nueva edición ampliada
I — El aroma de las filosofías
II — Vivisección de una mente
III — Locura normal
IV — Autologos
V — Amantes de la ilusión
VI — Sobre el autogobierno. Primer diálogo
VII — Sobre el autogobierno. Segundo diálogo
VIII — El filántropo
IX — El libertino
X — El alma escondida
XI — El vórtice de la dialéctica
XII — Nostalgia del mundo
XIII — El secreto de Aristóteles
Créditos
Retrato de George Santayana autor de la obra que se abre a continuación terminada en plena madurez creativa y en la que pone en evidencia su profundo interés por la historia y la filosofía de la cultura a través de la dialéctica mantenida por los protagonistas de estos diálogos que no es sino reflejo de su propio pensamiento. © The Mit Press.
Prólogo desde el mundo
El libro que tienes en tus manos, amigo lector, es uno de los más interesantes, originales y profundos, sin sombra de pedantería, de cuantos ha producido el pensamiento mundial de nuestro siglo, y espero que cuando termines de leerlo compartas conmigo esta opinión. Si has tenido ocasión de divertirte con los Diálogos de Luciano de Samosata o el Elogio de la locura de Erasmo y de conmoverte leyendo el San Manuel Bueno, mártir de Unamuno, prepárate a sentir una mezcla de esos dispares sentimientos al recorrer las páginas de esta obra de Santayana, que no le va a la zaga en excelencia a ninguna de las tres que acabo de citar.
¿De qué asunto trata? El limbo es, según una tradición cristiana, el lugar donde las almas de los no bautizados sufren sin tormento la privación de la gloria. Si la filosofía es, como alguna vez escribió Bertrand Russell, una especie de tierra de nadie entre el suelo firme de la ciencia y el invisible cielo de la religión, ¿por qué no elegir ese lugar legendario como adecuado teatro de discusión entre filósofos, o sus almas, acerca de lo divino y lo humano? En el limbo en que discurren los trece diálogos que componen este libro toman sucesivamente la palabra, entre otros, los desencarnados espectros de tres grandes pensadores del pasado, Demócrito, Sócrates y Avicena, inopinadamente importunados por un intruso o Extranjero, que esta vez no es, como suele suceder en los diálogos platónicos de vejez, oriundo de un mejor pretérito sino del futuro o modernidad, pues continúa formando parte del club de los hombres aún no muertos en la Tierra.
Mediante el artificio de estos encuentros de almas de venerables sabios difuntos con el indeciso fantasma de un viviente describe irónica y dramáticamente Santayana lo que, utilizando una conocida etiqueta de la historia del pensamiento, cabría denominar «querella entre antiguos y modernos».
De acuerdo, se dirá. Pero ¿por qué no elegir del reino de los muertos nombres que nos suenen algo más? Pase que al dejar que hable Sócrates no se le conceda en estos diálogos la palabra a Platón ni a Aristóteles. Mas ¿por qué habla Demócrito y no Parménides o Heráclito? ¿Por qué Avicena en lugar de Occam, Tomás de Aquino o San Agustín?
Una pista para responder a esta pregunta nos la suministra la lectura de Tres poetas filósofos,obra de Santayana que precede en quince años a Diálogos en el limbo. Los tres poetas filósofos escogidos en esa obra previa habían sido Lucrecio, Dante y Goethe, cuyos tres inmortales poemas De la naturaleza de las cosas, Divina Comedia y Fausto cantan, respectivamente, los tres grandes temas que han preocupado al pensamiento occidental: la materia, el espíritu y la vida. Santayana terminaba ese libro postulando la necesidad de una nueva concepción del mundo que combinase las excelencias de aquellos tres poemas y que fuese cantada por un nuevo y «altísimo poeta». Pero reconocía que, igual que Virgilio en la comedia de Dante, ese altísimo poeta «está todavía en el limbo».
Las conversaciones mantenidas en el presente volumen por tres pensadores del pasado con el para ellos extraño joven que los visita desde la modernidad pueden ser interpretadas como un intento de alumbrar filosóficamente algunas de las claves del marco conceptual en que debiera basarse esa anhelada concepción del mundo que fuera capaz de satisfacer los intereses, las exigencias de conocimiento y los ideales de la humanidad en la actual situación histórica.
Portada de la edición de Tres poetas filósofos publicada en la colección Esenciales de laFilosofía de esta editorial. En esta obra las reflexiones de sus protagonistas sobre lo material y lo espiritual como esencia de la vida son el avance del libro que quince años después titularía Diálogos en el limbo. © Anaya.
De acuerdo con el lugar predominante que otorgó siempre Santayana al reino de la materia, se comprende que ahora el discurso del poeta Lucrecio sea reemplazado y superado por el de su maestro, el gran filósofo Demócrito. El romántico vitalismo encarnado por Fausto, el personaje de Goethe, es ahora escrutado con la óptica del filósofo en su más remota raíz y antecedente: la obsesión socrática por centrar todo análisis en el conocimiento del hombre, desdeñando la investigación del cosmos. Finalmente, en Tres poetas filósofos Santayana había constatado que el espiritualismo de Dante, admirable en su arquitectónica claridad, adolecía del defecto de fundarse en la idealizada interpretación cristiana del sistema aristotélico. Su contrapartida en Diálogos en el limbo es una operación consistente en poner del revés a Aristóteles como hizo Marx con Hegel. La responsabilidad de efectuar semejante malabarismo le es endosada a Avicena (a quien más tarde llamaría Ernst Bloch «el Aristóteles de izquierdas») y en la atmósfera de magia que lo envuelve es máxima la altura literaria que alcanzan las páginas de Santayana.
Bien se comprende pues, repito, que en los cinco primeros diálogos lleve la voz cantante el espectro del materialista Demócrito, padre del atomismo, a quien Santayana leyó y admiró desde su juventud. La visión cosmocéntrica del universo de ese profeta de la ciencia implica una quiebra entre la phýsis y el nómos, entre el orden real de la naturaleza y el orden convencional de la cultura. Dicha quiebra invita a Demócrito a concebir a esta última como una suerte de engaño, ilusión o demencia, y a llamar consecuentemente a su exagerado encomio, como diría Erasmo, elogio de la locura. Pero al lúcido conocimiento de ese engaño, tal y como fue vivido, por ejemplo, por Alonso Quijano al término del relato de Cervantes, es decir, al amargo fruto de la cordura lo llama irónicamente Santayana en su tercer diálogo locura «normal» o «cuerda», y a propósito de ello relata la fábula del infortunado niño Autologos.
A Pedro Pablo Rubens (1577-1640) se le ocurrió representar al filósofo presocrático Demócrito, tan admirado por Santayana, con una irónica sonrisa reflejo de su sentimiento cómico de la vida, mientras sostiene un globo terráqueo. © Martin, Joseph/Anaya.
Santayana abrigaba la honda convicción de que el talón de Aquiles del pensamiento moderno estriba en haber reducido idealísticamente la realidad del mundo a la del yo racional. El dolor, centinela de la realidad como bien supo ver Schopenhauer y la inclemente Justicia de la Madre Naturaleza acabaron fatalmente, corrigiendo sus ilusorios sueños, con la vida de aquel infante. Una reencarnación de esta idea alienta en la figura de Oliver Alden, personaje protagonista de la formidable novela de Santayana Elúltimo puritano.
En los seis siguientes diálogos y en los dos últimos, respectivamente, los espectros de Sócrates y de Avicena miden sus armas dialécticas con las del incómodo intruso. Sócrates, padre del platonismo, discutirá con su antagonista los cruciales conceptos de democracia y amor al hombre. Es una curiosa paradoja que el Extranjero, que no demuestra demasiado entusiasmo por defender frente a Sócrates nuestra moderna democracia, se manifieste luego, al confrontar las ideas de filantropía y caridad, como el más demócrata de los metafísicos. Ambos interlocutores concuerdan en que el verdadero filántropo, del que Sócrates es paradigma, ama al hombre tal y como éste debe ser, en la plenitud de su perfección, y de ahí la afinidad electiva del maestro de Platón por los jóvenes privilegiados de su entorno que pudieran llegar a esa cima. Pero si el conjunto de los hombres perfectos es, en realidad, numéricamente escaso y la inmensa mayoría de los humanos viven toda su vida lejos de esa para ellos, de hecho, imposible perfección, agobiados por las frustraciones, ¿no habría que decir que el ser, sea o no divino, que ame verdaderamente al hombre es el que lo ama no como debe ser sino como es realmente, en su inescapablemente miserable condición? Esto sugiere el paradójico pensamiento de que un profeta del fracaso, como Cristo, Marx o Cervantes, puede amar más verdadera y más democráticamente al hombre que un profeta del éxito como Sócrates o Platón; y también la idea de que una ética de la compasión, al estilo de la predicada por Schopenhauer, puede ser más sublime que una ética de la virtud al estilo socrático o aristotélico o una ética del deber al estilo de Kant.
La segunda edición de este libro, aparecida en 1948, incorpora tres nuevos diálogos, que constituyen un breve tratado sobre el amor en el cual Santayana visita jardines que los endebles Estudios sobre el amor de Ortega ignoran. Un detalle que deja insatisfecho a más de un lector de los diálogos platónicos estriba en la circunstancia de que las intervenciones de los jóvenes discípulos de Platón son demasiado sumisas y carecen totalmente de iniciativa. La ventaja, por poner un ilustre ejemplo, de los Diálogos sobre la religión natural de Hume está en que todos los interlocutores son expertos: uno lo es en cristianismo, otro en deísmo y otro en ateísmo. Los Diálogos en el limbo de Santayana presentan en todo momento el enfrentamiento entre un experto de la filosofía clásica y el Extranjero, que es un experto en modernidad. Pero estos tres nuevos diálogos ofrecen además la sorpresiva eventualidad de que los jóvenes discípulos griegos le cantan dialécticamente las cuarenta a su viejo maestro.
Los dos últimos diálogos, protagonizados por Avicena, el más luminoso de los discípulos de Aristóteles, modulan el canto de Santayana a la materia con el tema de la agonía del espíritu, del que nos dice que emerge de ella incandescente como la llama de una vela y de ella se nutre hasta consumirse. Al anciano pensador le obsesionaría en la última etapa de su vida el drama de este enigmático personaje, «divino pero nacido de mujer», necesitado del sustento de su madre, la materia, y transitorio aunque, igual que ella, perpetuamente renovado y consciente de ser mientras dura, como el rayo que ilumina el paisaje, «testigo, víctima y juez»1 del increíblemente bello y cruel espectáculo del universo; y aunque no sepa cuándo ni dónde volverá a renacer, lo consuela saber al extinguirse que el personal y pasajero batir de sus alas deja tras de sí una polvareda, algo menos transitoria, de átomos de luz y de lágrimas por las cosas mortales2.
Sócrates y su mujer Xantipa representados por el pintor barroco Luca Giordano en un episodio doméstico en el que la esposa vuelca un jarro de agua sobre la cabeza del filósofo con la intención de llamar su atención y sacarle de sus cavilaciones. Seguro que lo consiguió, pero no es tan seguro que con ello alterara su impasible concepción de la bondad humana a pesar de actos tan hostiles hacia su persona como el que recrea esta escena. © Martin, Joseph/Anaya.
* * *
Lamentablemente son aún demasiados entre nosotros los que ignoran que Santayana, nacido en Madrid en 1863 (un año antes que Unamuno) y muerto en Roma en 1952 (tres años antes que Ortega) fue un gran pensador de nacionalidad española, educado por azares de familia en la Universidad de Harvard, donde fue discípulo y amigo del padre fundador del pragmatismo William James, y después colega suyo, hasta que por propia voluntad renunció, poco antes de la primera guerra mundial, a la cátedra que allí obtuvo para dedicarse, como nuestro antepasado Luis Vives, a meditar libremente y en solitario por ciudades de la vieja Europa.
Si estos detalles, amigo lector, son nuevos para ti, no te extrañe no haberlos sabido antes, pues parece extraño que España, país en donde tanto se traduce y que por la época en que Santayana era internacionalmente famoso contaba ya con una plataforma cultural abierta al mundo del calibre de la orteguiana editorial Revista de Occidente, ésta no dio acogida, vertiéndolo a nuestro idioma, a un solo libro suyo, aunque sí a un escaso par de artículos, mientras duró la casi nonagenaria vida del autor. Fue una suerte que Argentina no siguiera entonces nuestro ejemplo.
La tarea de recuperar el pensamiento de Santayana como interesante factor de reflexión para el presente y de contribuir a la difusión de su obra completa en España y el mundo que habla en las dos Américas la lengua de Cervantes y Quevedo es un reto a cumplir para los intelectuales españoles en el actual momento de nuestra cultura.
MANUEL GARRIDO
1 Santayana, Epílogo a Mi anfitrión el mundo.
2 Santayana, «The Poet’s Testament».
NOTA: La primera edición original de este libro apareció con el título Dialogues in limbo en 1925 en la editorial inglesa Constable y en 1926 en la editorial neoyorquina Scribner’s. La segunda edición, aparecida con igual título en Scribner’s, 1948, incorporó tres nuevos diálogos, elevando a trece los diez de la primera edición. Los diversos diálogos de ambas ediciones fueron publicados también por aquellos mismos años como artículos de revista.
La primera edición española completa de esta obra fue publicada por Tecnos en 1996. De los tres nuevos diálogos incorporados a la presente segunda edición, dos de ellos, «El libertino» y «El alma escondida» aparecieron un poco antes en la Revista Limbo, y el tercero, «El vórtice de la dialéctica», en la Revista de Occidente, siendo en los tres casos su traductor Daniel Moreno. (En 1942 la editorial argentina Losada presentó una traducción incompleta de la primera edición de Diálogos en el limbo a la que le faltaban siete de los diez diálogos de que consta el texto original.)
Diálogos en el limbo
Personajes de los diálogos
Las Sombras de
DEMÓCRITO
ALCIBÍADES
ARÍSTIPO, el Cirenaico
DIONISIO,el Joven, que fue Tirano de Siracusa
SÓCRATES
AVICENA
Y EL ESPÍRITU DE
UN EXTRANJERO,que aún vive en la Tierra
Me agrada descubrir fuentes intactas
LUCRECIO
PREFACIO A LA NUEVA EDICIÓN AMPLIADA
El impulso para componer estos Diálogos con difuntos inmortales me llegó cuando estaba digiriendo mi primer festín de filosofía griega. Alejado de cualquier alarde de erudición histórica o clásica, me imaginaba estorbando entre los seguidores de los sabios antiguos Demócrito y Sócrates, a los que reconocía como mis maestros efectivos por encima de la forma de pensar de los modernos. Volvía a ellos a modo de hijo pródigo, aunque también como un crítico encubierto, puesto que durante más de dos mil años las almas inferiores habían tropezado con numerosas verdades insospechadas; así, no pude evitar contemplar aquellas consumadas mentes desde una perspectiva que ellos nunca pudieron adoptar. Los griegos eran poetas y políticos de nacimiento, inevitablemente pensaban de manera mitológica y retórica. Demócrito, cuya cosmología era suprema, adscribía inconsistentemente a la materia una esencia geométrica y pictórica, y Sócrates, cuya moralidad ideal era suprema, habría impuesto para siempre a toda la humanidad su arcaico ideal de ciudad griega.
La incongruencia de mi rebelión quedó algo amparada al introducir los personajes, cínicos aunque amables, de Alcibíades, Arístipo y Dionisio el joven: hombres de mundo que se reían del mundo sin dejar de amarlo y que trascendían sus decepciones al reírse de sí mismos. Bajo la máscara de un presunto intento árabe por descubrir una doctrina secreta en Aristóteles, osé también lamentar que éste, a pesar de ser tan naturalista en sus observaciones concretas, hubiese seguido los pasos de Platón al adscribir permanencia eterna y poder mágico a las categorías de la gramática y de la ética griegas.
Cuando se publicó la edición original de este libro, no estaban acabados todos los diálogos que había planeado y que había comenzado a escribir; ahora que es posible una segunda edición he añadido tres más. En ellos se presenta de modo más completo la fiel amistad y las contrapuestas intuiciones de Sócrates y Alcibíades. La clave de todo es confirmar la psicología científica que puse al comienzo en boca de Demócrito. La subjetividad es una locura normal de los animales vivos. La filosofía occidental tendría que desecharla, más que idolatrarla, al igual que la filosofía oriental la ha desechado siempre.
GEORGE SANTAYANA
I
EL AROMA DE LAS FILOSOFÍAS
DEMÓCRITO.—Trae al Extranjero, tráelo. Veamos cómo está confeccionado. Huelo en él un ingrediente de beatería, pero el compuesto es modernísimo, sí [aspirando],y mal mezclado.
ALCIBÍADES.—No es posible que seas capaz de olfatearlo a esta distancia. Ni siquiera un perro podría hacerlo. Para ser un cristiano, está bastante bien lavado.
DEMÓCRITO.—Antes de llevarle la contraria a un anciano, mi dilecto amigo, deberías tomarte la molestia de entenderlo. Imagínate que el Extranjero estuviese tan limpio como un dios fluvial, que no puede vivir fuera del agua corriente; eso no me impediría discernir el olor de sus pensamientos. Sé muy bien que vuestros bárbaros no siguen un régimen conveniente. Los menos suelen tomar con abusiva frecuencia, por lujo o por manía, baños de vapor o de agua caliente; y los más jamás se bañan en su vida. Los que de entre ellos se lavan están, pues, bastante limpios, y sin embargo es perceptible el húmedo olor que exhalan, y de lo más desagradable. Pero no era de sus muelles cuerpos de lo que yo estaba hablando, sino de sus corrompidas mentes. ¿Nunca oíste que puede olerse una filosofía?
ALCIBÍADES.—De buen humor te has levantado hoy.
DEMÓCRITO.—¡Qué descaro! ¿Acaso soy yo un bufón o un sofista, como tu Sócrates de saltones ojos? ¿Intento yo despertar la imaginación de jóvenes petimetres con borracheras nocturnas, con mitos y socarrón escepticismo, para confirmarlos al final en toda su ignorancia y prejuicios de cuartel? Entérate de que yo soy un científico que observa. Las filosofías despiden olor.
ALCIBÍADES.—Largo ha de ser el argumento que lo pruebe.
DEMÓCRITO.—¿Qué tiene que ver un argumento con la verdad? El verdadero conocimiento no es sino viva sensación y fiel remembranza, penetración en esa fina textura de la naturaleza que tu elocuente conversador no puede detenerse a mirar. El alma es un fluido, más sutil y cálido que el aire, aunque algo viscoso y capaz de retener o redoblar las más intrincadas y poderosas mociones. Continuamente se expande desde su corazón, como desde un horno, a través de las venas y ventrículos del cuerpo, vivificando todas sus partes, sanando heridas, y armonizando movimientos; y también libera o exuda sus productos superfluos a través de la boca y la nariz en la respiración, de los ojos en el mirar, y esparce sus semillas a través de los órganos de generación. Parcelas enteras del alma son enviadas con ello, como colonizadores desde su país natal, listas para reanudar en tierra extraña su entera vida y economía. Y así como los padres del alma recién nacida son dos, uno que disemina la semilla y otro que la recoge y la alimenta, así en la sensación y en el conocimiento hay también una facultad femenina y otra masculina; pues la cosa percibida es el padre de la percepción y el alma que percibe es su fértil madre. Espero que no vayas a suponer que sólo el hombre es un ser animado, o que sólo las bestias son similares al hombre. Todo lo natural está formado por corrientes circulares de átomos magnéticos más resistentes que aros de acero. Estos átomos son su alma; y la forma que esta alma imprime al cuerpo queda también impresa en el aire que lo rodea, radiando imágenes de sí misma y análogos influjos en todas direcciones. La luz y el éter, que llenan los cielos, son un excelente medio de propagación para esas semillas y efluvios de las cosas, que el ojo y el oído y la nariz y la piel sensitiva (que son órganos femeninos) reciben y transforman conforme a su género, produciendo unas veces una genuina acción o pensamiento, legítimo heredero e imagen de su padre, y otras un vástago espurio, hijo de la fantasía. Así, tras su boda con las cosas externas, copias del alma cargadas con una nueva moción, apropiada a esas cosas externas, se dirigen hacia ellas; de suerte que un observador sensitivo puede discernir por la cualidad de esa respuesta si el alma ha sido saludablemente fertilizada por su experiencia o solamente alterada y corrompida. En el primer caso la reacción será firme y eficaz, en el otro trémula y gratuita. En la vida sensitiva de los animales coexisten casi siempre un elemento de verdadero arte y conocimiento y otro elemento de locura. Cuando el calor interno del cuerpo es excesivo (no siendo el calor sino rápido y desordenado movimiento) las acciones y pensamientos son engendrados demasiado precipitadamente, sin poner atención en las cosas; por ello, en la mano que tiembla, en los ojos que giran, en las palabras inapropiadas y altisonantes, el médico puede reconocer fácilmente los síntomas del delirio. Así, incluso en la salud, el aspecto y (como tan acertadamente decimos) el aire de un hombre revelarán las pasiones que lo gobiernan, cuyos secretos impulsos causarán alguna desviación o especial congregación de los rayos que de él emanan cuando se mueve o mira o habla. Ahora bien, esos rayos, tan compactos y bien dirigidos, tienen su propio olor. El dulce aroma del amor es excitante e irresistible para el propio amante; y el olor del odio es acre, y el de la angustia rancio, húmedo y malsano; el olor de cada estado del alma, aunque sin nombre, es claramente distinto. Así, un alma que vibra en armonía con las cosas que la nutren y la atraen tiene un aura que, sin despedir un acusado olor, refresca a cada criatura que lo inhala, haciendo que la nariz y el pecho se ensanchen placenteramente como si aspiraran la brisa del mar o el aire de la mañana. Cuando, por el contrario, las emisiones del alma a través de los ojos o labios son túrbidas y espesas, por virtud de las distorsionadas huellas de las cosas de su entorno que dentro de sí lleva, ella también hiede; y el hedor que despide es diverso según sean los diversos errores que su corrompida constitución le ha impuesto. De aquí que, aunque es materia delicada que no se domina sin entrenamiento, sea posible para una nariz habituada distinguir la cualidad precisa de un filósofo por su olor peculiar, tal como un podenco puede distinguir por el mero olor a un zorro de un jabalí. Y cuando el podenco de la filosofía es hábil, dispone de un método más seguro para discernir las genuinas opiniones y el verdadero temperamento de los filósofos que el que proporcionan las propias palabras de éstos; porque esas palabras pueden ser usadas de manera mecánica sin conocimiento de sí mismo, o para hacerlas acomodarse a la moda o la política del momento; mientras que la huella que, sin intención, deja a su paso la mente por el aire es un perfecto índice de su verdadera constitución.
ALCIBÍADES.—Ya que desdeñas la argumentación, te ruego que pruebes tu doctrina por la vía del experimento. Huéleme, y describe mi filosofía.
DEMÓCRITO.—En tu caso nada puedo percibir a esta distancia.
ALCIBÍADES.—[Haciendo que su rizada cabeza casi toque la gran barba blanca de Demócrito.]¡Bien!, ¿estoy ahora lo bastante cerca?
DEMÓCRITO.—Ahora inhalo todo un ramillete digno de una perfumería, pero ningún intelecto.
ALCIBÍADES.—¿Tiene, pues, este pobre Extranjero un intelecto más poderoso que el mío, dado que puedes olerlo a la distancia de un estadio, mientras que el mío es imperceptible a tres pulgadas? Rechazo tu filosofía, vano Sabio, y digo que es un engaño.
DEMÓCRITO.—Millones han rechazado ya mis descubrimientos por las mismas excelentes razones. Su orgullo se siente ofendido, y se niegan a ser curados de su locura reconociéndose ellos mismos locos. En cuanto al Extranjero, su virtud odorífera no es proporcional a la masa de sustancia que irradia, y su intelecto no tiene por qué ser mayor que el tuyo simplemente por el hecho de llegar más lejos. Una única mofeta, emitiendo una pequeña cantidad de fluido, impregnará el espacio más intensamente que una manada de elefantes, y un macho cabrío paciendo entre los riscos de la acrópolis podrá producir una relativa estampida en la muchedumbre de demócratas votantes que pululan por el ágora.
ALCIBÍADES.—Vanas excusas. En todo caso has quedado cautivo y convicto al pretender que hueles ungüentos en mi cabello. Nada, falso impostor, me he puesto en la cabeza desde hace dos mil años.
DEMÓCRITO.—¿Y qué? Aunque hubieras destilado todo el pálido laurel y el asfodelo que florece en esta espesura, alumbrada sólo por la tenue fosforescencia de algún espíritu vagabundo, ¿crees que tan débil desinfectante podría borrar las trazas de aquellos borrascosos años mozos en que tan atolondradamente te revolcabas en el fango? Ciertamente, ni siquiera te has tomado la molestia de precaverte, confiando en que el puro tiempo borrara todo vestigio de la verdad. ¿Qué es el tiempo? Eso que a tus dormidos sentidos les parece un gran lapso vacío es breve y lleno en la economía de la naturaleza, que tiene medidas distintas de las que un loco puede calcular contando los dedos de su mano. Una mirada penetrante seguiría viéndote cubierto de afeites y manchado aún con los viles pigmentos y sucios aceites con que acostumbrabas embellecer tu piel o tu cabello.
DIONISIO.—Es una suerte que, al garantizarnos la inmortalidad, los dioses nos hayan garantizado también todos los ornamentos de nuestra vida, y que la fragancia de la juventud envuelva a nuestros espíritus incluso en este mundo crepuscular. Si el destino, al hacer de mí un fantasma, me hubiera prohibido llevar una corona fantasmal y seguir vistiéndome con este remedo de las sedas de Tartaria, yo francamente habría renunciado a ser inmortal, y preferido ser enterrado en el polvo común, como el hombre que carece de eminencia. Por fortuna, la mente no es más estable que sus posesiones y, cuando nuestros placeres se desvanecen, la vida se desvanece con ellos en la nada.
ARÍSTIPO.—Por lo que a mí respecta, no tengo conciencia de haberme desvanecido. Una influencia más sutil es suficiente para estimular un órgano más sutil, y yo vivo tan alegremente aquí del viento como vivía en Sicilia de pasteles y cebollas. No puede haber nada más positivo que un placer, aunque éste sea sentido por un espíritu.
ALCIBÍADES.—Entonces, ¿puedes tú realmente oler aquí la vieja materia?
DEMÓCRITO.—Perfectamente: ¡y cuán rancia combinación es de anticuados perfumes!; y tan poderosa que podría arrollar y sofocar enteramente las dulces emanaciones del intelecto, no diré que en ti, sino incluso en Empédocles o en mí o en Leucipo, que jamás nos hemos manchado con tales pociones.
ALCIBÍADES.—Tú pretendes ridiculizar y denunciar mis antiguos hábitos, que eran más refinados que los tuyos; mas por tu sonrisa veo que estás arrojando insidiosamente sobre mí una serie de lisonjas más densas que ningún ungüento, con la vana esperanza de convertirme a tus extravagantes opiniones. Porque, si no puedes oler mi intelecto, ¿qué se seguiría de ahí? No, seguramente, que no tenga ninguno, puesto que soy notoriamente inteligente, sino más bien que mi poderoso intelecto es un buen ejemplar de esa especie que, como tú has explicado, reacciona ante cualquier cosa con perfecta propiedad y es deliciosamente inodoro.
DEMÓCRITO.—Ya lo veremos. La ciencia tiene medios para penetrar en las cosas más ocultas. Ven a verme otro día, cuando sople un viento más fuerte; dirigiré la grosera corriente de esencias de tu boticario en una sola dirección, a fin de evitarla; pero los efluvios de la mente (si los hay) son mucho más sutiles que el aire y no pueden ser desviados por sus corrientes, sino que continúan irradiando en todas direcciones, incluso como la luz, que sin ser desviada atraviesa cualesquiera vientos. Así el olor de tu intelecto llegará hasta mí desde tu separado y puro lado de barlovento; y tal vez el destino lo revista de dulzura. En tal caso te conocerás a ti mismo con mucha más seguridad a través de mi sentido olfatorio de lo que hubieras podido hacerlo mediante inútiles razonamientos y sutilezas, a la manera de Sócrates.
DIONISIO.—Por mi real autoridad, venerable Demócrito, te prohíbo que injuries a Sócrates, a quien el divino Platón, amigo mío querido y campeón de los idealistas, reconoce como su maestro.
DEMÓCRITO.—Con tu real permiso, maestro de hipócritas, niego que tengas autoridad alguna, o que Platón fuera nunca tu amigo querido, o que la doctrina de las ideas que él tomara de Sócrates fuera en absoluto cara a tu corazón, o que significara para ti algo más que una bonita fábula o un juego de palabras. No es que yo sea enemigo de los idealistas, aunque todos ellos sean implacables enemigos míos; porque yo soy amigo de la naturaleza, y la naturaleza no es enemiga de nada que ella misma alimente. Los vegetales también, en la medida en que piensen en absoluto, son soñadores e idealistas, y ni la naturaleza ni yo tenemos litigio alguno con los vegetales. ¿Qué puede haber más dulce que el alma de las flores, que ni defienden su propio ser ni lo afirman de ninguna otra cosa? Hay también almas humanas que son de esta inocente condición, que, aunque intensamente perfumadas, están muy lejos de ser ofensivas, porque como las flores difunden su olor gratuitamente, sin pretender describir con verdad ninguna cosa, y por tanto sin distorsionar nada, sino que libremente diseminan sus inocuas fantasías, como humo que se trenza en atractivas guirnaldas. Tales son las mentes de los poetas y de nuestros voluptuosos amigos aquí presentes, Arístipo y Dionisio; y muy tosco debería ser el sentido que no percibiese su aroma. Pero florecer no es conocer, y las rosas y las coles no serían nunca fundadoras de sectas. Tu verdadero idealista está convencido con razón de que lo que él contempla no son sino aparentes y fugaces objetos, producto de su propia sustancia que la ilusión proyecta al exterior; y con cada uno de sus propios soplos de humor su sueño del mundo queda transformado a los ojos de su mente.
DIONISIO.—Sin pretenderlo, estás confirmando la doctrina del divino Platón de que la sede de la inspiración está en el hígado.
DEMÓCRITO.—Me alegro de esta coincidencia, y mucho más teniendo en cuenta que si esta sentencia estuvo, como suele ser, inspirada, no fue el político Platón quien la pronunciara con mente despierta, sino su honesto hígado soñador el que la pronunció por él. Pero observa bien esta circunstancia: la secreción propia del hígado es la bilis, adecuada sólo para consumo interno y amarga si se derrama; y así ocurre también con ese otro producto del hígado, la inspiración: un saludable y necesario lubricante de la vida interior, en la fantasía, la poesía y los sueños placenteros, mas ponzoñoso si es exudado bajo el disfraz de acción o presunto conocimiento. Vosotros, Dionisio y Arístipo, os abstenéis sabiamente de tal abuso de vuestro florido genio: detestáis la acción y os mofáis de la ciencia, y cultiváis sólo la exquisita sensación y el libre discurso. Por esta razón encuentro gran placer en vuestra alegre compañía, sin tener que investigar a cualquier opinión que, en un inesperado momento, tengáis a bien adoptar. ¡Pluguiera al cielo que vuestros maestros, Sócrates y Platón, hubieran sido tan sabios como sus discípulos! Un oráculo recomendó a Sócrates conocerse a sí mismo y no inmiscuirse en la filosofía natural; y en la medida en que obedeció esta recomendación le rindo homenaje. Pues por conocimiento o saber de sí entendió conocer su propia mente o investigar a fondo qué quería decir o cuáles eran las cosas que él amaba; con lo cual alcanzó a diseñar excelentes máximas para el legislador y fijar la gramática o lógica de las palabras. Pero cuando, olvidándose del oráculo, afirmó que el sol y la luna son productos de la razón, y que están ahí colocados para beneficio de los humanos, blasfemó contra esos dioses, como si la sangre y la hiel que hay dentro de él, adecuada para la salud de su pequeño cuerpo, hubiera roto sus barreras e invadido la totalidad de los cielos. Con esta presunción, Sócrates tornó su inspiración en sofistiquería, y lo que debió haber sido conocimiento de sí se tornó en locura y grotesco error acerca del mundo; e incidentalmente mostró también cuánta ventilación faltaba a su hígado, y qué mal olía cuando se lo destapaba fuera de temporada; por eso, cuando un profeta abre su boca yo me tapo la nariz.
ALCIBÍADES.—Es probable que por esta razón puedas oler al Extranjero desde tan lejos. Es un discípulo de Sócrates.
DEMÓCRITO.—[Olfateando como antes.] No enteramente. El aceite y el agua están todavía entremezclándose en esta vinagrera; lo cual no es maravilla, porque él está todavía vivo.
DIONISIO.—¿Todavía vivo, y aquí?
DEMÓCRITO.—Hay en él síntomas evidentes de esa fiebre a la que se llama vida.
ALCIBÍADES.—Muy cierto. Al menos eso dice él, y afirma que tiene una especie de viejo cuerpo que sigue vagando por la tierra.
ARÍSTIPO.—¿Por qué tenemos entonces noticia de su presencia? Los que ahora están vivos han perdido el arte de vivir.
DIONISIO.—¿No hay barreras, no hay guardas que prevengan tales intrusiones? Si se permite una cosa así, ¿qué será de nuestro retiro y de nuestra seguridad? Yo apelo a Minos y a Radamanto. Tú recuerdas, Alcibíades, que, aun purificados como tú y yo estábamos por la muerte y la pira funeraria, fuimos admitidos con dificultad. Esto es increíble, y si es verdad sería escandaloso; y pienso que el acto de sembrar tales alarmas gratuitas debería ser punible en nuestra comunidad.
DEMÓCRITO.—Tranquilízate, conturbado tirano. Aunque puedo percibir con claridad que su sustancia es todavía terrestre y mutable, este visitante viene hasta nosotros solamente en espíritu; su carne y sus huesos no entrarán aquí para perturbar el equilibrio de nuestras formas con su ruda masa. Ni la alianza con tal grosera materia hace más formidable su espíritu: muy al contrario. Nosotros somos imágenes de cuerpos hace tiempo extinguidos que, al ser no-existentes, no pueden emitir imágenes diferentes y contrarias que confundan o destruyan aquéllas primigenias que son nuestra sustancia actual: es un hecho consumado que estamos a salvo, y mientras perduremos habremos de retener nuestra perfección. Su mente inquieta, por el contrario, está aún recibiendo constantemente frescos efluvios de su cuerpo terrenal y vive en un estado de perpetua indecisión y cambio. Nosotros somos como libros hace mucho tiempo escritos y sellados: él está aún en las agonías de la composición, y no sabe cómo acabará. Su paso cerca de nosotros en estos inter-mundanos espacios no nos afectará; más bien imprimirán nuestras estables formas algún tembloroso reflejo de ellas en sus fugaces pensamientos, al igual que se reflejan, quebradas, las inmensas e inamovibles efigies de los monarcas egipcios en el fluyente Nilo.
DIONISIO.—Olvidas que Heracles rescató a Alcestes de las Sombras, y que Orfeo y Odiseo y Teseo y otros intrusos han difundido sobre la tierra falsos informes sobre nuestra condición, lo cual ha redundado gravemente en nuestro deshonor la mayoría de las veces. Aun suponiendo que esa impertinente criatura no pueda dañar aquí a nuestras personas, puede empañar allí nuestra reputación. ¿Y quién sabe si por algún encantamiento o falaz promesa no podría persuadirnos a alguno de nosotros a abandonar su sereno lugar en la eternidad y escapar una vez más al mundo de los vivos? Considera la desgracia que esto supondría; es como si, por arte de magia, ¡un hombre se trocase en un bebé llorón que patalea!
DEMÓCRITO.—¡Cuántos absurdos puede encerrar el prejuicio en unas pocas palabras! Citas a los poetas como si sus ficciones fueran ciencia, das por supuesto que las opiniones de los mortales pueden honrarnos o deshonrarnos, y te espantas de que la vida pueda llamarte de nuevo, y de que el tiempo pueda invertirse y repetirse una y otra vez, como si fuera tartamudo. Pero tú, ciertamente, eres pupilo de los poetas, y yo no debo escatimarte las emociones de tan fantástica tragedia.
ALCIBÍADES.—¿Por qué no pudieron Homero y los otros poetas haber visitado en espíritu estas regiones, como el Extranjero está haciendo hoy? Mas al no ser filósofos se apartaron de la eternidad y pintaron nuestro estado envuelto en sombras y tristeza, cuando no es ni más triste ni más alegre que la existencia material, sino sólo más seguro, no siendo sino la verdad de aquella existencia, cualquiera que pueda haber sido. En cuanto al Extranjero, lejos de menospreciar nuestra condición, manifiesta que la envidia, y por eso se cuela de rondón siempre que puede entre nosotros para asimilar tanto como le sea posible su forma de ser a la nuestra.
ARÍSTIPO.—En eso es sabio. Yo siempre viví en repúblicas extranjeras para eludir las plagas de la ciudadanía; y siguiendo mi ilustre ejemplo, el Extranjero se exila de la tierra con la esperanza de encontrar en otra parte más paz y mejor compañía. Pero la buena compañía requiere un sano sentido para disfrutar de ella; y la única máxima del peregrino es disfrutar del camino, porque el final del viaje puede resultar decepcionante. ¿Es él feliz aquí?
ALCIBÍADES.—Es lo bastante educado como para decir que sí; pero yo sospecho que en el fondo de su corazón es una especie de poeta o de idealista. La verdad, por mucho que pueda asentir frígidamente a ella, lo deja aburrido y frío; y todo lo que pide al mundo, sea en esta región o en la de los mortales, es que le permita componer un retrato de lo que, a su juicio, el mundo debería haber sido.
DEMÓCRITO.—Si tal es la cualidad de los pensamientos del Extranjero, no le dejemos acercarse más. ¡Despídelo, Alcibíades, despídelo!
ALCIBÍADES.—¡Mira cómo, al ser sorprendido en pañales, dejas al descubierto lo vano de tus pretensiones! Puedes oler su filosofía sólo cuando yo te la revelo con palabras audibles. Eres un exuberante mitólogo, Demócrito, y tu fabulado olfato para las filosofías es sólo una figura de lenguaje que expresa metafóricamente esos movimientos inmateriales de la mente pensante que sólo una mente que piensa puede volver a trazar, y que requieren una buena cantidad de palabras para hacerse transmitir. Al decir esto —que declaro no ser sino una breve pero incontrovertible exposición de tus falacias— he demostrado no sólo que poseo un intelecto mucho más vasto que el del Extranjero (cosa que cae de su peso), sino también —aunque antes de decir esta verdad me retiraré a una segura distancia— que mi olfato para las filosofías es más sagaz que el tuyo.
DEMÓCRITO.—[Echándose a reír.]Difícil es que creas lo que estás diciendo y, sin embargo, tienes razón, mucha razón. El médico conoce la locura por un solo camino; recolecta los síntomas de ella y sus causas, y la cura; pero el loco la conoce mucho mejor a su manera. El terror y la gloria de la ilusión, que, a fin de cuentas, son la locura misma, le están abiertos sólo a él, o a algún compasivo espíritu tan propenso como el loco a la locura. Cualquier cantamañanas puede mimetizar las bufonadas de un payaso, neutralizando inteligentemente las locas palabras salidas de su boca y mostrándole que debió de ser lo bastante loco para pensar antes de haber sido lo bastante loco para pensar eso. Tal es el arte de los sofistas y los demagogos y los adivinos; un arte que quizá te haya enseñado Sócrates, porque si bien lo hace blanco de sus arremetidas cuando otros lo practican, él mismo lo ejercita de una manera eminente. Ese arte de ellos es una suerte de conocimiento de ilusión, una adivinación de sueños en vigilia como el arte del actor, que sin penetrar en las causas de la apariencia, representa plausiblemente sus formas y movimientos; y en tal remedo y adivinación de las ilusiones humanas tu ágil talento, Alcibíades, es probablemente más rápido que el mío, puesto que la ciencia me ha acostumbrado a dejar de lado la apariencia y a considerar sólo sus causas. Ahora bien, en la esfera de las causas, ilusiones y sueños no son nada más que corrientes de átomos; tampoco son otra cosa, en el ámbito de la sustancia, las palabras, y los sistemas de filosofía; y cuando una palabra o un sueño o un sistema de filosofía, tras haber tomado primeramente forma en el alma de un hombre, es transmitido a otra alma a través de las múltiples corrientes en el éter, esta segunda alma repite y mimetiza el sueño o la palabra o la filosofía oriunda de la primera, y en la esfera de la ilusión puede decirse que la entiende; pero ni el alma que primero engendró esta fantasía ni el alma que la repite saben nada de esa corriente de movimientos que es la sustancia. Sólo el agudo olfato de la ciencia puede seguir este etéreo rastro. Así, todo suceso en la naturaleza, siendo una conjunción dinámica de átomos cargados de destino, no es sino un oscuro oráculo para aquellos que sólo escuchan en él un resonar de palabras, o lo ven como una imagen pintada. En su ignorancia de la naturaleza deben revestir cada apariencia superficial con alguna presuposición más superficial aún, y siguen soñando cuando interpretan sus sueños. Cuando se concentra una multitud, el pobre y atareado lunático corre diariamente hasta el ágora para recoger rumores y habladurías y fortificar su locura con la de la mayoría: pero, mientras tanto, tal vez en la soledad del templo algún silencioso augur otea el curso de los átomos y ve la intención de los dioses. Para él, la desdeñosa sonrisa de Apolo le comunica en su destello una mezcla de alegría y terror; debe alegrarse por el triunfo de la naturaleza, eternamente renovada y gloriosa en medio de la locura humana; pero también debe temblar ante la ruina de su país y de su alma.