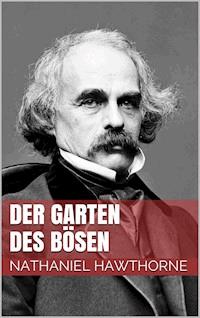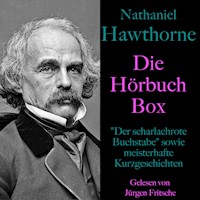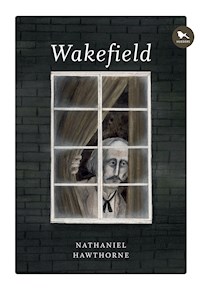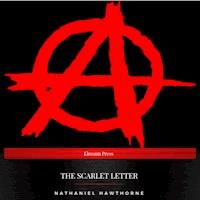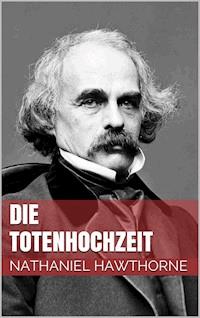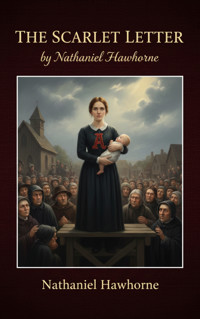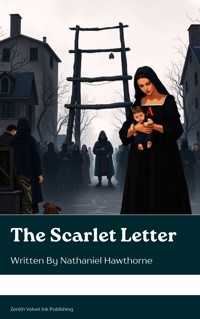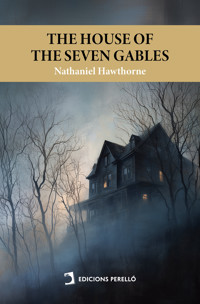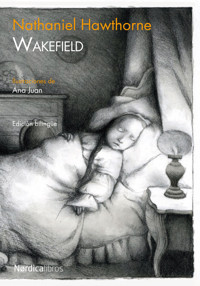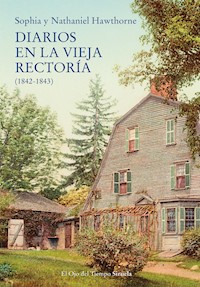
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: El Ojo del Tiempo
- Sprache: Spanisch
Por primera vez en castellano, en una cuidada edición a cargo de Lorenzo Luengo, Siruela publica los diarios de Sophia y Nathaniel Hawthorne entre los años 1842 y 1843, retrato vívido de una época que marcó el rumbo de la literatura y la filosofía de nuestro tiempo. Diarios en la vieja rectoría es un acercamiento al primer año de convivencia del célebre escritor Nathaniel Hawthorne y su esposa Sophia, cuando, recién casados, se instalaron en una casa de Concord. Es también la exploración de un entorno aún por descubrir, de un paisaje, natural y cultural, donde coincidieron personalidades tan destacadas como Thoreau y Emerson, figuras capitales del pensamiento trascendentalista. Esta filosofía, surgida en parte como reacción al impacto que tuvo la Revolución Industrial sobre la naturaleza y el orden social, se manifiesta en estas páginas en esa forma a veces sobrecogida, a veces exaltada, con que el matrimonio cuida cada retazo del jardín, los frutos de la tierra y las orillas del río que pasa junto a su hogar, en lo que supone una lección moral, elegantemente descrita y con una profundidad tan sabia como enternecedora, para nuestros días. Alternando sus voces —la soñadora y enigmática de Nathaniel, la sorprendentemente profunda y encantadora de Sophia—, nos descubren el esplendor y la extrañeza que presenta nuestra realidad más cercana cuando la mirada se detiene sobre ella con devoción y cuidado. Nos enseñan el valor de la quietud, las inesperadas recompensas de la pausa. Como apunta la introducción a estos diarios, «el mundo del mañana tenía para ellos la belleza de sus mejores sueños, y las páginas que escribieron cuando soñaban con nosotros siguen siendo todavía maravillosamente jóvenes».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Diarios en la vieja rectoría (1842-1843)
Introducción. La habitación encantada
Sobre la traducción
Bibliografía
Diario de Sophia y Nathaniel Hawthorne
Nota-Diario 1842-1843
Apéndice I
Apéndice II
Notas
Créditos
Diarios en la vieja rectoría
(1842-1843)
Introducción
La habitación encantada
Cuanto más siento, más necesaria
me parece la reserva.
Una Hawthorne
1
2
En segundo lugar, la habitación (4 de octubre de 1840):
Hay quien dice que esta habitación está encantada, pues miles y miles de visiones se han aparecido ante mí, y algunas de ellas se han hecho visibles para el mundo. Si alguna vez alguien escribe mi biografía, debería hacer buena mención de esta habitación al recordarme, pues muchos años de solitaria juventud los perdí aquí, y aquí se vieron forjados mi pensamiento y mi carácter; y aquí sentí felicidad y esperanza, y aquí he sufrido el mayor abatimiento. Y aquí me sentaba durante mucho, mucho tiempo, esperando pacientemente que el mundo supiera de mí, y a veces preguntándome por qué no me conocía ya, o si alguna vez llegaría a conocerme, al menos antes de ocupar mi tumba.
Movimiento inquietante: comenzábamos la visita en una habitación y hemos hecho un viaje completo que termina en la tumba. Sin embargo, desde las visiones encantadas de la primera frase hasta las sombras que se intuyen más allá del último punto hay algo que, de manera sigilosa, se ha dejado sentir: la habitación como una entidad autosuficiente y monstruosa, sin puertas ni ventanas, celosa del inquilino al que acoge, replegada en sí misma.
Se diría que, para Hawthorne, toda habitación es una tumba.
Entonces, ¿todo ocupante es un fantasma?
3
Las casas son viajes de doble dirección.
Por un lado, asoman a un mundo en el que se despliega libremente la dimensión del tiempo. La tierra varía en color y densidad durante las estaciones que la arropan y que la desarropan, o deja caer una montaña, o se ve acordonada por una ciudadela reptante que un día descansará bajo arroyos y árboles, convertida en memoria y en imagen de nuestro propio destino. Y tampoco el cielo es siempre el mismo: está el tránsito de las nubes y de las constelaciones. Pero las casas que se abren a todas estas figuraciones —astros, montes, castillos— lo hacen también a su propio interior: el tiempo ahí da saltos abruptos, discurre en mobiliarios, vestuarios, maneras de arrojar luz. Así es como el espacio se ordena y desordena, transcurre, se hace tiempo: escapándose hacia el continuado fluir de un lado de la ventana, o sumiéndose en largos estados de parálisis en el otro, encallando en la profusión de los objetos hasta la siguiente transformación.
El hombre, fuera, también se hace tiempo: para él, que fluye con las cosas, la casa es un estado entre instantes, el lugar que no cambia entre lo cambiante. Dentro, el hombre y las cosas se sienten como reiteraciones, siempre los mismos entre lo que ocupa un espacio fijo, discurriendo en achaques, crujidos de madera, relojes a los que otra vez es preciso dar cuerda. Por eso el hombre prefiere recogerse en el interior, donde nada transcurre. Dentro de la total quietud, parece limitado a ser el gesto actuante de la casa pensante, un sueño de la penumbra y del polvo suspendido, y solo se percata de ser otro —menos ligero, más curvo— allí donde el fortuito espejo o el vidrio iluminado recogen a su paso algo más que una sombra.
Cuando vuelve a subir las poleas del reloj, es la casa entera quien siente un detenimiento, y le hace subir las poleas del reloj. Cuando arregla un grifo que gotea, es la casa entera la que se rompe gota a gota, y le hace arreglar el grifo que gotea. No otra cosa sucede cuando cierra la puerta. También cuando se sienta ante el escritorio y se pone a escribir. Es la casa la que le dice: todo tu mundo soy yo.
¿Recordamos lo que escribía Hawthorne, en El retrato de Edward Randolph (1837)?:
En el transcurso de las generaciones, cuando mucha gente ha vivido y ha muerto en una casa antigua, el silbar del viento en las ranuras, y el crujido de sus vigas y traviesas, se parecen extrañamente a los tonos de la voz humana.
Voz que conversa con nosotros, voz que ordena, voz que es la de uno y la de muchos. ¿Qué multitud se esconde en los retratos suspendidos, en las piezas decorativas, en esta organizada dispersión de los objetos?
La casa aquí es el mundo. Aquí, lo contrario del mundo es una casa.
4
Nathaniel Hawthorne nació «en el vigésimo octavo aniversario de la independencia americana» en Salem, Massachusetts, en la misma casa en que habían vivido tres generaciones de Hathornes y al menos nueve de sus parientes. Estaba situada cerca del embarcadero, en Union Street, a una manzana, en dirección oeste, de Herbert Street (donde cinco años más tarde, en 1809, nacería su futura esposa, Sophia Amelia Peabody) y en la intersección de las calles Essex y Derby, que constituían los flancos de un bonito jardín donde la hermana mayor de Nathaniel, Elizabeth (Ebe, «una chiquilla muy brillante, posiblemente un genio»), solía jugar con la hermana mayor de Sophia, también llamada Elizabeth. Un bisabuelo de Nathaniel, Jonathan Phelps (1708-1800), herrero de profesión, había comprado la casa en 1745 a un tal Joshua Pickman; la abuela de Nathaniel, Rachel Phelps (1734-1813), vivió en ella desde los once años hasta su muerte. La casa ya era patrimonio familiar de los Hathorne desde que en 1772 fue adquirida por el abuelo de Nathaniel, Daniel Hathorne (1731-1796), capitán y corsario en tiempos de la Revolución, posiblemente a cambio de «un viejo dominio que la familia poseía en otra parte de la ciudad, y que le había pertenecido desde su asentamiento en el país», según recordaba Nathaniel en un artículo autobiográfico publicado en la revista The National Review (1853).
William Hathorne (1606-1681), que emigró desde Wiltshire en 1630 para cruzar el Atlántico a bordo del Arbella —y que, al igual que los otros seiscientos pasajeros del barco, tuvo que dejar de lado toda costumbre civilizada, todo sueño reparador en una cama, toda higiene personal, durante setenta y cinco días de dura travesía—, fue el fundador de la rama americana de la familia. Era un hombre bien educado, bastante fanático y bastante brutal. Solía llevar un volumen de la Arcadia de Sidney en una mano, un látigo en la otra, y la Biblia entre ceja y ceja. Aunque aquella tierra no era aún su tierra, decidió salvar a los buenos puritanos de Nueva Inglaterra de los terribles quietistas cuáqueros a base de torturas y latigazos, y azotaba a los adúlteros y los blasfemos, casi siempre tras maniatarlos a un árbol, «hasta que la espalda se les convertía en gelatina». De su unión con una mujer llamada Anne Smith nació en 1641 el pequeño John Hathorne (m. 1717), el quinto de ocho hermanos, que con el tiempo demostró ser un buen aprendiz: magistrado en Salem durante los juicios por brujería de 1692, colgó a más de cien mujeres en el promontorio conocido como Gallows Hill, la colina de la horca —«¿No hay un negro susurrándote cosas al oído, y diablos a tu alrededor?»—, pero se las arregló para escapar con vida a sus maldiciones, no como otros, su amigo el reverendo Nicholas Noyes por ejemplo, que se vio confrontado de este modo por una de las sentenciadas a la horca, la anciana Sarah Good: «¡Soy tan bruja como tú hechicero, y, si me condenas a morir, Dios te hará tragar sangre!». Noyes, un «conversador delicioso, sano y lozano», murió, de hecho, ahogado en su propia sangre, en un portentoso ataque de tos que le arrancó horriblemente de este mundo escupiendo los pulmones, después de ver patalear en el cadalso a la pobre señora Good.
Seguimos estando en Salem, Massachusetts, y no en Salem, provincia de Lovecraft, aunque lo parezca.
Todo este recuento de casas compradas y heredadas, niños nacidos en ellas, brujos, promesas desde el patíbulo y tierras concedidas a cambio de pequeños yermos junto al mar, puede resultar inútil y hasta tedioso para los habitantes de una época y un mundo que envejecen y mueren en colmenas de cristal y cemento, abigarradas de convencional vida humana. Pero hablamos de un siglo en que los horizontes no estaban dominados por las prisiones catastrales, sino libremente ondulados de montes y de árboles —con sus geniecillos tutelares, sus hadas y sus llamaradas fatuas, y sus hechiceros recolectores de hierbas—, de cañaverales y gargantas esculpidas por remotas glaciaciones con un tranquilo mar al fondo, perlado de centelleante salitre. Conviene que nos empecemos a acostumbrar a otra manera de medir el tiempo, de admirar el espacio, o cuando lleguemos a Concord nos costará incluso agacharnos a recoger los delicados arándanos de la primera página.
Hawthorne nunca mostró demasiado interés por sus estudios. De pequeño fingía enfermedades para no acudir a la escuela; prefería jugar con sus animales —en especial los gatos, sus favoritos— que mezclarse con los demás niños, y aprovechó una lesión producida jugando «al juego de bate y pelota» para iniciar su largo idilio con el hábito de la reclusión y la lectura. De su padre, un marino que murió en Surinam, de fiebre amarilla, en 1808, Hawthorne solo recordaba que se llamaba Nathaniel, como él, y que se trataba de «un individuo callado, reservado y melancólico», también como él, que «solía llevar libros en sus viajes por el mar» y que «adoraba a sus hijos», exactamente igual que él. Todo esto nos permite asomar a un cuasi fantasmagórico hogar de individuos misteriosamente felices y taciturnos: el sensible Nathaniel, la inteligente Elizabeth (que publicaba sus composiciones literarias en diarios locales), la feérica y casi translúcida Louisa, los padres que con su ejemplo enseñaban a los niños la virtud de ser invisibles y estar solos, todos ellos como unidos entre sí por cosas tan inconsútiles como el tictac de un péndulo, el repiqueteo de los cubiertos en la vajilla de loza, la sedosa fricción de las páginas de un libro o el sinuoso arañar de una pluma. En realidad, dan ganas de dejar esta introducción aquí, colocar una silla en el borde del tiempo y pasar las horas mirando a los miembros de esta familia tan dispersamente unida, cada uno iluminado por su propia luz, cada uno sumido en un tipo distinto de silencio. Y más aún sabiendo lo que viene después. En una carta dirigida a su sobrina Una, donde relataba sus recuerdos de infancia y juventud junto a Nathaniel, Elizabeth describió «la mañana en que mi madre llamó a mi hermano para que fuese a su dormitorio, que estaba al lado de donde dormíamos nosotros, para decirle que su padre había muerto». Nathaniel apenas tenía cuatro años cuando se convirtió oficialmente en el hombre de la casa. Madame Hawthorne vivió a partir de entonces en la más absoluta reclusión («en aquel tiempo se consideraba una muestra de piedad y buen gusto que una viuda se apartase del mundo»), y los pequeños Hawthorne iban y venían de la escuela a la casa «sin otro gobierno que el de las circunstancias»: de hecho, Nathaniel, «un muchachito de hombros anchos, y cabello rizado y largo», muchas veces aprovechaba esa falta de vigilancia para abandonar el camino que llevaba al colegio y dirigirse a la costa con sus aparejos de pesca. La familia comenzó a pasar serias dificultades, pese a la ayuda de unas adorables y generosas tías, y a los pocos meses Nathaniel, Elizabeth, Louisa y Madame Hawthorne abandonaron Salem con destino a Raymond (Maine) para vivir en la casa de Robert Manning «de los Manning de Dartmouth, Inglaterra». Se trataba de una mansión «enormemente ambiciosa», pero tan extrañamente diseñada que sus pasillos se perdían en un enredo de habitaciones intercomunicadas, puertas que no daban a ningún sitio y ventanas que se abrían al interior de otras habitaciones, una suerte de fantasía borgiana «que le había hecho ganarse el sobrenombre de “la locura de Manning”». Era un lugar ideal para un niño solitario como Hawthorne, y es posible que fuese allí donde descubrió que, más allá del misterio de los mares remotos y las tierras exóticas que narrarían otros escritores de su generación, había un misterio igual de significativo y profundo en la vida que un individuo podía llevar enclaustrado entre cuatro paredes.
Maine fue poco menos que un lugar de paso para Hawthorne, y sin embargo no recordaba otro lugar donde hubiera sido más feliz (salvo la casita de Concord que nos aguarda en cuanto traspongamos este dilatado umbral). Allí desarrolló esa «maldita inclinación por la soledad» que recorre sus narraciones más conocidas, y que encontramos en su propia existencia desde el instante en que se cierra ese paréntesis de cuatro años que constituyen sus estudios en el Bowdoin College: estudios en literatura, en religión, en filosofía, en tabernas y faldas y mesas de juego, ante cuyos sucios tapetes coincidió a menudo con el poeta Longfellow. Leyó mucho y escribió mucho, principalmente poesía y ensayo. Enviaba cartas a su familia casi a diario, a veces junto a pequeños poemas escritos en los márgenes («oh, la mundana pompa no es más que un sueño, / y como el breve resplandor de un meteoro»), casi siempre con el deseo de «estar en Raymond», pues sabía que allí, más que entre el jaleo de los compañeros de clase, más que ante aquellos tapetes manchados de vino o soñando a bordo de cualquier meteoro, «tenía la oportunidad de ser feliz». Pensaba constantemente en su madre y sus hermanas, que llenaban la casa con su pálida luminiscencia. Durante los últimos meses en Bowdoin evitó que sus compañeros de estudios lo inmiscuyeran en sus planes para futuros encuentros: tras su graduación, en 1825, Hawthorne, ya con la «w» injertada en su apellido, vació su dormitorio, regresó a Salem, se sacudió, como santa Teresa, el polvo que traía en los zapatos, y, con ese suspiro de espaldas a la puerta de los dibujos animados, «se encerró en “la habitación encantada” de la vieja mansión familiar durante los siguientes tres años».
Hawthorne podía haber sido tan intrépido como Melville, a quien quería y admiraba, pero antes que las maravillas de los lugares extraordinarios prefirió las extrañezas de los misterios cotidianos. «Ver a dónde nos lleva la fantasía de un hombre que vive su vida a plazos: diez años de existencia, digamos, alternados con diez años de animación suspendida». «Un fantasma visto a la luz de la luna: cuando la luna aparece, brilla y se funde a través de la aérea sustancia del fantasma como a través de una nube». «Hacer que el propio reflejo sea el tema de un relato». Hawthorne escribió estos apuntes, y decenas de apuntes similares, con la intención de desarrollarlos algún día hasta las dimensiones de un cuento o una novela. Con algunos lo consiguió. Otros quedaron ocultos en sus diversos cuadernos, suspendidos en esas breves líneas que parecen ellas mismas centelleo, humo, el retrato de un fantasma reflejado en un espejo.
5
Hawthorne fue el escritor soñado. Encerrado en su casa, hecho uno con sus objetos y alejado del constante discurrir, se convirtió en el proverbial tuerto en el país de los ciegos: adquirió no solo la visión de las cosas arrebatada a los otros sino, también, la invisibilidad.
Este es Julian Hawthorne, escribiendo sobre su padre en 1884:
Un vago misterio envuelve los primeros años de la vida de Nathaniel Hawthorne. Resulta difícil conciliar la aparente calma y la falta de sucesos de interés de su juventud con la presencia de esas virtudes que es sabido había en él. No me refiero ahora a sus virtudes literarias o imaginativas: Hawthorne sabía de sobra cómo darles salida. He aquí, más bien, un joven rebosante de salud y fuerza física, dotado por la naturaleza de un poderoso instinto social; con una mente aguda, penetrante e independiente; dueño de un rostro y una figura de enorme belleza y gracia viril; poseedor de una voluntad inquebrantable, y propenso, cuando se terciaba, a terribles arranques de ira; en pocas palabras, he aquí un hombre hecho como a propósito para ganar el mundo y hacer uso de él, para lograr cuanto se propusiera, para sacar el mejor provecho de su aguda sensibilidad y sus maravillosas facultades; y, con todo, resulta que esta joven maquinaria abierta a todas las posibilidades y energías se contenta (o eso parece) con sentarse tranquilamente en una contemplativa soledad, para pasar todos esos años en que la sangre de un hombre corre con mayor calor por sus venas reflexionando en torno a las teorías y los símbolos de la vida, y escribiendo frías y sutiles parábolas derivadas de sus meditaciones... Su aversión por los pesados y los ignorantes, o por cualquier intromisión desagradable, aumentó hasta crear una timidez monstruosa y sobrehumana; en los primeros años de su carrera literaria, la opinión se dividía entre los que lo consideraban una damisela inclinada hacia el tono moral y el sentimentalismo, y los que lo veían como un sabio venerable y carente de sangre, de borrosa vista, cabello escaso y blanco y un exceso de espiritualidad... El hombre que en verdad era se mantenía en la distancia, observando, y solo se mostraba a las claras cuando sus derechos se veían conculcados, o se transgredía de alguna manera su libertad de pensamiento y acción. La consecuencia de esto muchas veces pudo ser que la gente no supiese nunca cuál era su verdadera personalidad.
Es interesante ver cómo describe Julian a su padre: comienza por situarlo en el centro de «un vago misterio» —y un misterio que «envuelve», como el humo y la niebla— para ir disolviéndolo poco a poco hasta ese esquivo ser de lejanías de las frases finales, confundido entre lo que es y no es. Pero aquí no somos testigos de una transición: lo que hay es un pasar de una niebla a otra niebla, y un hombre a medio revelar entre dos aspectos de un mismo espejismo.
Este es Hawthorne:
Siempre he tenido una inclinación natural (parece que procedente del lado paterno) por la reclusión; y por aquel entonces [1825] me lo permitía sin ambages, de manera que, durante un buen número de meses, apenas mantuve contacto humano alguno salvo con mi familia; rara vez salía excepto durante el atardecer, o solo para tomar el camino más próximo a la más conveniente soledad, que a menudo se encontraba junto al mar. Tenía pocos conocidos en Salem, y, durante los nueve o diez años que pasé allí, dudo que hubiera más de veinte personas en toda la ciudad que conocieran mi existencia. Leía sin parar, y a falta de otro empleo, no tardé en dedicarme a escribir cuentos y fragmentos, la mayoría de los cuales terminaba por quemar.
Retrato de un solitario, pero el acercamiento paso a paso a «la más conveniente soledad» tiene como accidente inevitable el roce con uno mismo, la única compañía imposible de eludir, y Hawthorne juega a zafarse de ella en esa región espectral del humo en el que se han desvanecido todos esos testimonios —los relatos y fragmentos— de su propio reflejo. Es como el falling angel de Hjortsberg haciéndose un espíritu a medida para burlar a la muerte, como si todo hombre disuelto en niebla fuera un retrato de Dorian, pero todo ello como juego, sin drama, con la tranquilizadora salvedad de que uno solo quiere andar por ahí zancadilleando a su sombra, tratando de burlarse a sí mismo con el pretexto de escamotearse de los demás. Lo que viene después (que pregunten a Nerval, a Artaud, a todos los que se vieron apoderados por el juego) ya se sabe: es ese «un jour je m’attendais moimême» un día yo me espero a mí mismo, del encantamiento de Apollinaire en Cortège, si bien muy lejos de la travesura inocente, un moi-même unos cuantos tonos más serio, y que puede elevarnos por encima del mundo o encerrarnos al otro lado de un portón con barrotes. Pero para Hawthorne el encuentro consigo mismo es parte de la trama: la sombra también lo zancadillea a él. La realidad comienza a tener una cualidad soñada. El sueño se trivializa —cuando hay una grieta que le permite infiltrarse en el hombre que sueña— con las «depresiones y vergüenzas» del (sedicente) mundo real. No del todo en la realidad y no del todo en el sueño, el espacio en el que a Hawthorne le es posible moverse se hace cada vez más pequeño, hasta que un día parece limitarlo a breves raptos de felicidad doméstica frente a una chimenea encendida:
Creo que estas Navidades me he sentido más feliz que nunca, sentado ante mi propia chimenea, rodeado de mi mujer y de mis hijos; más dichoso de disfrutar lo que tengo, menos ansioso por obtener algo más allá de esto en esta vida. Mis primeros años quizá han sido una buena preparación para la parte en que declina la existencia, al haber consistido en un vacío tal que cualquier momento posterior saldría favorecido con la comparación. Durante mucho, mucho tiempo he soñado alguna vez un sueño bastante curioso; y tengo la impresión de que lo he soñado desde que estuve en Inglaterra. Sueño que sigo en la universidad —o incluso a veces en la escuela—, y tengo como la sensación de que he estado allí un tiempo desmesuradamente largo, y que no he logrado hacer tanto como mis contemporáneos han hecho; y siento que al encontrarme con algún condiscípulo me embarga la misma sensación de depresión y vergüenza que siento al pensar en ello aun cuando estoy despierto. Este sueño recurrente, que me ha acompañado a lo largo de veinte o treinta años, debe de ser uno de los efectos de esa intensa reclusión en la que me encerré durante doce años tras dejar la universidad, cuando todos avanzaban y yo me iba quedando atrás. ¡Qué extraño que esto me vuelva ahora, cuando puedo decir que he prosperado y soy famoso... y feliz, también!
Reparemos en esta trabazón diacrónica de sensaciones reales y sensaciones soñadas: soñado sueño impresión, soñado sueño, sensación siento, sensación siento, sueño. ¿Quién habla, quién se columpia así de la sensación al sueño? ¿Es Hawthorne, soñando con el Hawthorne que lo sueña, todavía a tiempo de ser otro, el que puede «ganar el mundo y hacer uso de él»? ¿O se trata del Hawthorne soñado que observa desde la bruma la reclusión, la extrañeza, y ese «feliz, también»? Ni nosotros, que lo seguimos por estas páginas, ni Hawthorne, que las pasea y despasea, doblado y desdoblado (¡Hawthorne! ¿Adónde vas?), dejaremos de estar al observarlo en el borde de esta bifurcación. A fin de cuentas, lo esencial de su obra proviene de la extrañeza de ser tanto y al mismo tiempo, de que todo sentido se multiplique más allá de lo obvio. Hawthorne, por ejemplo, se encerró en su habitación sin pretender que aquello fuera un encierro, a consecuencia de «no sé qué brujería», y desde allí contempló asombrado todas sus posibilidades, desplegándose también en trabazones truncadas (salvo en el sueño): el labrador, el viajero, el hombre de mundo hecho para la vida en sociedad, la maquinaria abierta y disponible a todos los caminos. Es el tema de «Wakefield», su relato más inolvidable (creo que aquí, entre tantos relatos inolvidables, es justo utilizar el adverbio), el tema del hombre al que no le basta ser una sola cosa en una existencia caleidoscópica. ¿Por qué contentarse solo con ser el feliz casado? ¿Por qué no también el soltero, el desaparecido, el que puede cambiar de cara con solo doblar la esquina, el espía de la mujer amada? Hawthorne vio pasar su vida en intenciones, despliegues, por último en proyecciones: para no perderse en el tránsito de las mutaciones solo tuvo que encontrar un centro en el que instalarse, desde el que dejar de ser uno que pasa y, libremente, destellar en facetas.
Un centro en el que instalarse: «A mí no se me puede arrojar de la literatura por completo, toda vez que me he creído ya en varias ocasiones instalado en su centro, envuelto en su mejor calor». Estas palabras no pertenecen a Hawthorne sino a otro recluso, un hombre encerrado en sí mismo que hablaba para sí (se me hace raro este «hablaba», pero bueno) la noche del 29 de noviembre de 1912: Franz Kafka. En todo escritor «instalado en un centro» encontramos la soberanía de la literatura como ese mismo centro, y un fuego cálido como el que despide una chimenea, y por supuesto el humo de la realidad y el sueño. Fuego, humo, sueño: no otras son las verdaderas pertenencias de los escritores recluidos, de los seres segregados voluntariamente de la existencia de los otros. Como Schwob, como Pessoa, como Kafka, Hawthorne nunca abandonó ese lugar frente a la chimenea. Tampoco cuando trabajó en la colonia utópica de Brook Farm, en la aduana de Salem o en el consulado de Liverpool; ni siquiera cuando la casa se le llenó de una desconcertante compañía. En medio del tumulto de las presencias y los ruidos, Hawthorne escribió junto a Sophia, escribió sobre Julian, reinventó a Una en narraciones breves y novelas largas, y prohibió, con insólita ferocidad, que la pequeña Rose le mostrara sus cuentos («¡que no te oiga nunca hablar de que escribes relatos!»). ¿Por qué ese temor a verse importunado por el cándido entusiasmo de una hija que quiere imitar a su padre? Quizá se trataba del miedo a esta aberración: el reflejo que se vuelve autónomo, y que al escribir relata la vida propia desde el otro lado (como la sombra que sueña «que sigue en la universidad, un tiempo desmesuradamente largo»). Sophia, Julian, Una, Rose: todos ellos son representaciones de Hawthorne, aspectos de su literatura, ruidos y rumores liberados de su dueño.
¿Liberados? Este es Hawthorne en «Las pinturas proféticas» (1837), o más bien Hawthorne desdoblado en el «mago/ pintor» de su relato, un artista adecuadamente sin nombre en el que «hombres y mujeres podían encontrar su propio espejo»:
Tanto de sí mismo —de su imaginación y otros dones— había puesto en el estudio de Walter y Elinor que casi los consideraba creaciones suyas, como los miles con que había habitado los reinos del Arte. Y así atravesaban, fugaces, los crepúsculos del bosque, flotaban en la neblina de las fuentes, miraban a lo lejos desde el espejo del lago, y no se dispersaban en el sol de mediodía.
Niebla, crepúsculos, espejos y la fugacidad de una luz dispersa. El recluso que escribía «con un barro de su propia cosecha» había creado un mundo prismático, iluminado por el fuego de la chimenea, y solo podía ser feliz entre sus reflejos.
6
Pero, entonces, ¿hay una puerta en la habitación?
«Y esta tiene que ser la casa», se dijo, mirando la fachada de arriba abajo, antes de llamar a la puerta. «¡Que Dios se apiade de mis sesos! ¡Ese cuadro! Me parece que nunca va a desaparecer. ¡Ya mire a las ventanas o a la puerta allí los veo, enmarcados por ellas, pintados con todo vigor y reluciendo en los tonos más ardientes: los rostros de los cuadros, las figuras y el tema de la obra!». Llamó a la puerta.
Puerta, del latín porta: vano de forma regular abierto en una pared, una cerca, una verja, etc., desde el suelo hasta una altura conveniente, para poder entrar y salir por él.
Las puertas muestran habitualmente dos aspectos. Uno —familiar, sobre todo, a los poetas, los muertos, los que todo se lo piensan dos veces, los mendigos y los residentes de cualquier manicomio, los profundamente deprimidos y los vanamente enamorados— es la puerta cerrada:
la reconocemos porque se presenta como una prolongación de la pared y porque, sin manipularla, forzarla o echarla abajo, sin ayuda de la llave correcta o de alguien convenientemente ubicado al otro lado, no podemos atravesar el vano en ninguna dirección.
Otra es la puerta abierta, o entreabierta, que permite el acceso a través del vano y el movimiento de entrada/salida al que alude la definición convencional. Estas son, en su inmensa mayoría, las puertas que todos conocemos.
Y este es Hawthorne, en 1837, escribiendo el que posiblemente sea su relato más famoso entre las cuatro paredes de la habitación encantada:
La costumbre, pues es una persona de costumbres, le toma de la mano, y le guía, del todo inconsciente, hasta su puerta, donde, justo en el momento crítico, se despierta al pisar el peldaño con el pie. ¡Wakefield! ¿Adónde vas?
Pese a los tropiezos, las pausas, las interrupciones antes de llegar hasta el umbral, nos damos cuenta de una cosa: entonces hay una puerta en la habitación. Pero, una vez en el umbral, nadie puede entrar ni salir.
¿Entonces hay una puerta en la habitación?
7
Tiene que haberla. De hecho, la habitación se está llenando de gente. Yo he creído ver más de una vez, paseando en torno a Hawthorne, un fantasma de rostro atormentado, con un pequeño bigotito y un pañuelo de seda a rayas atado varias vueltas alrededor del cuello. Es la encarnación en negativo de los sueños de Hawthorne, recluso de las visiones del alcohol y del opio, al que conocemos por el nombre de Mr. Poe: Poe, que, dicho sea de paso, en un sueño acompañó por todo París, donde nunca había estado, al Lovecraft de las búsquedas en sueños, para ofrecerle las semillas de «La música de Erich Zann». (¿Y no escribió Poe —como un eco de Keats— que «toda certeza está en los sueños»?).
Siempre me ha parecido un detalle hacia quienes sospechamos que la mal llamada realidad no es más que narrativa, y que para empezar a comprenderla sería preciso aplicarle las mismas herramientas críticas que a la mal llamada ficción, que la madurez artística de Hawthorne comience más o menos en la misma época (1841) en que la prosa literaria encuentra un nuevo juguete en el misterio de la habitación cerrada. Ese es el año en que Poe se dispone a desarrollar una serie de variaciones sobre el tema del encierro, que había iniciado dos años antes con «La caída de la casa Usher» y que, tras «Los asesinatos de la Rue Morgue» (1841) —donde la habitación se presenta como un acertijo, y la forma de resolverlo como un nuevo género literario—, continuará en «El retrato oval» (1842), «El pozo y el péndulo» (1842), «El corazón delator» (1843), «El gato negro» (1843), «El entierro prematuro» (1844) y «Los hechos en el caso del señor Valdemar» (1845). En estos seis relatos aparecen, discretamente comunicadas entre sí y como suspendidas en el aire, otras habitaciones misteriosamente cerradas: el cuadro que confina un alma, el calabozo (menguante) que confina a un moribundo, la falsa pared que confina un cadáver, los tablones del suelo que confinan otro, el ataúd que confina a un viviente, y la consciencia confinada en un cuerpo no estrictamente vivo pero tampoco del todo muerto. Antes, en 1839, Poe había escrito «William Wilson», que no es sino una versión liminar del encierro: un hombre se refleja en otro hombre cuyos actos lo condicionan, limitan y, finalmente, lo anulan por completo, convirtiéndolo en un «muerto para el mundo, la esperanza y el cielo». Un hombre, en pocas palabras, lejos del alcance de las puertas.
Cuando Graham’s Magazine publicó «Los asesinatos de la Rue Morgue», Hawthorne ya se consideraba a sí mismo «muerto para el mundo». Unos años antes había escrito a su viejo condiscípulo Longfellow una carta que parece como impregnada de niebla, de claroscuros y cosas entrevistas, donde se cuela esta extraordinaria confesión: «A causa de no sé qué brujería (pues realmente no puedo asignar ningún razonable porqué o cómo) he sido apartado de la corriente principal de la vida, y veo imposible regresar a ella. Desde la última vez que nos vimos me he recluido lejos de toda sociedad, aunque nunca pretendí tal cosa, ni me imaginaba la clase de vida que me disponía a llevar. Me he convertido en un cautivo de mí mismo, y me he encerrado en una mazmorra, y ahora no puedo encontrar la llave que me saque de ella; y, si la puerta quedase abierta, casi me daría miedo salir». Hawthorne, que escribe para solicitar un favor a su amigo, detalla en esa carta una vida que le parece «soñada», como «vista a la luz de la luna», y en la que se contenta con los «insustanciales placeres de la sombra». (Es curiosa esta vida «soñada», resuelta entre las delicadas sombras que teje la luna: enseguida veremos que cierto caballero español que muchos años antes había entendido la vida como sueño tendrá algo que añadir al respecto, y también bajo retazos de luna). Todo pasa en esta carta tan de bruma en bruma y de reflejo en reflejo que se tiene la sensación de que es el mismo Wakefield quien nos habla —«¡Wakefield! ¿Adónde vas?»—, y, si fuera un Wakefield de tez cadavérica y ojos líquidos y luminosos, no cabe duda de que se trataría de Roderick Usher.
Parece, de hecho, necesario recurrir a Poe para comprender el hechizo que mantiene a Hawthorne «apartado de la corriente principal de la vida», y que ni él es capaz de entender. Recurso propio de un mundo de reflejos, esto de explicar a un hombre a través de otro hombre, al escritor por su amigo escritor, a Hawthorne por Melville o a Schwob por su epistolar Stevenson. Más sorprendente aún si, como en este caso, los dos escritores no habían tenido ocasión de pasar siquiera ante el mismo espejo. Poe y Hawthorne nunca llegaron a conocerse, en términos de estrecharse las manos en un livingroom, compartir mesa o sofá y eso que se llama tratarse en persona. Pero los hermanaba un vínculo más profundo que el mero contacto personal, un «distanciamiento de la sociedad» que los volvía huéspedes de un lugar entre mundos, como hecho de los descartes de esa nueva sociedad ultramarina y de viejas reliquias traídas de Europa. Cortázar los describió como seres «espectrales y distantes, apenas humanos» para sus contemporáneos, «y fácilmente podría mostrarse que no es menos marcada la reacción que en su obra produce un mundo esencialmente irreal para ellos». La irrealidad, cabría decir, de todo lo que es sólido para la bruma (o de la bruma para quienes lo fían todo a la posesión de un cuerpo).
¿Una prueba de ese misterioso vínculo? El retrato mágicamente realzado que traza Poe no solo de Hawthorne, sino también de su hermana Ebe, en «La caída de la casa Usher». Repito: el retrato de personas que no se habían visto nunca, que no se conocían de nada. En el relato de Poe, el anónimo narrador (como lo es el artista de «Las pinturas proféticas»: ¿alguna razón para que se deban ocultar tras una máscara quienes rondan a los que cruzan los crepúsculos del bosque, miran a lo lejos desde el espejo del lago y no se dispersan a la luz del mediodía?, ¿eh, Edgar? ¿Nathaniel?) es invitado a una vieja mansión señorial, perteneciente a «una antigua estirpe», por un extravagante compañero de escuela, Roderick Usher. Usher es un hombre enfermo y prematuramente envejecido, víctima de «una mórbida acuidad de los sentidos» que le impide aspirar el olor de una flor, saborear una comida o escuchar sonido alguno (salvo el sonido de los instrumentos de cuerda) «sin sentir horror». Vive entre sombras, en compañía de un criado, un médico y una hermana también enferma, también aquejada de un extraño mal, que se manifiesta en la forma de unas «frecuentes aunque transitorias afecciones de naturaleza parcialmente cataléptica». Al narrador le sorprende el aspecto de su amigo, al que encuentra «tan terriblemente cambiado en tan poco tiempo», pero él lo atribuye a «un singular rasgo de su condición mental»:
Se veía encadenado por ciertas impresiones supersticiosas a la casa en la que vivía, y de la cual, durante muchos años, nunca se había aventurado a salir, a causa de un influjo que algunas peculiaridades en la mera forma y sustancia de su mansión familiar habían hecho pesar sobre su espíritu por medio de un largo sufrimiento; efecto que lo physique de los muros grises y torretas, y de la oscura laguna a la que asomaban, había causado finalmente en la morale de su existencia.
Lady Madeline, la hermana de Roderick Usher, solo se deja ver dos veces en el relato, pero voy a quedarme con su primera aparición: gaseosa y distante como un espectro, atraviesa «una remota parte de la sala» y, sin reparar en la presencia del narrador, que sigue sus pasos con la mirada embargado por una inexplicable sensación de temor y asombro, desaparece tras una puerta. Es preciso recordar que Usher, infeliz augetisenso, apenas puede soportar la claridad del día, de manera que el salón donde recibe al narrador está iluminado por una luz muy leve, de color carmesí —un color que para Poe guarda relación con la muerte—, procedente de unos vidrios enrejados, como seguramente lo esté la casa entera. Lady Madeline se encuentra demasiado lejos como para ser vista en medio de la oscuridad, así que la luz que permite reparar en ella, de la misma naturaleza que la palidez de Roderick Usher, tiene que ser algo mágicamente surgido del propio cuerpo (y la impresión de definición y hasta de vecindad producida por la luz es tal que, solo un poco más adelante, el narrador estará seguro de recordar «el siniestro semblante de la persona con que me encontré en la escalera, el día de mi llegada a la casa». No, amigo mío: la viste de lejos).
Roderick y su hermana no son fantasmas, pero tampoco son por completo criaturas de carne y hueso. Son seres vaporosos, creadores y emanadores de su propia luminosidad, y también son extensiones de la propia casa: algo intermedio entre la realidad y su reflejo.
Cuando volví a levantar los ojos hacia la casa, apartándolos de su imagen en la laguna, creció en mi mente una extraña fantasía: una fantasía tan ridícula, ciertamente, que solo la menciono para mostrar la fuerza intensa de las sensaciones que me oprimían. Había manipulado mi imaginación hasta el punto de creer realmente que en torno a la mansión y sus tierras flotaba una atmósfera peculiar a estas y a su inmediata vecindad: una atmósfera que no se correspondía con el aire de los cielos, sino que había surgido, como podrida, de los árboles descompuestos, y de la fachada gris, y de la laguna muda; un vapor mefítico y místico, sin vida, aletargado, apenas discernible, y empañado de tristeza.
Hawthorne es un recluso a la manera de Usher, «de una timidez monstruosa y sobrehumana» (se diría que supera las escalas convencionales en su trato «hacia los pesados y los ignorantes» —en realidad hacia todo el género humano— en idéntica proporción a como en Usher está exacerbada la percepción sensorial). Pero Ebe no es menos Madeline de lo que Hawthorne es Usher. Hay varias cartas en las que Nathaniel la describe de una manera que recuerda unas veces a ese ser iluminado de sí mismo, que pasa entre las sombras de una vieja casa señorial, del relato de Poe, y otras a esa misma criatura en su aspecto como de emanación intelectual de Roderick Usher. De una de esas cartas, escrita en 1852, cuando Ebe tenía 51 años y Nathaniel trataba de encontrarle un trabajo, voy a extraer una sola frase, que nos devuelve por un instante a los habitantes de la mansión junto a la laguna: «Mi hermana es la mujer más inteligente que jamás he conocido», dice Nathaniel, «y en conjunto su talento es superior al mío». Pensemos en la joven Elizabeth, escritora de periódicos locales, en el «asombroso parecido» que el narrador de Poe descubre entre los dos hermanos —Elizabeth era la hermana que más se parecía físicamente a Hawthorne—, en las palabras que Usher masculla sobre ciertas semejanzas, de «una naturaleza apenas comprensible», que siempre han existido entre ambos: la intimidad intelectual de dos hermanos —los habitantes del palacio encantado, «dominio del monarca Pensamiento», a los que Roderick canta en voz baja con su guitarra— que han aprendido desde niños a comunicarse en el silencio. Pero Ebe es todavía más Madeline en la carta que Hawthorne escribe en 1839, recurriendo una vez más a los juegos de luz: «Nunca esperes ver a mi hermana Ebe a la luz del día, salvo cita previa o que la sorprendas paseando. Está tan poco acostumbrada a la conversación diurna que nunca la imagino bañada por la luz del sol; y lo cierto es que dudo que alguna vez ejercite las facultades de su vida y su intelecto hasta el crepúsculo». Una prisionera de los claroscuros, incapaz de «ejercitar» bajo una luz demasiado intensa «las facultades de su vida y su intelecto»: realmente, parece que Poe, convecino de Hawthorne en crepúsculos e irrealidades, tomó a los dos hermanos del natural y decidió adoptarlos en su relato, como más tarde adoptaría a Grip, el cuervo de Dickens —«¿qué son esos golpes en la puerta?»— que revolotea por las páginas de Barnaby Rudge, para dejarlo posado sobre el busto de Palas Atenea.
En general, hay un curioso intercambio, una especie de diálogo ajedrezado, entre los negros horrores que un claustrofóbico escribió en Filadelfia y los rojos ensueños que, a cientos de kilómetros de allí, «observaba como por el ojo de una cerradura» un agorafóbico en el interior de una habitación encantada. Ambos están secretamente unidos por esa corriente invisible que en la literatura americana de su siglo nadie más, a excepción de Melville, pareció percibir. De los dos, el primero en detectar esa relación fue Poe. Lo hizo, sobresaltado e incómodo, en la crítica que escribió en 1842 a Cuentos contados dos veces, donde figura el relato «La mascarada de Howe» (1838), que veía demasiado similar a «William Wilson» (1839): «No solo he tenido la misma idea», escribió, «sino la misma idea presentada de un modo muy parecido en varios aspectos». Sin conocer el tema de ambos relatos, las palabras de Poe podrían dar la impresión de que se trata de una idea original en la que Hawthorne y él, extraños el uno para el otro, se han visto reunidos gracias a «una halagadora coincidencia». Pero el tema no es sino una versión del doble, una predilección entre los románticos, que no hacía tanto tiempo había sido tocado por Hoffmann en Los elixires del diablo (1815), y que visitaría a Byron y Goethe aunque no en la literatura sino en sus propias carnes, y las de, me figuro, sus desdoblados.
¿Dónde está entonces la sorpresa del vínculo? Está en un lugar fuera de la literatura, en una categoría entre la sincronía y la sinestesia, que sugiere algo más que una identificación. Poe se detiene a comentar un pasaje en «La mascarada de Howe» donde las similitudes «hacen pensar en el plagio, aunque no es sino una halagadora coincidencia de pensamiento» (echemos un vistazo a las fechas de publicación de ambos relatos para entender por qué para el susceptible Poe el plagio pasa a convertirse en algo alquitarado por la suerte, en una «halagadora coincidencia»). «Tanto en “William Wilson” como en “La mascarada de Howe”», explica Poe:
1) «la figura observada es el espectro o duplicado del que la observa»;
2) «en los dos casos la escena es una mascarada»;
3) «en los dos casos la figura está cubierta por una capa»;
4) «en los dos casos hay una riña, es decir, un intercambio de palabras airadas entre las partes»;
5) «en los dos casos el observador monta en cólera»;
6) «en los dos casos la capa y la espada caen al suelo»;
7) «ese “descúbrete, perro” de Hawthorne tiene un paralelo exacto en un pasaje de “William Wilson”».
Un apunte más, que enseguida demostrará su importancia: en el relato de Poe, narrador y desdoblado visten «una capa española de terciopelo azul», y llevan «el rostro completamente cubierto por una careta de seda negra». Es posible que al lector familiarizado con Hawthorne no se le pase por alto esta careta, seguramente adquirida en la ropavejería del reverendo Hooper, pero más intrigante le resultará el detalle de la capa española, un curioso atuendo que Poe parece prestar a Wilson desde su futuro general Lasalle.
Voy a detenerme un momento en la capa de Wilson porque me servirá para situar el verdadero origen de ambos relatos, que no se encuentra en la literatura alemana, como cabría esperar teniendo en cuenta la influencia que al menos Poe recibió de sus idealistas y de sus románticos, sino bastante más al sur, entre otra clase de sombras y otra clase de brumas. Se trata de una capa de terciopelo azul —posiblemente una valona; desde luego es distinta de la que los dos Wilson llevan en Oxford, «de rarísimas pieles»—, bajo la cual se deja ver «un cinto carmesí» del que cuelga un estoque. He aquí un detalle marcial, que se nos presenta discretamente, y que sugiere el origen militar de la «capa española» (una evolución tardía del sagum de los legionarios romanos). En el relato de Hawthorne, el otro William, William Howe —pues los dobles de su relato también se llaman William, e igualmente doblan la «w» del nombre en el apellido—, viste «una capa militar», con un «bordado raído en el cuello», entre cuyos pliegues asoma «la dorada vaina de una espada». Esa capa formaba parte del uniforme de los gobernadores reales a los que la Corona británica entregaba el control de las colonias americanas, y se remonta, tras un largo periplo de cortes y añadidos, a la capa española. Hawthorne y Poe, pues, visten a sus personajes —y a sus desdoblados— en el mismo sastre de origen.
Pero ¿de dónde viene esta capa en concreto, que parece iniciar un viaje retrospectivo desde el general Lasalle de Poe hasta Wilson y Howe (quien la hereda ya con el cuello gastado)? En realidad, el viaje se inicia mucho antes, entre 1627 y 1636, pero el primer propietario de esa capa no es ningún doppelgänger alemán, sino un esqueleto irlandés, criado en España, huido a Francia (donde en 1853 lo reencontró Nerval, vestido «como príncipe de Oriente») y embozado por Calderón en El purgatorio de san Patricio. Aunque Hawthorne y Poe no se habían leído entre sí, y posiblemente tampoco habían leído esa comedia de Calderón —la primera traducción al inglés fue realizada en 1853; tres años después, por cierto, Cecilia Böhl de Faber da la primera referencia en español sobre la existencia de «unos cuentos muy extraños» de un tal señor Poe, en una cartita a Juan Valera— (perdón por esta nueva interrupción, pero Juan Valera: el que dijo aquello de «tiene razón, don Ramón: Byron no es lo bastante inmortal para nuestro gusto»), la escena del encuentro con el doble se encarna en estas tres representaciones de un modo asombrosamente similar, hasta el punto de que todas ellas parecen evoluciones o resoluciones de un mismo drama arquetípico. Veamos, en primer lugar, la descripción que hace Poe del momento en que Wilson se enfrenta al otro Wilson:
—¡Sabandija! —exclamé, con una voz ronca por la ira, en tanto cada sílaba que pronunciaba parecía un nuevo acicate para mi furia—. ¡Sabandija! ¡Impostor! ¡Maldito perro! No voy a dejar... ¡no voy a dejar que me persigas hasta la muerte! Sígueme, o te atravesaré ahí donde estás.
Hawthorne, más escueto, confronta a los dobles de la siguiente manera:
—¡Descúbrete, perro! —grité—. ¡No des un paso más!
(Donde «perro» equivale a «sabandija», a «impostor», a la larga acotación de la voz ronca, y naturalmente a «maldito perro»). Y esto es lo que le dijo otro perseguido a otro embozado, con algo más de doscientos años de antelación:
Ya ha dos noches,
caballero, que aquí os topo.
Si me llamáis, ¿por qué huis?
Y, si me buscasteis, ¿cómo
os ausentasteis?...
Pues he de seguiros todo
el lugar, hasta que sepa
quién sois: en vano propongo
darle muerte, vive Dios,
que rayos de acero arrojo,
y que de ninguna suerte
le ofendo, hiero ni toco.
(Una breve pausa para detenernos en esta maravilla: no «lanzo estocadas» sino «rayos de acero arrojo». La voz lejana de un embozado más: el amigo Góngora, pasando por aquí de puntillas).
Cuando el pobre perseguido consigue arrancarle la máscara al embozado, este le dice:
¿No te conoces?
Este es tu retrato propio:
yo soy Ludovico Enio.
En la gradación de desafíos que discurre desde el siglo XVII hasta el XIX se da una enigmática curiosidad: en el primer caso (la tragedia de Calderón), el caballero pretende seguir a su doble; en el segundo (el cuento de Hawthorne), el caballero le ordena a su doble que se detenga; en el tercero (el cuento de Poe), es el caballero quien ordena a su doble seguirlo a él.
«Era mi antagonista, era Wilson, quien se hallaba ante mí en la agonía de su disolución (...). No había nada en las definidas y singulares facciones de su rostro que no fuera mío». Este es Poe, haciendo hablar a su caballero doble cuando de nuevo comparece (oblicuamente) el vapor, lo «apenas discernible». Y este es Hawthorne, en el proceso de describir el amago de otra disolución: «Había unas peculiaridades en su porte y su manera de andar que obligaron a los perplejos invitados a desviar la vista de aquella embozada figura a la de sir William Howe, como para asegurarse de que su anfitrión no se había desvanecido repentinamente entre ellos». Calderón, por su parte, es mucho más económico a la hora de resolver el encuentro, aunque la conclusión —sin los efectos especiales de la luz y la niebla— es la misma: «¿No te conoces? ¡Yo soy Ludovico Enio!». Justo antes, la espada de Ludovico «acuchilla el viento», como si debajo de la capa del otro Ludovico se echara a faltar un cuerpo. Un poco más tarde, el doble de William Howe retira la capa de su rostro y deja caer la espada. Casi al mismo tiempo, el cuerpo del doble de Wilson se disuelve gradualmente en el aire, con la capa y la máscara a sus pies. (Es toda una sorpresa, por cierto, que Cortázar, especialista en reflejos y brumas, se salte esta vaporización al traducir el relato de Poe. En su versión, la muerte del doble se limita a una fórmula convencional: «era Wilson quien se erguía ante mí, agonizante». Pero hay otra sorpresa más: Baudelaire también se la saltó. «C’était Wilson qui se tenait devant moi dans son agonie». ¿Cuál es el motivo de estas desapariciones? ¿La eterna cuestión de economía versus literalidad? Pero es irrelevante hablar de economía si con ello nos llevamos por delante el sentido literal (y el figurado, inserto en el literal). Poe no describió la agonía de alguien que simplemente muere: no dijo it was Wilson, who then stood before me in his agony. Se molesta —o algo interviene para que se moleste— en anotarse el tanto de los dobles sentidos, en mostrarnos que el segundo Wilson fue siempre una visión, un montón de bruma bien arropada por el oropel de unas ropas «muy fáciles de imitar». Sus apariciones en público acontecen entre sombras, allí donde Wilson solo puede escuchar su taimado susurro, y los que le acompañan, subjetivamente aparcados en la periferia de la escena, no sabemos si ven o escuchan algo (salvo al propio Wilson). No parece un tipo de carne y hueso, en pocas palabras, y al escamotear su disolución Baudelaire y Cortázar modifican el sentido de la historia porque nos impiden ver lo que describió originalmente Poe, the agonies of his dissolution, con su doble sentido de muerte y desintegración, con su trampilla metaliteraria que permite la ingeniosa desaparición de un cadáver).
En fin: capas, capas y capas. El movimiento de Ludovico, el de Howe y el de Wilson, con sus respectivas disoluciones completas o amagadas, se repiten de un relato a otro como incrustaciones del inconsciente, como versiones de un mismo mito —cuyo original tal vez se encuentre en los fylgjur de las leyendas escandinavas, antepasado directo de ese vardagør o gemelo astral que, como el doppelgänger de los relatos y poemas románticos, anunciaba la muerte a quienes se encontraban con él—, y al mismo tiempo crean un nuevo y, hasta donde yo sé, desconocido vínculo entre Hawthorne y Poe.
Y ahora podemos seguir nuestro paseo por el camino de las baldosas ensangrentadas.
8
Se diría que una parte de la historia de la literatura americana, al menos la línea que va desde Poe hasta Lovecraft, fue fundada por hombres solitarios, protegidos por amorosas y rendidas tías, misteriosamente recluidos en viejos caserones donde alguna vez se dejaba ver una pálida joven, tan misteriosa y reclusiva como ellos. Las tías Lillian y Annie, las ancianas Whipple y Robie, Maria Clemm, Virginia Clemm: entre todas esas presencias, que abarcan casi cien años de historia americana, probablemente la menos lánguida y etérea fue Sophia Peabody, la extática Eva del pequeño paraíso de Concord.
Hawthorne y Sophia se casaron el 9 de julio de 1842. Hawthorne tenía ya 38 años; Sophia iba a cumplir 33. Era una mujer enfermiza, que nunca esperó casarse porque nunca pensó que habría un hombre dispuesto a «cuidar de una inválida» (lo había: el hombre que, como Wakefield, nunca había dejado de vivir al otro lado de la calle); respecto a su enfermedad, hay una nota curiosa: los dolores de cabeza que la habían atormentado desde niña, y que solo habían cesado durante el año que vivió en Cuba (1834-1835), no se manifestaron en el viaje que ella y Nathaniel hicieron a Concord inmediatamente después de la celebración de su boda, camino de la vieja rectoría. ¿Era la anticipación del encuentro físico lo que acabó con aquel problema, al que años atrás Sophia había intentado poner remedio recurriendo a los pases magnéticos? El encuentro se dejó ver también como metáfora: uno de los cuadernos que Hawthorne llevaba en su equipaje era un tomo de 18 x 24 cm, de cubiertas rígidas en color verde y vetas de mármol. Es entre sus páginas, antes que en el dormitorio, donde tiene lugar la unión: nada más abandonar el carruaje y tomar posesión de la casa (a las cinco de la tarde), Nathaniel y Sophia empezaron a escribir conjuntamente un diario.