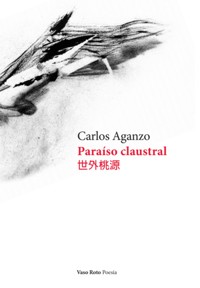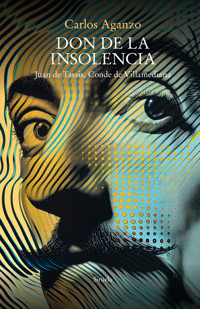
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Libros del Tiempo
- Sprache: Spanisch
«El tipo perfecto del noble español renacentista, de ingenio excelente, intrépido, lleno de todos los atractivos personales y fundamentalmente inmoral». Gregorio Marañón Caballero entre los caballeros, poeta entre los poetas, donjuán entre los donjuanes, tahúr entre los tahúres de burdel. Tan exquisito como insidioso en la palabra. Tan arriesgado como apasionado en los dormitorios ajenos. Tan hábil como excesivo con los naipes. Tan gallardo montando a caballo como implacable alanceando toros, hasta el punto de que inventaron para él, según dicen, la expresión de «picar demasiado alto». Don Juan de Tassis, conde de Villamediana, escribió su propia leyenda en el Siglo de Oro: la de un caballero español cuya fama, de Flandes a Roma y de Nápoles a París, traspasó todas las fronteras. Gozaba del don de la insolencia. Los poetas lo respetaban por sus sonetos. Los políticos lo temían por sus sátiras. Las damas eran presa de su seductora galantería, al tiempo que de su carácter indómito y formidable. Y los reyes le pusieron coto. Con Felipe III fue desterrado de la corte, y a Felipe IV lo acusaron de permitir, si no de patrocinar, su asesinato. Un crimen tremendo en plena calle Mayor de Madrid que resonó por toda Europa. ¿Lo mataron sus sátiras? ¿Sus presuntos amores con la reina Isabel de Borbón? ¿O asuntos todavía más oscuros? Los poetas y cronistas de su tiempo, así como los estudiosos posteriores, solo han conseguido ponerse de acuerdo en una cosa: don Juan de Tassis fue uno de los hombres más eminentes del Siglo de Oro; un escritor que rompió todos los moldes, y un autor cuya leyenda es muy superior al conocimiento que nos queda de su poesía. Don de la insolencia ofrece al lector tres libros en uno sobre su apasionante figura: una biografía, un estudio de su obra como poeta y una breve antología de sus versos. «Un delicioso recorrido por la vida y la obra del conde de Villamediana, un personaje apasionante de nuestro Siglo de Oro, tanto en su peripecia biográfica como en el formidable ramo de versos».Luis Alberto de Cuenca, Abc Ediciones Siruela agradece a la Fundación IE su apoyo para la publicación de este libro.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Introducción
Los Tassis
El joven donjuán
La segunda marquesa y el primer destierro
Guerras de naipes
Las sátiras
El retorno del «profeta»
Los amores «reales»
«Que el matador fue Bellido
¿Un Oscar Wilde del siglo XVII?
Tratado de amor
Entre el cielo y el infierno
Epitafios y estelas literarias
Bibliografía
Poemas escogidos
Poemas amorosos
Nadie escuche mi voz y triste acento…
Tan peligroso y nuevo es el camino…
Solo este alivio tiene un desdichado…
De engañosas quimeras alimento…
De cera son las alas, cuyo vuelo…
Vuelvo, y no como esclavo fugitivo…
Cuando me trato más, menos me entiendo…
Cuando por ciegos pasos ha llegado…
Oh cuánto dice en su favor quien calla…
Esta imaginación que, presumida…
Esta guerra trabada que conmigo
Después, Amor, que mis cansados años…
Esas ruedas de amor que no suspenden…
Obediencia me lleva y no osadía…
Después que puse al pie dura cadena…
Esta no es culpa, aunque su inmensa pena…
Llegar, ver y entregarme ha sido junto…
Definición del Amor
Tú, que en polo de honor deidad luciente…
En el albergue caro donde anida…
Amor no es voluntad, sino destino…
Las no cuajadas perlas deste río…
Deste antiguo ciprés, que en Menfis pudo…
En el mes más claro, a junio antecedente…
Si facilita amor de mi osadía…
Cual suele amanecer por occidente…
Amor rige su imperio sin espada…
Desengaños del amor
Al amor
Como la simple mariposa vuela…
Aquí, donde Fortuna me destierra…
Del ufano bajel, que lino al viento…
La lira, cuya dulce fantasía…
Esta verde eminencia, esta montaña…
Bellísima sirena deste llano…
Sean de amor lisonjas o sean penas…
Callar quiero y sufrir, pues la osadía…
Si mi llanto perdonas, claro río…
Es tan glorioso y alto el pensamiento…
Sobre este sordo mármol, a tus quejas…
Para mí los overos ni los bayos…
No es tiempo ya, tirano Amor, que vea…
Cesen mis ansias ya desengañadas…
Este que viste nieve en vaga pluma…
Después que me llevó el abril su día…
Este gran dios de amor, este enemigo…
Tengo que decir tanto de mi estrella…
A la esperanza, difiriéndola
Qué es la esperanza
La llama recatada, que encubierta…
Aunque el tiempo cruel mi primavera…
¡Ay, loco amor, verdugo de la vida…
Volved a ver, señora, este cautivo…
Bien podrá parecer si ahora canto…
Destas lágrimas vivas derramadas…
Determinarse y luego arrepentirse…
Es muerta la esperanza a quien, ausente…
Estos mis imposibles adorados…
Mil veces afrentado en esta vida…
Estos hijos del amor más conocidos…
Son celos un amor apasionado…
Hado cruel, señora, me ha traído…
Al alma solo que lo siente toca…
Memorias de mi bien, si por venganzas…
Valle en quien otro tiempo mi deseo…
Con tal fuerza en mi daño concertados…
Estas ansias de amor tan oficiosas…
Buscando siempre lo que nunca hallo…
Estas lágrimas, tristes compañeras…
Milagros en quien solo están de asiento…
De aquella pura imagen prometida…
¿Quién me podrá valer en tanto aprieto…
Esta flecha de amor con que atraviesa…
Este fuego de amor que nunca ha muerto…
Como supe de mí solo perderme…
A la señora D.ª Jerónima de Jaén
Estos suspiros que del alma salen…
Estos tristes suspiros que, en ausencia…
Un pastor solo y de su bien ausente…
Salid ardiendo al corazón helado…
A una partida
Ojos, si de llorar estáis cansados…
Hoy parte quien, de vos desengañado…
En lágrimas nací, a ellas fui dado…
Pasado va por uno y otro extremo…
Deste dolor que solo no sentille…
En medio de un dolor que no le tiene…
Llegué de fuego en fuego a la fineza…
Del mal que moriré, si no muriere…
Rematemos ya cuentas, fantasía…
Más cierto está [en] perderse el que procura…
Este amor que de Amor sólo pretende…
Pretendiendo morir cuanto ha que vivo…
Partisteis, y mi alma juntamente…
Mis ojos os darán de sí venganza…
Galardón es cualquier postrer castigo…
Por extraños caminos he venido…
Cielos pasé, pasé constelaciones…
A la Marquesa del Valle. Le quitó unas joyas y puso las manos
A Lise enferma
A la misma Lise
A un retrato
Vencido ya de tanta diferencia…
En París
Octava a otro propósito
Quién le concederá a mi fantasía…
Para qué es, Amor tirano…
Para celebrar mis ansias…
Los que priváis con las damas…
Francelisa, la más bella…
Pues sólo el que por vos muere…
Por maldecir lo que soy…
Poemas Satíricos
A Pedro de Tapia
Gran plaza, angostas calles, muchos callos…
A un poderoso vicioso
A la casa de una cortesana donde entró a vivir un pretendiente
Soneto en ocasión de una Academia que se hizo en casa
Ya no le falta más a Santïago…
Reprehéndese el ocio de los príncipes
A vanas esperanzas de la Corte
Nueva de la Corte cuando el Rey D. Felipe III mandó prender…
A D.ª Justa Sánchez y a D. Diego de Tovar
Volviéndose a Alcalá cuando su destierro
A Jorge de Tovar
Nuevas del Pardo
Llego a Madrid y no conozco el Prado…
A Morales y Jusepa Vaca, comediantes
A Josefa Vaca, reprendiéndola su marido
A Josefa Vaca, comedianta
Descripción de Toledo
A «Amarilis» o María de Córdoba, la comedianta
A Jorge de Tovar
A una dama que le envió una perdiz
A una dama que se peyó, gorda
A los mercaderes prevenidos de bayetas, para la muerte de Felipe tercero
Niño rey, privado rey…
La carne, sangre y favor…
—Ya la parte de caza está pagada…
De que en Italia barbados…
Golpes de fortuna son…
Disfrazado en caballero…
Que muera a cuernos Vergel…
Soneto al mismo [a Pedro Vergel]
A Tello de Guzmán, en ocasión de ponerle preso
Al Duque de Osuna
A fray Plácido Tosantos
Al Conde de Olivares
Al padre Pedrosa
A un impotente
Cuando Felipe III desterró al duque de Lerma
En la muerte del Rey
Contra los ministros de Felipe III
Restituya Rodriguillo…
Kirie Eleyson
Procesión (A Felipe IV, recién heredado)
Poemas líricos
Si cada cual fabrica su fortuna…
A la hermosura de las cosas criadas
A una señora que cantaba
A una dama que se peinaba
A una dama que tañía y cantaba
Aquí, manso Pisuerga, en esta parte…
Cuán diferente de lo que algún día…
Si tus aguas, Pisuerga, no pudieron…
A un pintor
A la capilla de Paulo V, en Santa María la Mayor
Desengaño del mismo autor
Sacro pastor, cuya advertida vara…
De los aplausos que miró triunfales…
Al retiro de las ambiciones de la Corte
Silencio, en tu sepulcro deposito…
Después que me persigue la violencia…
Un mal me sigue y otro no me deja…
Hágame el tiempo cuanto mal quisiere…
Debe tan poco al tiempo el que ha nacido…
Contra las pretensiones de la Corte
Miro el inquieto mar como el piloto…
A una gran señora que dejó el siglo
Aconseja a un amigo al retiro
Definición de la mujer
A la señora D.ª Juana Portocarrero danzando en un sarao
En París
A la muerte de un niño
A la muerte de un niño que abortó la Duquesa del Infantado
Al sepulcro de una dama muy bella
Glosa «También para los tristes hubo muerte»
Octava a un retrato de la s[eño]ra D.ª Juana Portocarrero
Silva que hizo el autor estando fuera de la Corte [fragmento]
Sépase, pues ya no puedo [Fragmento]…
A la vista de Madrid…
Carta
No es menester que digáis…
Querría contar mi vida…
Entre estas sacras plantas veneradas…
Poemas Conmemorativos
El que busca de amor y de ventura…
A la muerte del Rey nuestro señor Felipe Segundo
Al Príncipe de España
A Enrique, Rey de Francia
Al nacimiento del Príncipe de España
Al Duque de Lerma
Al Duque de Alba
A la nave Victoria que, después de muchas borrascas, flotando segura, llegó a puerto
Al almirante de Aragón, retirado, escribiendo el árbol de Nuestra Señora
Al nacimiento del señor Infante Carlos
Al príncipe de España, saliendo a tornear
Al Rey nuestro Señor recién nacido
A un Presidente de Castilla
A unas fiestas que hizo la villa de Madrid
A la muerte de D. Rodrigo Calderón
A la muerte de la Reina nuestra señora D.ª Margarita
A la muerte de la Reina nuestra señora D.ª Margarita: Del cuerpo despojado el sutil vuelo…
A la muerte de Don Felipe de Tarsis, que murió en el cerco de la Inclusa
Notas
Créditos
Introducción
Fue, en todos los sentidos, uno de los grandes protagonistas de su tiempo. Noble entre los nobles, caballero entre los caballeros, poeta entre los poetas, donjuán entre los donjuanes de palacio, tahúr entre los tahúres de burdel. Tan exquisito en el vestir como insidioso en el hablar y el escribir. Tan arriesgado como apasionado en los dormitorios ajenos. Tan hábil como excesivo con los naipes. Tan gallardo montando a caballo como implacable alanceando toros, hasta el punto de que inventaron para él, según se dice, la expresión «picar demasiado alto». Don Juan de Tassis y Peralta, conde de Villamediana, correo mayor del rey, escribió una auténtica leyenda en el Siglo de Oro. La leyenda de un caballero español cuya fama —de Flandes a Roma, y de Nápoles a París— traspasó de largo las fronteras del país en el que reinaron, sucesivamente, Felipe III y Felipe IV, sus protectores y, tal vez, sus bestias negras.
Los poetas le respetaban por sus sonetos. Los políticos le temían por sus sátiras. Las damas eran presa de su seductora galantería, al tiempo que de su carácter indómito y formidable. Y los reyes le pusieron coto. Con Felipe III fue desterrado de la corte, y a Felipe IV le acusaron de permitir, si no de urdir, su asesinato. Un crimen sangriento, en plena calle Mayor de Madrid, que resonó en toda Europa. Villamediana era el «tipo perfecto del noble español renacentista, de ingenio excelente, intrépido, lleno de todos los atractivos personales y fundamentalmente inmoral», en palabras de Gregorio Marañón.
Si el óleo de El entierro del señor de Orgaz, popularmente conocido como El entierro del conde de Orgaz, pintado por el Greco entre 1586 y 1588, define el esplendor y la armonía absolutos del Renacimiento español, tal vez La muerte del conde de Villamediana, obra de recreación histórica de Manuel Castellano, realizada en 1868, simbolice el modo de interpretar el Barroco, con sus claroscuros, sus excesos y sus desequilibrios, en el siglo xix. Dos muertos bien muertos, pertenecientes ambos a la más alta nobleza española. El de Orgaz, sostenido por santos y mitrados, y acompañado tan solo por varones —eso sí, la flor y nata de la aristocracia—. El de Villamediana, iluminado dramáticamente por el farol que sostiene el monaguillo que aparece junto al párroco, el cual no llegó a tiempo de darle la extremaunción, rodeado de paseantes en corte: gañanes, caballeros, criados, manolas y otras gentes del común. Don Gonzalo, recogido en volandas por un paño blanquísimo, como Jesús en el descendimiento. Don Juan, tirado en el suelo, desangrado, no por la lanza del sayón, sino por el arma tremenda del concienzudo asesino a sueldo. El uno, con los ángeles preparando el acomodo ya en el cielo. El otro —sin más ángel que la menina que, detrás de él, acaso encarna todos esos otros crímenes de alcoba, de salón y de taberna que el muerto cometió, a sabiendas de las consecuencias—, sin duda más cerca del infierno.
¿Lo mataron, como cantaban las coplillas, sus amores con la reina Isabel de Borbón? ¿Fueron sus despiadadas sátiras acerca de los que estaban en la cumbre del poder? ¿O asuntos más oscuros, como se ha especulado en nuestro tiempo? Los poetas y los cronistas de la época, así como los estudiosos posteriores, solo han podido ponerse de acuerdo en una cosa: don Juan de Tassis fue uno de los hombres más eminentes de su época; un escritor que rompió todos los moldes, y un autor cuya leyenda es muy superior al conocimiento que ha quedado de su obra literaria. «Todo lo posible es poco» tendría que haber sido su divisa, según Luis Rosales, aunque no lo fuera.
En este libro tendremos la ocasión de repasar por igual su perfil humano y su literatura; las peripecias de su vida y el secreto que rodeó su asesinato. También sus poemas de amor, sus sátiras y su poesía lírica, que marcaron el tránsito del petrarquismo renacentista de los primeros escritos de Villamediana al Barroco gongorino. Fundidos ambos en un mismo genio y figura, que emergen de esa otra muerte de los escritores que es el olvido, como decía Lope. Con una mirada insolente que atraviesa los siglos.
Los Tassis
Durante siglos se ha dado por buena la teoría de que el origen del apellido de don Juan, conde de Villamediana, Tassis, o Tarsis, como se consigna en la primera edición de su poesía, estaba relacionado con la propia etimología del transporte que hoy conocemos en todo el mundo como «taxi». En cambio, otras teorías más modernas, de principios del siglo XX, apuntan que el origen de los taxis está en los taxímetros, es decir, en el concepto de «tasa» (tax en inglés y en latín taxare), es decir, en la fijación del precio máximo de un artículo. Según esta última teoría, los taxis de todo el mundo derivarían de los primeros taxicabs descapotables de la Inglaterra victoriana, que en un momento determinado cruzaron el Atlántico y se instalaron en Nueva York.
Pudiera ser. No obstante, también es cierto que, mucho antes de que existieran esos taxis británicos del siglo XIX, en los siglos XVI y XVII, en toda Europa, desde Flandes hasta Sevilla, y desde Nápoles hasta Viena, la familia Tassis poseía prácticamente el monopolio no solo del correo, sino también de los caballos y los coches de alquiler. De origen italiano, en el siglo XII ya se localiza una familia Della Torre e Tasso en Camerata Cornello, en la provincia de Bérgamo (Lombardía), procedente de Almenno, localidad de la misma demarcación. El apellido Tasso se escribe como en italiano «tejón» (tasso), animal que aparece representado en el escudo familiar de los Tassis y de los condes de Villamediana. Así, Omodeo Tasso reunió, en 1209, a una treintena de parientes suyos para fundar, sufragada por los príncipes italianos y por el propio papa, la Compagnia dei Corrieri della Serenissima, encargada de las comunicaciones entre Milán, Roma y Venecia. Un sistema de jinetes, los bergamaschi, que recorrían al galope los caminos que unían estas ciudades llevando las cartas y misivas. Y anunciaban, por cierto, su llegada tocando un cuerno, que no se conserva en el escudo nobiliario de Villamediana, pero sí en el de Correos de España.
La familia, lo mismo que la compañía, sufrió las consecuencias de la guerra de los güelfos y los gibelinos, que comenzó en 1154 y duró dos siglos. Los güelfos (guelfi), que tenían este nombre por la casa de Welf, en Baviera, eran partidarios del papa en su disputa por los territorios de la Italia del norte con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, al que defendían los gibelinos (ghibellini), los cuales se llamaban así por el castillo de Waiblingen, propiedad de los Hohenstaufen de Suabia. Vaivenes que nos llevan a localizar de nuevo a la familia, ya no Tasso, sino Tassis, en el Bergamasco, en los Alpes italianos, en el siglo XIII. Más tarde, en el XV, Ruggero de Tassis, a las órdenes de Federico III de Habsburgo, Federico el Pacífico, refunda y reorganiza la compañía, abre nuevos itinerarios por Europa y acaba siendo nombrado gentilhombre de cámara del emperador. A Ruggero le sustituye Jannetto de Tassis, que recibe el monopolio de todo el imperio. El antecedente de la concesión que heredarán los condes de Villamediana. El primer servicio de coches de postas de Europa está regentado por la «casa principesca» de los Taxis, la Fürstenhaus Thurn und Taxis, que cambia, en alemán, la doble s por la x, y que asciende a la categoría de barones de Taxis en 1608.
El paso a España de la familia se produjo con Felipe de Habsburgo, el Hermoso, hijo del emperador Maximiliano y esposo de la reina Juana. Con Felipe, entra en el reino de Castilla Francesco de Tassis, que terminará siendo nombrado correo mayor del reino de España. Su servicio de postas tardaba quince días en entregar en Bruselas una carta enviada desde Sevilla. Como Felipe era hermoso, pero mal pagador, Francesco de Tassis se vio obligado a abrir la prestación no solo a la casa real, sino a todo el mundo, antes de instalarse en el ducado de Brabante, para atender desde allí a España, Flandes y todo el Imperio Romano Germánico.
Los primeros Tassis con nacionalidad española fueron los sobrinos de Francesco: Giovanni Battista, que se españolizó como Juan Bautista, bisabuelo del poeta, y sus hermanos Mateo y Simón. El emperador Carlos V elegirá a Juan Bautista de Tassis para dirigir la Kaiserliche Reichspost en 1520, y le nombrará en España cartero mayor de Castilla y del Reino, no sin oposición de los castellanos, contrarios a que se otorgasen aquí beneficios a los extranjeros. Esta fue una de las causas, entre otras muchas, que terminarían provocando la guerra de las Comunidades. Lo mismo ocurrió en Aragón y en Andalucía. Sin embargo, los Tassis se mantuvieron fieles al emperador en todos sus frentes, y el emperador a los Tassis, de modo que, además del tejón y la baronía, que se trajeron de Italia y de Austria, respectivamente, la familia incorporó en su divisa el perpetua fide al césar Carlos.
Raimundo de Tassis (1515-1579), abuelo del poeta, es hijo de este Juan Bautista, y fue el primer miembro cien por cien español de la dinastía. Se estableció en Valladolid y allí se casó con la vallisoletana Catalina de Acuña, en 1540. La abuela de nuestro don Juan era hija de Pedro de Acuña, el Cabezudo, y hermana del poeta Hernando de Acuña, uno de los primeros petrarquistas españoles y autor de un célebre soneto que, en uno de sus versos, acoge el que pasa por ser el lema del ideal político de Carlos V: «Un monarca, un imperio y una espada».
Ya se acerca, Señor, o ya es llegada
la edad gloriosa en que promete el cielo
una grey y un pastor solo en el suelo,
por suerte a vuestros tiempos reservada;
ya tan alto principio, en tal jornada,
os muestra el fin de vuestro santo celo
y anuncia al mundo, para más consuelo,
un Monarca, un Imperio y una Espada.
Pertenecía doña Catalina, en cualquier caso, a la poderosa familia de los Zúñiga, con lo que los Tassis fundieron su sangre con los descendientes directos de Pedro I de Castilla, el Cruel.
Raimundo y Catalina son los padres, pues, del padre del poeta, don Juan de Tassis y Acuña, nacido en Valladolid en fecha desconocida, y bautizado en la iglesia de Santiago. Entró al servicio del príncipe Carlos durante el reinado de Felipe II, y participó activamente en la campaña que se organizó para sofocar la rebelión de las Alpujarras, como relatan López de Haro y Salazar y Castro. Como correo mayor, acompañó a don Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, III duque de Alba, en la entrada de sus tropas en Lisboa el 27 de agosto de 1580, después de la batalla de Alcántara, en la que los españoles vencieron al pretendiente don Antonio, prior de Crato, lo que propició que Felipe II tomara militarmente el país. Como consecuencia de esta batalla, Felipe II sería reconocido como Felipe I de Portugal, suceso con el que cerró una unión dinástica que duraría hasta 1640.
Siendo príncipe don Felipe, el que más tarde sería Felipe III, don Juan de Tassis y Acuña se encargaría en persona de la correspondencia entre el delfín y el duque de Lerma cuando este último fue separado de la corte y enviado a Valencia como virrey. Un trabajo secreto, ya que Felipe II quería, por todos los medios, librar a su hijo de lo que consideraba una influencia nefasta. La historia nos dice que los propósitos por parte del padre de proteger al hijo fueron infructuosos. Cuando Felipe III subió al trono, el 13 de septiembre de 1598, el poder de la familia se incrementaría aún más. Tassis participó en las negociaciones de paz con Inglaterra, en el final de la guerra anglo-española de 1585-1604, presidiendo la misión española que firmó el Tratado de Londres del 27 de agosto de 1604. Negoció personalmente con el rey Jacobo de Inglaterra las condiciones del acuerdo, que luego sellaría el condestable de Castilla. Y por estos y otros grandes servicios a la Corona, Felipe III le ratificará como correo mayor de todos sus Estados y además le otorgará el título de I conde de Villamediana, el 12 de octubre de 1603.
Según las crónicas, más allá de sus trabajos para la Corona y de su amor por los caballos, que heredaría su hijo, el I conde de Villamediana era un hombre pendenciero que tenía la cara cubierta de cicatrices por, al menos, cinco duelos de honor, de los que salió vencedor. La «opinión pública» de la época se expresaba mejor en verso que en prosa y, por ello, no faltarían críticas en forma de romances o coplillas que pusieran en el candelero al personaje. Entre las que nos han llegado dedicadas al hijo, pero referidas a la ligereza con la que el padre consiguió su título nobiliario, queda esta, que insinúa que el rey hizo noble a don Juan de Tassis y Acuña a toda prisa… y sin pago de costas:
Que a ser Conde hayáis llegado
tan aprisa y tan sin costa,
no es mucho, si por la posta
habéis, Conde, caminado.
A lo que responde el II conde de Villamediana, defendiendo la nobleza de cuna de su linaje:
Ni yo para madre elijo
la mujer de Anfitrión
en prueba de la afición
de ser de Júpiter hijo;
ni con pesquisas me aflijo;
que el juez que me ha pesquisado
hallará, cuando arrojado
a mi ascendencia desdoble,
que soy por Mendoza noble
como otros por [lo] Hurtado.
Aunque finalmente apoyó a los Braganza en la revuelta de 1640, que concluyó con la independencia de Portugal, Tomé Pinheiro da Veiga fue, con Felipe III, fiscal de la Corona y canciller jefe del reino de Portugal como parte del reino de España. En la Fastiginia, un libro de referencia para conocer cómo era la corte que Felipe III y el duque de Lerma instalaron en Valladolid, entre 1601 y 1606, el portugués habla así de don Juan de Tassis hijo en referencia a la relación de su padre con el soberano:
Su padre es el caballero a quien dicen que el Rey ha hecho mayores y más cuantiosas mercedes, más que a ningún otro en España, exceptuando tan solo a Don Pedro Franqueza; porque solamente el cargo de Correo Mayor de Nápoles le producía ya 30000 ducados de renta, y con motivo de esta última embajada en Inglaterra el Rey le hizo Conde de Villamediana.
Antes de recibir el título condal, y de consolidar todos esos privilegios reales, don Juan de Tassis y Acuña se había casado con María de Peralta Muñatones, natural de Madrid, que era descendiente de los marqueses de Falces. Hija de don Antonio de Peralta y Velasco, «comendador de Carrizosa, natural de y nacido en Villalpando», que fue capitán en Flandes, según consta en el expediente de ingreso en la Orden de Santiago de don Juan de Tassis hijo, y de doña Casilda de Muñatones, natural de y nacida en Briviesca, hija del licenciado Briviesca de Muñatones, del Hábito de Calatrava, consejero y testamentario del emperador Carlos V. Fruto de este matrimonio nacieron Juan de Tassis y Peralta, nuestro poeta; Felipe de Tassis, que fue abad, y un tercer hermano, del que se sabe que murió en 1593 como capitán, frente al castillo de Humbercourt, en la frontera entre Francia y los Países Bajos españoles.
A su muerte, en 1607, don Juan de Tassis y Acuña fue enterrado en la capilla mayor del convento de San Agustín de Valladolid, y su hijo Juan heredó el título de conde de Villamediana. Con el asesinato del poeta y la muerte sin descendencia de sus dos hermanos, el título pasó a don Íñigo Vélez de Guevara y Tassis (1597-1658), hijo de Pedro Vélez de Guevara, señor de Salinillas, y de Mariana de Tassis y Acuña, y primo carnal del escritor. Y continuó en una línea sucesoria que se mantiene hasta la actualidad.1
El joven donjuán
Don Juan de Tassis y Peralta Muñatones nació en Lisboa —al estar establecida allí temporalmente su familia, tras la toma de la ciudad por el duque de Alba, a las órdenes de Felipe II, en 1580— el 26 de agosto de 1582, según la partida de nacimiento que publica Narciso Alonso Cortés en su libro La muerte del Conde de Villamediana:
Aos vinte e seis días do mes de agosto de mil e quinhetos e octeta dous, baptizuo o señor dom Luis Manrique […] a hu menino Johan, filho primogenito do señor Dom Joan de Tassis, correo mor de sua Magde, e da sua molher doña María de Peralta.
Y fue lisboeta tan solo unos meses, ya que en 1583 ya está registrada su residencia en España. Lisboeta, madrileño y, enseguida, vallisoletano. En la ciudad de Valladolid, los Tassis echaron raíces y levantaron el panteón familiar. Ya desde muy niño don Juan destacó por lo aguerrido de su persona, a imitación de su padre, pero también por su ingenio y su agudeza. Y por su sensibilidad. Por lo que sabemos, sus primeros años de formación, en un ambiente altamente aristocrático, corrieron a cargo de don Bartolomé Jiménez Patón y don Luis Tribaldos de Toledo. Jiménez o Ximénez Patón (Almedina, Ciudad Real, 1569-Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, 1640) fue un humanista, gramático y retórico español. Su Mercurius trimegistus, sive Detriplici eloquentia sacra, española, romana, de 1621, que dedicó precisamente a su pupilo, pasa por ser el manual de retórica más importante de la época. Autor de dos gramáticas, tradujo además las Odas de Horacio y las Sátiras de Juvenal. Luis Tribaldos de Toledo (Tébar, Cuenca, 1588-Madrid, 1634) fue también un relevante humanista, además de geógrafo e historiador, protegido del conde-duque de Olivares, de quien fue bibliotecario, después de ejercer como profesor de Retórica en la Universidad de Alcalá. Escribió poesía en castellano y en latín, así como diferentes obras de retórica, gramática y comentarios de las Sagradas Escrituras.
Según Emilio Cotarelo, autor de El conde de Villamediana. Estudio biográfico-crítico con varias poesías inéditas del mismo, publicado en Madrid en 1886 y reeditado en varias ocasiones hasta la actualidad, «el primero le dio la enseñanza de las lenguas sabias, retórica y dialéctica», mientras que «el licenciado Tribaldos de Toledo, primer editor de las obras del “divino” Francisco de Figueroa […], impuso a don Juan el conocimiento de nuestros antiguos autores castellanos, inspirándole al mismo tiempo afición y gusto por la bella poesía». Tribaldos fue preceptor de don Juan a partir de sus trece años, y después acompañó a la familia durante mucho tiempo. Aunque no se tienen noticias ciertas, el conde debió de complementar su formación, por influjo suyo, con algunos estudios que llevaría a cabo en la Universidad de Alcalá, tal como se podría colegir de los versos de uno de sus sonetos, en los que dice:
Vuélvome a ser sin letras estudiante
donde el rector ya con lo azul se ahorra
por no ver más premáticas de borra
en Corte que es campo de Agramante.
Cuando Felipe III accede al trono, el 13 de septiembre de 1598, tras la muerte de Felipe II, don Juan acaba de cumplir dieciséis años. Como detalle de lo unida que está su familia con la corte del nuevo rey, el joven Tassis, solo cuatro años menor que el monarca, le acompaña al año siguiente a Valencia, para celebrar allí, el 18 de abril de 1599, los dobles esponsales de don Felipe con doña Margarita de Austria, y de su hermana, la infanta Isabel Clara Eugenia, con el archiduque Alberto de Austria. Don Juan viajaba entonces en sustitución de su padre, que en aquel momento ejercía como embajador en París. Allí coincidiría con el VIII conde de Lemos, don Francisco Ruiz de Castro Andrade y Portugal, que entonces tenía veinte años, y que sería uno de los amigos que mantendría a lo largo de toda su vida. Y suponemos que fueron tantos los dones que debió de ir derramando con su gracia, su apostura y sus buenos modales que el rey no tardaría mucho en nombrarlo gentilhombre de su casa y boca, como se decía entonces, y se siguió diciendo hasta el año 1931, cuando Alfonso XIII dejó el trono y salió de España.
Fechados en 1599 están también los dos primeros sonetos que se conocen del conde, y que ya dan buena cuenta de lo bien que había aprendido a trabajar con la métrica al lado de sus preceptores. El primero, publicado en los preliminares del libro de Antonio de Saavedra Guzmán El peregrino indiano, dice así:
El que busca de amor y de ventura
ejemplos dignos de inmortal memoria,
mire la dulce y verdadera historia
que del tiempo y de olvido está segura.
Verá también al vivo la pintura
de aquella memorable y gran vitoria
que dio a Cortés y a España tanta gloria,
y al mejicano, muerte y sepultura.
Hallará en don Antonio, juntamente,
un Marte con la espada, y con la pluma
un nuevo Apolo, digno de renombre.
¡Honor y lustre de la edad presente:
de envidia de tu fama se consuma
el que no te tuviere por más que hombre!
El segundo, publicado en los preliminares del libro Milicia y descripción de las Indias —del militar, naturalista y veterinario español Bernardo de Vargas Machuca— junto a otro soneto de su maestro Tribaldos, dice así:
Gloria y honor del índico Occidente,
prudente caballero y animoso,
en los trances de Marte valeroso,
y en los actos de Palas elocuente;
dichoso tú, cuya invencible frente
ciñe la flor del lauro victorioso,
debido en Corte al escritor famoso,
como en campaña al general valiente.
Y más dichoso el español imperio,
pues tu raro valor y brazo alcanza
en arte y gloria militar tan diestro:
que es fuerza en el Antártico hemisferio,
para imitar los golpes de su lanza,
obedecer su estilo por maestro.
El 11 de enero de 1601 Felipe III, a instancias del duque de Lerma, traslada la corte a Valladolid. Fue aquella una de las mayores operaciones de especulación inmobiliaria de toda la historia de España, además de un sueño que en Valladolid solo duraría unos años. Unos años, por cierto, en los que el Imperio español de los Austrias todavía está en su máximo apogeo. Con la corte, los Tassis regresarán a Valladolid en 1603, trayéndose consigo al preceptor Tribaldos, que también acompañará al padre en su viaje a Inglaterra al año siguiente, como secretario e intérprete de latín en las negociaciones del Tratado de Londres.
Posiblemente en Madrid, pero con toda seguridad en Valladolid, donde estaba asentado el solar familiar, con la primera juventud de don Juan de Tassis y Peralta, además de su inequívoca vocación humanística, comenzarán también sus líos de faldas. El primero de los amoríos del poeta que encontramos registrado tiene lugar precisamente en Valladolid, a sus diecinueve años de edad. La dama, que era más de treinta años mayor que él, se llamaba Magdalena de Guzmán y Mendoza y era viuda en el momento de su relación con don Juan. Doña Magdalena era hija de Lope de Guzmán y Guzmán de Aragón, magistrado a las órdenes de Felipe II, y de Leonor de Luján, futura aya del hijo de la reina, y en su juventud había protagonizado ya un escándalo amoroso con don Fadrique, primogénito de la casa de Alba, lo que le valió la reclusión en un convento durante unos cuantos años. Después, en 1589, se casaría con Martín Cortés y Zúñiga, hijo del conquistador Hernán Cortés y II marqués del Valle de Oaxaca, quien la dejaría ese mismo año viuda y sin descendencia. Cuando don Juan la conoció, tenía ya más de cincuenta años, y servía en la casa de la reina Margarita, de la que en algún momento llegó a ser camarera mayor.
La relación sentimental entre don Juan y doña Magdalena debió de ser una de las comidillas de la corte vallisoletana, y no debió de faltar el escándalo, ya que, como se registra en un soneto que en su día circuló también por Madrid, se decía que el joven poeta la maltrataba, y que incluso la llegó a abofetear en medio de una comedia. Sea como fuere, el caso es que la viuda acabó siendo expulsada de la corte en 1603, y se marchó a vivir a casa de su sobrino Tello de Guzmán, conde de Villaverde. Según asegura Luis Rosales en Pasión y muerte del conde de Villamediana —su discurso de ingreso en la Real Academia Española, publicado en 1964—, ella amó y odió a su doncel hasta el mismo día de su muerte.
Más allá de la marquesa viuda del Valle de Oaxaca, por medio de Alonso Cortés sabemos que hubo un primer intento de casar al heredero del correo mayor a los dieciocho años, que fracasó. Y, al leer al historiador don Luis Cabrera de Córdoba, hemos conocido también que hubo más concertaciones matrimoniales fallidas, hasta que el 28 de julio de 1602 don Juan ya aparece «desposado» con doña Ana de Mendoza y de la Cerda:
Hase pretendido casar en Palacio el hijo del Correo Mayor, y las señoras con quien se ha tratado no le han querido admitir, y en competencia de esto se ha desposado ya con la hija de don Enrique de Mendoza, sobrina del duque del Infantado.
No conocemos los nombres ni el rango de esas señoras cuyos padres no quisieron admitir que se casaran con don Juan de Tassis. Lo que sí sabemos es que la boda con doña Ana se produjo el 4 de agosto de ese mismo año en Guadalajara. El matrimonio no le debió de dar muchos buenos ratos a doña Ana, comenzando por el mismo modo en que se acordó, con la renuncia de los padres del novio a recibir dote alguna por parte de la familia de la novia, «por ser la segunda y no haberlo pretendido y llevar el mayorazgo la mayor, que está concertada de casar con el Conde de la Puebla de Montalván; ofrece el Correo Mayor de dar 24000 ducados de renta a su hijo», como dice de nuevo Cabrera de Córdoba. Era doña Ana hija de don Enrique de Mendoza y Aragón, nieto del IV duque del Infantado, y de doña Ana de la Cerda, nieta del II duque de Medinaceli. Por tanto de alta nobleza, pero segundona.
Sea por la mala gana con la que don Juan accedió al matrimonio, o porque los hijos que nacieron del mismo terminaron todos malogrados, lo cierto es que sus primeros años de convivencia estuvieron marcados, desde el principio, además de por el amor del conde hacia la poesía, los caballos, los diamantes y la ropa de categoría, por sus infidelidades conyugales. Tan célebre como por todo esto empezó a ser enseguida el joven Tassis por su afición a los naipes y por el descuido de sus finanzas, hasta el punto de que en 1602, cuando tenía veinte o veintiún años, compareció ante el escribano Diego Gumucio declarando que tenía veinticinco, para demandar a un tal Marco Antonio Judiz por los 400 escudos que le debía de un préstamo con su correspondiente usura. Muy poco después obtendría la subrogación de su mayorazgo mediante un poder que le permitía «obligarse», es decir, endeudarse a cargo de su futura fortuna. Escribe Alonso Cortés:
Por de contado que en aquella inquieta corte del Pisuerga, animada por los espléndidos festejos consiguientes al nacimiento de la infanta Ana Mauricia, a la canonización de San Raimundo, a la llegada del embajador inglés lord Charles Howard of Effingham, y a otros mil acontecimientos, la figura del joven Tassis era una de las principales.
Don Juan ganaría aún más enteros cuando, el 12 de octubre de 1603, su padre se convirtió en el I conde de Villamediana, y él, como hijo primogénito, en el rico heredero del título. Todavía estaba la corte en Valladolid cuando, en 1605, nació en el Palacio Real de la capital del reino el príncipe don Felipe, que sería el futuro Felipe IV. En los grandes fastos que acompañaron al natalicio, el joven don Juan, que ese año cumpliría los veintitrés, destacó por otra de las características que lo definirían hasta el último de sus días: su elegancia en el vestir. De nuevo es Pinheiro da Veiga el que nos ofrece la crónica: