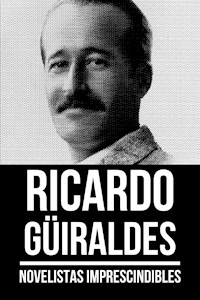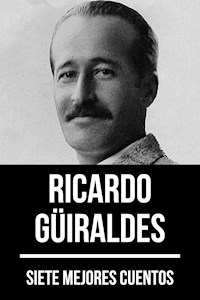Sin apuros, la caña de pescar al
hombro, zarandeando irreverentemente mis pequeñas víctimas, me
dirigí al pueblo. La calle estaba aún anegada por un reciente
aguacero y tenía yo que caminar cautelosamente, para no sumirme en
el barro que se adhería con tenacidad a mis alpargatas, amenazando
dejarme descalzo.
Sin pensamientos seguí la pequeña
huella que, vecina a los cercos de cinacina, espinillo o tuna, iba
buscando las lomitas como las liebres para correr por lo
parejo.
El callejón, delante mío, se
tendía oscuro. El cielo, aún zarco de crepúsculo, reflejábase en
los charcos de forma irregular o en el agua guardada por las
profundas huellas de alguna carreta, en cuyo surco tomaba aspecto
de acero cuidadosamente recortado.
Había ya entrado al área de las
quintas, en las cuales la hora iba despertando la desconfianza de
los perros. Un incontenible temor me bailaba en las piernas, cuando
oía cerca el gruñido de algún mastín peligroso; pero sin
equivocaciones decía yo los nombres: Centinela, Capitán, Alvertido.
Cuando algún cuzco irrumpía en tan apurado como inofensivo
griterío, mirábalo con un desprecio que solía llegar al
cascotazo.
Pasé al lado del cementerio y un
conocido resquemor me castigó la médula, irradiando su pálido
escalofrío hasta mis pantorrillas y antebrazos. Los muertos, las
luces malas, las ánimas, me atemorizaban ciertamente más que los
malos encuentros posibles en aquellos parajes. ¿Qué podía esperar
de mí el más exigente bandido? Yo conocía de cerca las caras más
taimadas y aquél que por inadvertencia me atajara, hubiese
conseguido cuanto más que le sustrajera un cigarrillo.
El callejón habíase hecho calle,
las quintas manzanas; y los cercos de paraísos, como los tapiales,
no tenían para mí secretos. Aquí había alfalfa, allá un cuadro de
maíz, un corralón o simplemente malezas. A poca distancia divisé
los primeros ranchos, míseramente silenciosos y alumbrados por la
endeble luz de velas y lámparas de apestoso kerosén.
Al cruzar una calle espanté
desprevenidamente un caballo, cuyo tranco me había parecido más
lejano y como el miedo es contagioso, aun de bestia a hombre,
quedéme clavado en el barrial sin animarme a seguir. El jinete, que
me pareció enorme bajo su poncho claro, reboleó la lonja del
rebenque contra el ojo izquierdo de su redomón, pero como intentara
yo dar un paso el animal asustado bufó como una mula, abriéndose en
larga tendida. Un charco bajo sus patas se despedazó chillando como
un vidrio roto. Oí una voz aguda decir con calma:
—Vamos pingo... Vamos, vamos
pingo...
Luego el trote y el galope
chapalearon en el barro chirle.
Inmóvil, miré alejarse,
extrañamente agrandada contra el horizonte luminoso, aquella
silueta de caballo y jinete. Me pareció haber visto un fantasma,
una sombra, algo que pasa y es más una idea que un ser; algo que me
atraía con la fuerza de un remanso, cuya hondura sorbe la corriente
del río.
Con mi visión dentro, alcancé las
primeras veredas sobre las cuales mis pasos pudieron apurarse. Más
fuerte que nunca vino a mí el deseo de irme para siempre del
pueblito mezquino. Entreveía una vida nueva hecha de movimiento y
espacio.
Absorto por mis cavilaciones
crucé el pueblo, salí a la oscuridad de otro callejón, me detuve en
«La Blanqueada».
Para vencer el encandilamiento
fruncí como jareta los ojos al entrar al boliche. Detrás del
mostrador estaba el patrón, como de costumbre, y de pie, frente a
él, el tape Burgos concluía una caña.
—Güeñas tardes, señores.
—Güeñas—respondió apenas
Burgos.
—¿Qué traís?—inquirió el
patrón.
—Ahí tiene don Pedro—dije
mostrando mi sarta de bagresitos.
—Muy bien. ¿Querés un pedazo de
mazacote?
—No, don Pedro.
—¿Unos paquetes de La
Popular?
--No, don Pedro... ¿Se acuerda de
la última platita que me dio?
—Sí.
—Era redonda.
—Y la has hecho correr.
—Ahá.
—Güeno... ahí tenés—concluyó el
hombre, haciendo sonar sobre el mostrador unas monedas de
níquel.
—¿Vah'a pagar la copa?—sonrió el
tape Burgos.
—En la pulpería'e Las
Ganas—respondí contando mi capital.
—¿Hay algo nuevo en el
pueblo?—preguntó don Pedro, a quien solía yo servir de
noticiero.
—Sí, señor... un pajuerano.
—¿Ande lo has visto?
—Lo topé en una encrucijada,
volviendo'el río.
--¿Y no sabés quién es?
—Sé que no es de aquí... no hay
ningún hombre tan grande en el pueblo.
Don Pedro frunció las cejas como
si se concentrara en un recuerdo.
—Decime... ¿es muy moreno?
—Me pareció... sí, señor... y muy
juerte.
Como hablando de algo
extraordinario el pulpero murmuró para sí:
—Quién sabe si no es don Segundo
Sombra.
—Él es—dije, sin saber por qué,
sintiendo la misma emoción que, al anochecer, me había mantenido
inmóvil ante la estampa significativa de aquel gaucho, perfilado en
negro sobre el horizonte.
—¿Lo conocés vos?—preguntó don
Pedro al tape Burgos, sin hacer caso de mi exclamación.
—De mentas no más. No ha de ser
tan fiero el diablo como lo pintan ¿quiere darme otra caña?
--¡Hum!—prosiguió don Pedro—yo lo
he visto más de una vez. Sabía venir por acá a hacer la tarde. No
ha de ser de arriar con las riendas. Él es de San Pedro. Dicen que
tuvo en otros tiempos una mala partida con la policía.
—Carnearía un ajeno.
—Sí, pero me parece que el ajeno
era cristiano.
El tape Burgos quedó impávido
mirando su copa. Un gesto de disgusto se arrugaba en su frente
angosta de pampa, como si aquella reputación de hombre valiente
menoscabara la suya de cuchillero.
Oímos un galope detenerse frente
a la pulpería, luego el chistido persistente que usan los paisanos
para calmar un caballo, y la silenciosa silueta de don Segundo
Sombra quedó enmarcada en la puerta.
—Güeñas tardes—dijo la voz aguda,
fácil de reconocer.
—¿Cómo le va don Pedro?
—Bien ¿y usté don Segundo?
—Viviendo sin demasiadas penas graciah'a Dios.
Mientras los hombres se saludaban
con las cortesías de uso, miré al recién llegado. No era tan grande
en verdad, pero lo que le hacía aparecer tal hoy le viera, debíase
seguramente a la expresión de fuerza que manaba de su cuerpo.
El pecho era vasto, las
coyunturas huesudas como las de un potro, los pies cortos con un
empeine a lo galleta, las manos gruesas y cuerudas como cascarón de
peludo. Su tez era aindiada, sus ojos ligeramente levantados hacia
las sienes y pequeños. Para conversar mejor habíase echado atrás el
chambergo de ala escasa, descubriendo un flequillo cortado como
crin a la altura de las cejas.
Su indumentaria era de gaucho
pobre. Un simple chanchero rodeaba su cintura. La blusa corta se
levantaba un poco sobre un «cabo de güeso», del cual pendía el
rebenque tosco y ennegrecido por el uso. El chiripá era largo,
talar, y un simple pañuelo negro se anudaba en torno a su cuello,
con las puntas divididas sobre el hombro. Las alpargatas tenían
sobre el empeine un tajo para contener el pie carnudo. Cuando lo
hube mirado suficientemente, atendí a la conversación. Don Segundo
buscaba trabajo y el pulpero le daba datos seguros, pues su
continuo trato con gente de campo, hacía que supiera cuanto
acontecía en las estancias.
...en lo de Galván hay unas
yeguas pa domar. Días pasaos estuvo aquí Valerio y me preguntó si
conocía algún hombre del oficio que le pudiera recomendar, porque
él tenía muchos animales que atender. Yo le hablé del Mosco
Pereira, pero si a usted le conviene...
—Me está pareciendo que sí.
—Güeno. Yo le avisaré al muchacho
que viene todos los días al pueblo a hacer encargos. Él sabe pasar
por acá.
—Más me gusta que no diga nada.
Si puedo iré yo mesmo a la estancia.
—Arreglao. ¿No quiere servirse de
algo?
—Güeno—dijo don Segundo,
sentándose en una mesa cercana—eche una sangría y gracias por el
convite.
Lo que había que decir estaba
dicho. Un silencio tranquilo aquietó el lugar. El tape Burgos se
servía una cuarta caña. Sus ojos estaban lacrimosos, su faz
impávida. De pronto me dijo, sin aparente motivo:
—Si yo juera pescador como vos,
me gustaría sacar un bagre barroso bien grandote.
Una risa estúpida y falsa subrayó
su decir, mientras de reojo miraba a don Segundo.
—Parecen malos—agregó—, porque
colean y hacen mucha bulla; pero ¡qué malos han de ser si no son
más que negros!
Don Pedro lo miró con
desconfianza. Tanto él como yo conocíamos al tape Burgos, sabiendo
que no había nada que hacer cuando una racha agresiva se apoderaba
de él.
De los cuatro presentes sólo don
Segundo no entendía la alusión, conservando frente a su sangría un
aire perfectamente distraído. El tape volvió a reírse en falso,
como contento con su comparación. Yo hubiera querido hacer una
prueba u ocasionar un cataclismo que nos distrajera. Don Pedro
canturreaba. Un rato de angustia pasó para todos, menos para el
forastero, que decididamente no había entendido y no parecía sentir
siquiera el frío de nuestro silencio.
—Un barroso grandote—repitió el
borracho—, un barroso grandote... ¡ahá! aunque tenga barba y ande
en dos patas como los cristianos... En San Pedro cuentan que hay
muchos d'esos ochos; por eso dice el refrán:
San Pedrino
el que no es mulato es
chino.
Dos veces oímos repetir el
versito por una voz cada vez más pastosa y burlona.
Don Segundo levantó el rostro y
como si recién se apercibiera de que a él se dirigían los decires
del tape Burgos comentó tranquilo:
—Vea amigo... vi'a tener que
creer que me está provocando.
Tan insólita exclamación,
acompañada de una mueca de sorpresa, nos hizo sonreír a pesar del
mal cariz que tomaba el diálogo. El borracho mismo se sintió un
tanto desconcertado, pero volvió a su aplomo, diciendo: —¿Ahá? Yo
creiba que estaba hablando con sordos.
¡Qué han de ser sordos los bares
con tanta oreja! Yo, eso sí, soy un hombre muy ocupao y por eso no
lo puedo atender ahora. Cuando me quiera peliar, avíseme siquiera
con unos tres días de anticipación.
No pudimos contener la risa,
malgrado el asombro que nos causaba esa tranquilidad que llegaba a
la inconsciencia. De golpe el forastero volvió a crecer en mi
imaginación. Era el «tapao», el misterio, el hombre de pocas
palabras que inspira en la pampa una admiración interrogante.
El tape Burgos pagó sus cañas,
murmurando amenazas.
Tras él corrí hasta la puerta,
notando que quedaba agazapado entre las sombras. Don Segundo se
preparó para salir a su vez y se despidió de don Pedro, cuya
palidez delataba sus aprehensiones. Temiendo que el matón asesinara
al hombre que tenía ya toda mi simpatía, hice como si hablara al
patrón para advertir a don Segundo:
—Cuídese.
Luego me senté en el umbral,
esperando, con el corazón que se me salía por la boca, el fin de la
inevitable pelea.
Don Segundo se detuvo un momento
en la puerta, mirando a diferentes partes. Comprendí que estaba
habituando sus ojos a lo más oscuro, para no ser sorprendido.
Después se dirigió hacia su caballo caminando junto a la
pared.
El tape Burgos salió de entre la
sombra y creyendo asegurar a su hombre, tirole una puñalada firme,
a partirle el corazón. Yo vi la hoja cortar la noche como un
fogonazo.
Don Segundo, con una rapidez
inaudita, quitó el cuerpo y el facón se quebró entre los ladrillos
del muro con nota de cencerro.
El tape Burgos dio para atrás dos
pasos y esperó de frente el encontronazo decisivo.
En el puño de don Segundo relucía
la hoja triangular de una pequeña cuchilla. Pero el ataque esperado
no se produjo. Don Segundo, cuya serenidad no se sabía alterado, se
agachó, recogió los pedazos de acero roto y con su voz irónica
dijo:
—Tome amigo y hágala componer,
que así tal vez no le sirva ni pa carniar borregos.
Como el agresor conservara la
distancia, don Segundo guardó su cuchillita y, estirando la mano,
volvió a ofrecer los retazos del facón:
—¡Agarre, amigo!
Dominado el matón se acercó, baja
la cabeza, en el puno bruñido y torpe la empuñadura del arma,
inofensiva como una cruz rota.
Don Segundo se encogió de hombros
y fue hacia su redomón. El tape Burgos lo seguía.
Ya a caballo, el forastero iba a
irse hacia la noche; el borracho se aproximó, pareciendo por fin
haber recuperado el don de hablar:
—Oiga, paisano—dijo levantando el
rostro hosco, en que sólo vivían los ojos—.Yo vi'a hacer componer
este facón pa cuando usted me necesite.
En su pensamiento de matón no
creía poder más, como gesto de gratitud, que el ofrecer así su vida
o la de otro.
--Aura deme la mano.
—¡Cómo no!—concedió don Segundo,
con la misma impasibilidad con que hoy aceptaba el reto—. Ahí
tiene, amigo.
Y sin más ceremonia se fue por el
callejón, dejando allí al hombre que parecía como luchar con una
idea demasiado grande y clara para él.
Al lado de don Segundo, que
mantenía su redomón al tranco, iba yo caminando a grandes
pasos.
—¿Lo conocés a este mozo?—me
preguntó terciando el poncho con amplio ademán de holgura.
—Sí, señor. Lo conozco
mucho.
—Parece medio pavote
¿no?