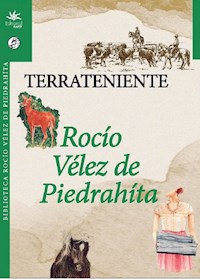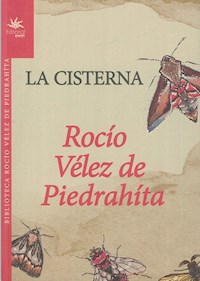Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Universidad EAFIT
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
La Biblioteca Rocío Vélez de Piedrahíta se nutre este año con dos obras que aparecieron publicadas por primera vez en 1960 y 1962: El hombre, la mujer y la vaca y El pacto de las dos Rosas, un díptico que la autora definió en su momento bajo una sentencia que nos inquieta: "Cuentos desagradables". Los dos relatos tienen los componentes clásicos de su obra y en el centro está la mirada de una escritora que analiza con agudeza el mundo que la rodea. En el primero ilustra lo infantiles que pueden llegar a ser los hombres en sus caprichos. Pero va más hondo: esa puerilidad, cuando está tocada de poder, de dominio, de intransigencia, se vuelve crueldad y cinismo. Por eso, una vaca resulta más valiosa que una mujer. En el segundo, un relato cuyo argumento recuerda a El príncipe y el mendigo, de Mark Twain, la autora expone, con un ingenioso humor de clase, esa aplanadora de ilusiones que puede ser la sociedad. El hombre, la mujer y la vaca y El pacto de las dos Rosas no habían aparecido publicados juntos. O por lo menos no en un mismo volumen, único y dedicado. Este es, justamente, el libro que les proponemos a los lectores.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 156
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vélez de Piedrahíta, Rocío, 1926-2019
Dos cuentos desagradables / Rocío Vélez de Piedrahíta – Medellín : Editorial EAFIT, 2023.
136 p. : il. -- (Biblioteca Rocío Vélez de Piedrahíta).
ISBN: 978-958-720-851-1
ISBN: 978-958-720-852-8 (VERSIÓN EPUB)
1. Cuento colombiano – Siglo XX. I. Tít. II. Serie
C863 cd 23 ed.
V436
Universidad Eafit- Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas
Dos cuentos desagradables
Primera edición en esta colección: agosto de 2023
El hombre, la mujer y la vaca:
Primera edición: Editorial Bedout 1960 - Segunda edición: Ediciones Gamma 1982
Tercera Edición Editorial UPB 2007 - Cuarta edición: Colección La Flecha 2021
El pacto de las dos Rosas:
Primera edición: Editorial Bedout 1962 - Segunda edición: Editorial UPB 1998
- Tercera edición Pijao Editores 2008
Primera edición en esta colección: agosto de 2023
© Herederos Rocío Vélez de Piedrahíta
© Editorial EAFIT
Carrera 49 No. 7 sur - 50
Tel.: 261 95 23, Medellín
https://editorial.eafit.edu.co/index.php/editorial/index
Correo electrónico: [email protected]
ISBN: 978-958-720-851-1
ISBN: 978-958-720-852-8 (VERSIÓN EPUB)
Editora de la colección: Claudia Ivonne Giraldo
Corrección de textos: Esteban Duperly y Cristian Suárez-Giraldo
Diseño y diagramación: Margarita Rosa Ochoa Gaviria
Diseño de la colección: Alina Giraldo
Digitalización de original para El pacto de las dos Rosas: María Adelaida Chaverra.
Universidad EAFIT | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad. Decreto Número 759, del 6 de mayo de 1971, de la Presidencia de la República de Colombia. Reconocimiento personería jurídica: Número 75, del 28 de junio de 1960, expedida por la Gobernación de Antioquia. Acreditada institucionalmente por el Ministerio de Educación Nacional hasta el 2026, mediante Resolución 2158, emitida el 13 de febrero de 2018.
Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio o con cualquier propósito, sin la autorización escrita de la editorial.
Editado en Medellín, Colombia
Diseño epub:
Hipertexto – Netizen Digital Solutions
CONTENIDO
Presentación
El hombre, la mujer y la vaca (1960)
Un cuento desagradable
El pacto de las dos Rosas (1962)
Otro cuento desagradable
PRESENTACIÓN
La colección Biblioteca Rocío Vélez de Piedrahíta se nutre este año con dos obras que aparecieron publicadas por primera vez en 1960 y 1962, ambas por Editorial Bedout. Se trata de El hombre, la mujer y la vaca y El pacto de las dos Rosas, un díptico que la autora definió en su momento como cuentos desagradables –“un cuento desagradable”, “otro cuento desagradable”, decía respectivamente bajo los títulos originales– y que desde entonces han sido reeditados algunas veces más, la última de todas a finales de la primera década de este siglo, es decir, hace quince años.
Si bien Rocío Vélez siempre ha tenido lectores, a este par de cuentos largos –que a la hora de mirarlos en las estanterías producen la impresión de ser muy cortos–, les sucedió lo que a muchos otros libros: luego de cierto tiempo empezaron a quedar descatalogados en librerías y ocultos en bibliotecas. Por ahí en internet pueden rastrearse todavía y para la venta viejas ediciones a la rústica de Bedout y de Gamma. Por su lado, en las bibliotecas, y aunque siempre disponibles, cada vez resulta más incierto el préstamo; de tanto ir de mano en mano las tapas se han ido doblando y el papel rasgando. Todo eso condujo a que nos propusiéramos darle un nuevo aire a este par de obras. Aunque de hecho la tarea ya había empezado antes: en 2021 publicamos El hombre, la mujer y la vaca bajo la colección La Flecha de la Alianza 4u, en coedición con otras tres universidades –Uninorte, ICESI Y CESA–.
Sin embargo, El hombre, la mujer y la vaca y El pacto de las dos Rosas no habían aparecido juntos. O por lo menos no en un mismo volumen, único y dedicado, que es justamente el libro que les proponemos en esta edición a los lectores. Ahora tendrán este par de textos que la autora cobijó bajo una sentencia que nos inquieta…cuentos desagradables.
Como quiera que sea, los dos se leen en una sola sentada. O en dos. O en las que necesite el lector, cada quien es libre; decimos esto únicamente para señalar que se trata de una lectura fácil. Amena. Que fluye. El tiempo corre ligero mientras se pasan las páginas. Y eso es una virtud; una cualidad que no es más que el resultado natural de la calidad narrativa de la autora, tan señalada ya. Pero digámoslo una vez más: Rocío Vélez es una escritora superior.
Este par de cuentos recoge los componentes clásicos de su obra: en el centro está la mirada aguda de una mujer, inquieta por el mundo que la rodea; un mundo que disecciona con detalle e ingenio, y al hacerlo, lo critica.
En el primer cuento la autora ilustra lo infantiles que podemos llegar a ser los hombres en nuestros caprichos. Pero la historia va más hondo: esa puerilidad cuando está tocada de poder, de dominio, de intransigencia, es en realidad crueldad y cinismo. Por eso una vaca resulta más valiosa que una mujer.
En el segundo cuento, un relato cuyo argumento recuerda a El príncipe y el mendigo, de Mark Twain, la autora expone esa aplanadora de ilusiones que puede ser la sociedad, sus reglas, sus convenciones, sus falsedades y sus constreñimientos. La herramienta para mostrarlo en esta ocasión es un emboscado y poco condescendiente humor de clase.
Presentamos, entonces, con sutiles variaciones en la puntuación y los acentos destinados a ponerlos al día, los dos cuentos desagradables de Rocío Vélez, ahora como parte de la biblioteca que lleva su nombre y compila, tomo a tomo y año a año, su obra publicada a la largo de su vida y dispersa en el tiempo y el espacio.
Los editores
EL HOMBRE, LA MUJER Y LA VACA (1960)
UN CUENTO DESAGRADABLE
1
Alfredo de Musset, en su famoso soneto a Víctor Hugo, dice que en este bajo mundo es preciso amar muchas cosas, para saber al fin cuál es la que nos gusta más. Pues bien: don Antonio después de haber amado con entusiasmo el deporte, el dinero, las mujeres y los negocios, por allá a los sesenta años, resolvió que definitivamente lo que más le gustaba en el mundo eran las vacas. Sobre todo las vacas lecheras.
Antes de relatar lo que sucedió entre él y una mujer a quien no conocía, por culpa de una vaca, sería interesante mostrar cómo llegó a semejante decisión.
Antonio tendría trece años cuando le regalaron un juego de ping pong. No bien abrió la caja, saltó risueña y juguetona la bolita plástica que después de curiosear ruidosamente todos los rincones de la habitación, se quedó estancada en la alfombra, quietecita, limpia, brillante, provocativa, como diciéndole al muchacho: “Anda, ¡cógeme!, soy muy pequeñita, pero ya verás que no logras dominarme”.
El muchacho, claro está, aceptó el reto.
¡Ah! Qué bien lo pasó Antonio en su adolescencia tratando de domar a su diminuta contrincante que saltaba, volaba, corría en todas direcciones, siempre tan blanca, siempre tan alegre. Cada vez que lograba evitar el golpe de la raqueta, se iba por el suelo dando tumbos, repicando como si se burlara de él y se metía por los rincones, las rendijas y entre las patas de las sillas, hasta que Antonio lograba recogerla nuevamente y volvía a empezar la partida.
Pero la partida era desigual, según se fue comprobando con el tiempo. Es cierto que la bolita era ágil, ligera, saltarina, pero era siempre igual. Por más que se esforzara, su bote nunca aumentaba, sus posibilidades de escabullirse eran limitadas, su fuerza y su tamaño nunca variaron. Por el contrario, cada día que se enfrentaba con Antonio, se encontraba con un muchacho un poco más alto, más fuerte y más ágil que el de la víspera. Los movimientos de su contendor se iban coordinando poco a poco, hasta que el joven ya no tenía que pensar las jugadas; como un resorte, como un autómata, obraba con tal rapidez que la pobre bolita ya no sabía dónde meterse para no encontrar siempre frente a ella, aquella raqueta arenosa y áspera que la llevaba y la traía a su amaño, sin que pudiera defenderse.
Cuando la tuvo definitivamente bajo su dominio, y después de ganar con ella todos los concursos, partidas, campeonatos o competencias en las cuales tomaba parte, declaró enfáticamente que aquello era un juego para niños y sin una mirada de cariño, sin un gesto de agradecimiento, arrojó con desdén a su jovial compañerita en un canasto de papeles.
Pero Antonio tuvo que buscarle muy pronto un reemplazo.
Se enfrentó entonces con el golpe seco y duro de la pelota de tenis, tan seria, tan áspera, tan opaca. Luchando contra ella se hizo hombre.
Pasó horas enteras, sudoroso, sin pensar, sin sentir, dándole golpes y más golpes a la pelota lanuda, contra una pared verde, lisa, fea, que tenía pintada una raya horizontal y un punto blanco en el centro. Se movía sin tregua ni descanso y saltando, estirándose, doblándose, perseguía obsesionado la pelota lanuda.
Jugó al tenis sin alegría, sin variedad; como quería a todo trance adueñarse de la red, la bola y la raqueta, puso al servicio de este empeño la inconmensurable fuerza de una voluntad de dieciocho y relegó a segundo plano todas las demás ocupaciones e inquietudes.
La pelotica de ping pong no le había traído sino alegrías. Su áspera rival, por el contrario, no le hizo más que daño. Es cierto que a su lado su cuerpo se desarrolló magníficamente, sus músculos se robustecieron, los movimientos se coordinaron, el conjunto se agilizó. Pero paralelos a estos adelantos estupendos y muy visibles hubo otros cambios no menos trascendentales, que pasaron totalmente inadvertidos.
Su sensibilidad empezó a perder fuerza; su edad afectiva no pasó de la adolescencia; la memoria se le oxidó; la curiosidad (ese poderoso motor de los conocimientos) fue perdiendo fuerzas hasta que apenas si se movía; la inteligencia perdió su agilidad; las ideas, rapidez.
La obsesionante pelota de tenis, convertida en eje de la vida de Antonio, logró que aquel cuerpo, tan perfecto hasta el último detalle, disimulara a un ser a medio desarrollar moral, intelectual y afectivamente.
Antonio dedicó su juventud al deporte y el deporte agradecido con él le obsequió generoso copas, trofeos, récords y triunfos, no solamente en las canchas de tenis, sino en los prados de golf, en las piscinas, o bien montando a caballo...
En el momento en el cual los triunfos deportivos, por sucesivos y naturales dejaron de producirle deseo o satisfacción; cuando Antonio empezó a aburrirse en las fiestas y reuniones –donde todos sus amigos, ya dedicados a otras actividades, se interesaban por asuntos ajenos al deporte–; en ese momento preciso, repito, se presentó en su vida Jesusita.
¡Qué linda era Jesusita cuando Antonio se enamoró de ella!
Y tan parecida a la pelotica de ping pong: blanca, alegre, ágil, ligera, suave; llena de enaguas y boleritos, iba dejando a su paso el eco de su tenue voz, el encanto de su sonrisa y un olorcito a limpio y a nuevo imposible de definir.
Pero lo que verdaderamente subyugó a Antonio fue el éxito de Jesusita. Hacía muy poco tiempo que la sociedad estaba disfrutando de su encantadora presencia y ya todos los muchachos querían salir con Jesusita, pretender a Jesusita o casarse con Jesusita. Antonio era aficionado a las competencias y estaba acostumbrado a luchar para ganar un trofeo; este le pareció de los más apetecibles. Dejó a un lado los tacos de polo, los caballos, las raquetas y se dedicó a pretender a Jesusita, como lo hacía todo: con insistencia, con obstinación.
Estar enamorado y tratar de vencer a sus adversarios en la lucha por obtener el corazón de la niña, le pareció estupendo.
Jesusita tenía un corazón enorme, rebosante de amor y tan lleno de ternura que se le saltaba del pecho. Para defenderlo contaba solamente con una cabecita joven, atolondrada, sin juicio, ni experiencia.
El contrincante era empujoso, atrevido, riquísimo. No es que a Jesusita la sedujera el dinero ni que pudiera entregar su corazón por interés: ni mucho menos. Pero, es que el dinero de Antonio le llegaba a ella en lindos paquetes de regalos, en primorosos ramos de flores, en lociones y perfumes, tan tentador, ¡tan provocativo, tan limpio! Sí, ¡casi no se notaba que era solamente dinero!
Y luego, ¡el flamante automóvil que pasaba pitando por su casa y que dejaba a todas sus amigas boquiabiertas! Y las continuas serenatas... ¡Ay! ¡Las serenatas! Aquel cuarto de hora durante el cual los mejores tríos de serenateros de la ciudad le decían con frases apasionadas y en los tonos más dulces que Antonio la amaba locamente, desesperadamente: que sin ella no podía vivir, no quería vivir. Que tenía suave la piel, profundos los ojos, sedoso el cabello… ¿Cómo resistir, cuando solo se tienen dieciocho años, las quejas de las guitarras, el lamento de los costosos guitarristas, el entusiasmo de sus hermanitas, la envidia mal disimulada de las amigas, el asombro de los demás habitantes del barrio? ¿Cómo podía la niña permanecer indiferente a las ovaciones que recibía de Antonio durante las competencias, y cuando después de un ruidoso triunfo, todavía sudoroso, el cabello en desorden, más alto y más fuerte que los demás, con paso seguro y sonrisa displicente, se acercaba al jurado a recibir el trofeo que acababa de obtener para su equipo?
Y en las fiestas, ¡cómo bailaba! ¡Pero cómo bailaba aquel hombre! Tenía una manera especial de deslizarse sobre el parqué, sin esfuerzo, con elegancia, con ritmo. La arrastraba suavemente, le daba vueltas para un lado y para otro; de repente la dejaba suelta un momento y giraba a su alrededor moviendo manos, caderas, piernas y cabeza –todo por separado pero sin perder el ritmo– y volvía luego a tomarla de la mano, la traía hacia sí y la tenía durante unos compases, muy apretadita junto a él, con una presión suave, apasionada, irresistible...
Jesusita entregó, con amor ardiente y fe sincera, su mano trémula, su enorme corazón, su vida, a Antonio el deportista, a Antonio el bailarín, el buen mozo, el rico, el gentil, ¡el generoso!
No advirtió que a cambio de su inmensa ternura, de las generosas intenciones de su juvenil personita, no recibía ella nada, absolutamente nada.
Si la pelota de tenis seca, dura, áspera, que luchó tanto tiempo con denuedo, se vio desechada al cabo de unos años, ¿cuánto duraría ella que se había rendido tras la débil resistencia de unos pocos meses?
Durante algún tiempo Antonio desempeñó con entusiasmo su nuevo papel de esposo. Se sentía muy importante diciendo: “mi casa”, “mi mujer” y otro sinfín de expresiones que le daban una sensación de independencia y superioridad muy agradable por lo novedosa. Se sentía jefe de una familia, centro de esa acreditada organización, dueño, responsable y defensor de aquellas vidas.
Pero Jesusita, como la bolita de ping pong, tenía un número limitado de recursos. Al poco tiempo de vivir con ella, Antonio conocía todos sus gustos, sus temores, sus deseos, sus reacciones, sus anhelos. Sabía qué cosas la harían reír o llorar.
Su esposa franca, leal, confiada, no le ocultó nada, ni fingió sentimientos que no experimentaba para crear escenas nuevas y variadas. Muy pronto Antonio tuvo la sensación de haberla conocido siempre y de haber vivido con ella desde la infancia.
Le pareció ingenua, infantil, tal vez demasiado espontánea. Miró con curiosidad a las demás mujeres y después de pensar la cosa –lo más detenidamente que un deportista puede pensar– no le quedó la menor duda de que su mujer era tonta y que con ella no podría nunca tener la vida de sorpresas y variedades necesarias para mantener satisfecho a un hombre acostumbrado como él a las emociones fuertes y a las empresas difíciles.
Con amor y ternura, pero no sin fatigas y dolores, Jesusita había visto entrar a su casa, uno tras otro, a cinco niños, carga que estaba dispuesta a llevar con la sonrisa en los labios, si contaba con un poco de ayuda. Pero he aquí que de la noche a la mañana, sin saber cómo ni cuándo, se encontró frente a un Antonio duro como una raqueta de ping pong, que respondía con palabras secas a sus frases de cariño y a sus esfuerzos por complacerlo.
¿Dónde estaba aquel hombre que le enviaba flores y dulces, regalos y serenatas? ¿El que no podía vivir lejos del brillo de sus ojos, fuera del alcance de su voz?
Jesusita, con el corazón oprimido y la cabeza fatigada, fue comprendiendo el papel de distracción de turno que le había tocado jugar en la vida de Antonio. Miró a su alrededor, estudió sus posibilidades e hizo inventario de lo que le quedaba por salvar. Después de lo cual, tomó a sus hijos de una mano, con la otra se agarró desesperadamente de una camándula de cuentas negras y de cruz plateada y se dispuso suavemente, lentamente, tristemente, a recorrer sola el largo camino que tenía en frente...
Antonio, hastiado del papel monótono, fácil y poco movido de marido, decidió ensañarse por unos días en el oficio de papá.
Cada niño según su edad y su sexo tenía diferentes gracias y mohines, a cual más encantador e inesperado. Tenían en común la idea de que su padre era un ser superior, digno de ser imitado en todo, poseedor de moneditas grises con las cuales se compraban colombinas y turrones, cuya sola presencia alteraba el horario de las comidas y retardaba notablemente el momento de irse a la cama.
A Antonio le parecía fascinador el espectáculo de aquellos ojos fijos en él, pendientes de su decisión y el sonido de sus vocecitas suplicantes: “Papito, llévanos al circo, móntanos en burra, danos un caramelo”. Y el papito, saboreando aquel placer, demoraba la respuesta, condicionaba con mil detalles su aquiescencia y por último accedía a lo pedido, en medio de abrazos y besos de agradecimiento.
Desgraciadamente los niños empezaron a crecer y, un buen día, Antonio comprobó que las monedas de cinco y las promesas de futuros paseos habían perdido mucho de su fuerza persuasiva, y que hacía falta paciencia y consagración para hacer desistir a un niño de su capricho o convencerlo de que cambiara de propósito.
Estos hechos lo desconcertaron primero: aumentó el valor de las monedas y la frecuencia de las promesas. La mejoría fue pasajera.
Entonces se puso de mal humor con lo cual se produjo un enorme clamor de llantos y gemidos.
Por último, Antonio se cansó definitivamente de aquello y se dijo: “Esto de entretener niños es para mujeres. Los niños me fastidian, son sucios y gritones. No saben más que pedir, hacer ruido y no obedecen. ¡Maldita sea lo que cuestan cuando entran al colegio! Lo que soy yo, no tengo más hijos; y estos, que los bregue Jesusita por ahora: cuando crezcan, veré qué hago con ellos…”.
Seguro de que el hogar ya nada tenía que ofrecerle de nuevo, y saturado de aquel ambiente sereno, recobró entusiasmado su libertad. Se inició en una vida de mundo sin trabas morales, sin responsabilidades, afanándose únicamente por sacarle a cada día, a cada peso, a cada mujer, el máximum de lo que le pudiera sacar.
La ciudad –pequeña y laboriosa– le resultó pronto incapaz de satisfacer su sed permanente de emociones nuevas, por lo cual, valiéndose de su calidad de deportista sobresaliente, empezó a inscribirse en campeonatos y torneos de toda índole en las distintas ciudades del país. Otras veces negocios importantes, oscuros e inesperados lo llevaban de repente a Nueva York, vía a México, o Alemania, haciendo escala en París.
Pero asómbrese el lector: de todas las cosas que había ensayado nuestro hombre, esta, la de la libertad absoluta, fue la que le resultó menos satisfactoria.