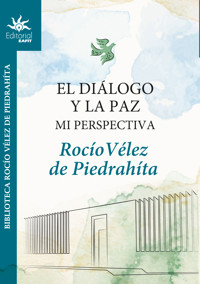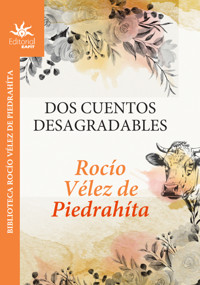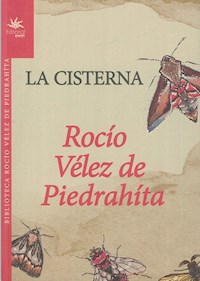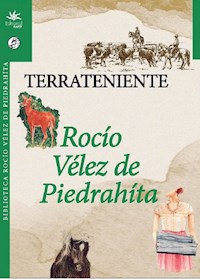
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Universidad EAFIT
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
En el prólogo a la primera edición de Terrateniente especifiqué que el objetivo de la obra era mostrar "lo que se esconde en Antioquia detrás de la simple expresión 'abrir fincas'", enfatizar que "En Antioquia todos tienen algún pariente que se metió al monte, que se aferró a una tierra y le apasionó sembrar". A lo largo de la novela pretendía señalar cuánto pueden las personas llegar a encariñarse con un terruño, cuán profundamente echan raíces en ese lugar y cómo algunos dedican lo mejor de su vida a mejorarlo y cultivarlo. Ahora, veinticuatro años después de su aparición, la obra presenta un nuevo aspecto del cual yo misma no me percaté entonces. Al releer el texto para su reimpresión, me resultó evidente que había hecho un relato de las vicisitudes del campo colombiano desde el 9 de abril de 1948 hasta finales de los ochenta. Fue eso lo que me movió a hacer un cambio fundamental que consistió en poner los verdaderos nombres geográficos de los lugares donde transcurrieron los hechos. Porque, con personajes inventados y una ilación de los sucesos en forma novelada, todo lo que aquí se relata ocurrió en la realidad; lo vi personalmente o me fue relatado por testigos presenciales, a lo largo de los nueve años durante los cuales tomé nota y busqué informaciones sobre fincas y finqueros. Según el parecer de personas conocedoras del campo colombiano, en la obra aparecen todas las modalidades de finquero que se dan entre nosotros. En cuanto a los protagonistas, ninguno es alguien en concreto, sino que reúnen vivencias y características de diferentes tipos de hacendados.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 727
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vélez de Piedrahíta, Rocío, 1926-2019
Terrateniente / Rocío Vélez de Piedrahíta. 3a ed. – Medellín: Editorial EAFIT– Editorial Universidad de Antioquia, 2020
620 p.; 21 cm. -- (Biblioteca Rocío Vélez de Piedrahíta)
ISBN 978-958-720-671-5
ISBN 978-958-720-672-2 (versión EPUB)
1. Novela colombiana. I. Tít. II. Serie
C863 cd 23 ed.
V436
Universidad EAFIT – Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas
Terrateniente
PRIMERA EDICIÓN: CARLOS VALENCIA EDITORES, BOGOTÁ, 1980
SEGUNDA EDICIÓN: EDITORIAL UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, MEDELLÍN, 2004
Primera edición en esta colección: Octubre de 2020
© Herederos Rocío Vélez de Piedrahíta
© Editorial EAFIT
Carrera 49 No. 7 sur - 50
Tel.: 261 95 23, Medellín
http://www.eafit.edu.co/fondoeditorial
Correo electrónico: [email protected]
© Editorial Universidad de Antioquia®
Cl 67 n.° 53-108. Teléfono: 2195010, Medellín
http://editorial.udea.edu.co/
Correo electrónico: [email protected]
ISBN: 978-958-720-671-5
ISBN: 978-958-720-672-2 (versión EPUB)
Diseño y diagramación: Alina Giraldo Yepes
Universidad EAFIT | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad. Decreto Número 759, del 6 de mayo de 1971, de la Presidencia de la República de Colombia. Reconocimiento personería jurídica: Número 75, del 28 de junio de 1960, expedida por la Gobernación de Antioquia. Acreditada institucionalmente por el Ministerio de Educación Nacional hasta el 2026, mediante Resolución 2158, emitida el 13 de febrero de 2018.
Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio o con cualquier propósito, sin la autorización escrita de la editorial.
Editado en Medellín, Colombia
Diseño epub:
Hipertexto – Netizen Digital Solutions
Contenido
Prólogo a la segunda edición
Prólogo a la primera edición
Nota de la editora
TERRATENIENTE
Primera parte
SE RECIBE TIERRA
CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV
CAPÍTULO V
CAPÍTULO VI
CAPÍTULO VII
CAPÍTULO VIII
CAPÍTULO IX
CAPÍTULO X
CAPÍTULO XI
Segunda parte
PROPIEDAD PRIVADA
CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV
CAPÍTULO V
CAPÍTULO VI
CAPÍTULO VII
CAPÍTULO VIII
CAPÍTULO IX
Tercera parte
SE VENDE ESTA TIERRA
CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV
CAPÍTULO V
CAPÍTULO VI
CAPÍTULO VII
Epílogo a modo de prólogo
Notas al pie
Prólogo a la segunda edición
En el prólogo a la primera edición de Terrateniente especifiqué que el objetivo de la obra era mostrar “lo que se esconde en Antioquia detrás de la simple expresión ‘abrir fincas’”, enfatizar que “En Antioquia todos tienen algún pariente que se metió al monte, que se aferró a una tierra y le apasionó sembrar”. A lo largo de la novela pretendía señalar cuánto pueden las personas llegar a encariñarse con un terruño, cuán profundamente echan raíces en ese lugar y cómo algunos dedican lo mejor de su vida a mejorarlo y cultivarlo.
Ahora, veinticuatro años después de su aparición, la obra presenta un nuevo aspecto del cual yo misma no me percaté entonces. Al releer el texto para su reimpresión, me resultó evidente que había hecho un relato de las vicisitudes del campo colombiano desde el 9 de abril de 1948 hasta finales de los ochenta. Fue eso lo que me movió a hacer un cambio fundamental que consistió en poner los verdaderos nombres geográficos de los lugares donde transcurrieron los hechos. Porque, con personajes inventados y una ilación de los sucesos en forma novelada, todo lo que aquí se relata ocurrió en la realidad; lo vi personalmente o me fue relatado por testigos presenciales, a lo largo de los nueve años durante los cuales tomé nota y busqué informaciones sobre fincas y finqueros. Según el parecer de personas conocedoras del campo colombiano, en la obra aparecen todas las modalidades de finquero que se dan entre nosotros. En cuanto a los protagonistas, ninguno es alguien en concreto, sino que reúnen vivenciasy características de diferentes tipos de hacendados.
Pedí autorización a algunos informantes para poner su verdadero nombre, y terminado ese trabajo, tenía efectivamente una obra que reunía acontecimientos reales y pequeñas historias que se vivieron en el campo en determinado momento de la vida nacional.
Se presentó un problema con el nombre de la península de Musinga, un lugar que no puedo sustituir por ninguno verdadero, puesto que no se limita a la Guajira, el Cesar, el Magdalena, Córdoba o el Atlántico, sino que incluye a todos ellos; por lo tanto ese nombre permanece y agrupa lugares reales de esos departamentos. Para mayor claridad, se hizo una reorientación del mapa de Musinga en esta edición, y en vez de ir de oriente a occidente, se colocó de sur a norte. A esta circunstancia se debe el que algunas veces se presenten confusiones en los recorridos de los personajes; preferí que los hubiera a hacer grandes y difíciles alteraciones al texto.
Con esta reedición, espero hacer un aporte a la comprensión de una época que, como todas las nuestras, aparece como caótica, llena de contradicciones, difícil de comprender para las generaciones que no la vivieron.
Sea ésta la oportunidad para agradecer a todos los que me ayudaron con informaciones, precisiones, posibilidad de visitar los lugares en los cuales transcurren los hechos, por su paciencia y generosidad.
Prólogo a la primera edición
Lo que aquí se relata –con personajes y lugares ficticios– es lo que se esconde en Antioquia detrás de la simple expresión “abrir fincas”. Por ser una aventura que se realizó en el silencioso batallar de individuos ajenos a la publicidad, y sobre todo porque enriqueció a muchos de ellos, no despertó en el país que beneficiaba ni asombro, ni –¡mucho menos!– reconocimiento. Es más: la generación que se internó en el monte entre los años veinte y treinta presenció durante su vejez cómo la culminación de su empresa coincidía con una revolución social que –debido al atraso de las leyes agrarias y al usufructo inmerecido de la tierra por algunos ciudadanos urbanos– distorsionó sus esfuerzos y ahogó en la animadversión general uno de los movimientos más espectaculares que se hayan realizado en el país.
En Antioquia todos tienen algún pariente que se metió al monte, que se aferró a una tierra y le apasionó sembrar. Mientras ordenaba estas páginas recordaba el nombre de mi suegro, Vicente Piedrahíta, que murió de perniciosa a la edad de setenta y cinco años, cuando seguía empeñado en sembrar caña y sacar panela en un despeñadero a orillas del Nus; y revivía la borrosa fisonomía de mi abuelo Camilo C. Restrepo, del cual conservaba mi padre una carta que le escribiera desde Europa por allá en 1925, en la cual, después de hacerle brevemente recomendaciones sobre asuntos importantes de negocios, decía: “Y ahora mi querido Gabriel, quiero pedirte un favor muy especial”; y largamente le daba instrucciones para sembrar cuatro frutas de mango que había conseguido durante una escala del barco en una isla del Caribe, cuya aclimatación en nuestra tierra parecía de la mayor importancia.
Y por sobre muchas otras, no podía olvidar ni un momento la imagen extraordinaria y querida de Guillermo Echavarría Misas, que a todo lo largo de su muy larga vida aclimató animales, abrió selva, secó pantanos y sembró, sembró, sembró. Jamás he conocido una persona más positiva. Además de las horas más felices de mi infancia, a él le debo mi amor a Colombia. Año tras año y sin desanimarse jamás, nos dijo a sus numerosos y asombrados sobrinos que Colombia era el país más bello, más rico, de mayores perspectivas en el mundo. Todo lo que teníamos que hacer los colombianos era cuidar su fauna con cariño y esmero, abrir las tierras, conservar lo fértil, abonar lo estéril y sembrarla cuidadosamente de punta a punta. ¿Difícil? Nada es difícil: es cuestión de trabajar sin pereza. Tanto lo dijo, con tan inalterable fe y respaldando sus palabras con tan entusiasta laboriosidad, que acabé por creerle.
Nota de la editora
Es un gusto presentar al público lector este segundo tomo de la Biblioteca Rocío Vélez de Piedrahíta y hacerlo con una de sus obras más ambiciosas e interesantes, Terrateniente. Es muy grato también poder publicarla como coedición con la Editorial de la Universidad de Antioquia en donde en 2004 publicaron una segunda edición, revisada y corregida por doña Rocío; la primera edición salió en 1980 bajo el sello de Carlos Valencia Editores.
La novela abarca un período largo de la historia de Colombia; su propósito al escribirla, lo confiesa su autora, era describir: “lo que se esconde en Antioquia detrás de la simple expresión ‘abrir fincas’, enfatizar que ‘En Antioquia todos tienen algún pariente que se metió al monte, que se aferró a una tierra y le apasionó sembrar’”. Ya para la segunda edición de la UdeA, en el prólogo que aquí reproducimos, cuenta que: “Al releer el texto para su reimpresión, me resultó evidente que había hecho un relato de las vicisitudes del campo colombiano desde el 9 de abril de 1948 hasta finales de los ochenta”.
Una compleja red de relaciones familiares y de negocios, da cuenta del propósito cumplido de doña Rocío. Pero va más allá: al contar la gesta colonizadora de regiones que en las décadas de los años 30 y 40 eran casi inexploradas e inhóspitas, de contera da cuenta de la vida de las mujeres que acompañaron a sus esposos y parientes en ese empeño y que desde “adentro” −la casa− tuvieron también sus duras y arduas batallas contra plagas, carencias, dificultades de la vida cotidiana. Esa “otra” historia deja un rastro que debemos seguir con interés porque en la literatura colombiana las voces de las mujeres han sido, la mayoría de las veces ignoradas cuando no acalladas, y hacen falta sus verdades, sus vivencias íntimas, para comprendernos y para poder comprender la historia de nuestro país.
Por otro lado, tampoco es usual contar la gesta de la “tenencia de la tierra” desde el punto de vista de los grandes propietarios, mirar sus vidas con detalle y con sinceridad. Otro aspecto de esta novela que es de resaltar es el cuidadoso estudio de la fauna y la flora de las regiones por las que se mueven los personajes; las notas de pie de página hablan de un trabajo y de un interés de doña Rocío, que son de verdad admirables; allí ella también imparte cátedra.
Todo esto hace que la lectura de esta novela sea indispensable, que leerla sea adentrarse en una historia apasionante que nos es a todos tan cercana. Creemos que es una de las obras sustanciales de nuestra literatura regional y nacional. Publicarla nos llena de orgullo.
Claudia Ivonne Giraldo G.
Nota: Hemos respetado algunos usos ortográficos que traía la edición de la Editorial de la Universidad de Antioquia pues consideramos que así conservamos el espíritu de esa última revisión de la autora.
TERRATENIENTE
Dedico este conjunto de aventuras, con admiración entusiasta y entrañable cariño, a María Teresa Vélez de Arango
Mapa de la península de Musinga (facsimilar de la primera edición).
Diseño y dibujo de Jacques Michel.
Mapa con correspondencias geográficas aproximadas.
Dibujo de John Mario Cárdenas.
Haciendas
Agualinda: lechería. De don Ignacio y don Tomás González.
Rambla: ganadería, café y algo de caña. De don Bernardo Palacio.
Monticello, primer período: ganadería; algo de maíz.
Segundo período: ganadería, algodón y maíz.
Tercer período: ganadería, maíz, millo, arroz.
De don Ignacio, don Tomás y Camila González, y Bernardo Palacio.
Rancho Bonito: ganadería. De Juan Esteban, Nacho, Lucio Ochoa, Joaquín Palacio y don Bernardo Palacio.
Trapicheras: algodón y ganadería. De Germán González, casado con una inglesa.
Valdivia: terrenos que quedaron después de liquidar la Petrolera Industrial. De don Juan de Restrepo. Ganadería.
San Pascual: cultivos imprecisos. Finalidad indefinida. De Hugo Escobedo, aviador y fumigador.
La Bernarda: trozo de Rambla que correspondió a Joaquín Palacio.
Primera parte
SE RECIBE TIERRA
Hacía ya treinta y tres días que habían dejado atrás las últimas tierras conocidas, cuando, en la noche del 11 al 12 de octubre se oyó el grito: ¡tierra!, ¡tierra!.
El descubrimiento de América
CAPÍTULO I
El 9 de abril a las cinco de la mañana salieron a ver las tierras. En ese primer momento la meta no era comprar, sino simplemente ver. Ver las tierras que la Petrolera Industrial había comprado con la certeza de que en ellas encontraría petróleo y ahora, diez años más tarde, quería vender con la certeza de que no lo había.
En el país no se apreciaba mucho la zona que se extendía al norte de la inmensa península de Musinga. El sur de la península, con tres ríos navegables para embarcaciones pequeñas, dos ciudades porteñas y trazos de carretera permanentemente transitables, había demostrado ampliamente que era apto para cultivos diversos y que sus pastos eran de buena calidad; por lo tanto el sur estaba “abierto”. No se entienda con esto que era tierra fácil, civilizada, accesible: solamente que todo su territorio tenía dueño y por ende un valor reconocido.
Muy diferente era la situación en el norte. Sin división topográfica o climática ostensible entre las dos zonas, sin una comprobación técnica o práctica, las tierras del norte estaban catalogadas, a escala nacional, como de segunda. Su temperatura, entre las más altas del país, subía aún más en enero y febrero, favorecía los incendios que acababan de destruir el último brote, cualquier sembrado, y dejaban el ganado hambriento, la tierra agrietada. La cruzaban caños y riachuelos de aspecto inofensivo, que con el agua que caía a torrentes por los meses de septiembre y octubre, iniciaban un crecimiento masivo en dirección al río Cesar, se salían de sus precarios cauces y convertían la zona en una laguna sin fin. No desempeñaba ningún papel en la economía nacional. Sobrevivía en el abandono económico y mental, mediante un leve comercio de ganados a través de la frontera con Venezuela, el vecino del norte. No había cultivos en grande; las nimias parcelas alrededor de un rancho, para consumo del cultivador y su familia, apenas si permitían realizar de vez en cuando una venta en la población más cercana. Carecía de ciudades o pueblos con impulso, de tren, de carreteras; los pobladores sacaban lo que podían a rastras por entre el monte, hasta el Magdalena –su única comunicación con el resto del país– y de allí al mar, bajo un sol canicular, sin más compañía que la plaga ni más albergue que las esporádicas y mortecinas agrupaciones de chozas a lo largo de su orilla.
Partiendo de Valledupar había una carretera pasable hasta el puerto de Barranquilla. De Valledupar hacia oriente, había una carretera mala, más exactamente una trocha, que podía utilizarse en verano hasta Cúcuta. De los muchos ríos y caños y riachuelos que buscaban la vertiente del Cesar entre Valledupar y Chiriguaná, solamente uno tenía puente; debía su construcción a un percance acaecido al presidente de la república durante su gira como candidato.
Fue aquel mandatario un suculento sibarita, hábil político, gran bebedor, astuto y sagaz conductor de masas. Pero ni su amor al clima frío, ni su aristocrático deseo de sosiego y placidez y un reconocido énfasis en llegar siempre tarde –haciendo de la espera un amplificador de su llegada–, nada podía eximirle de las irremediables peripecias de una campaña presidencial, con recorridos por zonas calurosas, abandonadas y maltrechas. En Bogotá le dijeron que había carretera entre Valledupar y Chiriguaná y que por lo tanto podía ir a decir discursos allí. Pero en Bogotá nadie sabía –o no le dieron importancia– que el invierno ya empezaba en la zona y que no había puente sobre los caños. El candidato arribó hasta Chiriguaná. Aquella exótica población en medio de danzas, cantos y un torrente de ron, conoció al candidato y oyó la exposición de un programa de gobierno que incluía esfuerzos que ellos no querían hacer y suprimía el ocio, la lánguida somnolencia sonriente y bulliciosa, a la cual tanto apego tenían. Después de anunciarles prosperidad y paz durante su administración –sin enterarse siquiera de que ellos no ambicionaban prosperidad y disfrutaban de gran paz–, intentó regresar a Valledupar donde lo esperaba una avioneta.
Había llovido durante la noche, y el Maracas, salido de su insignificante madre de verano que se podía cruzar a mula –o a pie, bien arremangado–, arrastraba en una extensión de kilómetros, con un ancho de más de sesenta metros, una sólida masa de agua negra y pesada. El candidato y su comitiva se detuvieron: catorce horas.
Aquella demora, la más larga de su vida y tal vez la única involuntaria, acompañada de todas las inclemencias e incomodidades posibles, lo movieron a jurar que haría un puente sobre el Maracas cuando fuera presidente: y cuando fue presidente, lo hizo. Al llegar la Compañía Petrolera Industrial, seguía siendo el único puente en toda la región, sobre una vía que cubría más de doscientos kilómetros.
La Petrolera Industrial desde sus laboratorios de ultramar había olfateado petróleo al norte de Musinga. Se presentó después de los papeleos diplomáticos, con máquinas y técnicos, empezó a contratar trabajadores y a abrirse paso. Al sentir la trepidación de las máquinas gringas, algunos hombres de Medellín –ganaderos, industriales, banqueros– husmearon un cambio para aquella zona desconocida y entraron en sociedad con los extranjeros. Unos creían en el petróleo, otros no. Pero fundamentalmente tenían una misma idea: si los gringos encuentran petróleo, nosotros encontramos petróleo; si no lo encuentran, abren la zona y valorizan las tierras. Se equivocaron en todo. Diez años más tarde, después de una formidable inversión en pesos y en dólares, no se había sacado ni una gota de petróleo y la tierra, lejos de valorizarse, parecía más inútil que antes: no tenía riqueza ni en el subsuelo. Y las trochas que abrieron los gringos, se cerraron como en los cuentos de hadas, por encanto, de golpe; al finalizar el primer invierno no quedaba ni huella.
Hubo un antioqueño más curioso que los demás socios: don Juan de Dios Restrepo. Porque se aburría en su casa urbana, por intrépido, por aventurero, por visionario, don Juande quiso ver con sus propios ojos las instalaciones de la Petrolera Industrial. Cuando en mayo de 1929 la compañía nombró una comisión que estudiara los títulos de propiedad de los terrenos (en conjunto más de 51 caballerías) don Juande se ofreció para hablar con los colonos, los propietarios, los vecinos. ¿El pago?; no, nada; solamente los viáticos para el viaje. Don Juan de Dios quería ver...
Salió por cualquier parte, primero en avión, luego por señas, al tanteo, sin itinerario definido, y se fue adentrando por el norte de Musinga... Se perdió en mula, en canoa, a pie; se bañó en sudor, comió mal, bebió poco. La fiebre de la tierra se fue apoderando de él a medida que recorría, y cuando llegó a orillas del río Cesar se sintió poseído en cuerpo y alma por esa tierra calenturienta y fiera que vista desde el alto de Tres Palmas, a lomo de mula, le parecía un desafío.
—Aquí hay un continente... un continente sin dueño...
Y empezó a comprar cuanto terreno le vendieran en el norte de Musinga, cerca de las instalaciones petroleras gringas: tierras secas y planas, monte cerrado, pantano, pasto natural; tierra pequeña de propietario lánguido que sólo espera vender para emigrar un poco más al sur; baldíos, extensiones con títulos borrosos de la época colonial. Estudiaba títulos para la petrolera y para sí mismo.
Su opinión sobre la zona se fue haciendo cada vez más nítida e irreversible: algún día, forzosamente, un trazo del ferrocarril nacional tendría que unir todo el norte de Musinga con la costa Atlántica y ese día, el día que pase el primer tren, la gente se tirará por las ventanillas a comprar tierra... ¿Que no da? Y, ¿qué han sembrado?; ¿quién dice que no da?; ¡la tierra siempre da algo!, mas está emanando podredumbres de ciénaga, con sus sabanas que nunca parecían saturadas de sol.
Cuando años más tarde la Petrolera Industrial quebró, don Juan de Dios Restrepo poseía más de veintitrés mil hectáreas de tierra en la zona. Ello no fue obstáculo para que, cuando la compañía entró en liquidación, propusiera que le reembolsaran sus aportes con más tierra. A partir de entonces, prácticamente abandonó a Medellín y se fue a vivir en una choza que había en la parte más alta de un potrero llamado Paloquemao. No tardó en descubrir que era capaz de pasar allí meses enteros sin sentir necesidad de la ciudad, que las penurias y la austeridad redoblaban su capacidad de trabajo y lo rejuvenecían; que su única necesidad vital era la tierra: comía lo que produjera, dormía a ras del suelo. Sobre la tierra, directamente, sudaba, escupía y defecaba.
Para los accionistas el fracaso de los gringos fue un revés de consideración. Los que no tenían ilusiones en el futuro de esa tierra, ni creían en sus posibilidades ganaderas –menos aún agrícolas– decidieron vender poco a poco y recuperar así parte de sus inversiones: adecuándolas de alguna manera, se podrían ofrecer. Para adecuarlas era preciso encontrar una persona que se fuera a vivir un tiempo allá, a “montar” lo que fuera.
Fue así como un día don Tomás González recibió una invitación formal para visitar las tierras de la Petrolera Industrial. Concretamente le ofrecían un bloque grande de hectáreas para que sus hijos y sobrinos se iniciaran en el manejo y administración de haciendas, sin demasiados riesgos. Don Tomás comentó el ofrecimiento con su hermano:
—En realidad lo que quieren es vender –dijo don Ignacio.
—Lo propio creo yo. Nos están antojando con el cebo de establecer a los muchachos.
—Están demasiado jóvenes...
—Pero son tres.
—¿Carlos? Es un nene; de Luis, ¡ni hablar!
—Yo estaba pensando en Justo. Al fin y al cabo es veterinario.
—¿Y qué va a hacer un veterinario donde no hay ganado? Además, Camila me dijo que le iba muy bien.
—Sí, pero le podría ir mejor.
—La tierra es mala... dicen...
—Dicen los que no la conocen. Don Juande la recorrió y según parece compra lo que le vendan; ya ni sale de allá.
—¿A cómo vale?
—Ahí está la cosa: no vale nada, no ha resultado un solo postor; dan la hectárea de montaña virgen –¡pura selva!– a cincuenta pesos, para empezar a abrir. No hay nada... Ahí se amansan los jovencitos...
—¿Por dónde se va?
—No sé, no he ido –don Tomás sonrió como si fuera una gran cualidad de la tierra–; por cualquier parte, no hay vía fija.
—¿Cuánto venden?
—Lo que uno quiera. Es lo que me gusta a mí: una cantidad de tierra que justifique la brega. Y no está lejos del mar...
—¡Si no hay salida al mar!
—No, no hay; pero este país se desarrolla de sur a norte y tiene que salir al mar algún día.
—Habría que ver...
—¡Hay que ver! Que vayan a ver los muchachos...
—Teresa y Julia van a decir que están muy jóvenes...
—Con ver nada se pierde...
—Están muy jóvenes...
—Pues sí...
—Hay que pensarlo...
—Vamos a ver...
Mientras más vaga era la conversación de los dos hermanos, con mayor claridad se iba delineando en sus mentes el deseo de que los muchachos fueran a ver la tierra grande, inmensa, virgen que nadie quería y, si les gustaba, hacer con los liquidadores de la petrolera un contrato de administración. Y mientras más intrincadas eran las cláusulas de los contratos de administración, con más firmeza se iba arraigando en ellos la resolución de comprar.
Al terminar esa conversación en la cual no quedaba en pie sino el proyecto de preguntarles a los muchachos si querían ver las tierras del norte de Musinga, estaba tácitamente acordado –y así lo entendieron los hermanos González– que más tarde, más temprano, comprarían todo lo que les vendieran.
El 9 de abril a las cinco de la mañana, salieron para el norte de Musinga, Juan Esteban –el hijo mayor de don Ignacio González–, Nacho –el hijo mayor de don Tomás González– y Justo –el marido de Ana María, hija mayor de Camila González, viuda de Torres.
Juan Esteban –con la mirada grisosa de suave burla, la risa escasa, tenue, como a escondidas, la voz seria, de brusquedad buscada– era agrónomo de la Universidad de Buenos Aires. Amaba el espacio ilímite, el movimiento desordenado, trémulo, caliente, de las recuas de ganado y a María Clara su novia desde hacía cinco años, a la cual no veía casi nunca, ocupado como estaba trabajando en la lechería de Agualinda a tres horas de Medellín en tren; podía pasar días enteros solo, en silencio, pescando; no tenía opinión clara sobre su pasado, ni ideas fijas sobre el presente, ni plan definido para el futuro.
Nacho –la cadera enorme, los brazos poderosos, la cabeza triangular, pesada– heredó de su padre la corpulencia, los ojos fieros, chiquitos, hundidos, la voz inmensa, el pelo negro. De su madre –doña Teresa– agilidad, destreza manual, refinamientos en la mesa, el gusto por lo bello, el amor a la naturaleza y las maneras suaves. No se sabe de dónde sacó la color morena, retostada, ni por qué a los diecisiete años le dio acné juvenil y quedó marcado de por vida con rudeza. Agrónomo de la Universidad de California, le gustaban las armas, lo apasionaba cazar desde perdices hasta tigres (¡sobre todo tigres!); cuidaba con esmero sus equipos de fotografía, caza, pesca; simpatizaba con los niños y sentía una vaga ternura por todas las mujeres sin querer a ninguna en particular. Su pasado le satisfacía y entretenía el presente sin temor al futuro.
Justo –pálido más que blanco, delgado, flexible, de estatura media y pelo abundante, muy negro, muy vistoso: mucho pelo– era veterinario de la Universidad de Antioquia. Al sonreír levantaba la ceja derecha, que tiraba y torcía el lado hacia arriba mientras la otra mitad del rostro permanecía seria, casi fiera. Sonreía constantemente; hablaba sin parar. Con un hablar ligero, inofensivo, alegre, casual: nada es grave, todo pasará. La más auténtica bonhomie emanaba de su figura; para algo practicó durante varios años la veterinaria de animales caseros... Casado con Ana María desde los veinte años, quiere a su joven esposa, adora los hijos que ella le da cada año, trabaja todo el día, todos los días para atender a su familia. No se arrepiente de nada de cuanto ha hecho, quiere triunfar como veterinario. No piensa por motivo ninguno, jamás, ser hacendado...
Ninguno conocía la región, no habían pisado el norte de Musinga y si no llevaron escopeta para convertir aquello en una agradable cacería fue porque las advertencias de los señores González les hicieron sentir que se trataba de algo serio y que iban a jugarse una carta vital, definitiva.
Don Ignacio no habló. Lanzó gruñidos aprobando lo que decía su hermano. Don Tomás estuvo tajante:
—No se dejen embobar y miren bien. Miren la gente, miren los pastos, miren las aguas.
—Sí, señor.
—¡Los pastos naturales!
—Sí, señor.
—¡Y la gente!
—Sí, señor.
—¡Y las aguas!
—Muy bien.
Iba con ellos Federico Posada –conocedor de aguas, pastos y ganados– compañero de feria de los González desde hacía treinta y cinco años y que “tiene como deseo de ir con ustedes”.
Un avión los llevó en tres horas a Santa Marta. Un avión directo lo haría en menos tiempo, pero no había avión directo. Un retazo de vía férrea les permitió llegar en dos horas a Fundación en un tren que paraba en todas las estaciones y campamentos; de Fundación salía sin horario fijo, un bus “mixto” –pasajeros y carga– que los llevó a Valledupar en tres horas más.
¿Quién los puede llevar de Valledupar a La Jagua? ¿Arrimarlos siquiera hasta Becerril? El invierno ese año se había retrasado y la carretera Valledupar-Cúcuta, que pasa por La Jagua, estaba en buenas condiciones, pero el tráfico no era regular. Había una sola posibilidad de salir el mismo día: encontrar a Chirigua.
—¿Chirigua? –interrogó Juan Esteban, con el sombrero en la mano, mientras se secaba el sudor de frente, nariz y cuello.
—Es el dueño de un carrito y hace viajes ocasionales; cuando puede... si no está con tragos...
La plaza era pequeña, Valledupar de poco movimiento, y no tardaron en encontrar a Chirigua, un negro con cuerpo de indio, mirada matrera y una gran cuchillada que le cogía parte de la mejilla y el mentón. Una vez alguno le robó la mujer, y Chirigua lo buscó hasta dar con él a orillas del Cesar: a machete lo acabó. Ahora no sabía de su mujer, pero poseía un carrito.
—No dejamos de arreglar –fue lo único que lograron aclarar sobre el presupuesto; y abordaron el vehículo.
El vidrio de una ventanilla delantera estaba roto por una pedrada o un balazo que dejó un agujero a partir del cual irradiaban en desorden líneas irregulares que ocupaban casi toda la superficie de la ventana. El otro vidrio delantero estaba entero pero no cerraba; por ambas ventanas entraba el polvo. Sin tráfico, esto no hubiera tenido importancia a no ser por la capa de varios centímetros de espesor del polvo amarillo, leve, espumoso, que cubría el camino y a la menor brisa y con cualquier contacto se levantaba, formando una estela desproporcionada a la presión recibida. El mero encuentro con un niño en burra atraía al fondo del vehículo de Chirigua una espesa nube que levantaban los cuatro casquitos y saturaba orejas, narices, el pelo, las uñas; totalmente amarillos les quedaron los sombreros y las camisas después de atravesar lentamente, por entre una recua de ganado escuálido y amarilloso, que encontraron a eso de las tres de la tarde. Al poco rato sintieron las gargantas atolladas y deseos de escupir.
Por supuesto, el polvo no hacía distinción de orificios e impregnaba cuanto intersticio encontraba en la trajinada máquina de Chirigua convertida en una bola amarilla que rodaba sobre los huecos y tulundrones resecos del camino; los aceites se espesaron, las tuercas se soldaron. Entre Becerril y La Jagua cruzaron un caño con el polvo vuelto lodo, se atascó la maquinaria y el vehículo se detuvo; Chirigua se dispuso a esperar. Era obvio que estaba acostumbrado al trastorno, que no tenía afán, ni herramientas, ni entendía de mecánica. Los muchachos y Federico Posada, sin entrar en muchas explicaciones ni averiguar qué esperaba, le pagaron, cargaron la maleta al hombro, se descalzaron para pasar los caños y a pie llegaron a La Jagua.
Al ver de lejos el caserío, hicieron más lento el paso y balanceándose, saborearon un amago de brisa. Ya cerca, se detuvieron, descargaron en el suelo las maletas, sentados sobre ellas se calzaron de nuevo y pensaron en una cerveza helada, o en una hamaca, o en seguir caminando; se secaron el sudor con los pañuelos húmedos, ya cafezuscos, y volvieron a caminar. El terreno era plano; la calle única –prolongación del carretero–, amplia y fresca. Sobre ella miraban unas docenas de chozas blanqueadas, con techos variados –de zinc, paja o plancha–, fachadas limpias de colores vistosos con una abertura para ventilación sobre puertas y ventanas, dos niños desnudos en el quicio y al fondo un árbol demasiado fértil para la vivienda que lo albergaba.
Los ociosos de la población, la población entera, los vio venir con tiempo suficiente para advertirle a don Justo Corrales, el inspector, que llegaban unos cachacos sospechosos. Traían unas maletas muy grandes: seguramente venían a tomarse el pueblo.
Esa mañana desde temprano, el inspector había oído por su radio estridente (colocado sobre el mostrador de la tienda para que el pueblo entero pudiera oír), la serie ininterrumpida de boletines informativos sobre un tremendo descalabro nacional, que tenía el país revuelto y Bogotá en llamas.
Ni Justo Corrales ni los habitantes de La Jagua podían captar las dimensiones del suceso, menos aún clasificarlo como revolución, guerra, atentado, motín. Pero a juzgar por la voz de los locutores y la calidad de lo transmitido, era evidente que, fuera lo que fuera, era grave. La sangre corría, el ejército actuaba, la policía tomaba determinaciones estrambóticas, las masas se desbordaban. Como siempre, La Jagua y su inspector verían transcurrir aquel episodio desde su aislado rincón, sin intervenir en nada, sin comprender las causas, los hechos ni el resultado, con un relato de primera mano dentro de dos o tres meses, cuando pasara por allí un forastero locuaz.
Fue pues un momento emocionante para Justo Corrales, aquél en el cual supo que en su corregimiento, ya cruzando la población, había unos sospechosos: cuatro sospechosos. Detener a los cuatro recién llegados era tomar parte en la revuelta general, significaba vivir el pulso del país por una vez en la vida, al ritmo en el cual se producía.
—¡Que los embutan al palo! –ordenó, sin moverse de la tienda.
La expresión significaba meter a la cárcel: antes de construir la cárcel de Chiriguaná, detenían al acusado de una infracción incrustándole las piernas entre los orificios perforados en el borde de dos enormes troncos: con la ayuda de un buey se apartaba un tronco, acomodaban las piernas del reo entre los orificios del otro, ajustaban de nuevo el primer tronco –siempre empujado por un buey– y con el preso inmovilizado, de pie, en media manga, se esperaba alguna orden. Con la cárcel regional de Chiriguaná los troncos, ya innecesarios, desaparecieron, pero no la expresión.
Por lo pronto no había manera de enviar los sospechosos a Chiriguaná: los amarraron en el corredor de la casa del inspector y les pusieron custodia. La radio seguía tronando, el país trepidaba y el inspector de La Jagua no podía juzgar la importancia de sus detenidos. Nadie los conocía. Ellos a su vez no parecían conocer ni la gente ni el lugar: además eran demasiado jóvenes. Cuando por fin a medianoche se decidió a interrogarlos personalmente, Federico Posada pudo mostrar una carta firmada por el gerente de la Petrolera Industrial para el administrador encargado de vigilar lo que quedaba de las instalaciones y prestar algunos servicios mientras terminaban la liquidación. La carta presentaba a los jóvenes y ordenaba al administrador atenderlos bien y mostrarles cuanto quisieran ver: esta misiva dio fin a la ilusión de Justo Corrales de participar activamente en los sucesos del 9 de abril y dejó en libertad a los González que acabaron de llegar a Valdivia.
El administrador los estaba esperando hacía dos días, porque don Juan de Dios había enviado con anterioridad otra carta en la cual le anunciaba la llegada de unos jóvenes que querían comprar, y le daba instrucciones precisas sobre la conducta que debía observar con los visitantes para que no compraran. Los recibió con frases amables, dispuesto a servirles en lo que pudiera; como en la choza no había el menor asomo de civilización –ni siquiera la nevera que con frecuencia despliega su enorme y fría blancura entre las chozas cenicientas– les ofreció chicha tibia de piña; lamentaba no poder acompañarlos el primer día y se excusó por las pésimas bestias que les ofrecía pero era el caso que en esas tierras hasta los mejores caballos llevados del sur de Musinga resistían poco...
Los vaqueros que sirvieron de guías tenían órdenes sobre el itinerario que debían seguir. Las jornadas fueron exhaustivas; en una de ellas permanecieron doce horas sin comer, porque “estas aguas no son potables y por lo tanto no hay ningún rancho cerca...”. Con el sol de frente y la lengua seca llegaron hasta Los Charcos, a orillas del río Cesar, una jornada que generalmente se hacía de un día para otro.
Justo no había parado de hablar desde que salieron de Medellín: el calor y la fatiga agilizaban su lengua y ahora parecía un locutor. Preguntaba y como de antemano sabía que nadie le respondería, se contestaba a sí mismo; contaba chistes y se reía de ellos. Juan Esteban y Nacho inicialmente aceptaron la locuacidad de su primo, con naturalidad; luego como un inconveniente más de la jornada. Más adelante aquel hablar constante, insoportable, entreverado de risas, ese humor salido de madre, los fue enervando.
—¿Ese hombre no se calla nunca la boca? ¡Maldita sea!
—¡Nunca! No ha parado desde que nació.
—¡Ni dormido! ¡Espere esta noche, para que lo oiga hablar dormido! ¡Aunque es mejor, porque no se le entiende!
Las protestas no rozaban siquiera a Justo. Su verdadera pasión eran los caballos de paso fino –trochadores–, pero en último caso le gustaba cualquier caballo. Perfectamente incrustado sobre su animal, sentía un agrado especial al contacto de la barriga sudorosa entre sus pantalones de dril, el sonido del casco apagado sobre la arena, como un cascabel contra los pedreros, como fuelle sobre el pasto; el sol quemando, el espacio inmenso. Y seguía contando, contando...
—¡Hombre!, ¡y es que no les he contado lo del león del zoológico! Al león del zoológico se le entraron cuatro gusanos en la frente y me llama una tarde el administrador...
—¡Cállese, pues, hombre por Dios!
—¡Deje de hablar pendejadas! ¡Maldita sea! ¿Pero, de verdad, nunca cierra la boca?
—... y me dice que vaya a verlo. Primero pregunté en una farmacia cuánto Nembutal era necesario para dormir un hombre y compré veinte veces más. Y arrancan a darle al león pastillitas de Nembutal envueltas en carne y el animal a espabilarse más y más; la gente se amontonó para ver hacer la curación y a mí me empezó un sustico; entonces dije que tenía tiempo de dar una vueltecita mientras el león se dormía, que ya volvía. Y me fui. ¡Y no volví! –y soltaba las carcajadas.
—¡Había que ver ese león cada vez más despierto! Y yo, muerto de miedo dije: ¡yo no me meto a esa jaula!, ¡yo invento cualquier cosa! Y dije que iba a dar una vueltecita...
El sudor les corría por todo el cuerpo, hacía un calor de treinta y ocho grados a la sombra, los reques no adelantaban, ya ni sabían qué hora era. Con disimulo, Federico Posada se agachó y cortó unas ramas de pringamosa (esa planta traicionera con aspecto inofensivo de yuca grande) y teniendo cuidado de no tocar las hojas, sobó con aire casual la blusa, las manos, los pantalones, hasta el cuello de Justo.
—Vamos a ver si se calla...
—... y la vez que una señora me llamó a las dos de la mañana para que le viera la lora que caminaba de para atrás, ¿no se las he contado? Pues fue una noche...
Un cuarto de hora más tarde empezó Justo a rascarse desesperadamente: pero siguió hablando. Rascando y hablando.
Entre gotas de sudor y reflejos irritantes del sol poniente y la cháchara de Justo, miraban. Miraban y veían...
El ganado estaba en soltura. Ese ganado tan mal visto en la feria de Medellín cuando de vez en cuando llevaban una recua de Chiriguaná, clasificado desdeñosamente como ganado de “la marca del sapo”, por una extraña marca que le hacían. Los animales, efectivamente eran criollos, se veía que no comían minerales ni estaban bien desarrollados, pero parecían sanos y bastante gordos: tenía que ser la tierra... y, ¡vieron tanta tierra para comer en soltura!, sabanas sin fin de pastos naturales, lambe-lambe, canutillo en el playón de Los Charcos, gramalote tierno recién quemado para que el ganado se beneficiara del primer brote, el “pimpollo”... La presencia abundante de palma chingalé o palma amarga, que ni los vaqueros ni nadie les podía tapar, indicaba la calidad de la tierra, tierra plana, con profundos aluviones y más acumulación orgánica de la que habían visto nunca. Tampoco les podían ocultar los tolúas que no crecen en suelo estéril ni el enorme bonga o volandero que exige buena tierra de aluvión, ni los inmensos árboles ya aislados, en grupos o en bosques tupidos; ceiba colorada, carreto gusanero, cedro, higo-amarillo... De un solo palo de tolúa salen de dos a tres mil postes...
Recorrieron mucho monte por entre una trocha medio cerrada –de regreso, casi a oscuras–, pero sentían bajo los cascos el piso plano: las bestias caminaban con facilidad.
—Si uno tumba el monte, aparece el terreno para un potrero parejito... tractorable...
—¡Aquí el cedro es maleza! –murmuró Federico Posada.
—¡Tal parece! –respondió Juan Esteban, también en voz baja y acomodándose el sombrero. Justo estaba un poco retrasado –rasca que rasca– pero su charla sirvió para que por mareo, saturación o descuido, los vaqueros y más adelante el mismo administrador, fueran soltando la lengua. Y se vino a saber que en aquella zona no había habido violencia jamás, en un país atravesado por una oleada de rebotes sangrientos que lo recorrían como la cola descontrolada de un cometa inidentificable.
Regresaron a El Banco por Chiriguaná.
Esperaban el avión cuando vieron venir a Paco Ochoa –conocido en la feria de Medellín, amigo de don Tomás y don Ignacio– acompañado por un individuo de extremada amabilidad, dado a las inclinaciones, que caminó al lado de Paco Ochoa hasta la mesa de los muchachos, sonriendo melifluamente:
—Leoncio Abdil, un amigo –presentó Paco Ochoa–; inteligente y capaz; ¡el hombre más mentiroso que ustedes han conocido hasta hoy!
Emocionado, Leoncio lo abrazó.
—¡Me estás acreditando, amigo! –decía satisfecho, todo miel.
Así conocieron por primera vez los jóvenes González al aventurero Leoncio.
Originario de algún lugar entre Siria y Arabia, Turquía o Palestina, pasaba por ser de la zona. Inteligente, sagaz, felino, leía bien pero escribía mal. Su mujer le firmaba los cheques y a ella, o a un amigo, le dictaba las cartas; pasados cinco renglones decía: “Ponga una coma por ahí que ya va para muy largo y no queda bien sin una coma en algún lugar”.
Entre seseos y sonrisas –engañando a los hombres, preñando a las mujeres–, había recorrido en todas direcciones el norte de Musinga, sabía lo que valía la zona o, mejor dicho, lo que algún día valdría; sentía con toda la fuerza de su sangre aventurera que de allí brotarían algún día su suerte y su fortuna. Amigo de todos, sin un peso entre el bolsillo, acechaba la ocasión.
Servía de intermediario para comprar ganado: a los hacendados que vivían lejos les tenía ganado visto –seleccionado–, para cerrar el negocio: a veces no había sino que contarlo. Pero... cuando le favorecían los trastornos de las comunicaciones y los itinerarios, realizaba la compra (sin dinero), a nombre de un ganadero con prestigio, revendía –siempre a nombre del ganadero– y se embolsicaba la utilidad sin que su socio se enterara siquiera de la transacción. Así comenzó su increíble ascenso en la fortuna que culminaría con su prestancia en la mafia esmeraldera.
Leoncio Abdil supo antes que nadie de la llegada de los tres cachaquitos. Sospechó que no venían a “ver”: venían a comprar. Eran, no precisamente enemigos –Leoncio Abdil no reconocía abiertamente ningún enemigo– pero sí instrumentos, medios utilizables para medrar. Era mejor conocerlos, medirlos, tantearlos.
—Tan jovencitos –pensó–; parecen inexpertos... cuando vengan, algo necesitarán de mí, un consejo, una ayuda...; algo van a vender, o a comprar...
CAPÍTULO II
Los antioqueños convierten su incontenible impulso de comprar tierras lejanas en una operación provechosa, oportunidad que no debe despreciarse, casi en necesidad familiar, mediante un largo y complejo proceso que explica en parte la lentitud desconcertante con la cual se realizan a veces los negocios. Parece como si la perspectiva de la operación, el ansia contenida de comprar, los proyectos esbozados para después de la adquisición, fueran precisamente uno de los placeres anticipados de la posesión: mirar la tierra de lejos, recorrerla con la imaginación, mentalmente parcelarla. Los antioqueños sienten un placer muy grande saboreando la compra, sin comprar. Mucho más, cuando, como en el presente caso, no hay prisa.
La Petrolera Industrial, ávida por vender cuanto antes, sabía que la menor presión podía dañar el negocio: dejó que los González estudiaran el asunto días y meses, sin hacer jamás una propuesta directa.
—¿No hay otro postor?
—Que yo sepa, nadie.
—Por algo será...
—Porque no la conocen, ¡qué carajo!, porque no hay por dónde ir, porque todo está por hacer, porque es tierra virgen: por eso nadie la quiere. ¡Aguarde a que la tengamos lista y verá si hay o no hay postores, verá si la avalúan a cincuenta pesos la hectárea!
Toda la familia intervino.
Doña Julia más que una opinión, lanzó exclamaciones, jaculatorias.
Tenía doña Julia la idea fija –adquirida desde hacía más de cuarenta años– de entregarlo todo en manos de Dios en medio de un torrente de palabras en diminutivo. A principios del siglo, en el Medellín de su juventud, esa actitud encajaba a la maravilla con el ambiente, y su manera de expresarla no encontraba resistencias; a lo más hubo quien se admirara del extremismo de una fe que paralizaba la acción personal en espera de la intervención divina. Pero el tiempo pasa y a Medellín llegaban noticias, influencias, cambios ideológicos; primero con cautela –apenas como una duda–, luego por un proceso acelerado, cambió la postura frente a las creencias religiosas. A mediados del siglo, muchos que todavía se llamaban a sí mismos creyentes, apenas si eran respetuosos de las ideas de sus abuelos, ideas de un pasado que consideraban digno, pero pasado.
El medio cambió, pero no doña Julia. Entre ella y Dios se había establecido una relación tan constante, íntima, personal e imprescindible, que todo argumento en contra de su credo apenas si lograba hacerla sonreír benévolamente: ¡ciegos! Interrumpía los rezos para hablar; paraba de hablar únicamente para rezar.
Desde que tuvo la primera noticia de una posible compra, entregó en manos de la Virgen el negocio, los detalles, a sus hijos, y le prometió –grave promesa de temibles consecuencias– que fundaría en su nombre, en la hacienda, una misión.
—Mañana voy al convento para decirle a Carlina que rece; con la hacienda en manos de la Virgen, no hay por qué preocuparse m’hijito, será cuestión de ver que los muchachos coman bien y conseguir una imagen bonita de Nuestra Señora para que no se olviden de...
Don Ignacio la conocía bien y sin embargo la miró con asombro: la oyó dos horas con estupor.
—... y así ya no hay por qué preocuparse; ¡bendito sea mi Dios!
—¡Amén, hija! –respondió el señor, con un deje de sorna, mientras cavilaba para sí sobre aquel negocio incierto. La tierra peligrosa, el ambiente hostil... Don Tomás decía que ayudaría: sí, al principio... pero tenía más de cincuenta años; eran los muchachos los que se iban a sepultar en el monte, meses y meses, su juventud, su vida... Don Ignacio no era escrupuloso ni puritano, pero la experiencia le había enseñado cuán difícil era, aislado entre la selva, no caer por fatiga, calor, hábito o aburrimiento, en la mugre, la bajeza moral, la vida animal...
—¿Acaso van solos? –insistía don Tomás–, yo les ayudo a empezar. Y tampoco son unos mariquetas. Allá verá que ni se pierden ni pasa nada. Y llevan buenas cocineras...
Doña Teresa habló poco.
Alta, frágil, con grandes ojos verdosos, apenas si hizo dos o tres preguntas relacionadas con las condiciones de salubridad, la inclemencia del clima, la falta de servicio médico. Comprendió que los riesgos eran peores de los que había imaginado, cuando por toda respuesta le dijeron que esos detalles carecían de importancia, puesto que muy pronto la región estaría cruzada en todas direcciones por rieles y carreteras; se trataba de la tierra de promisión, y las tierras que manan leche y miel no necesitan condiciones de salubridad ni médico permanente. Además, por la manera como se estudiaba el negocio, comprendió que oponerse era tiempo perdido, que el negocio estaba hecho. Si habló poco, pensó mucho; revivió con nostálgica angustia su vida de esposa de hacendado. Su padre había sido hacendado de tiempo completo, de esos que no abandonan la tierra sino cuando los mata una perniciosa; muerto don Jorge, ella y su hermano Bernardo se trasladaron a la ciudad. De su infancia montuna conservó una rápida percepción de olores y ruidos –aunque fueron opacos y tenues– y una sensibilidad a flor de piel. Cuando a los dieciocho años se enamoró de Tomás González –burdo, grande, grueso, pesado y rudo, con voz arrastrada de trueno y ademán pausado de monstruo en cámara lenta– y se fue con él a Agualinda, no le pareció que iba sino que regresaba al verdadero medio de su vida. Hubiera podido vivir en la ciudad —muchas lo hacían—; pero hubiera vivido sola, esperando la llegada sorpresiva de don Tomás, su rápida partida, para seguir esperando nuevamente. Se sentía bien en la hacienda, y mientras su salud lo permitió prefirió quedarse en Agualinda al lado de su inmenso Tomás. Al llegar Nacho a la edad escolar, lo envió a casa de la abuelita que lo recibió con cariño. Con cariño recibió luego a la hermanita. Cuando llegó el turno del tercero, doña Teresa, a quien la salud le estaba fallando, comprendió que había llegado el momento de emigrar de nuevo a Medellín: hacía diez años no vivía en la ciudad. Se instaló en una casa sin piezas agregadas para vaqueros, peones transeúntes y administradores visitantes; una casa con agua caliente, fogón eléctrico y un estadero al cual nunca entrarían arena, culebras ni ratas. En las ventanas lucían cortinas y en los pisos alfombras; todas las puertas cerraban, todos los cajones abrían. Los hijos salieron para el colegio y ella se sentó a almorzar, sobre un mantel blanco, impecable, con la servilleta entre un anillo de plata con su inicial, el tenedor a la izquierda, el cuchillo a la derecha, una cuchara para el postre y otra más pequeña en el azucarero. La dentrodera la atendía vestida con un delantal azul pálido de cuerpo entero y, sobre ése, uno pequeñito de popelina blanca con letín por el borde; no ostentaba, como en el comedor de Agualinda, el seno palpitante a medio cubrir de zaraza, bañado en sudor, ni la gran media luna olorosa y húmeda bajo la axila. No oía emisoras estridentes, ni escupas ni chillidos. Pero tampoco oía el rumor de las hojas que mecía el viento, ni la caída esporádica de un mango maduro, ni el aleteo de un pájaro que rozaba el anjeo del corredor, ni croar, ni cantar, ni mugir... Estaba sola: sola en grima.
Súbitamente sintió necesidad de llorar: entró al cuarto de baño y se miró al espejo. Tenía veintinueve años; el pelo descolorido, mal cortado, en vetas; la piel seca, con pecas, manchas, espinillas; se tapó la cara con las manos ásperas de uñas tronchas, cutícula invasora, cicatrices; ¿por qué lloraba? No porque se hubiera ido, no: hoy se volvería. Había sido feliz. ¿El pelo, las manchas, las uñas? Detalles. En menos de un año todo estaría como nuevo. ¿Entonces? Tal vez nostalgia porque don Tomás no se había dado cuenta de nada y no apreciaba su adaptación entusiasta, el impulso de su amor juvenil, su aislamiento... ¿no había visto su pelo en greñas, sus uñas rotas, su cara manchada? Pero... ¡ella tampoco se había dado cuenta, hasta hoy! Mirándose en el espejo del baño y viendo brotar de sus ojos claros lentos lagrimones, comprendió que ya nunca podría vivir a gusto sin las comodidades de la ciudad, ni sentirse feliz lejos del campo; estaba desubicada, sin remedio, desadaptada. Por eso lloraba.
Ya tenía muchas canas y una dolencia incurable en los riñones. Frente a la inminencia de volver a empezar, se mostró serena pero agria, estoica pero resentida.
—¿Qué opina Bernardo, Tomás?
—Le gusta.
—¿La conoce?
—No, pero le gusta; por grande, por las perspectivas de la región.
—¿Entra?
—No, no entra.
Pero doña Teresa sabía que, si el negocio se cerraba, en el último momento don Bernardo por un motivo o por otro, entraría. En el fondo, la única opinión que se tendría en cuenta era la de don Bernardo Palacio.
Pasados los cincuenta años don Bernardo conservaba el talante jovial y el entusiasmo pronto. Alto, pesado, redonda la cabeza calva, redondos y volados los ojos, con la seguridad en sí mismo del hombre a quien le dijeron cuando joven que era buen mozo y comprobó asiduamente que era atractivo, con la risa estridente y contagiosa, un optimista invencible, curioso, con resistencia al trabajo, a la intemperie y al desengaño. Escondió durante toda su vida bajo la apariencia deportiva del hombre rico, de mundo, del hacendado de maneras desenvueltas, un corazón tierno y un romanticismo exaltado. Estudió agronomía y zootecnia en la escuela de Beauvais durante cuatro años, hasta que la guerra del catorce lo obligó a regresar; dejó en el continente un amigo íntimo –Adolfo Fournier– y una novia, Marielle, hermana de Adolfo. Pasaban los años y no manifestaba deseo de trabajar con seriedad, establecerse ni casarse. El único vestigio aparente de su atavismo de terrateniente era su pasión por las cacerías.
Fue precisamente durante una cacería de venado en Sabanalarga, cuando renació en él la pasión ancestral por conquistar tierra virgen.
Despertó a las tres de la mañana, acalorado, incómodo en su hamaca movediza; podía aprovechar el amanecer para cazar unas perdices... En la penumbra preparó café, salió a la manga, dio un rodeo, husmeó el aire, regresó pensativo al corredor. Afuera persistían las chicharras, en la casa reinaba el silencio. Ni un alma. Se sentó sobre un taburete de baqueta, maquinalmente lo recostó a la pared, olvidó las perdices y se quedó pasmado mirando, oyendo... Como el aguacero de la noche anterior había sido fuerte, las goteras del techo desajustado formaron charcos en el suelo y el corredor estaba dibujado de oleajes arenosos con hojas y pajas en los bordes. A la izquierda se vislumbraba la silueta borrosa del corral solitario, desvencijado. A lo lejos, en la base de la cadena de montañas que de lo puro lejanas no limitaban el horizonte sino que lo ribeteaban de verde en la parte inferior, se veía una nube blanca alargada, densa en el centro, vaporosa y desflecada por los bordes, perforada por una cima que alcanzaba a sacar la cabeza. Prenden un motor, se oye hablar en la cocina; un tractor pasa frente al corredor rumbo a la bodega, arrastrando un trailer azul; lo sigue un perro. Si se miran las ruedas, parece que se moviera rápidamente, pero contra el horizonte el artefacto cruza lentamente, recoge un pasajero en la bodega y se aleja hacia la izquierda, al fondo, lejos, marcando la arena encharcada con sus cuatro huellas hasta desaparecer de la vista, sin abandonar el paisaje hasta que se apaga paulatinamente el ruido de su motor. Se acaban las chicharras y se inicia el cacareo de la primera gallina. Surgen unos piscos negros comiendo no se sabe qué; esculcan la arena, se estiran, abren las alas, alzan la cabeza. Los pájaros se hacen sentir. Arranca un jeep: alguno de la casa que ya salió a trabajar; son las cinco de la mañana.
Don Evaristo el encargado, que había sido militar, organizó filas de peones en el prado y a golpes de silbato dio las instrucciones del día, para luego encaramarse en un poderoso caballo padrón y desaparecer al trote suelto a la cabeza de su cuadrilla.
—¿Aquí no venden tierra?
—Venden al lado.
—¿Por qué venden?
—Porque el dueño le quemó la boca a un tipo que le dijo mentiroso y supo que el tipo lo andaba buscando para matarlo; tiene miedo, quiere vender y esconderse lejos... Hay una casa vieja y grande, sin baño ni nada. Pero la tierra es de primera: ¡una maravilla!; da lo que uno quiera: ¡¿y pastos?!, ¡¡no me diga!!: se llama Rambla.
Para ir a Rambla se tomaba el tren de las seis de la mañana que iba rumbo noreste a Fredonia, parando caprichosamente en las estaciones o fuera de ellas, a veces en medio potrero para complacer a un pasajero. La población consistía en un conjunto de casas arrinconadas con dificultad contra la base de una enorme montaña que le servía de fondo, con la cima detrás de la torre de la iglesia, haciendo eje con una estatua del libertador. A la plaza –enmarcada por los cuatro costados por casas de dos pisos con corredores en balcón– se llegaba por seis calles estrechas, empinadas, con un pretencioso aviso, “una vía”, como si alguien creyera factible el encuentro de dos vehículos en aquellas cuestas. El espacioso atrio de la iglesia –único espacio plano del pueblo– servía como lugar de encuentro, boulevard, terraza con mesas de café; remataba en una balaustrada sobre la cual se alineaban seis faroles y de la cual partían las escaleras que descendían hasta la plaza de mercado cuyos toldos, atropellados por los buses, se acomodaban alrededor de un gran árbol con palomeras pintadas y una fuente clásica sobre base moderna de cemento. Era un alegre desafío al urbanismo, al crecimiento, al desarrollo, rodeado por haciendas de ganado o agricultura.
Para llegar a Rambla había que seguir un camino de herradura que durante tres horas sube, baja, tuerce, hasta llegar a un recodo elevado desde el cual se divisa en la hondonada, el edificio del trapiche con un amontonamiento de ranchos en rededor. Cuando don Bernardo tomó posesión de la finca, de acuerdo con lo aprendido en Beauvais, tumbó los ranchos e hizo casitas con pozos sépticos. Hasta ese momento nadie sabía dónde, ni cuándo, ni cómo defecaban los vecinos; con enormes extensiones a su disposición, las gentes partían cada cual en la dirección de su antojo, sin evidencia de sus intenciones ni precauciones higiénicas. El sol se encargaba de cremarlo todo; nunca había un mal olor, rara vez una huella visible. La innovación de don Bernardo los puso a todos en fila frente a la puertecita de la letrina, de tal manera que hasta el menos curioso se enteró de los horarios ajenos; fue preciso impartir instrucciones para el mantenimiento del aseo de aquel cajón metido en una casilla telefónica, a pesar de lo cual un olor ácido rodeaba el pozo y, si el viento era favorable, llegaba hasta las casas cercanas. Los pozos fueron un fracaso total. En cuanto a las flamantes casitas, muy pronto volvieron a aparecer junto a ellas los ranchos: las gentes no se desapiñaron en parte porque querían estar apiñadas, en parte porque brotaban niños de la tierra. Pero es lo cierto que de la tierra brotaba también comida. Muchos años más tarde los trabajadores recordarían con incredulidad lo mucho y muy bien que comían entonces: “tragos”1 antes de salir al trabajo; botella de chocolate con leche, arepa gruesa o de tela, huevo perico y carne que les llevaba la mujer o un niño... ¡a la media mañana! Y al almuerzo sancocho en olla, agua de panela y arroz, carne en polvo, fritas de plátano. En mitad de la tarde el “algo”2 con mazamorra y panela; y faltaba todavía la comida propiamente dicha: frísoles con tronco de plátano verde y carne frita. Cuando el hambre y la necesidad los hicieron abandonar los campos masacrados por la violencia y fue eliminada por ley la aparcería que permitía vivir de lo que producía la tierra ajena, les parecía imposible haber comido tanto, tantas veces al día. Sus famélicos hijos de suburbio urbano creían que deliraban; o que mentían.
Más efectiva que las casitas o los pozos sépticos, fue la iniciativa de montar una escuela para los hijos de los trabajadores. Cuando don Bernardo contrató como maestra a Oliva Laverde –sin títulos ni diploma– estaba lejos de imaginar que en ella encontraría una ayuda eficaz e insustituible para conocer los recónditos y más auténticos vericuetos del alma popular de esa región, conocimientos que de otra manera nunca hubiera alcanzado. En los actos que Oliva organizaba con cualquier pretexto conoció don Bernardo sainetes de la más rancia procedencia, joyas del folclor que las ciudades ignoraban y que en los campos morirían prontamente. Oyó exaltados poemas, recitados con voz melodramática y gesto exagerado, unas veces de poeta conocido, otras producción de autores anónimos que lanzaban resplandores líricos mal acogidos por los textos eruditos pero que se incrustaban indeleblemente en las mentes populares. La falta de estudios de Oliva quedaba ampliamente compensada por un don especial para enseñar que le hizo utilizar por intuición, métodos que veinte años más tarde resultarían novedosos. Al atardecer, con su elaborado y florido vocabulario repleto de giros castellanos ya en desuso –finuras aristocráticas que sepultaron los segundones españoles entre esas tierras–, Oliva Laverde le contaba historias sobre gentes y lugares de la región. Don Bernardo acogía todo aquello con la inteligente curiosidad del individuo que aspira a domar una zona extraña y difícil: acabó por conocerla como a la palma de su mano.
Las primeras trepidaciones del 9 de abril, que tan fuertemente convulsionaron a Bogotá, no llegaron a Fredonia a pesar de ser terreno abonado para la violencia política: el casco de la población pertenecía a un partido –el liberal–, y todas las montañas que la envolvían, a otro –el conservador–. Aunque el municipio era católico en lo que se refería a recepción de sacramentos y puntualidad a misa, se bebía mucho y, una vez embriagados, los fredonitas se mostraban violentos con facilidad, a la menor insinuación: en sus manos el machete o la zurriaga resultaban mortales. La agresividad que latía agazapada en sus habitantes no esperaba sino una chispa para estallar.